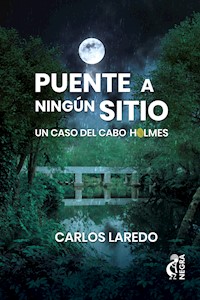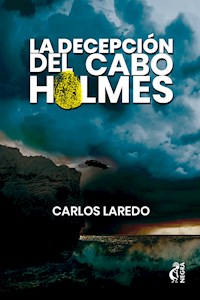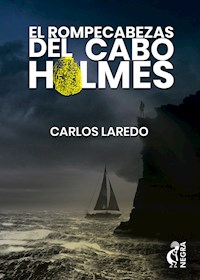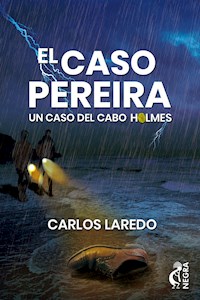6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Un pescador acude al puesto de la Guardia Civil de Corcubión afirmando haber visto cómo alguien había sido arrojado al mar desde un lujoso yate. Tras la aparición de un hombre ahogado en la misma zona, el cabo primero José Souto, conocido como el cabo Holmes por su afición a la novela negra y la minuciosidad de sus investigaciones, se encarga del caso, que tiene todo el aspecto de tratarse de un asesinato. No lo tendrá nada fácil, ya que el yate pertenece a un importante empresario gallego muy bien relacionado en las altas esferas y cuyos abogados y empleados no están precisamente dispuestos a colaborar. La aparición de Julio César Santos, el detective madrileño, que casualmente busca información sobre el mismo empresario, aporta a la investigación un toque extra de tensión y suspense, que llevará a los dos protagonistas hasta una resolución tan peligrosa como inesperada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Un pescador acude al puesto de la Guardia de Civil de Corcubión afirmando haber visto cómo alguien había sido arrojado al mar desde un lujoso yate. Tras la aparición de un hombre ahogado en la misma zona, el cabo primero José Souto, conocido como el cabo Holmes por su afición a la novela negra y la minuciosidad de sus investigaciones, se encarga del caso, que tiene todo el aspecto de tratarse de un asesinato. No lo tendrá nada fácil, ya que el yate pertenece a un importante empresario gallego muy bien relacionado en las altas esferas y cuyos abogados y empleados no están precisamente dispuestos a colaborar. La aparición de Julio César Santos, el detective madrileño, que casualmente busca información sobre el mismo empresario, aporta a la investigación un toque extra de tensión y suspense, que llevará a los dos protagonistas hasta una resolución tan peligrosa como inesperada.
La línea divisoria
un caso del cabo Holmes
Carlos Laredo
Capítulo I
1
La recepcionista del prestigioso despacho de abogados Bermúdez & Asociados, en la madrileña calle de Velázquez, echó una mirada fugaz a su compañera de mostrador, acompañada de un gesto de admiración, al ver entrar al sobrino del presidente, un hombre joven, alto, atractivo y vestido con elegancia, al que ambas conocían muy bien.
—¡Buenos días, señor Santos! —suspiró.
—¡Hola, chicas! ¿Está mi tío con alguien?
—No, señor, don Félix está solo y lo espera a usted —contestó la recepcionista.
—¡Gracias, Pili!
Santos levantó la mano con un gesto de saludo y echó a andar hacia el fondo del pasillo, que atravesaba una hilera de despachos de abogados, pasantes y contables y terminaba frente a la sala de juntas y el despacho del presidente.
—¡Qué hombre! —exclamó Pili para sí, complaciéndose en un pensamiento lascivo.
Julio César Santos, millonario por su familia y abogado de carrera, aunque nunca la ejerció, era director y único empleado de su propia agencia de detectives: más un hobby que un trabajo para él. Solo aceptaba asuntos si le parecían divertidos y sus tarifas eran tan exorbitantes que raramente lo importunaba algún cliente. No obstante, el abogado Bermúdez, casado con una hermana de su madre, sabía que su sobrino era muy bueno cuando decidía tomarse en serio un asunto. Por eso lo había llamado.
Santos dio unos golpecitos en la puerta de su tío por cortesía y entró sin esperar respuesta.
—¿Qué tal, César? Supongo que no te habré hecho madrugar —le dijo Bermúdez.
—¡Hola, tío! Solo un poco.
—¡Pero si ayer te pregunté si podías venir a las once!
—Por eso te lo digo.
—Pues tengo malas noticias.
—¿No me irás a decir que me has buscado trabajo otra vez?
—Exacto. Tengo un cliente para ti. ¿Estás muy ocupado últimamente?
—¿Cómo me preguntas eso, tío Félix? Si el último cliente que tuve me lo enviaste hace más de un año.
—Bueno, pues, si no estás agotado, quisiera que te ocuparas de un asunto algo delicado y, sobre todo, extremadamente confidencial.
Santos guardó silencio y observó a su tío. Félix Bermúdez, de sesenta y cinco años, vestía siempre con un terno azul marino, hacía gala de empaque episcopal y disfrutaba intercalando silencios en sus conversaciones, especialmente si trataba temas que despertaban interés. El famoso abogado aparentó mirar con suma atención una carpeta que tenía delante, como si fuera la primera vez que la veía, y luego levantó la vista hacia su sobrino, que adornaba su sonrisa con un toque de sorna.
—Verás, César: se trata de obtener cierta información oficiosa pero precisa acerca de un personaje importante. Algo muy delicado, ¿comprendes?
—Por favor, tío Félix —lo cortó Santos dando a su voz un tono de cansancio—, ya sé que todos tus asuntos son importantes y delicados. Olvida los preámbulos innecesarios y vete al grano: no soy un extraño. Vamos a ver, ¿quién es el cliente y qué quiere saber?
—¡Ah, no, no, no! —El abogado levantó los brazos mirando al techo, como si su sobrino hubiera blasfemado—. No empieces con tus prisas e intenta ser formal alguna vez. Si te digo que es algo muy serio es que lo es. Y no te diré quién es el cliente, porque, para ti, el cliente soy yo. En cuanto a lo que quiere saber…
—Tío —dijo Santos aprovechando la pausa—, tú no eres el cliente; tú eres un intermediario. Y, con todo respeto y cariño, te pediré que no me trates como si fuera idiota. No pensarás que voy a trabajar sin saber para quién lo hago. Vamos, por favor, abre esa carpeta y no te andes con rodeos.
—¡Juventud! —se lamentó el abogado—. Eres incorregible, César. Está bien, te diré algo.
—Oye, antes de nada, ¿me invitarías a un café? No me has dado tiempo de desayunar.
Bermúdez pidió por teléfono un café que una joven trajo minutos después, cuando ya había empezado a explicarle a su sobrino de qué iba el asunto. En cuanto salió la empleada, el abogado continuó:
—Se trata de la filial española de una empresa de componentes electrónicos; no me preguntes cuál, porque no te lo diré. Si eres tan listo como presumes, adivínalo. Solo te diré que es una de las primeras del mundo en su área. Debido al elevado porcentaje de beneficios obtenidos últimamente sobre el capital social, el consejo de administración ha decidido hacer una ampliación con cargo a reservas y está ofreciendo a sus accionistas la posibilidad de comprar nuevas acciones en condiciones ventajosas, antes de que salgan a bolsa. ¿Me sigues? —Santos asintió con la cabeza—. Pues bien, hay un accionista que intenta comprar una gran cantidad de esas acciones. Una cantidad realmente importante, digamos de varias decenas de millones de euros, que lo convertiría en el principal accionista nacional y le daría un puesto en el consejo de administración.
—¿Y cuál es el problema?
—El problema es que esa persona podría tener alguna vinculación con negocios de dudosa reputación.
—¿Qué tipo de negocios?
—El consejero delegado no está muy seguro, pero sospecha que asuntos relacionados con el transporte y contrabando internacional de tabaco o, incluso, de narcóticos. Como es lógico, el consejo de administración no desea que alguien potencialmente problemático posea un número tan importante de acciones de la sociedad. Es una cuestión de imagen ante todo. Lo que me han pedido es que indague, de forma discreta y segura, hasta qué punto son fundadas sus sospechas. Eso es lo que quiero encargarte.
—Podría ser interesante —comentó Santos empleando un aire indiferente.
—César, por favor, no empieces. Hay mucho dinero en juego y, sobre todo, está la reputación de este despacho. Se trata de presentar un informe serio y documentado. Nada de «parece ser que esto y lo otro» o «se rumorea que». No. Ha de ser un auténtico informe, basado en hechos de los que tengamos pruebas y perfectamente documentado; un informe, ¿cómo te diría…?
—¿Oficial y vinculante?
—Casi.
—¿Quién es él?
—Manuel Vilacova. ¿Te suena?
—Nada en absoluto.
—Échale un vistazo a esta carpeta —le dijo extendiéndole el expediente—, pronto te sonará.
Santos tomó la carpeta y la abrió. Se entretuvo durante unos segundos leyendo la portada del dossier, calculó la cantidad de folios que contenía pasándolos rápidamente entre el pulgar y el índice, como se hojea un libro sin llegar a abrirlo del todo, alzó las cejas y le dijo a su tío:
—Supongo que me podré llevar esta carpeta, ¿no? O quieres que me la lea ahora.
—Solo es una docena de folios; claro que te los puedes llevar. Los he mandado imprimir para ti. En realidad, lo que encontrarás ahí son los datos personales de Vilacova, la lista de sus empresas, algunos detalles de interés general y cosas por el estilo. De hecho se trata de una información que podrías conseguir en la Cámara de Comercio o en internet. Pero hay algo que no aparece en ningún sitio y que conviene que sepas. Manuel Vilacova no solo es uno de los mayores empresarios gallegos, sino que, además, está muy bien relacionado. Me refiero a políticamente. Mucho más de lo que pueda parecer, dado que es un personaje sumamente discreto. Tanto en su casa de La Coruña, como en su pazo de…, no me acuerdo ahora cómo se llama el lugar…
—¿Por dónde queda?
—Entre Villagarcía de Arosa y La Toja. Lo tienes todo ahí, en la carpeta. Te gustará el sitio, creo que es muy bonito y, además, hay un campo de golf por allí cerca.
—Entonces ya empieza a interesarme.
—Te decía que, en su pazo, organiza reuniones al más alto nivel: consejeros de la Xunta de Galicia, diputados, magistrados, empresarios, etcétera. Cuando digo reuniones, me refiero a comilonas y mariscadas. Incluso ha llegado a cerrar más de una vez para él solo y sus amigos, bajo el pretexto de alguna convención, el Parador de Cambados. Y eso, desde los tiempos de Fraga. Te puedes imaginar.
—Me hago una idea.
—Bueno, pues ya sabes lo que tienes que saber. Discreción absoluta…
—¿Otra vez, tío?
—En serio, César. Si de verdad Vilacova estuviera relacionado con los narcos gallegos y dieras un paso en falso, podrías tener serios problemas. Recuerda lo que te pasó en O Grove no hace tanto1.
—Es que en Galicia hay que tener más cuidado con las mujeres que con los mafiosos.
—¿Tienes una idea de por dónde vas a empezar?
—¿Sabes lo que más me gusta de los asuntos nuevos, tío Félix? —le preguntó Santos como si no lo hubiera oído.
—Francamente, no.
—Pues que no tengo ni idea de por dónde voy a empezar.
—Puedo echarte una mano. El notario de Cambados es amigo mío: estudiamos juntos. Vete a verlo, le daré un telefonazo. Aquí tienes su dirección.
—Perfecto, gracias. ¡Ah!, supongo que tu cliente estará al corriente de mis gustos personales.
—Si te refieres a tu tarifa galáctica y tus exageradas notas de gastos, puedes estar tranquilo. No me han puesto ningún límite. —El abogado sonrió maliciosamente y añadió—: Están acostumbrados a las notas de gastos y honorarios de este despacho.
—Ya sabes que no lo hago por dinero, es simplemente una cuestión de imagen.
—Claro, claro.
2
A unos setecientos kilómetros de allí, en Corcubión, un bonito pueblo coruñés próximo al cabo Finisterre, que forma con la localidad de Cee una aglomeración de unos diez mil habitantes, el cabo primero de la Guardia Civil José Souto, a quien sus compañeros llamaban cariñosamente Holmes por su perspicacia, descolgaba el teléfono en su minúsculo despacho, apenas mayor que la mesa del abogado Félix Bermúdez.
—Diga.
—Cabo, soy Ferreiro. Hay en la entrada un hombre que dice que ha visto algo raro y quiere hablar contigo.
—¿Algo raro? ¿Qué quiere decir eso?
—No sé, cabo. Algo raro en el mar; no quiere decírmelo a mí.
—Vale, ahora salgo, que me espere ahí.
El cabo José Souto se acercó a la entrada y saludó a un aldeano que conocía de vista. El hombre empezó enseguida a explicarle que, por la mañana, estaba en su barca pescando calamares, fondeado frente a la playa de Arnela, cuando vio pasar un yate bastante grande. Se quedó mirándolo y observó algo raro. Cogió los prismáticos, los enfocó y vio a unos hombres que se estaban peleando en cubierta.
—¿Peleando? —lo interrumpió el cabo—. ¿Cuántos eran?
—Eran tres.
—¿Y…?
—Pues que a uno lo atizaron con un bichero o algo parecido y se cayó al mar.
—¡Se cayó al mar! ¿Y qué hicieron los otros?
—Eso es lo raro, cabo. Pensé que iban a tirarle un salvavidas o bajar un bote, pero se metieron dentro y el yate siguió navegando, como si tal cosa.
—¿Y usted qué hizo?
—¿Qué quiere que hiciera? Cuando vi que el yate se alejaba, recogí las poteras, arranqué y me acerqué a ver si encontraba al hombre en el agua. Estuve media hora dando vueltas, pero no lo encontré. Entonces me vine a Corcubión a decírselo a usted.
El cabo Souto miró hacia la ría, que brillaba bajo el sol de mediodía, y le dijo al hombre que entrara en el cuartel. Este se sentó frente a él, echó un vistazo a su alrededor y le dijo meneando la cabeza:
—Cabo, tiene usted un despacho más pequeño que mi lancha.
Souto, que estaba harto de los comentarios que solía escuchar acerca de su despacho, se limitó a contestarle:
—El dinero de los contribuyentes no da para más. —Se sentó y sacó su cuaderno de notas—. Vamos a ver, perdone, no recuerdo su nombre…
—José Canido; tengo una casa rural en Castrexe, ya sabe, frente a la playa de Rostro.
—Ah, sí, Canido; ya caigo. ¿Recuerda qué hora era cuando pasó el barco?
—Serían las ocho y media, aproximadamente.
—¿Puede darme una descripción del barco?
—Le puedo dar algo mejor, cabo. —Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono—. Le hice una foto con el móvil.
—¿Le hizo una foto al barco? ¡Coño, Canido, es usted un tío listo!
—Ya ve, se me ocurrió.
Una gran sonrisa, algo poco frecuente en él, iluminó el rostro del cabo Souto, pues nada lo hacía más feliz que esa clase de ocurrencias, y tuvo que contenerse para no abrazar a Canido. ¡Una foto del barco!, se dijo, ¡qué más se puede pedir!
Esperó pacientemente a que el hombre encendiera el teléfono móvil y buscara la foto, lo que le pareció una tarea ardua al observar sus manazas, con dedos gruesos como el palo de una escoba y unas uñas que parecían haber sido cortadas a mordiscos. El hombre tardó, pero lo consiguió y, finalmente, le mostró orgulloso la foto al cabo. Por desgracia, la calidad de la imagen era pésima y el barco estaba demasiado lejos para que pudieran apreciarse detalles.
—Mi hijo tiene ordenador, cabo —dijo el aldeano— y sabe cómo sacar la foto y enviarla por correo electrónico. Si quiere, le digo que se la mande.
—¡Claro que quiero! Se lo agradecería muchísimo. —Souto le devolvió el móvil—. Y ahora voy a hacerle unas cuantas preguntas. Por favor, no haga ninguna suposición, contésteme solo con hechos: lo que hizo y lo que vio, nada más, ¿de acuerdo?
—Lo que usted mande.
—Muy bien, veamos. ¿De dónde venía el barco?
—Del norte. Iba de norte a sur.
—¿A qué distancia de la costa?
—Pues mire, yo faenaba en el bajío a una milla más o menos y el barco pasaría a otra media o poco más; o sea, a una o dos millas de la costa.
—¿Cree que podrían haberlo visto a usted en su barca?
—¿Que si pudieron verme a mí? Hombre, claro, vérseme se me podía ver. Pero media milla, ya sabe, es casi un kilómetro, y mi barca mide cuatro metros. Igual ni se fijaron.
—Cuando miró con los prismáticos y vio caer al hombre al agua, ¿se fijó cómo iba vestido? Quiero decir si iba en traje de baño o llevaba ropa normal.
—Ya no es tiempo de ir en traje de baño, cabo. A las ocho de la mañana soplaba viento del norte, había marejadilla y no estaríamos a más de ocho o diez grados.
El cabo Souto, fastidiado por esa manía de la gente de no responder nunca a lo que se le pregunta, hizo un esfuerzo y venció la tentación de recordarle a Canido que no le había preguntado lo que pensaba sobre el tiempo sino, simplemente, lo que había visto.
—¿Vio si estaba vestido o no?
—Pues, si le digo la verdad, no me fijé. Creo que iban todos vestidos.
—Me dijo que al que se cayó al agua lo habían golpeado con algo, ¿lo vio claramente o solo le pareció? Quiero decir que si vio que lo tiraban o pudo ser una caída accidental.
—Ya le dije que vi cómo lo golpeaban y el hombre se caía al mar. —Canido estaba molesto con la forma de preguntar del guardia civil y, antes de seguir, se lo pensó dos veces—. Claro que también podían estar jugando, ¡yo qué sé! Mis prismáticos son corrientes y ya le dije que el barco estaba a poco más de media milla. A lo mejor el tipo se tiró al agua a propósito y lo dejaron allí para gastarle una broma.
—¿Me está tomando el pelo?
—Mire, cabo, vi algo raro y he venido a decírselo lo más rápido que he podido. Pero, antes, me tiré media hora buscando a un hombre en el mar. He perdido la mañana por hacer lo que me pareció que tenía que hacer, y usted me viene con que si vi o no vi, si me parece o no me parece. ¿Qué quiere que le diga? Si lo llego a saber, llamo al 112 y listo.
—Disculpe, Canido —le respondió el cabo sorprendido por la reacción del hombre—. No se enfade, es mi manera de preguntar. Ya sé que ha hecho usted lo que debía y se lo agradezco, pero tiene que comprender que, para nosotros, los detalles son muy importantes.
Canido se encogió de hombros y no le respondió.
El cabo llamó a Orjales, su ayudante, para que tomara los datos al aldeano y le hiciera firmar una declaración. Después se despidió y fue a ver al jefe del puesto, el sargento Vilariño, para informarlo y tomar las medidas necesarias, como llamar a la guardia costera y al helicóptero de salvamento de Ruibo para rastrear la zona antes de que las condiciones meteorológicas empeoraran, porque el viento había cambiado y unas nubes plomizas se acercaban por el oeste. No tardaría en ponerse a llover.
Antes de comer, el cabo Souto puso en limpio las notas que había tomado y recompuso en su mente la escena descrita por José Canido. La pelea en la cubierta del barco y un hombre golpeado que cae al mar y es abandonado a su suerte. ¿Qué podía significar aquello? ¿Una discusión, un asesinato premeditado, un accidente? ¿Qué clase de gente iba en aquel barco, que no se molestaba en recoger a alguien que se cae al agua? ¿Se cayó o lo tiraron? Cuando salió de su ensimismamiento, apuntó en su libreta: «Uno, buscar al hombre; dos, buscar el barco». Se levantó y fue a la sala donde trabajaba Orjales.
—¿Apuntaste el teléfono de la casa rural de José Canido?
—Sí, cabo.
—Llámalo y dile que necesito la foto del barco cuanto antes.
—No sé si habrá tenido tiempo de llegar a su casa.
—Pues llámalo cada cuarto de hora: es muy importante localizar ese barco antes de que lo perdamos, y no podemos avisar a todos los puertos de aquí a Portugal sin una descripción.
—Si quieres, me acerco a Castrexe. No me cuesta ningún trabajo.
—Buena idea.
Orjales fue a buscar un coche y José Souto se dirigió a la cantina para comer. Había cocido gallego y se le llenó la boca de saliva al captar el denso aroma del caldo que, como un fantasma en su castillo, flotaba por los pasillos de la casa cuartel.
3
Después de comer, Souto subió a su piso y se tumbó en la cama para descansar hasta las cuatro. Los ojos se le fueron cerrando por efecto de la digestión del cocido hasta que se quedó completamente dormido. De pronto le pareció que empezaban a sonar a la vez todos los timbres del cuartel y se incorporó de un salto. Su móvil vibraba en la mesilla de noche. Le extrañó, porque era su teléfono oficial y muy poca gente, fuera de la Guardia Civil, conocía el número. Miró la pantalla y el número que vio no le sonaba de nada.
—Diga —soltó con voz de ultratumba.
—¡No me digas que te he despertado de la siesta!
—Pues sí, ¿quién eres?
—¿No me reconoces, Pepe? Soy Julio César Santos y Santos, de Santos Detectives, Madrid. Un hombre cuya vida te pertenece. ¡No sabes la alegría que me acabas de dar!
—¡Coño, César! ¿Qué dices? Perdona, pero es que estoy medio dormido. ¿Qué es eso de una alegría?
—La inmensa alegría que me produce haberte despertado por fin una vez, después de las muchas que tú me has despertado a mí, con esa horrible manía que tienes de llamarme de madrugada.
—¿Pero de qué hablas? Si nunca te he llamado antes de las diez de la mañana.
—Diez de la madrugada, querrás decir, ¡de la ma-dru-ga-da! Yo soy una persona refinada, Pepe, y no vivo en un cuartel, donde levantan a la gente a media noche a toque de trompeta, diana o como se llame. ¿Qué tal estás, sabueso?
—Muy bien, pijo madrileño. ¿A qué debo el honor de tu llamada?
—No tengas complejo de aldeano, Holmes. Te llamo para saber cómo estás.
—Vamos, César, eso no te lo crees ni tú. ¿Qué tal te va?
—Mal.
—¿Y eso?
—Me ha salido un cliente y voy a tener que trabajar.
—Lo dices como si te hubiera salido un forúnculo.
—Algo así, Holmes. Y, para colmo de males, es un cliente gallego.
—¡Ah, maricón! Empiezo a entender. Me vas a pedir algo, ¿verdad?
—¿Pero, qué tonterías dices? ¿Cuándo me has visto a mí pedir ayuda a la Guardia Civil? Te llamo porque tengo intención de ir a Galicia y me gustaría verte.
—O sea, que vas a venir a jugar al golf. ¿Dónde, esta vez?
—Por la zona de Villagarcía.
—¡Vaya! ¿Y cuándo piensas venir?
—Pronto. Dime tú cuándo te viene bien, para que podamos salir juntos a tomar unas cañas.
—Pues mira, precisamente mi novia se ha ido a Lourdes con mi tía Carmen, o sea que voy a estar solo durante toda la semana.
—Perfecto, te llamo esta tarde o mañana para confirmarte cuándo llego, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
Souto se sentó en el borde de la cama y miró el reloj que su amigo detective le había regalado hacía tiempo. César Santos, ¡qué tío!, pensó recordando los dos asuntos en los que, por una serie de coincidencias, habían trabajado juntos. Un tío elegante, simpático, millonario y cachondo, pensó, que, a pesar de no tener nada en común con él, le caía bien y se alegraba de volverlo a ver.
Capítulo II
1
El cabo José Souto vio entrar en su despacho al guardia Orjales muy sonriente. Como sabía que su ayudante disfrutaba haciéndose de rogar, esperó a que le explicara el motivo de su sonrisa sin preguntarle qué tal le había ido en casa de Canido. Orjales, algo decepcionado ante el silencio de su jefe, se decidió a hablar.
—Llegué a la casa de Canido al mismo tiempo que él. Estaba allí su hijo y pasó la foto al ordenador. La tengo aquí, en este pendrive que me dejó. Voy a pasarla a mi ordenador porque tengo que devolvérselo.
—Muy bien, vamos a ver qué tal se ve el yate, porque en su teléfono no se veía nada.
—Por cierto, me han llamado los de vigilancia costera. Van a ir a buscar a Canido para que los acompañe y les indique exactamente dónde estaba pescando cuando vio el barco.
En el ordenador tampoco se veía gran cosa, pero, al ampliar la imagen, podía apreciarse lo suficiente el perfil del casco como para identificarlo. Souto le pidió a Orjales que enviara la imagen por correo electrónico a todos los puestos de la Guardia Civil de la costa y a las comandancias de Marina de las provincias de La Coruña y Pontevedra, preguntando si reconocían el barco y podían localizarlo.
Sobre las siete de la tarde se recibió un correo de la Guardia Civil de Villagarcía de Arosa diciendo que se trataba del Ariadne y que había atracado a primera hora de la tarde en aquel puerto. Souto llamó inmediatamente a Villagarcía y habló con el comandante del puesto, el brigada Nogueira. Le explicó lo que había visto Canido y le pidió que intentara por todos los medios evitar que el barco se hiciera a la mar, porque quería interrogar a la tripulación en cuanto consiguiera el permiso de sus superiores.
—Espero que mañana por la mañana, a primera hora, pueda estar yo ahí, si usted no tiene inconveniente, mi brigada.
—Yo no tengo ningún inconveniente, cabo. Supongo que usted no sabe de quién es ese yate, ¿verdad?
—Pues no, no tengo ni idea, pero no será difícil averiguarlo.
—No hará falta. No sé a nombre de quién estará matriculado, porque tiene bandera panameña, pero aquí todo el mundo sabe de quién es.
—¿Ah, sí? ¿De quién?
—De don Manuel Vilacova.
—¿Vilacova, el de…? —dudó Souto.
—El de las conservas, los barcos, los camiones, las minas y un montón de cosas más. El mismo.
—¿Podría usted enterarse de si viajaba hoy en ese barco?
—Sí, claro que puedo, pero me extrañaría mucho que don Manuel estuviera al corriente de lo que usted me acaba de contar o que tenga algo que ver. Ese señor es tan importante en Galicia como el presidente de la Xunta o más, se lo digo yo, cabo. Nunca lo han cogido en nada irregular, y eso que en Villagarcía han pasado muchas cosas, como usted sabe. Don Manuel Vilacova era ya muy amigo de Fraga hace veinte años y, actualmente, lo visitan en su pazo los alcaldes de la zona, los consejeros, los jueces y hasta algún ministro de Madrid, cuando viene por aquí. No me creo que en su yate ocurrieran esas cosas que me cuenta. ¿Está seguro ese pescador de haber visto lo que dice que vio?
—Qué quiere que le diga, mi brigada, supongo que lo estará, cuando dejó la pesca y vino corriendo a contármelo. Tengo que creerlo.
—Pero no ha aparecido ningún cadáver, ¿no?
—Aún no. Están buscando.
—Bueno, cabo, usted sabrá lo que hace. Yo lo ayudaré en todo lo que esté en mi mano, pero ojo dónde se mete, no vaya a dar un patinazo.
El cabo Souto le dio las gracias al brigada y colgó. Prefirió no hacer conjeturas hasta no disponer de más datos. Tenía que informar a sus superiores, solicitar los permisos necesarios para interrogar a los del yate y, sobre todo, esperar las noticias de la patrulla de rescate que buscaba en la zona de Punta Arnela. Orjales volvió a entrar en el despacho cuando vio que el cabo colgaba y le dijo que habían llegado varios correos confirmando que se trataba del Ariadne.
Sobre las ocho de la tarde subió a su piso. Allí recibió la llamada de César Santos.
—Pepe, soy César.
—¡Hola! ¿Cuándo vienes?
—Mañana. Reservé en el Parador de Cambados. Si te va bien, podría pasar por ahí sobre las cinco.
—Por aquí no se pasa, César, esto es el fin del mundo. Aquí se llega —sentenció Souto—. ¿Y te vas a perder una tarde de golf? Hay un campo muy bueno ahí cerca, en Meis: lo he visto en un folleto.
—No seas borde, Pepe. Los amigos son lo primero.
—Ya, sobre todo si llueve.
—Oye, Holmes, no sabes lo feliz que me hace comprobar la alegría que te produce mi visita. Estoy verdaderamente emocionado.
—Está bien. Me alegro de que vengas, me alegro mucho, de verdad. Te espero mañana sobre las cinco y avisaré para que te dejen aparcar delante de la puerta del cuartel. Si tienes algún problema, dame un telefonazo, ¿de acuerdo?
2
¡Un pez gordo! Lo que faltaba, pensó Souto. Y en la zona de Villagarcía, para más inri. ¿Tendría algo que ver aquel Vilacova con la interminable saga de contrabandistas, narcos y políticos procesados en los últimos treinta años en la zona? ¿Merecía la pena hurgar en semejante avispero? Hacía ya demasiado tiempo que jueces y políticos intentaban poner orden en un mundo en el que se movían muchos intereses, dinero, puestos de trabajo e incluso votos para el partido del Gobierno. El cabo Souto estaba seguro de que no le iban a permitir trabajar a su aire en Pontevedra como si estuviera en Corcubión. Sin embargo, se consideraba obligado a verificar si lo que había denunciado Canido era cierto.
A la mañana siguiente, sobre las siete y media, cuando se disponía a salir hacia Villagarcía, el cabo Souto recibió una llamada de la guardia costera que despejó una de sus incógnitas. Acababan de encontrar el cuerpo de un hombre sin vida flotando en la desembocadura del río Castro, que separa las playas de Lires y Nemiña.
—Del lado de Lires —precisó el guardia que llamaba y que conocía a Souto—. ¿Sabes esa especie de vivero o cetárea abandonada que hay entre las rocas al final de la playa?
—Sí, ya sé dónde dices.
—Pues allí. Esa zona es vuestra, ¿no?
—Sí, pertenece al término municipal de Cee. ¿Lo habéis sacado ya?
—Sí, hemos dejado el cadáver encima de las piedras esperando a que vengáis tú y los del juzgado.
—¡Gracias! Voy para allá.
José Souto informó al sargento, llamó a Taboada y salieron los dos en dirección a Lires. No se había equivocado el aldeano de Castrexe, pensó el cabo.
Cruzado el puentecillo sobre la modesta ría de Lires, frente al cementerio y la iglesita de San Estebo, una carretera estrecha se introduce bajo la fronda boscosa, entre la ría y el monte. A poco más de un kilómetro, después de pasar la casita del Bar de la Playa, adornada con grandes matas de hortensias, la carretera se termina en una zona sin vegetación. A la izquierda sale la pista que va hacia las calas salvajes y, enfrente, entre las peñas, hay una cetárea abandonada entre el monte, las escolleras y el Mellón de Lires, un montículo que enmarca la desembocadura del río, vadeable a pie con marea baja, entre la barra del arenal de Nemiña y la playa de Lires. Un paisaje habitualmente desierto que sorprende por su gran belleza natural.
Al llegar, el cabo Souto vio dos vehículos, varios agentes, un par de curiosos y, fondeada a unos cien metros, la patrullera de los guardacostas. Aún no había llegado nadie del juzgado. Echó un vistazo al cadáver. Era un hombre adulto, llevaba una camiseta de marinero, jersey azul marino y pantalones vaqueros. Estaba descalzo. Un mechón de pelo sobre la frente se había pegado a una herida que el agua había dejado blanca, sin sangre. Por el aspecto y su estado, Souto dedujo que el cuerpo no llevaba mucho tiempo en el mar. Dio la vuelta alrededor y observó una cadenita sujeta con un mosquetón al cinturón y rematada por un llavero con varias llaves.
—Aurelio —le dijo Souto a Taboada, que estaba plantado delante del cuerpo mirándolo—, coge ese llavero y guárdalo.
—¿No esperamos a la jueza?
—No. Cógelo ahora, no vaya a ser que desaparezca en el traslado. Y mira los bolsillos, a ver si lleva documentación.
Taboada hizo lo que le pedía el cabo. El muerto no llevaba más que un pañuelo y un mechero.
El levantamiento del cadáver, su traslado al tanatorio y un par de gestiones obligadas retrasaron la salida de Souto hacia Villagarcía. Eran más de las doce cuando él y Taboada salieron de Corcubión en dirección a Santiago. Por el camino, Souto llamó al brigada Nogueira y lo informó de la aparición del cadáver. Cuando llegaron, el brigada quiso acompañarlos personalmente al puerto.
—Mi brigada, me gustaría pedir a los del yate que nos dejaran echar un vistazo por las buenas —le dijo Souto—. Si no le importa, déjeme hablar a mí.
—Como quiera.
—Y, por favor, no diga nada del tipo que cayó al mar ni del hallazgo del cadáver de esta mañana. Aún no sabemos quién es, ¿comprende?
El brigada correspondió con una sonrisa maliciosa al gesto de complicidad que le había hecho Souto.
—Tranquilo, cabo. No pienso abrir la boca. Solo quiero saber qué hace usted, por si se mete en líos más adelante.
—Gracias, mi brigada.
Souto se volvió hacia Taboada y le ordenó que se quedara en tierra controlando si alguien salía del barco mientras ellos estaban dentro. Subieron por la pasarela y se dirigieron a popa. Un marinero que estaba fregando la cubierta, al verlos, se acercó a preguntar qué querían. Souto tomó la iniciativa.
—Queríamos ver al capitán o a alguien que esté al mando del barco, por favor.
—Un momento —contestó el marinero y se dirigió al interior.
Unos instantes después apareció el capitán, que vestía de uniforme.
—¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarlos?
—Buenos días. Es usted el capitán, supongo. —El hombre asintió con la cabeza y Souto no le dio tiempo a decir nada más—. Soy el cabo primero José Souto y este es el brigada Nogueira. Disculpe que lo molestemos, solo será un momento. Mire usted, estamos buscando a un marinero que, según nuestros compañeros de La Coruña, pudo haberse enrolado en una embarcación de este tipo. ¿Podría decirme cuántas personas componen su tripulación y si ha enrolado últimamente a algún marinero?
—Bueno, aparte de mí, hay un piloto, un maquinista, y… y dos marineros. Uno de ellos también es cocinero.
—¿Cuánto tiempo llevan con ustedes los marineros?
—Uno lleva dos años y el otro se enroló en enero. ¿Cómo se llama la persona que buscan?
—¡Eso no importa, capitán! Nos consta que utiliza diversos nombres y probablemente haya presentado una documentación falsa. ¿Quiénes están a bordo ahora?
—Solo está de guardia el marinero que han visto ustedes. El resto tiene día libre.
—¿Puedo pedirle un favor?
—Usted dirá.
—¿Tendría usted la amabilidad de enseñarme el camarote de los marineros? Me sería de gran ayuda echar un vistazo a lo que pueda haber dentro, quizá algún objeto identificativo o algo por el estilo.
Souto vio que el brigada tenía los ojos abiertos como platos, incapaz de disimular su asombro. El capitán dudó un instante antes de responder haciendo un gesto de fastidio:
—Síganme.
Bordearon la cabina principal y fueron hacia proa. Allí bajaron por una escotilla. El capitán les enseñó el lugar donde dormían los marineros. Un espacio abierto de unos diez metros cuadrados, con un servicio, una ducha y una litera doble a cada lado. Junto a una de las literas había una pequeña mesa, dos taburetes y cuatro taquillas metálicas, dos a cada lado de la mesita. El mamparo estaba adornado con un calendario en el que la foto de una mujer desnuda era diez veces mayor que el cuadradito de los meses. Souto se quedó mirando las taquillas largo rato. Finalmente se volvió hacia el capitán y le dijo:
—¿El maquinista y el piloto también duermen aquí?
—No. El piloto duerme ahí —señaló una puerta— y el maquinista en la sala de máquinas.
—Muchas gracias, capitán. No lo molestamos más.
—¿Ha visto algo interesante?
—No esperaba ver nada, la verdad. Se trata de un simple control para garantizar la seguridad de los barcos y de sus propietarios. El tipo que buscamos es peligroso.
—¿Y ya ha deducido usted que no es ninguno de nuestros marineros?
—Sí, señor. Y puedo asegurarle que no está aquí. Ese hombre tiene ciertas costumbres que se reflejan en el lugar donde duerme. Comprenda que no le pueda decir más.
—¡Curioso! —murmuró el capitán.
Una vez en cubierta y antes de despedirse, Souto preguntó:
—¿Llegaron ustedes ayer de La Coruña, no?
—Sí, cabo, a mediodía.
—¡A mediodía! Tendrían que haber salido de madrugada, claro.
—Pues sí, salimos a las cinco de la mañana. Cuando el patrón no viaja con nosotros, solemos salir muy temprano.
—¡Ah, no venía don Manuel! —El capitán no contestó—. ¿Traían algún pasajero?
—No, señor. El sobrino del patrón desembarcó en La Coruña.
—Pues nada. —El cabo le tendió la mano—. Mucho gusto y muchas gracias por atendernos. Que tenga buen viaje, si es que piensa ir a algún sitio.
Saltaron a tierra y fueron al encuentro de Taboada, que estaba a unos metros del amarre. El brigada Nogueira no dijo nada hasta estar lo suficientemente lejos del yate como para que no se le pudiera oír. Entonces se detuvo, se volvió hacia Souto y exclamó:
—¡Cabo, es usted la hostia! ¿Qué coño de historia es esa que se ha inventado? Porque se la ha inventado, claro.
—Pero mi brigada, si le digo al capitán que sospecho que han tirado un marinero al mar en Finisterre y que quiero ver el cuarto de la tripulación, ¡no me iba a dejar entrar! Eso cae de cajón. Tenía que inventar una historia cualquiera para no levantar sospechas y mucho menos hablar de la pelea a bordo y del hallazgo de un hombre en el mar, porque eso sí que levantaría la liebre.
Taboada, acostumbrado a las ocurrencias de su jefe, sonreía observando el asombro del brigada, que echó a andar hacia el coche haciendo gestos con la cabeza. Una vez dentro, preguntó:
—De todas formas, tanta cosa para no encontrar nada —se lamentó Nogueira—. ¿Qué hemos venido a hacer al barco?
—¿Quién le ha dicho que no he encontrado nada?
—¡Joder, pues ya me dirá!
—He descubierto varias cosas: como que el patrón no viajaba en el yate; que tuvieron que pasar por Finisterre a la hora en la que el pescador dice que los vio; que solo una de las cuatro literas no tenía ropa de cama y que hay cuatro taquillas.
—¿Qué pasa con las taquillas?
—Veamos. Una estaba abierta y vacía. Otra tenía la llave puesta en la cerradura. Supongo que será la del marinero que vimos al llegar. Las otras dos estaban cerradas, pero ambas tienen fotos pegadas y cosas encima. O sea, que se usan. Tres taquillas en uso y tres literas con ropa para dos marineros y… un hombre al agua. ¿Le encaja eso, mi brigada?
—Hombre, cabo, visto así, da que pensar. ¿Qué va a hacer ahora?
—Pedir rápidamente una orden de registro al juzgado de Corcubión y comprobar si alguna de estas llaves —dijo sacando del bolsillo el llavero del ahogado— abre una de las dos taquillas cerradas, pues las llevaba el cadáver que se encontró esta mañana en el mar. Ahora tengo que regresar para pedirle al forense los resultados de la autopsia y obtener las huellas. Espero que, entre tanto, el barco no se vaya a ningún lado. Si usted fuera tan amable de pedir a nuestros colegas de Investigación que vinieran conmigo mañana al barco para buscar huellas en las literas y las taquillas, me haría un gran favor.
—Haré lo que esté en mi mano, cabo. Y si hay alguna novedad lo llamo, descuide.
—Por cierto —se detuvo a preguntar el cabo—, ¿sabe usted quién puede ser ese sobrino del que habló el capitán?
—Sí, claro. Será Paco Louro, aquí lo conoce todo el mundo. Es el gerente de las empresas de don Manuel. Un hijo de su hermana, porque él solo tiene dos hijas.
—Es extraño —dijo Souto—. ¿Por qué me diría que ese señor se bajó en La Coruña sin que yo se lo peguntara?
Souto le hizo un gesto a Taboada para que apuntara el nombre. Ambos acompañaron al brigada al puesto y se volvieron a Corcubión. Por el camino, Souto llamó a la casa cuartel y avisó al guardia de la entrada de que, si llegaba el señor Santos, lo dejara aparcar en la entrada y le pidiera que lo esperase.
—Dale un poco de caña, Aurelio, hay que llegar antes de las cinco.
—Holmes, tendremos que comer, digo yo.
Souto miró el reloj. Eran las dos y diez. Le dijo a su ayudante que pararían al salir de la autopista, después de Santiago, en algún bar de carretera.