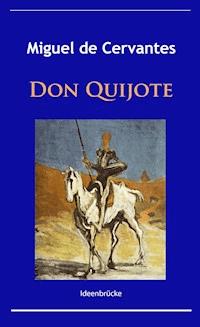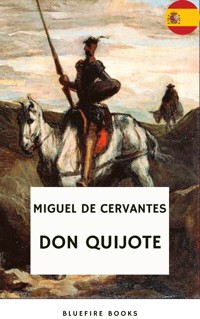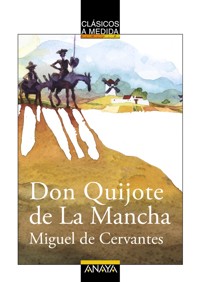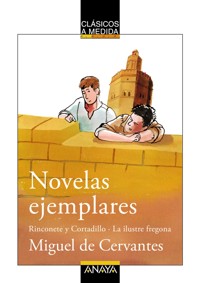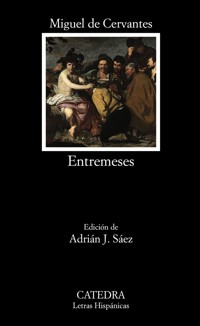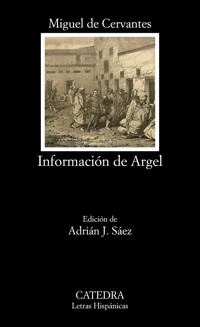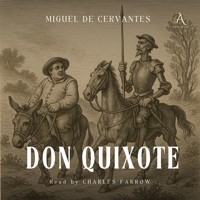Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos para jóvenes
- Sprache: Spanisch
Don Quijote de la Mancha no es solo un clásico: narra la aventura de un caballero que decide salir al mundo para luchar contra gigantes que otros llaman molinos, acompañado por su fiel escudero Sancho. En su camino, cada hazaña y cada delirio están inspirados por el recuerdo de su amada Dulcinea. Esta edición adaptada acerca a los jóvenes la obra más célebre de nuestra literatura con un lenguaje claro y ameno, respetando el ingenio y la esencia de Cervantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2025 de la edición adaptada por Antonio Cunillera
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
www.rialp.com
© Ilustraciones de Guillermo Altarriba
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-7226-7
ISBN (edición digital): 978-84-321-7227-4
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-7228-1
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
Introducción
PRIMERA PARTE
1. Don Quijote y su primera salida
2. Regreso a la aldea
3. Segunda salida de nuestro buen caballero
4. Don Quijote y Sancho Panza
5. El ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo
6. Aventuras dignas de ser contadas
7. La aventura del yelmo de Mambrino y la libertad de los galeotes
8. Aventura en Sierra Morena
9. De muchas cosas que se cuentan en esta historia
10. De lo que sucedió en la venta
11. Nuevas aventuras antes de regresar a la aldea
SEGUNDA PARTE
12. Don Quijote sigue en la aldea
13. Nueva salida de don Quijote
14. De las cosas que le sucedieron a don Quijote camino de Zaragoza
15. La aventura del rebuzno y la graciosa del titiritero
16. Encuentro con los duques
17. Sigue la estancia en el castillo de los duques
18. Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria
19. Llegada a Barcelona y últimas aventuras hasta su muerte
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
INTRODUCCIÓN
Al llevar a cabo la adaptación del Quijote se han tenido en cuenta los valores de la obra y las esencias y vivencias de los personajes.
El inmortal Cervantes, al escribir su obra, la más leída de todos los tiempos, quiso poner «en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería». He ahí, pues, uno de sus propósitos: crítica social, en la que iba implicado un mensaje, reflejado en el idealismo y el realismo, a través de don Quijote y Sancho Panza. Esta dualidad, presente en todas las páginas de la novela, permitirá a Cervantes ofrecer una narración amena.
La vida de Cervantes es una vida llena de sinsabores y desventuras. Intervino en la batalla de Lepanto con grave quebranto físico, estuvo cautivo en Argel y a su regreso a España desempeñó varios cargos oficiales en los que siempre salió extremadamente perjudicado.
Con toda esta existencia frustrada, con agobios económicos continuos, con problemas familiares, pasando en la cárcel días y días, supo dar cima a una creación inmortal, considerada como una de las novelas más grandes de todos los tiempos.
La historia del hidalgo manchego, que se volvió loco de tanto leer libros de caballería, y que dio en el disparate de imitar a los héroes andantes, no es otra cosa que una llamada a la sociedad de su tiempo y un reflejo de las costumbres de la época. Pero al lado del héroe hay el antihéroe: Sancho Panza, el hombre remolón, el hombre que no quiere crearse problemas y solo vivir en paz, alejado de los sueños de su amo a quien respeta y quiere. Es un binomio que contribuye al equilibrio argumental de la novela. Y después, muchos personajes, todos ellos diseñados magistralmente. Inolvidables todos ellos. Y narración... y muchos diálogos que cautivan y entretienen... Y escenarios y ambientes que el lector va conociendo a través de esa ruta quijotesca que se inicia en un pueblecito de la Mancha «de cuyo nombre no quiero acordarme» y que llega hasta Barcelona, «archivo de la cortesía», y luego el regreso a su aldea, vencido por el caballero de la Blanca Luna. Y finalmente, su muerte, una muerte apacible sin la pesadilla de la locura. El loco don Quijote es ya otra vez el cuerdo Alonso Quijano.
Y ahí está la obra y su autor. Una adaptación, claro está, pero conservando intactas su estilística, sus modos y formas.
Esperamos que todos nuestros lectores saboreen íntegramente sus valores literarios y capten esas características tan especiales de lo quijotesco y lo pancista, de lo ideal y lo práctico. En resumen: idealismo y materialismo, dos modos de ser y de vivir...
PRIMERA PARTE
Esta primera parte consta de once capítulos en nuestra adaptación. Abarca desde que don Quijote salió de su aldea con Rocinante, esta vez sin el escudero, hasta su regreso al pueblo, acompañado del cura y el barbero. Muchas son las aventuras que en ella se cuentan. Entre otras citaremos la de la venta, donde fue armado caballero; la de Andrés y Juan Haldudo, la de los molinos de viento, la del vizcaíno, la de los yangüeses, la de la venta con el manteamiento de Sancho, la de las ovejas, la del yelmo de Mambrino, la de los galeotes, la de Cardenio y Dorotea y la de los episodios de la venta antes de regresar a su aldea.
1. Don Quijote y su primera salida
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo que poseía un antiguo escudo, una lanza en el armero, un caballo flaco y un galgo corredor. Su posición era modesta, y así, las tres partes de sus ingresos los consumía en una comida sencilla, y el resto, su sayo, unas calzas de velludo para las fiestas y sus pantuflos del mismo tejido. En su casa tenía un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo que ayudaba tanto en el campo como en otras faenas. Nuestro hidalgo rondaba la edad de los cincuenta años: era de complexión fuerte, delgado, de rostro enjuto, gran madrugador y amigo de la caza. Dicen que su sobrenombre era Quijada, o tal vez Quesada.
Los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año), nuestro hidalgo leía libros de caballería. Esta lectura le hizo olvidar casi del todo el ejercicio de la caza y hasta la administración de su hacienda. Incluso vendió parte de sus tierras para comprar libros de caballería. Con tanta lectura el pobre caballero perdía el juicio, pues se desvelaba por entender las razones de sus héroes y descifrar el sentido de sus palabras. Se enfrascó tanto en la lectura de estos libros que se pasaba las noches despierto; y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de tal manera que vino a perder el juicio. Y en este estado vino a dar en el más extraño pensamiento, es decir, hacerse caballero andante e ir por el mundo en busca de aventuras. Para este propósito, lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Las limpió y aderezó lo mejor que pudo, pero vio que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Lo solucionó enseguida, porque de cartones hizo una media celada y la dio por buena. Fue luego a ver a su caballo, y aunque estaba más enfermo y flaco que el de Gonela, le pareció a él que era mejor que el Bucéfalo de Alejandro y el Babieca del Cid.
Nuestro hombre empezó a pensar qué nombre pondría a su caballo, y al cabo de cuatro días vino a llamarle Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y muy significativo de todo lo que él creía.
Puesto nombre al caballo pensó un nombre para él, y estuvo unos ocho días pensándolo. Y al fin se vino a llamar don Quijote de la Mancha. Ahora solo le faltaba buscar una dama de quien enamorarse. Y después de mucho pensar, recordó que en un lugar no cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él en un tiempo estuvo enamorado, aunque ella jamás lo supo. Esta mujer se llamaba Aldonza Lorenzo. Le buscó un nombre apropiado que sonase a princesa y gran señora y vino a llamarla Dulcinea del Toboso, nombre músico y peregrino y muy significativo.
Hechas todas estas prevenciones, una mañana del mes de julio subió sobre Rocinante, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo. Pero de pronto le asaltó una terrible duda que estuvo a punto de hacerle desistir de su empeño: no estaba armado caballero. Pero luego pensó que podría ser armado caballero durante el camino según él había leído en sus libros.
Iba caminando nuestro flamante aventurero y hablando consigo mismo: «¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel en que saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro! Compadeceos, señora Dulcinea, de este vuestro rendido corazón que tantas penas por vuestro amor padece».
Anduvo todo aquel día sin que le ocurriese cosa digna de mención. De pronto vio, no lejos del camino por donde iba, una venta que fue como si viera una estrella. Se dio prisa y llegó a ella al tiempo que anochecía.
Estaban a la puerta de la venta dos mujeres mozas, las cuales iban a Sevilla; don Quijote creyó que aquella venta era un castillo con sus cuatro torres, su puente levadizo y su hondo foso, y las mujeres le parecieron dos hermosas doncellas o graciosas damas. Llegó hasta la venta y las mujeres, al verle armado, se iban a retirar llenas de miedo.
—No huyan vuestras mercedes, ni teman daño alguno, pues a la orden de caballería que profeso no toca hacerlo a ninguno, y mucho menos a tan altas doncellas —les dijo don Quijote.
Las mozas no pudieron contener la risa, lo cual molestó a don Quijote.
—Bien está la mesura en las hermosas y es mucha sandez la risa que procede de tan leve cosa; pero no os lo digo porque mostréis mal talante, que el mío no es otro que el de serviros —les dijo.
El lenguaje, no entendido de las señoras, y el aspecto de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enfado; pero en aquel punto salió el ventero, el cual, viendo aquella figura contrahecha, estuvo a punto de acompañar a las doncellas en su risa; pero temiendo delante de tanta armadura, determinó hablarle comedidamente:
—Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amen del lecho, todo lo hallará en ella en abundancia.
Viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza (que tal le pareció a él el ventero y la venta), respondió:
—Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque «mis arreos son las armas, mi descanso el pelear».
Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de Castilla, aunque él era andaluz de la playa de Sanlúcar.
—Según eso, las casas de vuestra merced serán «duras peñas», y «su dormir siempre velar»; y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasiones para no dormir en un año, cuanto más en una noche —le respondió.
Y diciendo esto, fue a tener el estribo de don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo. Le dijo luego al ventero que tuviera mucho cuidado con su caballo porque era el mejor del mundo. El ventero lo miró y no le pareció tan bueno como decía don Quijote, y poniéndole en la caballeriza fue a ver lo que necesitaba su huésped, al cual estaban desarmando las doncellas, las cuales no pudieron sacarle la celada, que traía atada con unas cintas verdes; pero él no lo quiso consentir de ninguna manera, y se quedó toda la noche con la celada puesta; y como se imaginaba que ellas eran algunas principales señoras y damas del castillo les dijo con mucho donaire:
—Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino: doncellas cuidaban de él, princesas de su rocino, o Rocinante, que este es el nombre de mi caballo, y don Quijote de la Mancha el mío.
Las mozas, no habituadas a este lenguaje, solo le preguntaron si quería comer algo.
—Cualquier cosa comería, pues me iría bien.
Pusieron la mesa a la puerta de la venta y el ventero le trajo una porción de mal remojado y peor cocido bacalao y un pan muy negro. Y daba risa verle comer, porque como tenía puesta la celada no podía poner nada bien en la boca con sus manos si otro no se lo daba, y así una de aquellas señoras servía de este menester; no hubiera sido posible darle de beber si el ventero no hubiese horadado una caña y puesto un cabo en la boca, y por el otro le iba echando vino. Todo le parecía bien a don Quijote, pero su única pesadumbre era no verse armado caballero.
Preocupado por ello, don Quijote abrevió su cena y una vez acabada llamó al ventero, se encerró con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él y le dijo:
—No me levantaré de donde estoy, valeroso caballero, hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que quiero pedirle.
El ventero, confuso ante las palabras de don Quijote, accedió a lo que se le pedía.
—El don que os pido es que mañana me arméis caballero; esta noche, en la capilla de vuestro castillo, velaré las armas, y mañana podré ir ya en busca de aventuras en favor de los humildes y menesterosos.
El ventero, que ya sospechaba algo de la falta de juicio de aquel hombre, acabó de creerlo cuando le oyó semejantes palabras; y para reír aquella noche determinó seguirle el humor. Así le dijo que él en sus años mozos se había dado a aquel honroso ejercicio. Añadió que no había capilla en el castillo, pero que podía velar las armas en un patio y que a la mañana siguiente todo se haría como deseaba. También le preguntó si traía dinero, y como don Quijote respondiera negativamente, le dijo que era muy conveniente llevar las bolsas bien repletas por lo que pudiera suceder.
Don Quijote prometió que lo haría; así se decidió que velase las armas en un corral grande de la venta, y don Quijote tomó sus armas y las puso en una pila junto a un pozo, y luego tomando la lanza comenzó a pasear delante de la pila.
El ventero contó a cuantos estaban en la venta la locura de su huésped y todos quedaron admirados y le fueron a observar desde lejos.
En esto, uno de los arrieros quiso dar de beber a su recua y tuvo que quitar las armas de don Quijote que estaban sobre la pila, pero nuestro hombre al verle le dijo en voz alta e indignada:
—¡Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que tocas las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada! Mira lo que haces si no quieres perder la vida...
No hizo caso el arriero de estas razones (y mejor fuera que lo hubiera hecho); antes, tomando las armas por las correas, las arrojó muy lejos. Lo cual visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento en su señora Dulcinea dijo:
—Ayudadme, señora mía, en esta primera afrenta que a vuestro avasallado pecho se le ofrece.
Y diciendo esto, alzó la lanza con las dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo. Hecho esto recogió sus armas y volvió a pasearse con el mismo reposo que al principio. A poco vino otro con la misma intención de dar agua a sus mulos y quitando las armas de la pila. Don Quijote, sin hablar palabra ni encomendarse a nadie, alzó la lanza e hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió en cuatro. Al ruido acudió la gente y el ventero. Viendo esto don Quijote, embrazó su escudo, y puesta mano a su espada dijo en tono de gran sosiego:
—¡Oh señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo de que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo.
Los compañeros de los heridos comenzaron a tirar piedras contra don Quijote, el cual se defendía como podía con su escudo.
El ventero gritaba que le dejaran, que ya les había dicho que estaba loco. Don Quijote daba voces llamándoles alevosos y traidores, diciendo que el señor del castillo era un mal nacido caballero. Decía esto con tanto brío, que infundió un terrible miedo en los que le acometían; y así, le dejaron de tirar, y él volvió a la vela de sus armas con la misma quietud que al principio. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y concederle la negra orden de caballería antes de que sucediese otra desgracia. Así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia de aquellas gentes y le prometió que ya serían castigados. Le dijo que ya había cumplido con la vela de las armas, pues solo eran necesarias dos horas y él había estado cuatro, y que le daría enseguida la pescozada y el espaldarazo, y con ello quedaría armado caballero.
Todo se lo creyó don Quijote y le dijo que lo hiciera lo más pronto posible, y que luego de ser armado caballero no dejaría persona viva en el castillo excepto las que él le ordenase.
Asustado, el castellano trajo un libro y con un cabo de vela y con las dos doncellas se vino adonde estaba don Quijote; este se hincó de rodillas, y el ventero leyó en su manual, alzó la mano y le dio sobre el cuello un buen golpe, y después, con su misma espada, el espaldarazo. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada. Así lo hizo esta con mucha desenvoltura y don Quijote le preguntó cómo se llamaba. Ella respondió que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón de Toledo. Don Quijote le replicó que por su amor se pusiese don y se llamase a partir de aquel momento doña Tolosa.
La otra mujer le calzó la espuela y nuestro caballero le preguntó igualmente cómo se llamaba. Ella dijo que la Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera; a la cual también rogó don Quijote que se pusiese el don y se llamase doña Molinera.
Después de esto, don Quijote ensilló a Rocinante, subió en él y abrazó a su huésped, diciéndole cosas tan extrañas que no es posible acertar a repetirlas. El ventero, para verle fuera de allí, respondió con breves palabras y ni siquiera le pidió el coste de la posada, dejándole ir en buena hora.
La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta, tan contento y tan gallardo por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas de su caballo. Pero viniéndole a la memoria los consejos de su huésped acerca de los dineros, determinó volver a su casa y proveerse de todo y de un escudero, pensando en tomar como tal a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos. Con este pensamiento guio a Rocinante hacia su aldea.
No había andado mucho cuando le pareció que a su mano diestra, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de una persona que se quejara.
—Gracias doy al cielo por la merced que me hace. Estas voces son, sin duda, de algún menesteroso o menesterosa que necesita de mi favor y ayuda.
Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a los pocos pasos que entró por el bosque, vio una yegua atada a una encina, y atado a otra un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, de la edad de quince años, que era el que daba las voces, y no sin causa, porque le estaba dando con una correa muchos azotes un labrador de buen tamaño; y cada azote lo acompañaba de una reprensión y consejo.
—La lengua queda y los ojos listos.
—No lo haré otra vez —decía el muchacho entre sollozos—; yo prometo de ahora en adelante tener más cuidado con la manada.
—Descortés caballero, mal parece pegar a quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo, tomad la lanza y yo os daré a conocer que es de cobardes lo que hacéis —intervino don Quijote con voz airada.
Al ver aquella figura llena de armas el labrador tuvo miedo y respondió con buenas palabras:
—Este muchacho es mi criado que guarda mi manada de ovejas, pero es tan descuidado que cada día me falta una. Y porque castigo su descuido dice que lo hago por no pagarle el sueldo y yo digo que miente.
—Pagadle ahora si no queréis que os traspase de parte a parte con esta lanza. ¡Desatadle enseguida!
El labrador obedeció sin rechistar y don Quijote preguntó al muchacho que cuánto le debía su amo. Él dijo que nueve meses a siete reales cada mes, o sea, 63 reales. El labrador dijo que no eran tantos, pues debía descontarle tres pares de zapatos y un real de dos sangrías.
—Quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que le habéis dado.
—El caso es, señor caballero, que no tengo aquí dinero; ven Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré.
—¡Irme yo con él! —dijo el muchacho—. No, señor, ni por pienso; porque estando solo con él, me desollará como a un san Bartolomé.
—No hará tal —replicó don Quijote—: basta que yo se lo mande para que me tenga respeto; y con que él me lo jure por la ley de la caballería, le dejaré ir libre y aseguraré la paga.
—Mire vuestra merced, señor, lo que dice —dijo el muchacho—; que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna; que es Juan Haldudo, el rico, vecino de Quintanar.
—Importa poco eso —respondió don Quijote—, puesto que también puede haber Haldudos caballeros.
—Así es verdad —dijo Andrés— que este mi amo me niega mi paga. Y así está todo.
—No niego, hermano Andrés —respondió el labrador—; y haced el favor de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes de caballería que hay en el mundo que he de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro.
—Dádselos en reales —dijo don Quijote—, que con eso me contento; y mirad que lo cumpláis tal como habéis jurado; si no, volveré a buscaros y a castigaros, y sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la Mancha, el deshacedor de agravios. Quedad con Dios y no olvidéis lo prometido y jurado.
Y diciendo esto, picó a su Rocinante y en breve espacio se apartó de ellos.
Le siguió el labrador con los ojos; y cuando vio que había salido del bosque y que ya no se veía, se volvió a su criado Andrés.
—Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado.
—Eso juro yo —dijo Andrés—; que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva.
—También lo juro yo —dijo el labrador—; pero, por lo mucho que os quiero, quiero aumentar la deuda para aumentar la paga.
Y agarrándole del brazo, le volvió a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto.
Pero al fin le desató y Andrés se marchó de allí jurando ir en busca del valeroso don Quijote de la Mancha y contarle todo lo que había pasado.
Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso caballero andante, el cual, contentísimo, iba caminando hacia su aldea.
Y habiendo andado varias millas, descubrió un gran tropel de gente, que eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia; y por imitar lo que había leído en sus libros apretó la lanza y esperó a que llegasen aquellos caballeros andantes (ya que él los tenía por tales), y cuando llegaron a una distancia que le pudieran ver y oír habló así:
—Que todos confiesen que no hay en el mundo doncella más hermosa que Dulcinea del Toboso, emperatriz de la Mancha.
Todos quedaron asombrados y pronto comprendieron su locura.
—Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís: mostrádnosla, y si ella fuere de tanta hermosura, de buena gana confesaremos la verdad —dijo uno de ellos, que era un poco burlón.
—Si os la mostrara —replicó don Quijote—, ¿qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer; si no entraréis en batalla conmigo, gente descomunal y soberbia.
—Señor caballero —replicó el mercader—, suplico a vuestra merced, en nombre de todos los príncipes que aquí estamos, que para no cargar nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, que vuestra merced nos muestre algún retrato de esa señora, y quedaremos con esto satisfechos y seguros; y aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere.
—No es tuerta, canalla infame —respondió don Quijote, encendido en cólera—; no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pero vosotros pagaréis la gran blasfemia que habéis dicho de semejante hermosura como es la de mi señora doña Dulcinea.
Y diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo por el campo, y aunque quiso levantarse no pudo con el peso de las antiguas armas.
—No huyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended; que no por culpa mía sino de mi caballo Rocinante estoy aquí tendido —dijo mientras intentaba levantarse.
Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo soportar y llegándose a él tomó la lanza y, después de haberla hecho pedazos, comenzó a dar a don Quijote tantos palos que, a pesar de sus armas, le dejó molido.
Al fin se cansó el mozo de apalearle y los mercaderes siguieron su camino, abandonando al pobre caído; el cual, cuando se vio solo, volvió a probar si podía levantarse; pero si no lo pudo hacer cuando estaba sano, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho?
2. Regreso a la aldea
Viendo, en efecto, que no podía menearse, decidió acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en alguno de sus libros; y su locura le trajo a la memoria aquel trozo del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montaña. Así comenzó a revolcarse por tierra y a decir lo mismo que decía el herido caballero del Bosque:
—¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal.
Y de esta manera siguió recitando hasta llegar a aquellos versos que dicen:
—¡Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal!
Y quiso la suerte que acertara a pasar por allí un labrador vecino suyo, el cual le preguntó quién era y qué tal se sentía. Pero don Quijote siguió recitando los versos sin hacer caso de sus preguntas.
El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates; le quitó la visera y le reconoció.
—Señor Quijano (que así debía llamarse cuando estaba en su sano juicio), ¿quién ha puesto a vuestra merced en este estado? ¿Cómo ha podido ocurrirle semejante cosa?
Pero don Quijote seguía con su romance. El buen hombre le quitó el peto y el espaldar, pero no vio sangre alguna. Procuró levantarle y le subió sobre su jumento. Recogió las armas, las lio sobre Rocinante, al cual tomó de las riendas, y se encaminó a su pueblo.
Por fin, llegaron al lugar cuando ya anochecía. El labrador entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, pues estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, y estaba diciéndoles su ama a voces:
—¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pedro Pérez (que así se llamaba el cura), de la desgracia de mi señor? Hace dos días que no aparecen ni él, ni el caballo, ni el escudo, ni la lanza, ni las armas. ¡Desventurada de mí! Me parece que estos libros de caballería, que él tiene y suele leer de ordinario, le han trastornado el juicio.
La sobrina decía lo mismo y aún decía más:
—Sepa, señor maese Nicolás (que este era el nombre del barbero), que muchas veces mi señor tío se estaba leyendo estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro, echaba mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes; y cuando estaba muy cansado, decía que había matado a cuatro gigantes como cuatro torres, y el sudor que tenía por el cansancio decía que era sangre de las heridas recibidas en la batalla; y se bebía luego un jarro de agua fría, y quedaba sano, diciendo que aquella era una preciosísima bebida, que le había traído el sabio Esquife, gran encantador y amigo suyo. Pero yo tengo la culpa de todo por no haber avisado a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos esos libros.
—Eso digo yo también —dijo el cura—; y no se pasará el día de mañana sin que sean condenados al fuego.
Todo esto lo estaba oyendo el labrador; así, acabó de entender la enfermedad de su vecino, y comenzó a decir a grandes voces:
—Abran vuestras mercedes al señor Baldovinos y al señor marqués de Mantua, que viene malherido; y al señor moro Abindarráez, que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera.
A estas voces salieron todos; y conociendo los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Pero él dijo:
—Párense todos, que vengo malherido por culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llamen a la sabia Urganda para que cure mis heridas.
—Si me decía bien el corazón de qué pie cojeaba mi señor —dijo el ama—. Suba vuestra merced, que sin que venga esa Urganda lo sabremos curar aquí.
Le llevaron enseguida a la cama, pero no le hallaron heridas, y don Quijote dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con Rocinante combatiendo con los diez rufianes más atrevidos de la Tierra.
Le hicieron a don Quijote mil preguntas, pero no quiso responder a ninguna. Solo dijo que le diesen de comer y le dejasen dormir.
Así se hizo y el cura se informó por el labrador del modo que había hallado a don Quijote. Él se lo contó todo, lo cual acrecentó en el licenciado el deseo de hacer lo que al otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero, con el cual se vino a casa de don Quijote, y entre ambos hicieron lo que ahora se explicará.
El cura pidió a la sobrina las llaves del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Y aprovechando que don Quijote dormía, entraron todos y hallaron más de cien libros grandes y otros pequeños, y el ama dio al cura un poco de agua bendita y un hisopo.
—Tome; rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador y nos encante a nosotros porque les queremos echar del mundo.
Rio el cura y mandó al barbero que le fuese dando los libros, pues podía haber alguno que no mereciese el castigo del fuego.
—No hay por qué perdonar a ninguno —dijo la sobrina—. Todos han sido dañadores y mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer con ellos un montón y pegarles fuego. Así será mejor.
El ama fue del mismo parecer, pero el cura no quiso hacerlo sin leer por lo menos los títulos. Y el primero que le dio maese Nicolás fue el Amadís de Gaula.
—Este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado origen de este, y así me parece que le debemos condenar al fuego sin excusa alguna —dijo el cura.
—También he oído decir —repuso el barbero— que es el mejor de todos los que se han compuesto de este género, y así se le debe perdonar por ser único en su arte.
—Es verdad y por ello se le otorga la vida por ahora. Veamos otro.
—Las sergas de Esplandián, hijo de Amadís —dijo el barbero.
—Pues no se salvará el hijo por la bondad de su padre. Echadlo al corral.
Así lo hizo el ama con mucho contento.
—Este que viene es Amadís de Grecia y los de este lado son de la misma familia de Amadís.
—Pues vayan todos al corral —ordenó el cura.
—Este es Olivante de Laura —explicó maese Nicolás.
—El autor de este libro fue el mismo que compuso Jardín de flores. Ambos están llenos de mentiras. Al corral con ellos.
—Estos otros son Florismarte de Hircania y El caballero Platir —dijo el barbero.
—No hay por qué perdonarles. Que acompañen a los demás —replicó el cura.
Abrieron otro libro y vieron que tenía por título El caballero de la cruz.
—Por el nombre tan santo que tiene se le podría perdonar; mas también se suele decir que tras la cruz está el diablo. Vaya al fuego —ordenó el cura.
Tomando el barbero otro libro dijo:
—Este es Espejo de caballerías.
—Ya conozco a su merced —dijo el cura—; y estoy por condenarlo tan solo a destierro perpetuo, porque tiene parte de la invención del famoso Mateo Boyardo y también de Ludovico Ariosto, al cual, si le veo aquí en otra lengua que la suya, no le tendré respeto; pero si está en su idioma, le pondré sobre mi cabeza.
Todo lo confirmó el barbero; y abriendo otro libro vio que era Palmerín de Oliva, y junto a él estaba otro que se llamaba Palmerín de Inglaterra.
—Esa Oliva se queme inmediatamente, y esa Palma de Inglaterra se guarde y se conserve como cosa única. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas: la una, porque de por sí es muy bueno, y la otra porque es fama que lo compuso un rey de Portugal. Digo, pues, salvo vuestro parecer, señor maese Nicolás, que este y Amadís de Gaula queden libres del fuego, y todos los demás perezcan.
—No, señor compadre —replicó el barbero—; que este que aquí tengo es el afamado Don Belianís.
—Pues con ese —replicó el cura—, y con la segunda, tercera y cuarta parte, se usará de misericordia; y por lo tanto, tenedlos vos en vuestra casa, pero no los dejéis leer a ninguno.
Y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, mandó al ama que tomase todos los grandes y los echase al corral.
No se hizo de rogar el ama; y asiendo casi ocho de una vez los arrojó por la ventana.
—Este libro es —dijo el barbero abriendo otro—