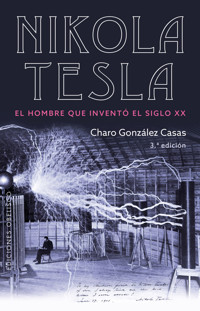7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Obelisco
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Digitales
- Sprache: Spanisch
En agosto de 1978, un hombre disparó mortalmente contra Dirk Hamer, de 19 años, mientras el joven dormía. Dos meses después de su muerte, a su padre le detectaron un cáncer de testículo. Un diagnóstico más, de no haber sido porque se trataba del doctor Hamer, un médico internista que empezó a preguntarse: 'Mi cáncer, ¿no tendrá relación con la pérdida de mi hijo?' Investigó en sus pacientes oncológicos y descubrió que en toda enfermedad interviene la psique: colabora con el cuerpo para provocarla y puede curarla. Sobre esta base levantó su Nueva Medicina Germánica con sus cinco leyes biológicas. Una visión radicalmente distinta y revolucionaria, capaz de dinamitar los pilares de la ciencia médica. Le quitaron la licencia. Intentaron declararle loco. Lo persiguieron, detuvieron, procesaron Lo metieron en la cárcel. Pero él nunca renegó de su descubrimiento. Murió convencido de que su Nueva Medicina sería la medicina del futuro. ¿Era un iluminado? ¿Un loco? ¿O un tuerto en el país de los ciegos?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charo González Casas
Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.
Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com
Colección Estudios y Documentos
DOCTOR HAMER
Charo González Casas
1.ª edición en versión digital: septiembre de 2020
Corrección: Sara Moreno
Diseño de cubierta: TsEdi, Teleservicios Editoriales, S. L.
Maquetación ebook: leerendigital.com
© 2019, Rosario del Carmen González Casas
(Reservados todos los derechos)
© 2020, Ediciones Obelisco, S.L.
(Reservados los derechos para la presente edición)
Edita: Ediciones Obelisco S.L.
Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida
08191 Rubí - Barcelona - España
Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23
E-mail: [email protected]
ISBN EPUB: 978-84-9111-656-1
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Doctor Hamer
Créditos
I. El crimen
II. El descubrimiento
III. El sueño
IV. El mundo
V. El dolor
VI. La poesía
Para Emilio Peinado Pacheca. In memoriam.
¿Y si, en realidad, fuera muy sencillo? ¿Y si el cuerpo duele porque grita el alma?
A finales del siglo pasado, apareció en Alemania un médico internista que amenazó con dinamitar los andamios de la ciencia médica. Se llamaba Ryke Geerd Hamer. Abrió un camino distinto, desconocido, inexplorado, nuevo. Lo fue desbrozando él solo, sin subvención ni becarios, en su despacho de Oberaudorf reconvertido en laboratorio. A medida que avanzaba fue llegando a una conclusión asombrosa: en toda enfermedad interviene la psique. Y así como la psique colabora con el cuerpo para causar la enfermedad, también puede repararla.
Así de simple. Sin apenas necesidad de fármacos ni intervenciones quirúrgicas de urgencia ni tratamientos probados o experimentales. Según el doctor Hamer, para poder curarse, el paciente debe ser su propio médico. Basta con que indague en su vida y en su mente, encuentre el conflicto psíquico que le atenaza causándole ese mal físico y lo resuelva. Una vez reconocido y superado el conflicto, el cuerpo, gracias al cerebro programado por la psique, se repara él solo. Como cuando te cortas ligeramente con un cuchillo y al cabo de varios días la piel luce como nueva. Lo mismo, aunque con matices.
La medicina oficial se echó las manos a la cabeza. Ese Hamer está loco. Por el amor de Dios, ¿cómo va a autorrepararse un cuerpo con cáncer? ¿Cómo van a evaporarse, uno por uno, los tumores en una metástasis? Qué disparate. Un despropósito. El doctor Hamer, qué peligro. Puede causar mucho daño. Que lo silencien. Que lo detengan. Amenaza la salud pública. Que lo encierren.
Parecía ciencia ficción, el delirio de un demente.
Por primera vez en la historia, un médico anunciaba que había descubierto un programa de la psique que produce y repara las enfermedades. «El programador es la psique –decía–, el ordenador, el cerebro y la máquina, el cuerpo». Pero lo más sorprendente es que afirmaba que su teoría funcionaba en todos los casos con la exactitud de la física y las matemáticas. Y podía demostrarlo. Contaba con las pruebas físicas, visibles para el ojo humano. Enseñando un sencillo TAC[01] y armado con un puntero, Hamer podía señalar las huellas que va dejando la psique en el cerebro. Con la sola observación del TAC, detectaba el tipo de cáncer y el órgano afectado. Él lo veía, juraba que podía verlo. No eran alucinaciones ópticas. Y si él, un mortal corriente, percibía en un cerebro el impacto de la psique en un enfermo de cáncer, todos los demás médicos también podrían percibirlo. Así que se desgañitó pidiendo que, por favor, repararan en su trabajo, que comprobaran su veracidad, que le hicieran caso. «¡Miren! ¡Compruébenlo ustedes mismos! Verán que no me equivoco. No les estoy engañando. ¡Joder, que no estoy loco!».
Habría sido muy fácil desmontarlo. Bastaba con que un solo caso no se ajustara a su diagnóstico para pulverizar todo su trabajo, para acabar con sus desatinos y disparates, para dejarlo en ridículo, para mandarlo a su casa y que se quedara allí, quieto y calladito, rumiando con amargura su fracaso. Pero no lo hicieron. ¿Que qué hizo la medicina en lugar de demostrar que Hamer era un lunático? Mirar para otro lado.
Pero siguieron acorralándolo. Había que quitarlo de en medio. Ese fanático de sí mismo podía reclutar pacientes. Los convencía, podía hacerlo. Y cada vez eran más los enfermos desahuciados que acababan en su consulta creyendo, con fe terminal, que Hamer iba a curarlos, que él les enseñaría, que terminarían aprendiendo cómo manejar su psique y sus conflictos para escapar de una muerte anunciada por los médicos. Hamer, ese fantasma, empezaba a tener un público. Se dedicaron a desprestigiarlo en campañas orquestadas por los medios.
Lo tacharon de «charlatán», «embaucador», «farsante», «mentiroso», «oportunista», «pseudocientífico», «majadero», «brujo», «sinvergüenza», «matasanos», «criminal», «maniaco», «paranoico», «psicópata», «hijo de puta», «tarado psíquico», »narcisista», «ególatra», «encantador de serpientes», «perturbado», «vendedor de alfombras», «tratante de la muerte», «cruel», «antisemita», «nazi», «mamarracho», «chamán de pacotilla», «iluminado patético», «gurú de tres al cuarto», «lunático», «payaso», «líder de secta con ínfulas mesiánicas»… Demasiados insultos para un solo hombre.
Él pudo soportarlos, amparado por la fe en su verdad, pertrechado en una doctrina que él creía que había descubierto y que bautizó como Nueva Medicina Germánica.
Pero, ¿quién era Ryke Geerd Hamer? ¿Un genio capaz de alumbrarle a la humanidad el camino? ¿O un loco arrebatado por su afán de gloria y su propia tragedia?
Hay ciegos que guían muchedumbres. Pero hacia el final del túnel la luz que prometieron no aparece. Y hay genios que son luminarias y que acaban lapidados por las multitudes ciegas. Demasiada luz deslumbra. A la pupila humana le cuesta adaptarse. Nada es fácil. ¿Quién era, en realidad, el doctor Hamer? ¿Un iluminado? ¿Un ciego? ¿Un tuerto en un mundo de invidentes?
Para sus seguidores, una bendición del cielo. Para sus detractores, lo peor de la peor calaña. No dejaba indiferente a nadie.
Vivió ochenta y dos años repartidos en dos vidas. La primera, apacible y serena como médico respetable y feliz padre de familia. La segunda a contra corriente, perseguido por la Interpol, en la cárcel como un delincuente, sin trabajo –le quitaron la licencia para ejercer la medicina–, sin dinero –no se hizo rico–, despreciado por la ciencia, pisoteado por la prensa, acorralado por la justicia con encono y saña. Demasiada saña para una teoría que, a simple vista, podría no parecer tal disparate.
La pena mata. Eso lo sabe la ciencia aunque no disponga de ningún aparato que lo mida. Sé de una mujer sensible, inteligente y culta que murió de amor, literalmente. Su marido había fallecido sin que nadie lo esperara. Se sintió perdida. «Ayer, al calendario de la pared se le cayó una hoja. –me dijo un día–. Me la encontré en el suelo. Era la del 14 de febrero». Ya había empezado a notar ese dolor en la rodilla. Diagnóstico: cáncer de huesos. Murió en menos de un año «de pura pena», dice su hija.
Y así como las penas matan, las ganas de vivir nos salvan. Viktor Frankl fue un psiquiatra al que le tocó vivir, con veinticinco años, la peor de las suertes: estuvo prisionero en Auschwitz. Sobrevivió al infierno y lo contó en su libro El hombre enbusca de sentido. «A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca», cuenta. «Otra cosa inexplicable: se helaban las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo; y sin embargo, las llagas y las heridas de las manos, sucias del trabajo en la tierra, no supuraban». El día que se duchaban, aguantaban desnudos y empapados, de pie y a la intemperie el frío del invierno y no se costipaban. «A los médicos del grupo de prisioneros nos sorprendió descubrir la falsedad de los libros de medicina», escribió el psiquiatra. Tenían que resistir –los nazis los querían útiles– y vaya si resistían.
La fuerza de la mente. El poder de la psique
El doctor Hamer juraba que había detectado la angustia y la tristeza, que las había visto instalarse y multiplicarse en el cerebro del paciente, que había localizado el conducto invisible y secreto que une la psique con el cerebro y el cuerpo. Según Hamer, cada tipo de conflicto afecta a un órgano determinado y sólo a ese.
La medicina convencional atiende los síntomas. Que tose y le duele el pulmón, vamos a hacer una radiografía. Pero el doctor Hamer atendía a las causas. Humm, el pulmón, conflicto de territorio. Piense, recuerde, haga usted memoria. En qué momento y por qué se sintió amenazado. ¿Qué le sucedió que le asustara tanto? Y ahora vamos a ver su cerebro, para determinar en qué fase del programa se halla su dolencia. Entonces ordenaba un escáner y a la luz de una lámpara rastreaba el impacto de la psique en el cerebro del paciente.
Demasiada abstracción para la medicina clásica, que suma y resta con los síntomas como si fueran los dedos, por la cuenta de la vieja. Para la medicina de siempre manda el médico. Para la medicina de Hamer, mandan el paciente y la Naturaleza.
Murió el 2 de julio de 2017. Ocurre muchas veces que al desprecio en vida le sucede el reconocimiento. El vivo que sufrió el descrédito alcanza en muerte la gloria. El tiempo le ilumina, le arroja una luz nueva. Aún es pronto para que la historia diga si Hamer fue un genio o un loco, o las dos cosas. Sufrió mucho. Fue un valiente. Resistió lo irresistible. No resulta tan difícil ir siguiéndole los pasos. Su vida es su obra. Detrás del científico palpitaba el hombre, un hombre, Ryke Geerd Hamer, humanísimo si por humanidad entendemos mirar al paciente a los ojos y decirle: «Sea sincero, no se engañe, ¿qué le pasa?».
Todo empezó una madrugada, la del 18 de agosto de 1978. Un tirador, un rifle, una bala, una víctima. Si lo que sucedió no hubiera ocurrido nunca, el doctor Hamer habría seguido viviendo como todo el mundo, como hacemos todos, de la mejor manera que nos es posible. Pero los acontecimientos, terribles, se le echaron encima. Se encontró sitiado, sin escapatoria, en medio de su propia vida. No le quedó más remedio que tirar por el único camino que tenía. Era el más difícil. Pero lo siguió, en contra de todo, sin desvío posible. Para que luego digan que el destino no existe.
[01]. TAC: Tomografía axial computarizada.
I. El crimen
Hasta aquella madrugada, los Hamer eran felices, al menos todo lo felices que se puede ser en este mundo. Ryke Geerd Hamer y Sigrid Oldenburg se habían conocido en 1955, en la facultad de Medicina de Tübingen. Tenían veinte años.
Y se enamoraron.
A esa edad los sueños son un asunto muy serio. Querían ser médicos para atender a los pobres. Sigrid suspendía alguna asignatura, pero Geerd era un empollón brillante. Además de medicina y física estudiaba teología. Su padre, Heinrich Hamer, era pastor protestante. Este dato es importante. En su casa de Krefreld –una ciudad de Renania del Norte– se bendecía la mesa. Dios era la presencia, el principio y el fin, estaba en todas partes. Aunque Geerd se había criado con sus abuelos en el campo –se lo llevaron con ellos al quedar su madre encinta de su cuarto hijo–, volvió a la casa paterna cuando tenía siete años. El abuelo, quien le hizo feliz, había muerto. Era 1942 y Alemania, un hervidero de pólvora, sangre y lágrimas. Adiós a su infancia bucólica, tan cerca del mar del Norte.
En Krefeld, Geerd oía por las noches el estampido de las bombas desde el refugio antiaéreo donde tenía que dormir con sus cinco hermanos y sus padres. Todos apretujados, entre cientos de civiles muertos de miedo y hambre. Fue testigo del primer gran ataque a la ciudad, antaño conocida como «la ciudad de seda» por su comercio con Oriente. «Todo ardía y brillaba por las bombas de fósforo blanco», dijo. Vio los cadáveres carbonizados –decenas de muertos– apilarse a la puerta de la parroquia que regentaba su padre. «Casi todos niños, mujeres y ancianos. Los hombres estaban en el frente», escribió. También vio cómo sus padres ayudaban a esconderse y escapar a los judíos –muy numerosos en Krefeld– para que no fueran deportados al campo de concentración de Riga. Jamás lo olvidaría.
Al acabar la segunda guerra mundial, pudo seguir estudiando. Y hasta aquella madrugada, su biografía es correcta: un buen chico; un buen estudiante. Tras graduarse a los dieciocho en la escuela secundaria de Krefeld, partió a Tübinger para matricularse en la universidad. Quería estudiar teología y medicina. Allí se encontró con Sigrid, «la chica más bonita, encantadora y auténtica. Éramos idealistas, defensores de la verdad y las grandes causas».
Ella era italiana, como la abuela materna de Hamer. Compartían el romanticismo, la energía de los veinte años –tan potente que se cree inmortal; no sabe que se va a hacer vieja– y una sonrisa muy parecida, con los incisivos un poco disparados.
En menos de un año, Sigrid se quedó embarazada. Tuvieron que casarse, después de instalarse en Erlangen, donde Geerd podía acabar lo que le quedaba de su carrera de teología en unos meses. A la boda no asistió ningún pariente. Fue un pequeño escándalo, con luna de miel incluida: un fin de semana a pie y en tren por Suiza, con Sigrid embarazada de cinco meses. «El viaje de bodas más bonito y barato –contó Hamer–. Nos queríamos mucho». El joven que era entonces, nuevo e inocente, no podía imaginarse que Erlagen, la ciudad donde se casó y nació Birgit, su primogénita, sería el lugar que acabaría eligiendo sesenta años más tarde para yacer en su tumba. Tal era la nostalgia que sentía de viejo por aquellos tiempos felices.
Apenas tenían dinero, pero entre biberones, pañales y apuntes, los dos se las apañaron para seguir con sus carreras de medicina, con la ayuda de una tía de Geerd y su trabajo en los altos hornos de la Thyssenhütte en Duisburg durante las vacaciones. Cuando Geerd consiguió su licenciatura en teología, en un tiempo récord, cuentan que le dijo a su padre: «Ahora sé tanto como tú». La anécdota no sorprendió al reverendo, quien solía decir: «Geerd es el más inteligente y fuerte de mis hijos. Logra todo lo que se propone».
Podemos imaginaros al joven matrimonio en su diminuto estudio –una sola habitación– cocinando salchichas y ravioli en un pequeño infiernillo, el calendario de los exámenes colgado de la pared y un bebé, rollizo y rubio, berreando. Los Hamer eran la única familia de estudiantes con bebé de todo el campus. «A los compañeros –recuerda el médico– les parecíamos pintorescos».
Se volvieron itinerantes. Tenían que trasladarse para completar sus estudios. Primero, a Marburg, donde nació Dirk, su segundo hijo, el 11 de marzo de 1959. «Sigrid dijo ese día que era el más feliz de su vida. Quería tener un varón. Estaba radiante». No podían sospechar que el recién nacido iba a ser asesinado diecinueve años más tarde; que su muerte sería el fin de esa bendición –la bendición de los Hamer–, el principio, la causa y el detonante del descubrimiento de la Nueva Medicina Germánica.
Tenían veinticuatro años, dos hijos y muchas asignaturas por delante. De Marbug, tras aprobar los exámenes teóricos, se fueron a Giessen, donde Geerd consiguió unas prácticas como estudiante en ginecología. Después, volvieron a Tübinger para seguir con sus clases prácticas en cirugía, neurocirugía, neurología, psiquiatría, oftalmología. Nació Gunhild, su tercera hija. Presentó su tesis. A los veintiséis años, pudo, por fin, ejercer como médico. Ya tenía el título y, todavía, las ilusiones intactas. Dos años después nació Bernd, su cuarto hijo, que acabaría dedicándose a la medicina.
Sus seguidores han llegado a decir que fue el estudiante más joven en licenciarse en medicina. Falso. Sus detractores, que se retrasó varios cursos para terminar aprobando. También falso. En un principio, se llegó a publicar que ni siquiera era médico, sino «sanador», alguien incapacitado para curar. Lo cierto es que además de licenciarse en teología y doctorarse en medicina, también estudió varios cursos de física con una familia numerosa a cuestas.
En esos años dorados, mientras veía crecer a sus hijos, el doctor Hamer ejerció la medicina oficial en hospitales universitarios de Tübingen y Heilderberg. En su modo de proceder, sus colegas nunca detectaron nada extraño, salvo que a veces prescribía jalea real a sus pacientes, algo todavía exótico para la época.
Se especializó en medicina interna –1972– y, en sus ratos libres, comenzó a diseñar aparatos. Tenía imaginación: una camilla de masaje capaz de ajustarse con precisión al contorno del cuerpo, un dispositivo para el diagnóstico de suero transcutáneo, una sierra de huesos menos agresiva que las del mercado, y su invento estrella, un escalpelo eléctrico prácticamente atraumático por la finura de su hoja. La patente de su bisturí iba a generar royalties. El sueño de juventud de los Hamer –atender gratuitamente a los pobres– parecía posible. De jovencitos pensaban que lo ideal serían los barrios más desfavorecidos de Nápoles pero, de momento, podían empezar por Roma. En la primavera de 1978, Sigrid se instaló con sus hijos en la capital italiana. Geerd se quedó en Heilderberg, trabajando en el hospital universitario. Un constante ir y venir de Alemania a Italia.
Guapos, listos, limpios, elegantemente descuidados, deportistas y, además, bilingües, los Hamer eran, por aquel entonces, una familia preciosa, un modelo envidiable de clase media alta, ese tipo de vecinos que le dan glamur a un barrio. La mamma, morena y mediterránea. El vati, rubio, metódico y disciplinado. Había amor en esa casa y varios perros boxers.
El cariño del doctor Hamer por los animales fue una de las primeras lecciones que les enseñó a sus hijos. Cuentan que en los restaurantes siempre pedía las sobras para los gatos y perros callejeros.
Una tarde de aquellas en que todavía vivían en Heilderbeg, Sigrid fue a visitar a una paciente gitana muy enferma. Vivía con su marido en la miseria. La doctora Hamer no le cobró la consulta y la mujer –puede ser que se sintiera en deuda– quiso leerle la mano. Sigrid no creía en esas cosas, así que se resistió, pero acabó consintiendo. La gitana cogió su mano, la miró un segundo y la soltó espantada. Estaba descompuesta. No quería decirle nada. Tal vez había visto una cruz muy fea marcada en la línea, rota, de la vida. Pero Sigrid quiso saberlo.
—He visto sangre –dijo la gitana–. Mucha sangre.
Cuando unos años más tarde, su teléfono sonó de madrugada y al otro lado la voz de su hija Birgit le transmitió la tragedia, Sigrid gritó:
—¡Lo sabía! ¡Yo sabía que iba a pasar algo malo! ¡Y ha sucedido ahora!
Un encuentro, un temporal, el mar y un loco con un fusil de guerra. Esos cuatro elementos tuvieron que combinarse en lo que parecía un azar retorcido, trazado perversamente y al milímetro, porque terminó arrojando un saldo inverosímil, una desgracia absurda, como las de esas películas tan malas que cuando las ves dices: «Esto en la realidad no pasa. No puede pasar, es imposible».
Era el mes de agosto. El doctor Hamer estaba en Heilderberg, trabajando. Sigrid y los chicos pasaban las vacaciones en la isla de Cerdeña. Habían alquilado una casa.
La mañana anterior a la tragedia, los hermanos Dirk y Birgit Hamer fueron a la oficina de correos de Porto Rotondo para recoger un giro con el dinero que les acababa de enviar su padre. Dirk era un joven muy guapo, alto –1,93 metros–, rubio y de ojos azules, con el pelo casi al cepillo, además de un buen atleta. Entrenaba todos los días. Corría los cuatrocientos metros. «Un chico estupendo», educado, sano, de buena familia, el tipo de adolescente que las madres quieren para sus hijas cuando empiezan a llegar tarde a casa. Dirk adoraba el mar. Sabía pilotar barcos. Le gustaba pintar paisajes y retratos con colores vivos. Dibujaba muy bien, con encanto. Tenía talento. Cuando ves sus dibujos, piensas: «Qué sensible era este chico».
Se había retratado en un lienzo con acrílico que tituló «Autorretrato. El viejo». La figura es un rostro de anciano con un sombrero verde, flequillo y barba, y una mano huesuda y fuerte empuñando un bastón a la altura de la oreja. Por la camiseta, a rayas blancas y azules, parece un lobo de mar. Dirk con ochenta años. ¿Cómo es un joven que a los dieciocho años se retrata de viejo? Poco después de acabarlo, dijo:
—El año que viene moriré o me haré famoso.
La gitana que tiempo atrás le leyó la mano a su madre y vio su sangre y su muerte como por una mirilla, le habría dicho:
—El año que viene te sucederán las dos cosas.
Le encantaba caminar descalzo. Tenía diecinueve años.
Ese día, tras recoger el dinero del padre, Dirk se lo guardó en el bolsillo. De vuelta a la casa, los hermanos se encontraron con un grupo de conocidos. Estaban planeando una excursión en barco a la isla de Cavallo. Partirían al mediodía y volverían por la noche. «¿Os queréis venir con nosotros?». Dirk y Birgit aceptaron. Ese encuentro fue nefasto.
Tenían que pedirle permiso a Sigrid, así que fueron a buscarla. Dirk estaba tan entusiasmado con la excursión, que se olvidó del dinero y de dárselo a su madre. Una hora más tarde, los dos hermanos zarparon con los demás en tres barcos, el Coke, el Master y el Mapagià. Birgit iba en el primero; Dirk, en el último.
De Porto Rotondo a Cavallo hay 27,6 millas. Un trayecto corto, pero antes de divisar la isla, se levantó un temporal que empapó las cubiertas. Los barcos se zarandeaban. Eran como cascarillas.
Una vez, un marino cubano me dijo que el Mediterráneo es un mar tenebroso. Hay que andarse con cuidado. Eso fue lo que debieron de pensar los capitanes de los tres yates que componían la flotilla. El tiempo se había puesto feo. El aire, caliente, pesaba. Al atracar decidieron pasar allí la noche.
Cavallo es un paraíso para ricos con barco, un destino exclusivo, vetado para los mortales a sueldo. Sólo puedes entrar si tienes casa allí, o si los que la tienen, te invitan. Pertenece a Francia. La costa Esmeralda: aguas prístinas de color turquesa, rocas rojas y mansiones excesivas para la longevidad de sus propietarios. Había –y sigue habiendo–un solo restaurante, el del spa-hotel Des Perchêurs, carísimo. Los hermanos Hamer no podían permitirse una habitación ni la cena. El dinero que Dirk guardaba era para la mamma. Ni siquiera se acordaba de que lo llevaba encima. Decidieron dormir en los yates. Birgit, en una litera del Coke. Dirk, en un colchón del Mapagià.
A partir de aquí, los hechos se disparan, como el arma del loco que a las tres de la madrugada, se puso a gritar aterrorizando a todos mientras su mujer, Marina Doria, iluminaba la escena desde la playa con los potentes faros de su jeep. Para que su marido viera bien la escena, para que pudiera dar más miedo con sus amenazas.
—Italiani di merda! –aullaba–. ¡Os voy a matar a todos!
Niki Pende, que dormía en el Coke, se despertó. Además de gritar, ese loco había abierto varias bombonas de oxígeno para buceo. Se oía el silbido del aire en el silencio. Niki subió a cubierta. Y lo vio. «La luz de la luna brillaba. Lo veía nítidamente. Estaba casi en mi barco, en un bote pequeño».
—Italiani di merda! ¡Me habéis robado mi lancha! ¡Me lo vais a pagar, drogadictos!
El loco era el príncipe Víctor Manuel de Saboya, un energúmeno fuera de sí, un macarra de alta alcurnia. No parecía peligroso; lo era. Llevaba un rifle. «Me apuntó con el arma –dijo Pende después–. Me tiré al suelo. No podía escapar. Me dispararía si le daba la espalda. Disparó dos veces. Y trató de golpearme en la cabeza con la culata del rifle, pero lo esquivé. Volvió a apuntarme. Antes de que disparara por tercera vez, salté a su bote, me abalancé sobre él y los dos nos caímos al agua. Me alejé de él nadando. Entonces oí al niño gritar: «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro!».
Birgit también se había despertado. Estaba en el mismo yate que Pende. Oyó cómo silbaban las bombonas de oxígeno abiertas y al príncipe gritando:
—Italiani di merda! ¡Os voy a matar a todos! ¡Me habéis cogido mi zodiac!
También oyó decir:
—Nadie te ha robado nada. ¡Cálmate! A lo mejor alguien ha cogido tu lancha por error.
—¡Italianos de mierda! ¡Panda de gilipollas!
—¡Cálmate! ¡Calla!
El barco se zarandeó y, según Birgit, sonó un disparo «como un látigo y luego un golpe muy fuerte seguido de muchos insultos, muchos». Entonces hubo un silencio y, después, un segundo disparo. «El agua gorgoteó. Se oyeron algunas bengalas lanzadas desde la playa para ver lo que estaba ocurriendo. Parecía la guerra. Y entonces, oí el grito de un niño: «¡Anestesia! ¡Anestesia!». Chillaba en italiano, la lengua de su madre. El corazón de Birgit bombeó muy fuerte. «Me destrozó. Fue como un presagio».
Alguien entró en el camarote del Coke y le dijo:
—¡Tu hermano! ¡Le han disparado!
Niki Pende ya había subido al Mapagià al oír los gritos del muchacho. «Vi que era grave», dijo. El príncipe ya estaba en tierra. «Desde allí, un vehículo encendió las luces más potentes para enfocarnos –recordó Pende–. Distinguí la figura del príncipe junto al coche. Temí que siguiera disparándonos, así que les dije a todos que se tiraran al suelo». «Y nos tiramos, como conejos», declaró luego una chica. «Sólo nos tranquilizamos cuando empezó a llegar gente».
La segunda bala había roto un cristal del Mapagià, atracado el tercero en la fila desde la posición del pistolero. Había sobrevolado la cabeza de Pende y dos yates, el Coke y el Master