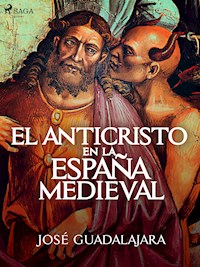Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Interesantísima novela de intriga histórica que cruza las vidas de muchos personajes inolvidables en una trama de aventuras inolvidable. En una Roma a las puertas del Renacimiento, la familia Orsini se enfrenta a los Colonna, mientras un astrólogo intenta encontrar a un alquimista que tiene el secreto para construir el primer reloj del mundo. Al mismo tiempo, el amor que une a Sancho IV con María de Molina se ve amenazado por una bula papal falsa, y mientras que un joven caballero viaja de Sevilla a Roma en busca de la mujer que ama, a quien nunca ha visto. Una novela total que hará las delicias de los aficionados al género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Guadalajara
El alquimista del tiempo
Saga
El alquimista del tiempo
Copyright © 2015, 2022 José Guadalajara and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728414774
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Hayalgo que me conmueve como escritor: la posibilidad de revivir el tiempo que se nos fue, la vida que se nos escapó, los secretos escondidos entre las sombras.
“El mundo es como un libro, los hombres son como las letras, y las hojas, como el tiempo: cuando se acaba una hoja, se comienza otra”
Libro de los cien capítulos
“Que en absoluto ningún hombre pueda infringir esta gracia nuestra y dispensa o ir contra ella temerariamente. Si alguien tratara de atentar sobre esta nuestra dispensa y gracia, que recaiga sobre él la indignación de Dios omnipotente, de los santos Pedro y Pablo, sus apóstoles, y la nuestra”
Bula de dispensa matrimonial de Sancho IV de Castilla
IDENTIFICADOR DE PERSONAJES
(Los personajes históricos van marcados con un asterisco)
1
Y EL VIENTO COMENZÓ A IMPULSAR LAS VELAS
En el mes de abril de 1292, a Micer Benito Zacarías, el genovés, ya le faltaba un ojo.
Afinando el tiro de su única pupila, observaba desde la cubierta de LaRiqueza las murallas y torres del castillo de Tarifa, sumergidas aún a esas horas tempranas en una neblina de indecisos contornos. La costa, contemplada desde el océano, se le aparecía como una inmensa lengua desmayada sobre las aguas.
Hacía fresco. El sol era una bola rojiza que ascendía sobre el horizonte entre rasguños de nubes. El mar, removido por un viento pendenciero, espejeaba entre las burbujas de espuma que cortaban las proas. Doce galeas de la flota de Castilla controlaban el acceso a la península para que ninguna nave procedente de Tánger arribara en socorro de la ciudad que muy pronto iba a ser sitiada.
Ya en el pasado verano, Micer Benito había desbaratado una incursión de veintisiete galeas mandadas por Ibn Yacub, el sultán de los benimerines, dispuesto a desembarcar con un ejército de doce mil hombres. Se trataba, una vez más, de una campaña de saqueo por tierras de Al-Ándalus. El botín, como en los tiempos de su predecesor Ibn Yusuf, era su principal objetivo: cofres bien repletos de monedas de oro, joyas, telas suntuosas, ricas vajillas, tapices, rebaños y provisiones, además de mujeres para disfrute de sus corajudos guerreros. Las tierras, salvo algunas plazas fuertes, se las dejaba a Muhammad II, el rey de Granada.
El marino genovés le había capturado entonces trece galeas y puesto en desbandada el resto de la flota. Este triunfo le mereció a Benedetto Zaccaria —su nombre en lengua toscana— el título de Almirante de Castilla. No obstante, unos meses después, Ibn Yacub emprendió una campaña depredadora por tierras de Jerez, Sevilla y Vejer en la que arrasó campos, taló árboles, quemó casas e iglesias y pasó a cuchillo a todo aquel que se le puso delante.
Ahora lo que estaba en juego era la propia ciudad de Tarifa, importantísimo baluarte estratégico que, desde África, era la puerta a la península. Se hacía imprescindible cortar el acceso por mar para impedir la entrada de hombres y abastecimientos.
Reinaba en Castilla Sancho IV, el hijo rebelde de Alfonso X el Sabio. En estos días acababa de morir el papa Nicolás IV de una debilidad repentina en el corazón y la curia cardenalicia se enzarzaba en agrias polvaredas de palabras mientras las poderosas familias de los Orsinis y los Colonnas pugnaban para instaurar a un nuevo pontífice amoldado a sus intereses.
Entretanto, el ojo bien abierto de Micer Benito observaba a lo lejos las enseñas de los moros ondeando en las torres de la fortaleza y se quedaba pasmado con las delgadas columnas de humo que ascendían desde algunos tejados. Su imaginación se recreaba con calientes pucheros de alubias con gallina, suculentos guisos de carne de vaca y cuencos rebosantes de leche cocida. Sabía que, muy pronto, el grueso del ejército castellano iba a sitiar con sus hombres de armas y sus ingenios y máquinas de guerra las murallas de la ciudad que, tras la renuncia al cerco de Algeciras, había decidido conquistar su señor don Sancho IV. Si no tuviera un solo y triste ojo, habría distinguido mejor la polvareda que, desde el norte, se iba acercando hasta las inmediaciones de Tarifa.
A su lado, un joven con el cabello revuelto aguzaba la vista sobre los campos lejanos.
—¿Qué es aquello? —le preguntó Micer Benito.
—Señor almirante, parecen los nuestros ejércitos.
La Riqueza, con tres mástiles y ciento cuarenta remeros, se agitaba arriba y abajo cimbreada por las olas y las rachas de viento. La sonrisa del almirante, al escuchar la respuesta de Jorge de Rudelia, le produjo una profunda arruga en la mejilla derecha. En realidad, se le contrajo toda la cara, surcada por varios pliegues horizontales, muy curtidos a causa de tanto exponer la piel a la intemperie.
—Muy pronto no escapará de aquí ni una pulga miserable.
Las doce galeas cristianas navegaban dispersas sobre las aguas. No era fácil distinguirlas a todas sobre la extensa superficie. Los velámenes se hinchaban con fuerza y drapeaban las telas produciendo un apagado chasquido de látigos. Los remeros, en lucha contra el rabioso oleaje, procuraban estabilizar las naves.
Micer Benito oteaba a su alrededor.
La flota, armada en los puertos de Castilla, Asturias y Galicia, iba a contar también con la ayuda de las galeas enviadas por Jaime II de Aragón en virtud de los tratados de colaboración entre los dos reinos.
Jorge observaba el perfil del almirante. Su voz salió emocionada.
—“Ambos seremos en todo tiempo verdaderos amigos de los vuestros amigos y enemigos de los vuestros enemigos”.
—Ya veremos, Jorge, ya veremos cuándo llegan esas galeas aragonesas.
La frase, que el almirante había pronunciado muchas veces ante sus hombres, procedía del tratado de Monteagudo, firmado y sellado por los dos monarcas en noviembre del pasado año. Sancho IV, que también contaba para esta conquista con el apoyo del rey de Granada y de los ziyaníes de Tremecén, deseaba hacerse a toda costa con esta plaza tan importante de la vieja Hispania, tierra de vergeles, campos floridos y montes frondosos, como había escrito San Isidoro hacía tantos siglos.
Las dos filas de hombres hundían con fuerza los remos bajo la lámina ondulante del agua. Micer Benito había dado órdenes precisas para que tres naves, incluida la suya, avanzaran mar adentro con el fin de avistar posibles galeas enemigas intentando aproximarse a la costa. En la proa, bajo el vaivén del oleaje y el fragor de la espuma, el almirante y Jorge de Rudelia retomaban ahora una conversación insólita que había prendido con fuerza hacía días en el corazón del joven marino y que lo tenía fascinado.
—¿Y es cierto lo que se cuenta de ella? —preguntó este último.
—Tan cierto como este sol que nos alumbra.
—¿Pero, señor, es posible tanto desdén?
—¡Y aún más si me apuras, Jorge! Nadie ha osado acercársele un palmo. Los que la han visto han tenido que contentarse tan solo con contemplarla desde lejos. Más que desdén es cautela.
—¿Decís cautela, Micer Benito? ¿Cautela de qué?
—¡Pues qué cautela ha de ser! ¿Hay mayor cautela que la de unos padres que velan por su honra?
—No lo pongo en duda, señor.
—Como puedes comprender, no desean exponer a su hija a miradas pecaminosas.
—¿A tanto alcanza su belleza?
—¡A tanto y a más! Ya te lo he dicho otras veces, joven incrédulo. En Roma no se habla de otra cosa ni hay mejor tema de conversación que Nicoletta di Fiori. Cuentan que su fama llega hasta las islas de San Borondón.
Jorge se mostraba perplejo, debatiéndose entre la realidad de los hechos y las desmesuradas palabras del almirante. Conocía bien a Micer Benito Zacarías, hombre locuaz y, a la vez, orgulloso, pero incapaz de fabular nada que no le pareciera digno de ser tomado por auténtico. Por este motivo, ante sus palabras, en las que le costaba descubrir cualquier viso de falsedad, le crecía una viva desazón, y un sentimiento difícil de describir se le iba alojando en algún lugar de la cabeza.
—¡San Borondón! ¡San Borondón! ¿Y qué islas son ésas? —preguntó pensativo, pero el almirante, obnubilado y con la vista ahora sobre algún punto indefinido del océano, no pareció oírle.
El agua salada ya mojaba sus cabellos, y el corte sesgado del viento los esparcía con desorden sobre su frente. Jorge, con los ojos muy abiertos, observaba el globo ocular, azul claro y brillante, de Micer Benito, que había girado el cuello hacia él y lo miraba con fijeza, como queriendo absorberle de la mente algún secreto.
Ya bien entrada la hora de tercia, lo que, al principio, pareció un espejismo o un capricho del agua resultó ser una enseña enemiga agitada por el viento.
La voz surgida desde una galea situada a babor dio el primer aviso.
De inmediato, se pusieron todos al acecho. Micer Benito gesticulaba y daba órdenes imperiosas mientras que otra voz, procedente de la misma galea, anunció que no se trataba de una enseña sino de cuatro.
Creció el estupor. El mar se encrespaba y crujían las cuadernas y los mástiles con el bamboleo de las olas.
—¡Todos al arma! —exigió con autoridad el almirante.
Se produjo gran estrépito y movimiento en las naves mientras Micer Benito, decidido al ataque, ordenaba maniobras y disponía a sus hombres sobre las cubiertas. Eran tres galeas contra cuatro en desigual batalla, en tanto que el resto de la flota navegaba frente a las costas de Tarifa envolviéndolas en un arco infranqueable.
No había que perder ocasión cuando se ofrecía a la mano una victoria —pensaba el almirante, cuyo arrojo proverbial causaba espanto y cuya entrega iba mucho más allá de las seis mil doblas mensuales que, como compensación y soldada, recibía del rey de Castilla.
Jorge, que no había entrado nunca en combate, sentía en el ánimo una rara mezcla de furor y miedo contenido. Notaba, a su vez, una especie de vacío en el estómago. Se puso a cubierto en estribor, a la espera del choque armado, con su escudo y una espada lobera de dos filos en la mano izquierda. Vagas imágenes de ensueño flotaban ahora en su pensamiento, reproduciendo en su imaginación la belleza indescriptible e inalcanzable de Nicoletta di Fiori. Un mundo de ideales heroicos, de amor y guerra, bullían en el interior de su cabeza.
Apoyado en el borde de la embarcación, y habiéndose calado el almófar sobre la cofia de tela que le protegía la cabeza del roce de los anillos de hierro, distinguió a lo lejos, aunque con claridad, las figuras de unos moros aguerridos y fieros dispuestos a segarles las vidas sin el menor reparo. Se caló también el yelmo y se colocó el nasal. Experimentó una súbita iluminación de la memoria y algunos recuerdos afloraron con melancolía.
Todos se embrazaban ahora apresuradamente los escudos, blandían las espadas o se aferraban a las lanzas entre invocaciones y plegarias monótonas a la Virgen y a los santos. Los ballesteros tomaban posiciones y tensaban las cuerdas sobre las cureñas. Un cuadrillo de ballesta pasó silbando a lo largo de babor como un arañazo de muerte.
Las cuatro galeas, con sus enseñas rojas y una luna creciente bordada en las telas, se acercaban brincando como desbocados corceles sobre las aguas. Empezaron a caer dardos de fuego. El almirante, a su vez, ordenó disparar las ballestas. Todo el cielo se ennegreció con una mortal lluvia de hierro. El estruendo era ensordecedor, como el silbido de una serpiente gigantesca. Los proyectiles se clavaban sobre las maderas de las naves, perforaban las cotas de malla, atravesaban los yelmos o pasaban a toda velocidad entre los hombres muertos de espanto.
La flota castellana realizó una maniobra envolvente.
—¡Ésta primero! ¡Ésta primero! —gritaba Micer Benito, disponiendo el ataque. Un pasador de ballesta le rozó la cabeza. Se protegía con el escudo mientras seguía dando órdenes a la tropa. Se movía con rapidez por la cubierta, sin descanso, intrépido y lleno de coraje.
De una y otra parte arreciaban los proyectiles, y algunas lanzas, conocidas como azconas, perforaban pechos o quebraban los huesos del cráneo. La distancia entre las dos flotillas se hizo insignificante. Ya se percibía el olor de la sangre y el hedor del sudor y hasta el mal aliento. Caían hombres al agua y el océano se los tragaba con una boca grande y oscura que semejaba la de Leviatán, príncipe del infierno. El peso de las lorigas y el ímpetu de las olas hacían el resto.
Jorge, con el pulso al galope, notó un sudor frío y un redoble en las sienes. Un viratón incendiario cayó cerca de donde se encontraba. Comenzaron los gritos de guerra, las voces agudas, los alaridos de sangre. Una de las galeas de Castilla se lanzó al abordaje de una nave en la que, con sus quirdabs o espadas tajadoras, sus hachas aceradas, sus lanzas con moharras en forma de hoja de laurel y sus adargas bien afianzadas en los fornidos brazos, los moros ya les esperaban para trabar combate cuerpo a cuerpo.
—¡Por Santiago! ¡Matadlos a todos! ¡Apagad ese fuego! ¡Acudid a estribor! —les azuzaba Micer Benito que, enfurecido y con su espada en alto, trataba de enardecer a los suyos.
“¡Por Santiago! ¡Por Santiago!”, era el grito unánime entre los cristianos.
Habían conseguido que dos galeas de los benimerines, impulsadas por el oleaje y sorprendidas por la maniobra de ataque, se alejaran temporalmente del foco de la batalla. Entretanto, un tropel de hombres había saltado sobre la cubierta de la nave enemiga y trababa una lucha encarnizada contra los moros. En La Riqueza, sobre los cuerpos atravesados por los pasadores de las ballestas, pisoteados y maltrechos, agonizaba un joven de Toro entre gemidos y añoranzas: “¡Ay, madre! ¡La mi madre!”. Tenía el cráneo hendido por un golpe de hacha.
Saltando entre los muertos, Jorge, que hasta ese momento había permanecido agazapado en estribor al abrigo de los tiros de ballesta, se dirigió hacia la popa, donde se había declarado un incendio. Las llamas se alzaban ya a cierta altura, pero una turba de hombres luchaba a brazo partido vaciando cubos y cubos de agua. Jorge llegó sudoroso y se unió al grupo. Dejó el escudo y la espada a un lado y se puso a trasegar agua. Entretanto, no dejaban de llover proyectiles y los hombres caían heridos o muertos por todas partes. Cuando se consiguió apagar el fuego, tomó de nuevo en su mano izquierda la espada y se embrazó el escudo. Se apercibió entonces de que una galea se dirigía hacia la suya a toda velocidad, dispuesta a iniciar el abordaje. Toda la sangre se le subió a la cabeza. Entre gritos y alaridos cortantes, avanzó hasta el esquife, pero tropezó con un madero atravesado y cayó junto a un hombre que agonizaba.
—Dile… que no la olvido, que…
—¿Quién eres? ¿Quién eres? —acertó a preguntar Jorge.
—Díselo, díselo…
Sangraba por la frente, a través de un tajo oblicuo que le hendía el cráneo.
—¿Cómo te llamas?
Un cuerpo muerto se le precipitó sobre la espalda. Debía de ser una mole enorme, porque Jorge se quedó atrapado debajo y casi no podía rebullirse. Le costaba mucho respirar. Trató de zafarse de esa pesadísima carga que lo estaba asfixiando y que le oprimía las costillas y los pulmones. Moviéndose como un reptil, hacía esfuerzos para darse la vuelta. Debajo de él yacía el hombre que agonizaba. Tal vez ya había dejado de hacerlo. Cuando, tras mucho trabajo, consiguió liberarse de aquella dolorosa opresión, se produjo de repente un estruendo violento: crujieron las cuadernas y se escoró la nave hacia babor.
—¡Al abordaje! ¡Al abordaje!
—¡Por Santiago! ¡Por Santiago!
Las dos galeas se habían trabado en posición inversa: donde estaba la proa de una se hallaba la popa de la otra. Algunos hombres, para impedir que se separaran, las afianzaban con sogas y maromas, creando así un tablado móvil en el que se abigarraba ya una compacta masa de brazos y cabezas entre un griterío estremecedor. A un cristiano de Toledo, que acababa de asegurar un nudo entre dos saledizos, un pasador lanzado desde una galea le atravesó la garganta. Otro, vecino de la pequeña villa de Madrid, al que un proyectil de cabeza piramidal le había acertado en el pecho, cayó de bruces sobre un palo astillado. Muchos, muertos o heridos, se precipitaban sobre las hirvientes aguas. Micer Benito, al frente de sus hombres, lanzaba espadazos terribles. Con uno de ellos descabezó a un moro de Bujía, pero la cabeza se le quedó colgando de los tendones. El cuerpo se desplomó y, al chocar contra las maderas de la cubierta, sonó como un mazacote de piedras.
Jorge se encontraba aturdido, pero sabía que no podía perder tiempo. La vida y la muerte pendían de un hilo. Se incorporó y buscó su escudo y su espada. Respiraba con agitación. Vio a lo lejos a Micer Benito peleando como un león furioso y con la loriga cubierta de sangre. Eso le dio brío y decidió entonces lanzarse a la lucha. Le palpitaban las sienes y le flojeaban las piernas. Miró un instante al cielo y lo deslumbró el disco del sol.
—¡Ayuda! ¡Ayuda!
Eran las voces de un diestro ballestero de Arévalo que se había precipitado en las aguas y que trataba de alcanzar la cubierta a manotazos. Los embates de las olas y el movimiento de la nave se lo impedían. Jorge trató de agarrarlo con una mano, pero se le escapó. Buscó entonces un remo.
—¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate!
El ballestero hacía todo lo que podía para intentar aferrarse a la madera, pero estaba resultando una tarea imposible. A punto de conseguirlo, la caña del remo se le escapaba de las manos. Y así una y otra vez.
—¡Cógeme! ¡No me dejes morir, por favor!
La lucha continuaba sobre las cubiertas. Un moro viejo de Salé atacó con saña al almirante. Se encaró con él y lo embistió con una lanza tajadera de punta perforante, aunque Micer Benito logró esquivar el primer envite. Tiró entonces de espada y la hizo volar con un silbido a ras del brazo izquierdo de su adversario. Éste, recompuesto, le azuzó con la lanza en dirección al rostro, tratando de hostigarlo y atemorizarlo acompañándose de voces y alaridos. Reaccionó bien el almirante y, enfocándolo con su única pupila, fijó el punto exacto en el que clavarle el arma. Le acertó de lleno y le nubló para siempre los ojos.
En las cubiertas se amontonaban los cadáveres y los cuerpos agonizantes y mutilados de los moribundos, hombres que se dejaban la vida en nombre de su Dios y de su rey. Eran pisoteados, y sobre ellos iban cayendo constantes despojos humanos que se lamentaban entre estertores y que aparecían acribillados de agujeros sangrantes.
Había muertos por todos los lugares, de unos y de otros, pero el empuje de los cristianos había conseguido dominar el reducido espacio que ya quedaba en las dos galeas donde se había desarrollado el abordaje. Los moros se notaban acorralados y peleaban ya a la defensiva.
—¡Sácame de aquí! ¡No me dejes! ¡Por Dios! —imploraba extenuado el jovencísimo ballestero, que se agarraba con ambas manos al extremo del remo del que Jorge tiraba hasta la crispación.
En ese momento se dio cuenta de que había perdido un ojo y que la sangre le manaba de la órbita vacía mezclada con el agua del mar. Quizá no sentía el dolor, quizá no se había apercibido siquiera de su merma, pues el ansia por sujetarse al remo tal vez le había obnubilado la razón en aquel duro trance de muerte. Aunque agotado también por el esfuerzo, Jorge, que había logrado acercarlo al borde de la cubierta, comenzó a tirarle con todas sus fuerzas de los brazos para tratar de subirlo a bordo.
A escasa distancia, una galea enemiga ardía como una antorcha. Otras dos hacían maniobras entre las olas intentando aproximarse al escenario del combate. Empezaron a llover más pasadores de ballesta. El acoso era continuo y sus puntas piramidales se clavaban en cualquier sitio. Había que estar muy atento para esquivar su trayectoria o permanecer fuera de su alcance.
Micer Benito, que luchaba como una furia, golpeó con su espada a un moro de Tánger en lo alto del yelmo, hundiéndoselo en la cabeza. Quedó tan sin sentido que se desplomó sobre la cubierta.
—¡Por Santiago! ¡Matadlos a todos! ¡No dejad ninguno!
En la proa, un capitán moro se despachaba con una lanzada en el vientre a un caballero de Sevilla llamado Martín Batalla. La punta del hierro le asomó por la espalda a la altura de los riñones. De rodillas, con el rostro descompuesto y ensangrentado, un alfayate de Fez —Yuzaf Zadok— imploraba, llorando de los ojos, por su vida.
—¿Clemencia? ¿Eso quieres? ¡Aquí tienes clemencia, perro!
El espadazo le seccionó el cuello.
Una galea se aproximaba. Con los escudos al frente, los cristianos trataban de contener el vendaval de proyectiles que se les echaba encima.
—¡Están emponzoñados! ¡Están emponzoñados!
La voz de alarma cundió deprisa. El uso de veneno en los pasadores de las ballestas era una práctica utilizada con frecuencia tanto por moros como cristianos. Uno de esos pasadores atravesó el costado del joven al que Jorge había conseguido por fin elevar hasta el borde de la embarcación. Emitió un leve grito y expiró.
El mar lo engulló hasta sus profundidades.
Jorge, de pie, y poseído por una furia indomable, embrazó el escudo y, con la desnuda espada lobera en la mano siniestra, se dirigió con rapidez al lugar del combate, donde sus compañeros de armas remataban ya la lucha y se adueñaban de la galea. Entonces, en el mismo instante en el que ponía el pie en la nave enemiga, sintió un golpe recio en alguna parte del yelmo que le hizo desmemoriarse y penetrar en un limbo de negra oscuridad.
Micer Benito Zacarías, intrépido almirante de la flota castellana, lo vio desplomarse con la pupila de su único ojo, ese ojo de color azul diáfano que aún le quedaba, pues el otro lo había perdido en una taberna de Roma en defensa del honor de una mujer.
2
UN SECRETO BIEN GUARDADO
Guillerma de Montcada era “rica, fea y brava”.
Sancho IV no quiso nunca casarse con ella.
Sin embargo, cuando tenía doce años, habían contraído “matrimonio por palabras de presente”, lo que equivalía entonces a unos verdaderos esponsales consagrados por el derecho canónico.
Todo lo habían arreglado sus respectivos padres: Alfonso X de Castilla y el poderoso Gastón VII, vizconde de Bearne. El matrimonio se celebró en Burgos por medio de procuradores y sin la presencia de los contrayentes. Se dejaban para el futuro las velaciones, a las que debía seguir la unión carnal, una unión que jamás se produjo. Es más, ni siquiera los esposos llegaron a conocerse en persona.
Pasaron los años, y Sancho, en plena guerra contra su padre, se casó en Toledo con María Alfonso de Meneses1. El desplante e incumplimiento del anterior contrato matrimonial provocaron la reacción armada del vizconde de Bearne, así como, por otras razones, las palabras de condena del papa Martín IV, que calificó el regio matrimonio de incestas nupcias y excessus enormitas, ya que al ser María de Meneses tía de Sancho el enlace se celebró sin la obligada dispensa papal. Además, Sancho, a todos los efectos, ya estaba casado.
La lucha para conseguir esta bula de dispensa se había ido prolongando en el tiempo durante los pontificados del propio Martín IV y de sus sucesores, Honorio IV y Nicolás IV. Éste último se la había denegado hacía ahora dos años y medio, si bien le dio palabras esperanzadoras para el futuro.
Aposentado el rey en una casa solariega cercana a Salamanca, tres miembros de su corte conversaban en secreto.
—¡Digo que ha de ser ya! Y todo tiene que llevarse de modo muy callado —apostilló Juan Mathe.
—Estoy conforme, señor camarero mayor. El papa ha muerto hace unas semanas y hay que aprovechar la sede vacante. ¿Con quién contamos para el plan?
Juan Alfonso de Molina, canciller del rey y obispo de Palencia, dejó caer esta pregunta para que alguno de los otros dos la recogiera.
—¿Con quién contamos? ¿Con quién contamos? —repitió Fernán Pérez Maimón, canciller de la “poridad” o del sello secreto, a la vez que recorría con la vista los rostros preocupados del camarero mayor y del canciller real—. ¡Es asunto muy delicado! ¡Delicadísimo! —reiteró con voz algo meliflua.
Llevaban varias jornadas de camino en dirección a Ciudad Rodrigo, donde el rey iba a encontrarse con su sobrino don Dionís de Portugal. Ante todo, se trataba de una entrevista cuyo objetivo era recabar del rey portugués una importante ayuda económica para el cerco de Tarifa, una campaña militar muy costosa que le absorbía al rey de Castilla millones de maravedíes.
—¡Y quién duda de su delicadeza! —le contestó Juan Mathe—. Hemos de ser muy cautos y precisos en la ejecución de este proyecto. ¡Nadie debe comprometer la honra de nuestro soberano!
—Ni manchas ni sospechas —recalcó el canciller, que era además familia del rey. Entre sus manos sostenía unos pliegos de pergamino.
El papa había muerto el 4 de abril. La relación entre Sancho IV y el pontífice había sido siempre muy entrañable, sustentada además en su mutua devoción por San Francisco. Girolamo Masci, antes de ser elegido papa el 22 de febrero de 1288 con el nombre de Nicolás IV, había sido general de los franciscanos y legado pontificio en Constantinopla. No era extraño que esa afinidad espiritual y amistosa con el rey de Castilla, ahora que también contaba con el apoyo del rey de Francia, hubiera podido desembocar en la concesión de la deseada bula de dispensa.
Sancho, excomulgado a raíz de la guerra contra su padre, había conseguido unos años después rehabilitarse con la Iglesia, pero su matrimonio con María de Meneses había convertido no solo a éste en ilegítimo sino a todos sus descendientes. El primogénito, Fernando, de siete años, corría el riesgo de no ser considerado heredero y futuro rey legítimo de Castilla. Un asunto grave y delicado, por lo tanto.
El canciller, hombre de probada confianza y lealtad al rey, les recordó la fórmula matrimonial inscrita en el documento de 1270 en el que Sancho había manifestado su voluntad de convertirse en esposo de Guillerma de Montcada:
—Ego infans Sancius accipio vos domnam Guillelmam uxorem meam, et promitto quod semper habebo et tenebo vos pro mea uxore legitima.2
—No hace falta que nos lo recordéis, señor canciller —declaró Fernán Pérez—; lo conocemos de sobra, pero no es solo ése, como sabéis, el único impedimento legal, sino sobre todo la naturaleza consanguínea entre el rey y doña María.
—En todo caso, ambas a dos han sido siempre las razones más poderosas para que se le haya denegado la dispensa. Al menos, en apariencia. ¡Nuestro rey lleva luchando por ella desde el papado de Martín IV! —expresó con fastidio.
—Eso es como decir que hace más de diez años —puntualizó Fernán Pérez.
—Decís bien, al menos, en apariencia —Juan Mathe remedó las palabras del canciller—. Contad también diez años de zancadillas del rey de Francia, de la propia Guillerma de Montcada y de su padre, de los infantes de la Cerda, del rey de Aragón…
Dejó la frase sin terminar. Se llevó la mano a la oreja derecha. Se rascó el lóbulo y entornó los párpados. Por el ventanal abierto penetraba un aroma a guisado de carne de vaca mezclado con los olores procedentes del establo. Abajo, en el patio, algunos caballeros se adiestraban en el manejo de las armas. Hasta el reducido aposento que ocupaban los tres hombres del rey llegaba el sonido del choque de las espadas y los golpes secos de los pasadores de las ballestas clavándose contra un tablado.
—En fin, voy a cerrar los postigos —dijo, levantándose de su asiento. Cojeaba ligeramente.
El canciller, que revolvía ahora en un cofre repleto de documentos, alegó una razón más que no debía ser desdeñada.
—Sí, de acuerdo, diez años continuos de zancadillas… Añadid también que la reina doña María fue la madrina de Violante, hija natural de su prima María de Meneses de Ucera y de don Sancho. ¡Cómo se han agarrado también a esto!
—¡Sin ninguna justicia! ¡Cuántas bulas se han otorgado con menos derechos! —alegó Juan Mathe.
Repasando ahora los motivos por los que a Sancho no se le había concedido la dispensa, se justificaban y se reforzaban más en sus razones para hacer todo lo posible para obtenerla. Fuera como fuera. La legalidad de un rey y de su heredero dependía de un simple pergamino papal.
—¡Con tantos impedimentos nuestro rey y señor no conseguirá jamás su propósito! ¿Qué podemos esperar entonces del próximo papa? —declaró, airado, Fernán Pérez Maimón.
—Lo mismo que obtuvimos de los otros: ¡nada! Se presenta una lucha feroz. Tenemos que aprovecharnos de estas aguas revueltas entre Orsinis y Colonnas para tratar de pasar desapercibidos —sentenció el canciller.
—Entonces, actuemos. ¡Actuemos ya! ¿Estamos o no decididos a llevar el plan adelante? ¬—preguntó Fernán Pérez con osadía.
Se miraron. Y en sus rostros no se reflejaba ninguna duda.
El canciller de don Sancho resumió ahora la verdadera razón por la que se encontraban allí reunidos esa mañana.
—Todos conocen la buena voluntad que le mostró a nuestro rey el difunto Nicolás IV, a quien Dios tenga en su Paraíso, amén. Así que tampoco sería tan extraño para nadie que el papa, antes de morir, se hubiera sentido obligado a concederle la bula —apuntó, modulando la voz con intención sesgada—. Su muerte exige ahora que no nos demoremos.
—Pero, ¿y los cardenales?
—¿Qué sucede con ellos, señor Fernán Pérez? —repuso con cierta sorna.
—Todo el mundo sabe que Nicolás IV se comprometió a no conceder esa bula sin el conocimiento y aprobación de la curia. ¡Es algo sabidísimo!
El canciller lo miró con una sonrisa irónica.
—¡Sabidísimo! ¿Vamos ahora a discutir eso? Los últimos instantes de un moribundo son impredecibles, ¿o no? —dijo.
—¿Y creéis en verdad que podremos salvar ese poderoso obstáculo?
—No hacéis sino sembrar ortigas en el camino, señor Fernán Pérez.
—Solo actúo como abogado del diablo.
—¡No mentéis al diablo en este negocio!
—¿Pues qué? Estoy tan de acuerdo como cualquiera con este plan. ¡Soy hombre de acción! Y lo sabéis.
Juan Mathe, que asistía en silencio a esta conversación, decidió intervenir de una manera más práctica. Lo dijo en voz baja, como quien revela una confidencia.
—Hagamos ya lo que tenemos que hacer. Yo daré el primer paso.
—¿Conocéis, señor Juan Mathe, a algún abreviator o notario en el palacio de San Juan de Letrán?
—No, pero tengo contactos en Roma que pueden allanarnos la tierra.
La puerta se abrió de repente. Detrás de un hombre armado, apareció el rey. Todos se pusieron en pie para recibirlo. Venía vestido con una saya bermeja y un pellote de rica tela de seda.
—Señor, ¿habéis reposado bien? —se anticipó a preguntarle el canciller.
—Tanto cuanto me dejan mis preocupaciones y el regimiento de mis reinos.
—¡Que son muchas, señor!
—¡Grandes y enojosas, como bien sabéis! La flota al mando de Micer Benito bloquea las costas de Tarifa y espero la llegada de diez galeas del reino de Aragón mandadas por Alberto de Mediona. Entretanto, se congrega la hueste en Sevilla y ahora mismo ya hay algunas avanzadillas hacia Tarifa. Este cerco precisa de muchas monedas y, si don Dionís no nos ayuda, habrá que extender la fonsadera y solicitar en Cortes nuevos servicios. ¿Puede todo esto dejarme reposar?
—Mi señor, deberíais cuidar más de vuestra persona. Vuestra salud se resiente por ello.
En los últimos días, don Sancho adolecía de una tos continua, sobre todo al levantarse por las mañanas. A veces, un sudor intermitente lo acompañaba por las noches.
—Mi buen Fernán Pérez Maimón, el rey y el reino son dos personas y una misma cosa. Así como el cuerpo y el alma no valen nada el uno sin la otra, así tanto necesita el rey la bienandanza de su pueblo como tiene necesidad el pueblo de la bienandanza de su señor en las cosas que son necesarias al rey. Nunca debe el rey adormecerse en los asuntos de su reino. Nuestro Señor Dios, desde que me allanó el camino para reinar, me ha convertido en uno de sus hijos predilectos. ¡Tengo una salud probada!
Nadie osó contrariarlo.
Tomó asiento en un estrado decorado con algunas molduras y relieves.
—Y bien, ¿cómo van estos asuntos? —señaló el cofre que contenía los documentos de su matrimonio, varias bulas y cartas papales.
El rey, que portaba un cetro en la mano derecha, lo apoyó sobre una rodilla. Sus cabellos se desmadejaban en la nuca por debajo de un birrete con figuras de castillos y leones. Tenía treinta y cuatro años y una incipiente enfermedad se le había alojado en los pulmones.
—Señor, hay que actuar de inmediato —le contestó Juan Mathe—. Si os parece, iniciamos el camino.
—Llevo más de diez años detrás de esa maldita bula. No perdamos más el tiempo. ¡Andad ese camino!
—Todo se llevará con absoluto secreto. Vuestra honra, mi señor, permanecerá intacta. Seréis informado en todo momento —unas gotas de sudor le encendían las sienes—. Mañana mismo envío un mensajero con cartas selladas para Petrus Hispanus, fraile dominico del convento de Santa María sopra Minerva.
—¿Es de confianza? —reclamó el rey.
—Absoluta.
—Que se dispongan los maravedíes necesarios y haceos cargo de ello. Que no se escatime nada para este trabajo.
—Señor, ¿con qué fecha ha de registrarse el documento?
—¿En qué día murió el papa? —trató de recordar don Sancho. Se llevó una mano al birrete y se lo quitó.
—El cuatro de abril.
—Entonces, que lo fechen el veinticinco de marzo.
3
HERIDAS DE BATALLA
Quiso abrir los párpados, pero solo consiguió abrir uno.
A su memoria regresó entonces una imagen difusa de hierros percutidos y de fugaces zumbidos aéreos. Rememoró a Micer Benito Zacarías, el valeroso almirante de la flota de Castilla.
¿Acaso también él habría perdido un ojo?
Hizo esfuerzos por tirar del párpado hacia arriba, por despegar sus delgados pliegues carnosos, pero todo se convertía en una temeridad inútil: solo sentía dolor, más agudo cuanto mayor era su deseo por descubrir el ojo.
Confuso, volvió a percibir el vuelo audaz de los viratones rozándole el yelmo, los fuegos abrasando la madera, los cuerpos esparcidos, el fragor del océano, la sangre vertida, los gritos, los gritos…
¿Se habría quedado ciego?
Estaba seguro de que al menos tenía un ojo abierto; sin embargo, todo era oscuridad dentro de su cabeza.
¿Y fuera?
Giró el globo ocular hacia la derecha. Después hacia arriba y hacia abajo. Todo negro y opaco. ¿Es que habría perdido la vista? ¿Es que, a pesar de tener un ojo descubierto, se habría quedado sin la capacidad de percibir a través de él los contornos del mundo? Sintió un sudor frío de desesperación.
Con esfuerzo, tensó todo lo que pudo el globo ocular de su único ojo disponible y lo forzó hacia la izquierda. Se dio entonces cuenta de que no podía mover la cabeza y que la nuca y el cuello le dolían y le pesaban. Al final del recorrido, en la máxima tensión posible del arco, penetró en su pupila un vago resplandor distante. Mantuvo el ojo tenso hasta que, cansado, no tuvo más remedio que relajarlo.
¿Era luz entonces ese aparente reflejo? ¿O era su desesperada imaginación? Volvió a repetir la secuencia y, sí, percibió de nuevo ese resplandor lejano, el brillo de una luminaria amarillenta que dibujaba tinieblas sobre el techo. ¿Sería una antorcha? ¿Un velón de cera, quizá? Suspiró con alivio y comprendió que, al menos, el mundo de fuera no se le había borrado para siempre.
Ahora, de pronto, surgió otra pregunta: ¿Dónde estaba? ¿Por qué se encontraba inmóvil? ¿Por qué le dolía tanto el cuerpo? Se revolvió e intentó mover los brazos, pero notó que tal vez una soga le amarraba y comprimía las muñecas. Se hallaba aturdido y apenas si alcanzaba a razonar con fluidez. ¿Estaba preso? ¿Acaso los benimerines de Ibn Yacub lo habían capturado y arrojado a una lóbrega mazmorra? ¿Se hallaba en una cueva o en un castillo? ¿En un sótano abovedado o en un aljibe vacío? No recordaba nada. Apenas nada.
¿Era de noche o era de día?
Hizo esfuerzos para respirar.
A su nariz llegaron olores que reconoció enseguida. Eran olores fuertes a inmundicia, hedor a podredumbre, a orina remansada, a vómito, a sangre seca. Daba la sensación de que no se encontraba solo en este lugar. Aguzó el oído y percibió respiraciones entrecortadas, alguna tos fría, el roce de algún cuerpo en un jergón de paja. Pero había un silencio casi completo.
Sintió peso en el párpado abierto, y, en la frente, una punzada de dolor. Trataba de recordar, pero una somnolencia creciente se le fue apoderando de los sentidos. En el duermevela se vio caminando por las calles de Roma, llamando a cada puerta y a cada postigo. Apoyada en la balconada de un palacio gótico, vio a una mujer hermosísima que contemplaba absorta las calles y el trasiego de las gentes de la ciudad. Admiró sus cabellos rubios y rizados, los ojos claros y risueños, la piel blanca de su cara virginal, los labios del color de las cerezas… Sin saber cómo, se encontraba ahora a menos de un palmo de ella, esa distancia infranqueable que, según Micer Benito, nadie osaba rebasar cuando la tenía delante. Si intentaba, atraído por su mirada serena, aproximarse aún más para aspirar su perfume y sentir el roce de sus labios, un soplo de viento helado le congelaba al momento sus facciones. Al separarse, todo retornaba a un estado de pura delicia contemplativa que acrecentaba su deseo. Cada nuevo intento de acercamiento se saldaba con una frialdad ardiente sobre el rostro.
Era perfecta. Se sintió suspirando por ella, pronunciando dulcemente cada sílaba de su nombre. “Me llamo Nicoletta di Fiori, ¿y vos?”. “Yo soy Jorge de Rudelia, hijo de Diego de Rudelia, el gramático. Hablo varias lenguas y he venido a buscaros”. “Mi padre es el duque Jacopo di Fiori y me tiene encerrada en este enorme palacio”. Eso soñaba o se imaginaba.
Entonces notó otra vez que no podía moverse, que sus pupilas y su cuerpo se hallaban presos en una desconocida oscuridad. Volvió a medio dormirse, a distinguir a la izquierda de su globo ocular una vaga claridad que ya se le antojaba un capricho de su imaginación. Quizá estuviera amarrado a un instrumento de tortura y no lo sabía. Quizá estaba destinado a ser descuartizado como un animal. Quizá Ibn Yacub había quemado todas las galeas de la flota de Castilla y aherrojado a los hombres que habían quedado tras la batalla.
Y no lo sabía.
La cabeza le giraba en un cúmulo de sensaciones y recuerdos. Se vio al borde de la embarcación observando el ojo vacío del ballestero que se había precipitado en las aguas. Rememoró su desesperación y su rostro despavorido. Notó también cómo se le escapaba de las manos, exhausto como estaba, cuando un pasador de ballesta le atravesó el costado derecho. Le pesaba el yelmo y le pesaba la espada y le pesaba el corazón. Se puso de pie y observó una vez más la feroz refriega sobre las cubiertas. Recordaba los cadáveres mutilados, el olor denso de la muerte, el chapoteo de las olas, la voracidad de las llamas, los gritos, sobre todo los gritos.
Antes de olvidarse de todo y de penetrar en la oscuridad, lo último que distinguió fue el ojo muy abierto de Micer Benito Zacarías apoderándose del espacio que lo rodeaba en la cubierta.
Cuando un día de marzo, hacía ahora poco más de un año, llegó al barrio de la Mar en Sevilla, se topó de frente, en una calle no muy concurrida, con Martín Batalla. Como si llevara anexo al apellido una parte de su condición, fue este burgalés pendenciero el que le embarcó en la primera empresa militar de su vida. Se estaba preparando entonces la flota para bloquear las aguas de Tarifa y se necesitaban hombres de armas dispuestos a embarcarse. La soldada era buena.
Con Martín Batalla, que se lo llevó cogido del brazo a una taberna, intimó por la fuerza de las circunstancias. Ya se conocían, pero fue la casualidad la que se hizo la encontradiza a esa hora y precisamente en esa calle.
Jorge había llegado a Sevilla desde Toledo cargado de pretensiones. Los viajeros que regresaban de la ciudad referían eternas maravillas sobre los jardines y vergeles sevillanos, las acequias y pozos de agua, los aires suaves y el sol clarísimo, el lujo y refinamiento de los edificios, la colosal torre de la catedral con sus cuatro esferas de bronce en lo alto, la grandiosidad del puerto fluvial, la sensualidad de las casas de baño, la belleza de sus mujeres. Todos, al escuchar tantas grandezas sobre la ciudad que había conquistado el rey Fernando III en 1248, se quedaban maravillados y dejaban volar aún más la imaginación hacia delicias indescriptibles.
Jorge deseaba establecerse en Sevilla. O viajar quizá en una nao de mercaderes hasta las costas de Flandes, tal vez a Brujas, Gante, Courtrai o Amberes. El Guadalquivir era una vía inmensa de agua para adentrarse por las costas del Mediterráneo o del Atlántico. Lo que menos se imaginaba entonces era que iba a embarcarse en una galea de Micer Benito Zacarías para controlar el acceso a Tarifa de la flota de Ibn Yacub, ya que Jorge, aunque audaz y fornido de cuerpo, no era un hombre de armas.
Formado en la escuela catedralicia de Toledo y admirador de la obra de Alfonso X el Sabio, había leído algunos de sus trabajos en manuscritos volanderos, pues la adquisición de un códice resultaba demasiado costosa para él. Su padre, al que perdió siendo muy joven, aún había tenido tiempo de adiestrarle en los rudimentos de la gramática, sobre todo en el Ars grammaticae de Elio Donato, un libro esencial entonces para el aprendizaje de la lengua latina. Hablaba además varias lenguas romances, entre ellas el gallego, el provenzal y el toscano. Gustaba de juglares y trovadores, conocía muchas cançós de los poetas occitanos y se dejaba fascinar por sus historias de amor cortés, la fin´amors; así como por los relatos que los francos denominaban romans y que narraban dulces aventuras de amantes insuperables o de caballeros esforzados. Mucho le complacían el Flores y Flancaflor y el Tristán e Iseo la rubia. Incluso sabía rasguear la vihuela.
Había reconocido en plena calle a Martín Batalla, más bien se reconocieron, ya que ambos, siendo niños, habían compartido juegos y algunos pescozones del mismo magister de escuela.
—Vamos ahora “mesmo” a celebrar este encuentro a la taberna de las Ranas —le propuso Martín.
—No vengo precisamente a Sevilla a embotarme de vino ni a convertirme en un vulgar ventreñero.
Martín rio la gracia y entendió que, sin embargo, tampoco rehusaba esos placeres. Al fin y al cabo, era hombre… y los hombres son hombres. Siempre había sido así.
—¡Ni yo, amigo, me “jarto” a comer como los puercos! ¡Pero beber…!
Los dos se mostraban alegres.
—¿Y qué has venido a buscar aquí?
—Escolares a los que enseñar la gramática.
—¿Es que ya no hay parvulillos en Toledo?
Jorge deseaba cambiar de aires y vivir aventuras. Soñaba con poner el pie en la ciudad de la que tantas maravillas se contaban. Se internaron por sus callejas, pasadizos y calles con soportales, por sus pequeñas plazas, por el barrio de los francos, entre las tiendas de los cambistas, alfareros, herreros, especieros, jaboneros, toneleros, pergamineros y orfebres. En la tienda de un lapidario se detuvieron para contemplar con embeleso el engaste de una esmeralda en una sortella o anillo de plata. Pasaron por la plaza de la Alhóndiga, por la calle de la ropa vieja, la alcaicería de la loza y los baños de la calle de Francos. A un lado dejaron el hospital de San Lázaro, en donde se reponían los heridos y enfermos, y la tienda de un joven herbolario que, con sus yerbas, electuarios, jaropes y ungüentos decía sanar los panadizos, las fiebres tercianas, el mal de ijada, el dolor de media cabeza, la hidropesía, el calambre de la pierna, la supuración del ojo…
Fue en la taberna de las Ranas en donde oyó hablar por primera vez de la insólita hermosura de Nicoletta di Fiori. Se la escuchó contar a un mercader italiano, ataviado con su característico gorro puntiagudo y torcido hacia un lado, su ancho ropón hasta los tobillos, la verde túnica y las calzas blancas:
—¡Non conosco con questi occhi donna più bella!3
—¿Tú la has visto entonces?
El mercader italiano, para justificar la vanidad de sus palabras, se embrolló todo lo que pudo, pero, al final, aunque había perjurado mil veces haberla visto en una calle de Roma, terminó confesando que se lo había contado un pariente suyo muy cercano. Así que Jorge no supo si era de creer lo que salía por sus labios, aunque más tarde, en conversaciones mantenidas con el almirante, pudo certificar la realidad de esa extraña historia, y no porque él hubiera conocido a la donna, sino porque en Roma era una noticia que corría de boca en boca.
Estuvo varias semanas sin encontrar oficio de qué sustentarse, defendiéndose como podía con los escasos maravedíes que trajo de Toledo, así que, cuando ya estaba a punto de cambiar de aires y pactar con un cómitre de una nao genovesa que transportaba un flete de aceite a la ciudad de Brujas, se le volvió a aparecer Martín Batalla para proponerle que se enrolara en la flota de Micer Benito Zacarías.
—Yo, Martín, no soy hombre de armas.
—¿Y qué vas a hacer en Brujas? Tú tienes músculo y hechuras gruesas; no te falta coraje y, además, ¿no querías correr aventuras? ¿Te parece poca aventura servir en una galea a nuestro rey don Sancho?
Con el almirante de Castilla armonizó desde un primer momento, ya que tuvo la fortuna de convertirse casi en una especie de escudero a su servicio. Se lo ganó con sus ocurrencias y con sus historias de trovadores.
Antes de partir la flota río abajo hacia Sanlúcar, para penetrar después en las aguas del océano, recibió alguna instrucción en las armas, se caló una cota de mallas y se encajó en la cabeza un almófar y un yelmo algo viejo y falto de brillo.
—Es raro que se produzca batalla. Los perros moros se amilanan cuando ven en lontananza una galea de Castilla.
Pero hubo batalla, a pesar de estas altivas palabras del cómitre de una de las galeas. Fue en agosto cuando el almirante capturó trece naves al enemigo y el rey se mostró radiante de alegría con la magnífica noticia. El Estrecho estaba a salvo.
Trató de revolverse y recordar, pero solo soñaba. ¿Qué hacía ahí tumbado, con las manos engrosadas por una soga, en medio de una completa oscuridad? Intentó de nuevo abrir el párpado derecho, pero parecía que tenía resina entre las pestañas. Le dolía la nuca, la frente y el hombro. Sentía que flotaba y que perdía el sentido. Se acordó de Martín Batalla, de sus bromas y risas atravesando el Guadalquivir rumbo a su desembocadura. Se acordó también de Micer Benito, hablándole y hablándole sin parar sobre la grandeza de Roma, de las escaramuzas marítimas de Corrado Doria y de Noceto Ciarli, que hizo poner fuego bajo la gruesa cadena que cerraba Porto Pisano para que, una vez reblandecidos sus eslabones, pudieran romperlos las proas de las galeas genovesas. Se acordó de su padre y de sus lecciones de gramática, se acordó de Toledo y de sus calles… quizá se quedó dormido.
Vio entonces la mano de su madre, a la que nunca conoció, que le mostraba el rostro de una mujer pintado sobre un óvalo de pergamino. Lo observó, pero no le dio importancia. La miniatura representaba las facciones de una anciana cuyo cabello estaba cubierto por una toca ceñida que le resaltaba una frente muy ancha. Poco a poco el tiempo comenzó a retroceder. Se disiparon las arrugas, se esparcieron los cabellos y la toca fue sustituida por una guirnalda de margaritas que rodeaba ahora una cabeza de largos rizos amarillos. Jorge se sobresaltó al creer adivinar en esa nueva imagen los rasgos luminosos de Nicoletta di Fiori.
Oyó voces y pasos que se acercaban y, al abrir el párpado de su único ojo, sintió con dolor que una luz cegadora le hería la pupila.
4
ROMA ESTÁ MÁS CERCA
Sancho amaba a María de Meneses. Y ella lo amaba a él.
Su boda en Toledo no fue un matrimonio de circunstancias pactado por razones de Estado, como lo podría ser, por ejemplo, el que ellos mismos concertarían “por palabras de futuro” entre su primogénita Isabel, de ocho años, y el rey Jaime II de Aragón, de treinta y dos. María era hija del infante don Alfonso, hermano del rey Fernando III y tío, por tanto, de Alfonso X el Sabio, padre de Sancho IV. A pesar de ser su tía, ambos tenían edades semejantes.
Bella, templada de carácter e inteligente, la reina de Castilla había enamorado de verdad al irascible e impetuoso Sancho, cuya voluntad se manifestaba en absoluta consonancia de amor y pensamiento con la de su esposa. La serenidad de ella contribuía a moldear y domeñar el bravo ímpetu de él. Naturalmente, no siempre sucedía así, y la furia de Sancho salía a relucir en muchos momentos de su vida. Una vez, en Sahagún, debido a una discusión entablada delante de él entre Juan Martínez Negrita y el merino de Castilla y León, quitó un palo a un montero que tenía cerca y se lio a golpes con Juan Martínez hasta que consiguió descabalgarlo de la mula y rendirlo muerto a sus pies.
No menos irritación le había producido en los primeros años de reinado la traición de su valido y hombre de confianza Gómez García, abad de Valladolid. A sus espaldas, éste había dado su palabra al rey de Francia de hacer todo lo posible para incluir en un tratado entre los dos reinos una cláusula imprescindible para las negociaciones: la renuncia de Sancho a su matrimonio con María de Meneses y, en contrapartida, sus esponsales con una hermana del rey francés. Gómez García, que de nada de esto le había advertido a Sancho, dejó que éste viajara hasta Bayona para la firma del tratado. Cuando el rey se enteró de las intenciones, prorrumpió en gruesas palabras y voces destempladas, en furibundas amenazas contra el abad, el amigo traidor que manchaba su honra y menospreciaba la dignidad de su esposa legítima. Hubiera sido capaz de retorcerle el cuello. “¡Si el Papa me niega la dispensa, me someteré al juicio de Dios, que ha de juzgarme!” —exclamó fuera de sí.
Y es que María de Meneses era irrenunciable. La bula se había convertido para ambos en causa de una preocupación permanente, obsesiva y necesaria. Sin ella, el matrimonio podía deshacerse en cualquier momento; sin ella, su unión era considerada ilícita; sin ella, la sucesión podía ser puesta en entredicho. Eran momentos difíciles en los que el rey de Francia aún sostenía los derechos de Alfonso de la Cerda —nieto de Alfonso X—, a cuyo padre, según la ley de las Partidas, le habría correspondido la corona de Castilla.
Episodios de ira acompañaban, pues, el carácter del rey. Ahora, tras la entrevista mantenida con su sobrino don Dionís de Portugal, quien con excusas y buenas palabras le había denegado su apoyo económico para el asedio de Tarifa, Sancho se lamentaba con enojo y furia irreprimibles ante Juan Mathe de Luna, su camarero mayor, un oficio que recaía siempre en persona leal y de confianza. A Mathe, que reunía estas condiciones, le correspondían, además de la custodia de las joyas del rey, la recaudación y tenencia de sus dineros. Resultaba también un consejero de valor inapreciable.
El rey, inquieto, se dirigió a él con voz impaciente.
—¡Necesitamos fondos para Tarifa! Los gastos de soldadas, provisiones, fletes de naves, transportes, pertrechos y máquinas de guerra no vienen con el viento. Habrá que pedir más servicios en Cortes. ¡Maldito don Dionís que nos niega su ayuda!
—Señor, como bien decís, los dispendios para este cerco son grandes. Ayer recibí una carta de pago de doce mil arrobas de harina para amasar bizcocho y otro tanto para garbanzos, gallinas, carneros, tocinos, panes, habas, lentejas, quesos y aceite. Y soldadas para ballesteros y salarios para peones y quitaciones para mensajeros, carpinteros, herreros, atalayadores… Esta guerra, señor, exige mucho esfuerzo. ¡Menos mal que, al menos, contamos con el aprovisionamiento que ofrece el rey de Granada para la hueste!
—El rey de Granada querrá su parte del queso cuando se rinda la plaza.
—Quizá, señor, lo que en verdad codicie sea todo el queso. ¡Ya conocéis los intereses de Muhammad II! Es probable que pretenda canjearla por otras fortalezas.
—¡Eso no lo verán sus ojos! Esta guerra es a servicio de Dios y en pro y honra de toda la cristiandad. Tarifa no se canjea.
—Pero… ¿y el tratado con Granada?
—Nada hemos hecho constar sobre esas pretensiones. ¿O cree el moro que vamos a exponer tantos hombres y tanto sudor y sangre y dineros para luego arrojar esta conquista por un barranco? Tarifa ha de figurar en las crónicas y anales como la gran hazaña de mi reinado.
Sancho, alojado en la vieja fortaleza de Ciudad Rodrigo, ya dispuesto para emprender en unos días el regreso a Sevilla, caminaba airado pisando las alfombras de la cámara regia. Pasos a un lado y a otro no refrenaban la furia de su corazón. Cavilaba en voz alta y apretaba el puño a la altura de la espada.
—Dios Nuestro Señor os dará larga vida para que conquistéis también Algeciras y después toda Granada.
Juan Mathe, hombre de sutil entendimiento y hábil estratega, no hablaba en vano. En su cabeza ideaba todo un plan secreto para controlar el Estrecho y afianzar de esta forma toda la frontera de Castilla con las tierras de Al-Ándalus.
—Con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora, muy pronto, mi buen Juan Mathe, transformaremos las mezquitas en iglesias, y los pendones de Castilla y León ondearán en lo más alto de las torres.
Corpulento y de formidable altura, el camarero mayor, de pie junto a un ventanal, asentía a las palabras de don Sancho. Fuera, en un claro situado junto a la entrada de un bosquecillo, los halconeros aguardaban al rey para emprender una partida de caza.
—Señor, vuestra esposa, la reina doña María, ya está dando los pasos necesarios para que el cerco de Tarifa sea un triunfo para las armas de Castilla. Las batallas se ganan sobre el terreno, pero también en la distancia.
María de Meneses, a punto de tener su cuarto hijo, se desvivía en Sevilla organizando los pertrechos de la hueste y distribuyendo los caudales para los gastos del asedio. Constantemente cursaba nuevos pagos a mercaderes que le presentaban sus cartas con los maravedíes, sueldos o dineros que había de desembolsar. También le llegaban cartas con las limosnas ofrecidas a conventos y monasterios en recompensa por sus rogativas y oraciones. Incansable, recibía las ayudas de los nobles, obispos, Órdenes militares y concejos que contribuían con sus rentas al sostenimiento de este extraordinario proyecto. María, la reina sin dispensa que se había casado por amor, luchaba a diario con todas sus fuerzas.
—Sí, las batallas se hacen con arte. Con un dicho o con una voz se vence a una gran hueste. La reina dispone las rentas y las distribuye para que los peones y los caballeros ganen después la batalla sobre el campo. Ella es la voz que mueve ahora toda esa maquinaria —le contestó Sancho, que contemplaba desde el ventanal a tres cetreros y un azorero con tres halcones peregrinos y un azor sobre sus antebrazos. Vio cómo le quitaban a uno de ellos la caperuza y le hacían volar tras un señuelo.
Unos nudillos golpeando en la puerta interrumpieron la conversación.
Precedido de un doncel, entró Fernán Pérez, el canciller de la “poridad”, custodio del sello secreto que el rey utilizaba en su correspondencia privada. Fernán Pérez era además un íntimo de Juan Mathe y otro de los hombres de confianza del rey.
—¿Qué noticias me traéis, mi buen canciller? —preguntó Sancho nada más verlo atravesar el umbral.
—Señor —hizo una reverencia—, dos noticias: una mala y otra buena.
—Empezad entonces por la primera.
Fernán Pérez, con varias cartas y un manojo de pergaminos bajo el brazo, rebuscó entre ellos hasta que halló una breve misiva recibida esa misma mañana.
Le expuso al rey su contenido.
—Los caballeros templarios y el concejo de Plasencia se matan con muerte rabiosa. Esta carta —movió el pergamino entre las manos— habla de quemas, talas de árboles, prisiones, robos, crímenes y crueldades sin fin entre unos y otros. La tierra se arruina y se desbaratan los hombres.
Sancho, con el entrecejo apretado, mostraba un semblante furioso.
—¡Bastante guerra tenemos ya emprendida como para consentir tales desafueros! Escribidles y ordenad en mi nombre que cese de inmediato toda violencia.
—Así lo haré esta misma mañana, señor.
El rey daba grandes pasos a través de la sala. Desde la ventana observó a uno de sus halconeros con el brazo extendido. Un halcón neblí batía sus alas puntiagudas del color de las pizarras.