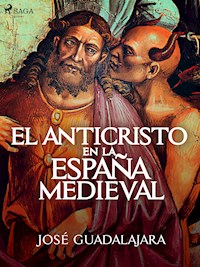Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una trepidante intriga histórica capaz de dejar sin aliento a quienes se adentran en ella. Nos encontramos en 1281, en plenos preparativos de la ofensiva contra el reino de Granada por parte del rey Alfonso X el Sabio. Justo tras la sublevación de su hijo Sancho, un manuscrito de incalculable valor ha desaparecido del scriptorium sevillano, lugar donde se reúnen las mentes más brillantes de la época. La ira del rey no tardará en despertar, y las consecuencias serán terribles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Guadalajara
La maldición del rey Sabio
Saga
La maldición del rey Sabio
Copyright © 2009, 2022 José Guadalajara and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728414729
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Acucioso debe el rey ser en aprender los saberes, ca por ellos entenderá las cosas de raíz; et sabrá mejor obrar en ellas, et otrosí por saber leer sabrá mejor guardar sus poridades et ser señor dellas
Alfonso X el Sabio (Las Siete Partidas)
Hay novelas que son veneradas por lectores de vida rectilínea porque ven en ellas todas las cumbres y simas que hubieran deseado conquistar
Félix Jiménez (52 semanas y un día)
I
Seréis bajado y tirado de la honra y estado que tenéis y así acabaréis vuestros días
Capítulo I
Antes de mirarse en el espejo, se había pasado la noche soñando con caballos.
En la cabeza aún le resonaban los cascos de los dos alazanes que habían arrastrado por la tierra seca el cuerpo de don Zag.
Le dolía el rostro y le dolía el alma, si es que el alma puede doler. Su confesor le había advertido muchas veces sobre este tipo de dolencias más refinadas, propias de quien alienta algún pesar hondo de conciencia.
Pero el dolor, simplemente, era ahora más terreno. Su imagen en el espejo a esas horas de la mañana, apenas alzado el sol sobre las murallas de Burgos, se lo confirmaba. Se pasó la mano por la mejilla izquierda y notó las malignas rugosidades de la piel, la obscena deformación de la mandíbula y el globo ocular desplazado hacia afuera. Rememoró lejanos días junto a doña Mayor de Guzmán y María Alfonso y Elvira Rodríguez y doña Dalanda. Sintió más pesados que nunca sus sesenta años.
La penumbra se desplazaba con lentitud sobre los objetos. La luz tenue de un velón recamaba, a su vez, las tapicerías colgadas del muro. Sobre la mesa, bajo el ventanal, se desparramaban varios documentos junto a un privilegio de pergamino con su sello de plomo. Abierta sobre un atril, la Biblia que le había regalado Luis IX de Francia desplegaba el intenso cromatismo de sus preciadas miniaturas. Encima de un arcón, al pie de la cama, destellaban las piedras preciosas del pomo de una espada.
El rey Alfonso X, llamado el Astrólogo o el Sabio, cerró los párpados y se quedó estático frente al espejo. Con las manos se apretó la cabeza mientras que de los labios se le escapaba un suspiro de preocupación y pesar. Por su pensamiento volvieron a galopar durante un instante las sombras de los indómitos caballos.
Ahora, junto al dolor físico, también le punzaban los recuerdos más recientes: su encuentro en Bayona con el rey de Francia para resolver el problema sucesorio, la tensión con su hijo Sancho, la prisión de todos los judíos del reino, el ajusticiamiento de su almojarife don Zag de la Maleha…
Los cascos de los caballos volvieron a retumbar con insistencia en el interior de su cráneo. Abrió los ojos y se encontró repentinamente en el espejo con el rostro difuso de un hombre cansado, viejo y solitario. La enfermedad mermaba sus fuerzas y le nublaba la vista.
El sol frío de febrero había comenzado a filtrarse a través del ventanal de la cámara regia que el Astrólogo ocupaba en los aposentos habilitados del monasterio de Las Huelgas. Su hermana doña Berenguela, la abadesa, se preocupaba personalmente de hacerle la estancia más cómoda.
Un golpecito en la puerta precedió la entrada de maestre Nicolás. Lo acompañaban dos mozos de cámara. Uno de ellos se dirigió hacia el velón y remató con la mano la llama mortecina. El otro se fue hacia el arcón, tomó la espada reluciente y se acercó con ella hasta el lugar en donde ahora se encontraba el Astrólogo, vestido con una saya forrada de piel y un manto. Se había sentado sobre un sitial de madera, labrada con primor exquisito por artesanos mudéjares. El criado, de pie y con la espada entre las manos, observaba a maestre Nicolás, que le acomodaba al rey un almadraque de terciopelo rojo detrás de la nuca.
—Señor, ¿qué tal habéis pasado la noche? —le preguntó su físico personal.
—Esos malditos caballos me horadan el cerebro.
—¡Los caballos! ¡Otra vez los caballos!
—Mi buen maestre, a veces ya no sé si son los caballos o es el mismísimo diablo. ¡Voy a volverme loco! O tal vez ya lo estoy. ¿No es eso lo que pregonan mis enemigos?
—No habléis así, mi señor. Confortaos.
—¿Es que acaso tú mismo no me reputas de loco?
—¡Ni por el pensamiento! Señor, no os fatiguéis con esos vanos juicios.
—Sí, eso es lo que quieren, maestre Nicolás: verme sin seso, enfurecido, dando voces como si de mi lengua se hubiera apoderado el diablo. ¡El loco del Astrólogo! ¡El loco del Astrólogo! —repitió con una carcajada.
—Todo es alucinación o sueño a causa de vuestras dolencias.
—¡Malditas dolencias!
—Tened resignación y confiad en Nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen Santa María. Ahora bebed vuestra medicina —le acercó un frasquito de vidrio que contenía un brebaje de color verde intenso — y dejadme que os unte con el ungüento.
El rey se llevó el frasco a la boca y apuró el líquido hasta el final. Hizo un gesto de desagrado.
Maestre Nicolás sacó a continuación un tarro de arcilla lleno de una pasta pegajosa de color ocre, mezcla de láudano y ámbar. Desprendía un olor fuerte y desagradable. Con un paño de lino la fue extendiendo con suavidad sobre el pómulo izquierdo del rey. El mozo que sostenía la espada seguía los movimientos de la mano del físico con un aire de indiferencia. Esa misma operación se repetía todas las noches y todas las mañanas del año.
El carácter del rey se había ido agriando en los últimos meses. La reina doña Violante, que había regresado al lado de su esposo tras la fuga al reino de Aragón en compañía de su nuera y de sus nietos, había vuelto a abandonarlo poco tiempo después, impotente ante sus arrebatos de ira, las discrepancias en torno a la sucesión del reino y las discusiones continuas. De eso hacía ya más de un año, así que, en esa impuesta soledad nupcial, el rey había atemperado su masculinidad con doña Inés, una dama de la corte con quien ya había tenido un hijo al que apodaban Hércules.
Más amargo le resultaba el trato con su hijo Sancho, heredero del trono de Castilla desde su proclamación en Segovia. Los desencuentros se sucedían de modo constante, si bien, tras las recientes bodas de los infantes Pedro y Juan, la relación se había suavizado algo. El rey, sin embargo, no se había olvidado aún de la derrota que en Algeciras le habían infligido los benimerines. Una buena parte del dinero destinado para sufragar esta campaña había ido a parar a manos de doña Violante, pues Sancho había conseguido del almojarife real una donación de esas rentas para pagar las deudas que su madre había contraído durante su estancia en Aragón. El rey no le había perdonado esa acción innoble, pero, como no podía castigar en el hijo las culpas del desastre, la venganza recayó sobre don Zag de la Maleha y toda la comunidad judía.
Una mañana, estando el infante Sancho y sus hermanos alojados en el convento de San Francisco de Sevilla, habían llevado al infortunado judío hasta ese lugar situado extramuros de la ciudad. Don Zag, atado por las muñecas, chorreando sangre, fue arrastrado hasta la muerte por dos recios alazanes, cuyos jinetes los hicieron galopar entre las piedras cortantes, la tierra seca y la maleza desnuda. De este modo, el rey advirtió a su hijo de las consecuencias de un acto de felonía y de lo dramático que podía resultar tomar decisiones al margen de su autoridad.
—¿Crees, maestre Nicolás, que estoy para el viaje? —puso el frasco vacío en manos de su físico.
—Señor, eso debéis decidirlo vos, pues yo, aparte de los dolores, no encuentro ninguna otra razón para que hayáis de suspenderlo.
—Estás en lo cierto. En un par de días me pondré en camino. A mediados de marzo tengo que estar sin falta en Ágreda: me aguarda mi cuñado, el rey de Aragón.
—Ahora descansad un rato hasta que os haga efecto el ungüento.
El físico hizo ademán de coger la espada, pero el rey lo detuvo.
—No, debo irme. Mi camarero me ha comunicado que me espera un heraldo de mi hermano don Manuel que ha llegado a primeras horas de esta mañana.
—Que espere. Antes, mi señor, está vuestra salud.
El rey se levantó.
—Dame esa espada —le urgió al criado.
La tomó en su mano derecha y la sostuvo en vilo apuntando al techo.
—El brillo de esta empuñadura pesa demasiado en la mano de un rey.
—No en la de vos, mi señor.
Se enfundó la espada en el tahalí.
Antes de salir de la cámara, contempló fugazmente su imagen reflejada en el espejo.
Impaciente, con el rostro enjuto y la mirada perdida, Pedro Martínez de Pampliega, caballero vasallo del infante don Manuel, dio tres pasos hacia delante.
Intranquilo, se había vuelto a levantar del asiento que ocupaba en la antecámara del salón de recepciones, pero al tercer paso que dio sobre el enlosado se percató de que se le había caído la carta que llevaba entre las ropas. Se agachó para recogerla.
Desde Peñafiel a Burgos hay unas dieciocho leguas que, a través de caminos y parajes solitarios, había recorrido a galope tendido durante la noche.
En Lerma había hecho la posta. La nueva cabalgadura no es que fuera demasiado rápida, pero, a fuerza de espuelas y pericia de jinete, había conseguido llegar a las puertas de las murallas de Burgos poco antes del amanecer.
El día era frío y mustio. A pesar de la colación y el caldo de ave con que le habían aliviado el helor del cuerpo y el vacío del estómago al llegar a Las Huelgas, sentía en su interior otra frialdad inquieta que le hacía mover las manos y los pies de manera constante.
Con la carta entre las manos se aproximó a una ventana. Observó a lo lejos las torres de la catedral, mandada construir por el rey don Fernando III, conquistador de Sevilla y padre de Alfonso X. Una tarde —rememoró ahora—, junto a la puerta del Sarmental, mientras contemplaba absorto las figuras simbólicas de los cuatro evangelistas esculpidos en el tímpano, tuvo una especie de visión premonitoria. De eso no hacía aún ni cuatro años, pues sucedió en el año del nacimiento del Señor de 1277 —recordaba—, allá por los días en los que el rey celebró Cortes en Burgos.
Sintió en aquel momento que la figura del león, que representa a San Marcos, emitía un fulgor extraño que le dañaba las pupilas. Cerró instintivamente los ojos y, al abrirlos de nuevo, le pareció distinguir que el evangelista sentado en el pupitre de la izquierda había girado la cabeza para quedársele un instante mirándolo. Tenía la expresión grotesca y el semblante lívido de un ahogado.
La contemplación de aquella escena repentina le produjo un escalofrío y percibió en ella un funesto presagio. Aquel rostro de piedra era el mismísimo rostro que el del infante don Fadrique, el hermano de Alfonso X.
Unos días más tarde fue descabezada una conjura urdida contra el rey. Don Fadrique había pretendido desplazar a su hermano del trono para convertirse en regente. Fue inmediatamente hecho prisionero y, sin ninguna consideración a su parentesco, su cabeza fue sumergida hasta la asfixia en una cubeta de agua. Lo mismo le sucedió a otro de los principales conjurados, a Simón Ruiz, señor de los Cameros, a quien, por orden del rey, apresó en Logroño el infante don Sancho. El castigo fue dejar que el cuerpo del reo se consumiera lentamente entre las llamas.
Pedro Martínez, mientras observaba la catedral y su memoria le devolvía las imágenes de aquella premonición, sintió un estremecimiento. Los recuerdos le advirtieron que la misión que le había traído esa mañana a la corte cobraba un sentido más acuciante y, a la vez, más patético. Apretó la carta con fuerza contra su pecho y se dio la vuelta. Enfrente, junto a la puerta, tenía la figura descomunal de un hombre armado que custodiaba el acceso al salón de recepciones.
Aún tuvo que aguardar un rato.
Cuando por fin se abrió la puerta y se le permitió la entrada, el ansia y la impaciencia por referirle al rey la visión que había tenido hacía tres días habían crecido tanto durante la espera que ya la inquietud le dominaba todo el cuerpo.
—Señor, me envía vuestro hermano, el infante don Manuel —se arrodilló frente al escaño que ocupaba el Astrólogo. La carta le colgaba de la mano derecha.
El rey esbozó una sonrisa benévola. Conocía perfectamente al heraldo del infante.
—Veo que me traes también una carta. ¿Es que mi hermano no piensa acompañarme a Ágreda?
Don Manuel, que había abandonado Burgos hacía más de una semana tras las bodas de sus sobrinos, había dado su palabra de regresar a la capital de Castilla antes de que el rey emprendiera ese viaje.
—Vuestro hermano no faltará a las vistas con el rey de Aragón, pero os pide que le excuséis de moverse hasta Burgos debido a varios asuntos imprevistos y urgentes que se le han presentado con las rentas de su señorío; por eso, como os certifica en esta carta, se encontrará con vos, mi señor, en San Esteban de Gormaz; sin embargo, yo…
—Dámela.
Se acercó hasta el escaño y le tendió la carta. El rey rompió el sello del infante y abrió a continuación el pergamino, que, al desplegarse, produjo un ligero crujido como de hojarasca. Comenzó a leer.
—¿Así que vendrá con cincuenta caballeros y veinticinco ballesteros? —apuntó sin levantar la vista del pergamino.
—Sí, mi señor. Vuestro hermano estima que es un acompañamiento suficiente para este encuentro.
El Astrólogo, cuyo semblante aún denotaba la mala noche que había pasado, hizo un leve movimiento afirmativo con la cabeza y prosiguió leyendo.
—¿El nueve de marzo me aguardará en San Esteban con toda su hueste? —reflexionaba en alto—. Sí, supongo, que yo llegaré allí sobre ese día.
Pedro Martínez no dejaba de mover los pies sobre las alfombras. Su pensamiento estaba centrado en que el Astrólogo llegara por fin al pasaje de la carta que más le interesaba. No en vano él era el protagonista del mismo.
—Mi señor, el infante estará allí sin retraso; sin embargo, yo…
El rey levantó los ojos del pergamino e hizo un gesto con la mano a uno de sus sirvientes.
—Tengo secos los labios, Andrés.
El sirviente se apresuró a llamar al copero, que, al instante, precedido por otro criado, apareció por una de las puertas con una copa, una taza y una jarra con agua. Llenó la taza y se la pasó al criado, que hizo la salva. A continuación, con la copa llena, el copero hincó la rodilla derecha en el suelo y se la ofreció al rey. Éste apenas dio unos sorbos, los suficientes para aliviar la sequedad de la boca. Alargó la mano y devolvió la copa. Con una salutación, ambos sirvientes se retiraron.
El rey reanudó entonces la lectura de la carta bajo la mirada expectante de Pedro Martínez, que ya no cabía en el pellejo a causa del nerviosismo.
—¿De modo que además me traes un mensaje urgente?
El rey levantó la vista. Su ojo izquierdo daba la sensación de que estuviera a punto de salírsele de la órbita. Pedro Martínez de Pampliega sintió un efecto de repugnancia al contemplar el rostro y la boca sumida del Astrólogo, ya apenas sin dientes.
—Muy urgente, mi señor, yo…
—Según dice en esta carta, se trata de una visión.
—De una visión… sí, de una visión que tuve hace tres días en Pampliega y…
—Una visión, al parecer, relacionada con mi persona.
—Así es, mi señor.
—Mi hermano me ruega que te preste la mayor consideración y que no descuide la advertencia. Me pide además que no tome enojo con lo que vayas a decirme y que reciba tus palabras como si él mismo las pronunciara aquí delante.
—Así es, mi señor.
—¿Y qué visión tan importante es ésa y qué autoridad tienes tú para que yo deba prestarle crédito?
—No soy profeta, señor, ni me considero inspirado por Dios, pero he tenido otras visiones que luego…
—Sí, he oído algunas habladurías, he oído algunas… y no me gustan. No me gustan nada, don Pedro. ¡Ya sabes a cuáles me refiero!
—No está en mi ánimo ahora destaparlas, pero, sin embargo, yo…
—Dime, ¿cuál es esa visión? Puedes hablar tranquilo, pues te doy la seguridad que para ti reclama mi hermano.
Pedro Martínez se trazó con la mano una ostentosa señal de la cruz en el pecho que remató con un beso en las yemas de los dedos. Con la mayor gravedad, tanto de voz como de porte, comenzó a dar explicaciones al rey sobre el contenido de su visión.
—Se dice que, estando en vuestro alcázar de Sevilla, hace ya muchos años, mientras comíais en compañía de la reina, de numerosos caballeros y prelados, hicisteis una grave declaración para la que hay una palabra que, por respeto, no me atrevo a pronunciar aquí delante de vos.
El Astrólogo lo miró con fijeza descarnada y, sin dejar que continuara su relato, alzó la voz más de lo necesario.
—Te ahorraré la vergüenza, Pedro Martínez de Pampliega. Seguro que esa palabra no es otra que “blasfemia”. ¿Me equivoco?
El heraldo no se atrevió a despegar la vista del suelo.
—Mil gracias… señor —balbuceó—, por evitarme el sonrojo de pronunciarla, pero, como bien sabéis, fueron los obispos los primeros en hacer uso de ella.
—Prosigue.
—Entonces dijisteis que… que si hubierais estado con Dios cuando creó el mundo y todas las cosas que hay en él, que… que muchos de los defectos que tiene se habrían evitado.
Hizo una pausa y se quedó como esperando respuesta.
—Prosigue.
—Hace tres días, estando devotamente en oración en mi cámara, noté de pronto un resplandor de claridad que parecía como de fuego. En medio de esa claridad apareció un rostro de ángel muy hermoso, de lo que quedé muy espantado. Cuando, más sosegado, me salieron las palabras por esta boca, le dije: “Conjúrote de parte de mi Señor Jesucristo para que me digas qué cosa eres: ¿espíritu bueno o malo?”. Enseguida me tranquilizó: “No temas, porque soy un mensajero de Dios y vengo a ti para que adviertas a tu rey que Dios está muy ofendido con él debido a aquellas palabras blasfemas que pronunció en Sevilla”.
Emocionado, asustado también, bajó la cabeza y emitió un suspiro. El Astrólogo se revolvió en su escaño. Alzó la voz e instintivamente se llevó la mano a la empuñadura de la espada.
—Prosigue.
—Me pidió que… que viniera a la corte y os contara esta visión. Dios desea que os arrepintáis, porque solo así Dios os perdonara y anulará la sentencia que contra vos ya ha pronunciado.
—¿Una sentencia, dices?
—Señor, debéis arrepentiros de aquellas graves palabras. Es el único modo de revocar esa sentencia terrible. ¡Hacedlo por vuestros vasallos y por vuestros reinos!
—¿Crees que voy a hacer caso de visiones?
—Os doy mi palabra de que todo fue tan real como esta conversación. ¡Os lo juro por el santo leño de Nuestro Señor Jesucristo!
—Esas visiones no siempre son tan reales como parecen, y en lo que dije entonces me mantengo ahora.
—Señor, vos mismo… sabéis que, a veces, la misma Virgen gloriosa se aparece a los más simples mortales… yo…
Pedro Martínez se dejó caer de rodillas. Juntó las manos a la altura de los labios y le imploró al rey una vez más que se arrepintiera.
—Ponte en pie, Pedro Martínez —le conminó airado el Astrólogo—, y date cuenta de que muchas veces, bajo capa de bondad, se ocultan torcidas intenciones. Tus palabras me las tomo como un aviso, quizá un aviso demasiado terreno. Ahora retírate de mi presencia.
—Señor, os lo suplico, no os pueda el orgullo ni la soberbia. ¡Arrepentíos!
—Retírate.
—¡Señor…!
—He dicho.
Los dos hombres de armas que flanqueaban el escaño regio hicieron amago de llevarse la mano a la espada. El rey los contuvo con un gesto.
Ya en la puerta, Pedro Martínez aún se volvió hacia el rey.
—Ésta es, señor, la sentencia que me comunicó el ángel: “Así como despreciasteis al que os hizo, os crió y os dio honra, de la misma manera os despreciará el que de vos desciende, y seréis bajado y tirado de la honra y estado que tenéis y así acabaréis vuestros días”.
En el año del Señor de 1275 murió el hijo primogénito de Alfonso X, el infante don Fernando de la Cerda. Tenía veinte años. Por entonces ya había dado muestras de habilidad de gobierno y había participado en numerosas campañas bélicas. Pero la muerte, que siempre escarba como un gusano en la tierra, lo buscó y lo encontró en Villa Real cuando capitaneaba la hueste que se dirigía a Andalucía para hacer frente a la invasión de los benimerines. Fue una muerte fuera del campo de batalla, mientras esperaba la llegada de las mesnadas que iban a combatir a Ibn Yusuf.
El sobrenombre de la Cerda, que recibió porque tenía un mechón de pelo o cerda sobre el hombro, lo heredaron sus descendientes, Alfonso y Fernando, hijos suyos y de Blanca de Francia.
La muerte de Fernando de la Cerda le fue comunicada al rey Alfonso cuando regresaba de mantener una entrevista con el Papa en tierras francesas. La noticia fue peor que un tiro de ballesta en la espalda. A la decepción por haber tenido que renunciar definitivamente al título de Emperador del Sacro Imperio Germánico se le unía ahora la desgracia de esta muerte prematura.
Alfonso lloró en secreto, pues un rey no debía hacerlo jamás en público.
Ya por entonces, mermado de salud como andaba, las preocupaciones venían a constreñir aún más su estado. Diversas recaídas en su enfermedad le hacían pasar largas temporadas de retiro, como los siete meses que tuvo que permanecer en Vitoria aquejado de fiebres, dolores de cabeza y debilidad. En estos meses, sin embargo, durante los periodos de mejoría, se entretuvo con la lectura de los códices del Libro de las cruces, el Picatrix y otras obras de astrología, historia y pasatiempo.
Sancho, su segundo hijo, que tomó sobre sus hombros el peso de la defensa de la frontera frente a los benimerines, no perdió el tiempo y comenzó a reclamar sus derechos al trono de Castilla. Esto fue un motivo más de inquietud para el Astrólogo, sobre todo porque esta pretensión contrariaba la propia ley de sucesión que él mismo había fijado en su Código de las Siete Partidas.
La ley no podía ser más clara:
Si el hijo mayor muriera antes de heredar y dejara hijo o hija que hubiera tenido de mujer legítima, éste o ésta será el heredero y no otro.
Ante esta disposición, el Astrólogo se había metido de pies y manos en un oscuro cenagal, porque, para complicarlo todo, el difunto Fernando de la Cerda había dejado un hijo que, en circunstancias normales de sucesión, algún día se convertiría en rey. Se trataba del infante don Alfonso, niño entonces de solo cinco años.
A esta nueva legalidad de las Partidas se enfrentaba el viejo derecho de Castilla, que prescribía que, en caso de fallecimiento del primogénito, el trono debía corresponder al siguiente hijo en la línea sucesoria que, en este caso, no era otro que el irascible y codicioso Sancho.
El conflicto, desde entonces, estaba asegurado, pues los más rancios linajes y los mismos habitantes de las villas y ciudades habían aceptado a regañadientes los nuevos fueros y leyes con los que un rey como Alfonso había unificado la diversidad legal del reino para mejor repartir justicia y acaparar como monarca su administración.
Mientras en su cabeza bullían estos pensamientos que la sentencia de Pedro Martínez de Pampliega había hecho reverdecer de repente con un aire apocalíptico, al Astrólogo le vino un acceso de pus que, desde la nariz, le descendió como una culebrilla amarillenta por la comisura izquierda de la boca. Un criado se apresuró a limpiarle con un paño de lino.
El rey, sentado aún en el escaño, y libre ya de la purulencia, sintió ahora un pinchazo en el pómulo que le obligó a cerrar momentáneamente los párpados mientras que con los dedos de una mano se apretaba el tabique nasal.
—¿Agua? —intervino un criado.
El Astrólogo hizo un gesto en señal de aceptación. El maestre Nicolás, al que habían llamado de inmediato, cruzaba en ese instante la puerta de la sala de recepciones.
—¿Qué os sucede, mi señor? —el tono delataba preocupación.
El rey, enseguida, reconoció la voz de su físico y abrió los ojos.
—Es solo un espasmo sin importancia.
Estas destilaciones nasales eran frecuentes. El rey se había acostumbrado a ellas tras años de padecimiento. Aquella coz en Burgos que un caballo le había propinado en la cara hacía ya doce años había puesto desde entonces una raya oscura en su vida que lo había partido sin remedio en dos mitades. El mal se había apoderado de su salud desde el accidente y otros nuevos achaques habían comenzado a aparecer muy pronto.
Cuando regresó a su cámara, sin embargo, ya se sentía más aliviado. Maestre Nicolás le examinó la nariz con detenimiento, limpiando algunas pústulas y descamando la piel muerta bajo la bolsa azulina del ojo izquierdo. Delicada y pacientemente le fue extendiendo el ungüento mientras el Astrólogo sentía en su rostro inflamado la acción del bálsamo reconfortante.
—Eres un artesano de la ciencia médica, maestre Nicolás.
Un criado de cámara sostenía a su lado una bandeja de plata en donde el físico había ido depositando los restos muertos de cutícula, los pañizuelos impregnados de pus, los paños de lino manchados de ungüento.
—Mi deber es estar siempre junto a vos y velar por vuestra salud.
— Siempre me has servido bien y te has comportado como un buen vasallo. Sabes, maestre, que te tengo en gran estima.
—No puedo sino agradecéroslo con humildad. Dejadme ahora, mi señor, que examine vuestras piernas.
Otro criado lo desvistió: le quitó la saya azul y las calzas de color escarlata; primero la que le cubría la pierna derecha; enseguida, le desató la cinta que, desde el anillo de la calza izquierda, se unía con el braguero. El Astrólogo se quedó en camisa, que, guarnecida con un margomado de oro, le llegaba casi hasta las rodillas.
El físico examinó con detenimiento las piernas del rey, que permanecía ahora muy tranquilo tumbado en el lecho. La hinchazón había remitido bastante en los últimos meses, pero aún conservaba las trazas inconfundibles de la hidropesía. En los pies había perdido casi todas las uñas, lo mismo que en las manos. La fatiga del Astrólogo al cabalgar durante muchas horas seguidas revelaba también la fragilidad de su débil corazón. A pesar de ello, maestre Nicolás consideró que atravesaba uno de sus mejores momentos dentro de la crónica enfermedad, por lo que no ponía reparos para que dentro de dos días emprendiera el viaje hacia Aragón para encontrarse con su cuñado Pedro III. Sin duda, era una cita importante.
—Ya lo ves, Nuestra Señora la Virgen Santa María me protege y obra constantemente milagros en mi favor: De toda enfermidade maa e de gran ferida pode ben saar a Virgen, que de vertud´é comprida1—recitó en gallego, recordando el estribillo de una de sus cantigas.
—No he dudado nunca del poder de Nuestra Señora, mi señor, pero también una parte de vuestra mejoría se la debéis a la ciencia médica.
—Maestre Nicolás, maestre Nicolás, ¡eso quién lo duda!
Por la tarde, el Astrólogo, más repuesto, recibió en su cámara a Pedro de Regio, su protonotario, que había sido además uno de los embajadores enviados a Aix-en- Provence para solicitar a Carlos de Salerno que intercediera ante su primo el rey Felipe III de Francia para concertar una entrevista en la que tratar de resolver el problema de la sucesión castellana. El rey francés, de quien eran sobrinos los infantes de la Cerda, seguía presionando para convertir al mayor de ellos, Alfonso, en heredero al trono de Castilla. La entrevista, que había tenido lugar un par de meses atrás, solo había servido para alejar voluntades. Entretanto, los infantes continuaban en poder del rey de Aragón, recluidos en el castillo de Játiva como rehenes privilegiados en régimen de semilibertad.
Las primeras palabras que el Astrólogo intercambió con su protonotario guardaban relación precisamente con este conflictivo asunto. De nada había servido el ofrecimiento que al rey de Francia le había hecho Alfonso X de crear el reino de Jaén para su nieto ni su intención de dotarle con quinientas libras de renta. Felipe III alegó que eso eran migajas para quien tenía derecho a ser rey de Castilla.
—Tengo que deciros que el infante don Sancho —iba refiriendo Pedro de Regio, de pie frente al rey, que se encontraba sentado junto a una ventana— anda formando bullicio acerca de los subsidios y regalos con que habéis favorecido al marqués de Monferrato.
—¿Bullicio, dices?
—Sí, mi señor.
—¿Qué clase de bullicio? —retorció el gesto.
—Maledicencias y toda clase de hablillas sobre que despilfarráis los bienes del reino para ponerlos en manos de extraños.
—¿Es un extraño el marqués de Monferrato, el suegro de mi hijo Juan, que siempre me favoreció en mis derechos al título del Imperio?
—Esas dádivas tan espléndidas le han pesado mucho de corazón a vuestro hijo y, al parecer, va encendiendo esa mecha incluso entre sus hermanos.
El rey frunció aún más el gesto ante lo que consideraba una nueva intromisión de su hijo en los asuntos de Estado. Sancho siempre le había censurado la generosidad y dispendios con sus súbditos, y ahora le echaba en cara, a costa de murmuraciones, la ayuda económica y los regalos con los que había atendido la petición del marqués para luchar contra sus enemigos en Italia. Conocía su carácter y temperamento, su extrema impetuosidad, sus arrebatos y, desde la muerte de Fernando de la Cerda, su irrevocable resolución de convertirse en heredero, una condición que, a partir de las Cortes de Segovia de 1278, adquirió a pesar de ir contra la ley de las Partidas. ¿Qué más quería?
—Yo soy aún rey de Castilla —proclamó con un alarde de autoridad y enojo.
—Por muchos años, mi señor —apuntaló Pedro de Regio, que, mientras lo decía, se llevó respetuosamente una mano al pecho.
El Astrólogo lo miró complacido, seguro de su fidelidad. No podía pensar y sentir lo mismo de otros que, en los últimos años, se tomaban sus decisiones con cierta desidia y desaprobación. Lejos estaba ya la revuelta de los nobles, pero sus rescoldos parecían flotar todavía en muchas conciencias. También la jerarquía eclesiástica mostraba su malestar; de hecho, cuando recibió, hacía ya casi un par de años, al emisario papal Pietro de Rieti para entregarle en persona el Memoriale secretum, ya conocía el creciente desafecto de los obispos y abades hacia su autoridad, un desafecto y unos agravios que desde Roma vinieron entonces plasmados en ese insidioso memorial.
—Mi hijo sabe que algún día será rey de Castilla, pero es demasiado impaciente y sañudo. Le puede la codicia, que es la raíz de todos los males y pecados. Soy su padre y me duele en el corazón tener que reconocerlo. Acércame esa copa.
El protonotario alargó una mano hacia una mesilla cercana. Con una reverencia entregó una copa de cristal azulado al rey. Éste, despacio, bebió dos tragos, devolvió la copa y con un pañizuelo se secó los labios. Levantó la vista y se quedó mirando a Pedro de Regio, que, desde que había entrado a la cámara del Astrólogo, sujetaba bajo el brazo un grueso cartapacio forrado de pergamino.
—Léeme ya esa enmienda.
Con mano huesuda y alargada, el protonotario desató un cordelillo que unía las tapas, las desplegó y revolvió entre los documentos y escritos que había en su interior. Extrajo un cuaderno de tamaño mediano cosido con bramante.
—La he redactado así, tal como me habéis pedido: “Si el hijo mayor muriera antes de heredar, si dejara hijo legítimo varón, éste heredará el reino, pero si quedara otro hijo varón del rey, éste será el heredero y no el nieto”.
Era el pasaje de la segunda Partida, título quince de la ley segunda, pero modificado ahora hábilmente para hacerlo corresponder con la situación emanada de las Cortes de Segovia. Se trataba de una decisión tardía, pero, a juicio del rey, muy necesaria.
—Habrá que enmendar cuantos manuscritos hayan salido de mi scriptorium. Encárgate además de que así se haga con todas las copias que están repartidas por todos mis reinos: en Castilla, en Toledo, en León, en Galicia, en Murcia, en Extremadura, en Andalucía… que no quede ley sin trocar.
—No será fácil, señor, poderlo hacer así como decís, pues siempre quedará alguna copia que escape de nuestro dominio.
El rey desvió un instante la vista hacia la ventana, como si detrás de ella, y sobre el horizonte difuso, quisiera ver concentrados todos esos dominios.
—Mis pobres ojos se debilitan: ya solo veo contornos a lo lejos… ni siquiera, cuando llega la noche, puedo contemplar con claridad las luminarias que pueblan el cielo estrellado.
El protonotario, que conocía la pasión astrológica del rey, no pudo sino lamentar en silencio estas tristes palabras de su señor. Para no ahondar en la herida, trató de suavizarlas con alguna expresión de su agrado.
—No se ve menos por no ver, sino por no comprender lo que se ve. Y vos, mi señor Alfonso, habéis escudriñado el cielo y descubierto sus arcanos, habéis trazado los movimientos de los astros y sus elípticas, estudiado las fases de la luna, desvelado el misterio de los eclipses y el atamiento que los planetas, como ya manifestó Aristóteles, mantienen con el destino de los hombres. Veis sin duda más porque habéis comprendido los secretos del universo; veis más que muchos que solo usan los ojos para vanos devaneos.
El Astrólogo se había quedado estático, como embebecido en sí mismo, con la vista perdida fuera de la ventana. Pedro de Regio no sabía si le había escuchado.
—Nací bajo el signo de Sagitario —comenzó a decir con voz reposada, engranando un pequeño discurso—, el tirador de saetas, y por voluntad de Dios entendí y conocí la noble ciencia que predica que los cuerpos de abajo se mantienen y gobiernan por los movimientos de los cuerpos de arriba. Siete planetas hay: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, que tienen poder sobre los elementos, los animales, las plantas, los minerales, los tiempos, las edades y las vidas. Siempre he amado, estudiado y difundido la ciencia de la Astrología; de ello me he preciado entre los sabios moros, judíos y cristianos de mis reinos, y siempre he defendido, como sabes, su valor para conocer el transcurso de los tiempos y los hechos de los hombres. Los astros, bajo el imperio de Dios y su voluntad omnipotente, nos gobiernan y nos rigen o quizá dictan nuestras vidas. Pero en fin… Pedro de Regio, en fin…
—¿Sí?, mi señor.
El Astrólogo giró lentamente la cabeza hasta fijar sus pupilas azules en los ojos expectantes del protonotario, que aguardaba de pie y con los folios en la mano la continuación de ese discurso astrológico. Sin embargo, un tono diferente en la voz del rey vino a anunciar un trueque de materia.
—Esta misma mañana he recibido a Pedro Martínez de Pampliega, heraldo de mi hermano, el infante don Manuel, y, desde entonces, se ha asentado en mí un peso amargo. ¿Y sabes por qué?
—Os escucho, mi señor.
—Porque ese heraldo de mi hermano, de mi amado hermano don Manuel, me ha traído una amenaza… divina.
—¿Ha tenido ese atrevimiento?
El rey se llevó el pañizuelo a la nariz. Lo hizo resbalar varias veces con cuidado y prosiguió con tono solemne.
—Dios amenaza mi reino en la tierra y me anuncia el desprecio de mi descendencia.
—¿Así que ha cabalgado desde Peñafiel para venir hasta aquí con una profecía insolente?
—¿Una profecía? No, no me ha traído una profecía insolente, mi fiel Pedro de Regio, sino una visión insolente.
Los rayos solares comenzaban a debilitarse sobre los muros interiores de la cámara real. Varios criados fueron encendiendo los velones y las hachas. El resplandor de las llamas ponía recovecos de sombra sobre los rincones. El Astrólogo, entre tanto, le había ido refiriendo a Pedro de Regio los detalles de la conversación de esa mañana.
—Supongo que tú también habrás oído hablar de aquellas palabras que pronuncié en Sevilla sobre la Creación. Los obispos rápidamente calificaron de blasfemia, no delante de mí, claro, la soberbia de creerme más perfecto que el propio Dios. Pero… no entendieron mi mensaje ni las circunstancias en las que lo pronuncié.
—Los obispos, señor, entienden lo que quieren entender. Ya sabéis cómo han pugnado frente al Papa hasta conseguir arrancarle el Memoriale secretum.
El rey se levantó y se dirigió hacia un aparador que había al otro lado de la cámara. Pedro de Regio lo siguió con la mirada.
—Algunos obispos —iba diciendo mientras caminaba— no han comprendido que tanto la Iglesia como la nobleza han de estar sujetas a la corona, pues el rey es el vicario de Dios en la tierra y su misión es mantener a sus súbditos en justicia y verdad. Para eso he luchado durante toda mi vida y he mandado escribir las leyes. Para eso lucho todavía.
—Ningún rey lo ha hecho mejor que vos.
—Pero ya ves cómo se me han opuesto siempre a la aplicación del Fuero y las Partidas.
—Obcecación e interés.
—¡Codicia!
—Raíz de todos los males.
De una arquilla cerrada con llave que sacó del aparador extrajo un pliego doblado de pergamino. Se dio la vuelta, con el rostro iluminado por el resplandor de una vela cercana, y se dirigió a su protonotario.
—¿Sabes qué es esto?
Expectante, como quien espera una confidencia inesperada, se encogió de hombros.
—Pues… no sé… señor.
—En este pergamino está escrita la auténtica visión del heraldo de mi hermano.
Capítulo II
Harto de mirarse en el espejo, desvió la vista hacia la calle. Vio pasar una multitud apresurada.
La mañana era una gasa de rayos solares que se tendía sobre las formas del mundo. Un perro se rascaba una oreja, quizá todo el cuello, junto a un montoncito de estiércol. Tenía el cuerpo cubierto de hinchadas garrapatas.
Sintió picazón repentina y se llevó la mano a la espalda. Se alivió con las uñas el pequeño círculo irritado de piel. Pero también le picaba el brazo. Se arremangó la saya.
Un griterío recorría la curva estrecha de la calle. Percibió un trasiego compacto de cascos de caballos. Tal vez cuatro o cinco. Cuando doblaron la esquina, vio a siete espléndidos alazanes. El perro, espantado, dejó de rascarse con ímpetu y se arremolinó contra una pared. Un cerco de orines denotaba la persistencia canina para marcar el territorio.
Regresó frente al espejo y se arrepintió de haber nacido. Tenía la piel reseca, y el cabello rubio se le ondulaba sobre la nuca. Ni sus ojos azules le parecían siquiera “esferas de océano”, expresión que había oído utilizar a un trovador en una cantiga dirigida a una dama. Sintió pesadumbre una vez más.
Sin embargo, no podía gastar ya tanto tiempo en contemplaciones, así que se dirigió al atril y recogió los pergaminos, el cartapacio y el stilarium o estuche con los útiles de escritura. No se dejaba nada. ¡Ah, sí, el bonete de terciopelo carmesí para adornarse la cabeza!
Cerró la puerta con dos giros de llave y se encaminó hacia la plaza de Santa María. El trasiego era constante: toda Sevilla parecía dirigirse hacia ese mismo punto céntrico.
Se tropezaba a cada instante con oleadas de niños que corrían entre el gentío, con asnos que pugnaban a su vez por abrirse camino entre los juboneros, calceteros, boneteros, carniceros, escribanos y otros menestrales de la ciudad o venidos de los alrededores. Todos caminaban deprisa para llegar lo más pronto posible y hacerse con un buen sitio para presenciar la ejecución. Muchos, antes del amanecer de ese día tibio de febrero, ya habían conseguido un hueco en la plaza o una gruesa rama de árbol donde encaramarse para no perder ningún detalle. Moros y judíos se apresuraban también entre la muchedumbre enloquecida.
Lorenzo de Brujas, en cambio, a pesar de no haber asistido nunca a un espectáculo de esta naturaleza, no tenía prisa por llegar a la plaza, es más, prefería presenciar las ejecuciones a una conveniente distancia del tablado. En el fondo, sentía una pesadumbre inmensa por los dos pobres reos que habían sido sorprendidos en flagrante delito. Y lo peor era que no había remisión posible de culpa para ellos, pues el pecado nefando se pagaba con la muerte en la hoguera para purificar así los cuerpos caídos en acto tan reprobado y maldito a los ojos de Dios.
Junto a este castigo ejemplar, había dispuestos esa misma mañana otros menos espectaculares, pero también muy señalados y que suscitaban a menudo gran afluencia de gente: varios cortes de dedos pulgares o de lenguas para los tahúres que habían contravenido la ley expuesta en el Libro de las tafurerías, un reglamento que había redactado el maestre Roldán hacía cinco años por orden del rey Alfonso X. Estos tahúres, reincidentes en el delito, habían sido condenados a penas diversas según su grado de culpabilidad: castigos por proferir blasfemias en el juego, por trocar los dados, por hacer cualquier tipo de trampas o liarse a empellones y patadas con un adversario. Eso siempre que no pasaran a relucir los puñales.
Lorenzo de Brujas, ya algo aturdido por el jolgorio, caminaba despacio con el cartapacio de pergamino bajo el brazo. Pasos lentos y pensamientos rápidos. No dejaba de cavilar ni un instante, mezclando sensaciones, sentimientos y conceptos sobre su propia persona, sobre la sentencia atroz contra esos pobres desgraciados y sobre los dibujos e impresiones que, para realizar las miniaturas del Libro de los dados, tenía que tomar más tarde en una de las tafurerías o casas de juego principales de Sevilla.
Este libro, que formaba parte de un proyecto del rey en el que pretendía reunir en un volumen los juegos del ajedrez, las tablas, los dados, el alquerque, los cuatro tiempos del año, el gran ajedrez y los escaques de astronomía, llevaba ya algún tiempo en ejecución. Para ello varios calígrafos, miniaturistas, jugadores de tablas y astrólogos trabajaban en el scriptorium del alcázar sevillano bajo la dirección del propio monarca. En su ausencia, se encargaba del proyecto uno de sus hombres de confianza, el traductor Esteban de Gaceo. El rey, entretanto, se dirigía a Campillo, pequeña localidad situada en los límites de los reinos de Castilla y Aragón
Ya cerca de la plaza, Lorenzo, conmocionado por el ambiente y los rancios olores, vio, a la vuelta de una calle ancha, aparecer a los condenados. Se había hecho un pasillo en el centro para que pasara el cortejo. A uno y otro lado de las tupidas filas de cabezas y cuerpos que lo flanqueaba, el vocerío era incesante. En el aire se agitaban palos, horcas, hierros, puños y manos que parecían golpear a fuerza de insultos y gritos violentos a los dos muchachos, que, casi en harapos, venían en el interior de una sucia y estrecha jaula de madera transportada sobre una recia carreta. La precedía un grupo de jinetes con cotas de malla; un repiqueteo de tambor producido por un rufián de manos muy gruesas; un fraile enjuto de piel lechosa; tres burros, en los que, atados de pies y manos, iban dos blasfemos y un tramposo, y un vocero que, de vez en cuando, con voz ácida y fría, repetía la misma cantinela a fuerza de pulmones:
—Éstaaa eees la justiciaaaaa que el rey nuestro señoooor manda ejecutaaar en estos depravaaaados como escarmieeento y ejemplo para el puebloooo. Dice la leeey que todo aqueeeel que sea hallado jodieeendo a otro hombre que sea quemadoooo…
Lorenzo de Brujas, que había conseguido arrimarse al tumulto, pudo ver de cerca los rostros descompuestos de los dos condenados a morir en la hoguera. Sintió que el estómago se le encogía. Dos jóvenes de no más de veinte años se aferraban a los barrotes con las manos ensangrentadas, muertos de miedo, suplicantes y completamente rotos. La multitud era implacable: blasfemaba, escupía, gritaba, les arrojaba piedras, palos e inmundicias.
—¡Mueran los malditos!
—¡Al infierno!
—¡Que los achicharren como a diablos!
La carreta avanzaba despacio, con un crujir de ejes mal engrasados e impedida a intervalos por la muchedumbre. Uno de los reos imploraba piedad con todas sus fuerzas. Lorenzo de Brujas contempló la expresión de terror que se le marcaba en los rasgos desfigurados de la cara. Lloraba y gritaba al mismo tiempo.
La multitud no cesaba:
—¡Sodomitas pecadores!
—¡Que les echen azufre hirviendo en las vergüenzas!
—¡Que se las tajen con un cuchillo!
—¡Perros, peores que judíos!
—¡Piedad! ¡Piedad! ¡Soy inocente! —vociferaba el más joven de los reos.
Lorenzo, impresionado, se enjugó una lágrima y contuvo el llanto. A su lado, al paso de la carreta chirriante, una vieja se persignó. “Pobres hijos de Dios”, oyó decir.
El tambor repiqueteaba enloquecido. Una piedra golpeó en la cabeza al reo que clamaba clemencia. De la herida abierta se derramó sangre. El otro reo, desesperado y encogido, lloraba tapándose el rostro con las manos. Detrás de la carreta y en los flancos, varios hombres de armas impedían con sus lanzas que la multitud se le acercara demasiado. Lorenzo de Brujas retrocedió. Entre brazos, piernas y cuerpos salió de aquel enredo.
—…Todo aqueeeel que sea hallado jodieeendo a otro hombre que sea quemadoooo…
No olvidaba sus caras, los gestos de súplica, las manos agarrándose a los barrotes, los músculos de los brazos en tensión desbordando la energía y la fuerza de la vida. “Pobres hijos de Dios”, se repitió tres veces: primero en su interior; después en voz más alta, como si con este acto de piedad conjurara todos los poderes del cielo. Notó que le caía encima alguna mirada.
Procuró alejarse de allí. No quería ver el resto del espectáculo. La rudeza del ambiente no encajaba con su exquisito tacto de miniaturista. Había decidido no presenciar la ignominia de la carne humeante. No; sencillamente era demasiado para él. Sentía náuseas y ganas de enterrarse vivo bajo tierra.
—¡Eh! ¿Dónde vas? —oyó mientras le tiraban de la manga.
Lorenzo se giró y se topó de frente con un hombre de facciones rectilíneas, gesto cuadrado, nariz prieta y ojos tirantes. Se trataba de Ferrán Ambroa, uno de los amanuenses del Libro de los juegos o Libro de ajedrez, dados y tablas.
—¿Y tú? —preguntó, sofocado entre las apreturas del tumulto.
—¿Qué te pasa? Estás pálido, amigo.
—Estoy sin aliento, Ferrán; voy a buscar el aire.
—¿No quieres ver cómo arden?
—No —contestó tajante.
—Voy contigo.
Se alejaron del bullicio en dirección al barrio de La Mar, la parte de la ciudad habitada por pescadores, marineros y comerciantes, no muy lejos de donde se encontraban las atarazanas nuevas que habían sustituido a las construidas por los almohades.
Desde la conquista de Sevilla en 1248 por Fernando III y, sobre todo, desde su posterior repartimiento, la ciudad había sido dividida en diferentes collaciones y demarcaciones. Había barrios con jurisdicciones propias en los que sus moradores gozaban de privilegios que no poseían los otros. Uno de ellos era el barrio de francos, poblado por extranjeros, en su mayoría mercaderes, comerciantes y artesanos; el otro era el referido barrio de La Mar, cuyo nombre, sin embargo, no guardaba relación alguna con la geografía, ya que no era mar sino río –el Guadalquivir- el lugar en frente de cuyas riberas se asentaba.
Hacia allí, tras dejar atrás el griterío y los aprietos de la multitud, se dirigieron Lorenzo de Brujas y Ferrán Ambroa. Con paso sosegado, entre calles y callejuelas solitarias, entre inmundicias esparcidas por el suelo y excrementos de gatos y perros, fueron conversando sobre la reacción que la exhibición pública de los dos condenados había provocado en el espíritu sensible del miniaturista. Ferrán Ambroa, más curtido y menos dado a la lástima, procuraba con sus argumentos disipar los escrúpulos de Lorenzo de Brujas.
—Digo que si un hombre blasfema, está bien que le corten la lengua; si hace trampas con los dados, está bien que le tajen los pulgares, y si mata a semejante, abomina de Dios o mantiene fornicio con otro hombre… que sus malditas carnes se purifiquen entre las llamas. ¿O no es de justicia lo que te digo?
Habían llegado al pie de la muralla, junto a la puerta del Arenal levantada por los almohades. Doce torreones circulares flanqueaban aquella parte del recinto defensivo. Al otro lado, en el muelle, estaban amarradas las galeas de la flota real y las diferentes embarcaciones y navíos destinados al comercio. Lorenzo de Brujas, apoderándose con la vista de aquel espacio acuático, sintió, nada más cruzar la puerta, una bocanada de alivio frente a las descarnadas palabras del amanuense.
—¡No! No lo es. Me parecen castigos demasiado severos.
—¿Castigos severos para quien fornica por el culo? ¡Eso es un pecado nefando, Lorenzo! ¡Y repugnante! ¡Muy repugnante! Un pecado maldito a los ojos de Dios.
—Quizá lo sea —hizo un gesto de contrariedad mientras se ponía una mano delante de la boca—, pero no es menos nefando matar.
—¡A la hoguera con esos puercos! Que muera el que cae en sodomítico pecado, porque es contrario a la naturaleza y va contra el orden establecido por Dios y por las leyes.
—¿Y qué culpa tienen esos desgraciados de que la naturaleza haya cometido un error de cálculo? —dijo mientras se adelantaba dos pasos hacia el Guadalquivir y el cartapacio que llevaba bajo el brazo se le caía al suelo.
—¿Un error? —elevó la voz—. Eso es vicio consentido… y vicio del malo, cosas de animales… de puercos… ¿O es que no has visto nunca a un perro subido encima de otro perro? ¡Vicio! — puso una mueca de asco— ¡Aún peor que perros son los que fornican por detrás! La muerte de esos degenerados evita que los demás nos ensuciemos y caigamos en la ira divina, como les sucedió a los de Sodoma y Gomorra, que estaban poseídos por el vicio y por el diablo.
Ferrán Ambroa se santiguó tres veces.
Un navío remontaba el Guadalquivir aguas arriba. Lorenzo, erguido después de haberse agachado para recoger el cartapacio, fijó su vista en las velas desplegadas, como si su atención quisiera evadirse ya de unas palabras que no compartía o como si éstas le trajeran a la memoria los gestos desesperados y las voces de súplica de los dos reos camino del suplicio.
—¿Es que no me has oído? —le advirtió Ferrán, el amanuense.
Lorenzo, con lágrimas en los ojos, distinguió a lo lejos, al volverse, una espesa columna de humo gris y negro que ascendía como un grito silencioso entre los tejados y las torres de las iglesias de Sevilla.
Una gota rojiza cayó sobre el tablero.
—¡Aparta esa boca, que es que no ves que me ensucias!
—¡Si te doy una puñada, voy a ensuciarte de verdad las costillas, bujarrón!
Los tres dados, un seis, un cuatro y un tres, recién escapados de un puño cerrado, se dispersaban ahora sobre un tablero rectangular forrado de cuero.
—¡Que me quites esa jarra y tu boca podrida de encima!
—¡Anda, coge los dados, bujarrón… y a ver si tienes más tino!
—¡Me cago en la puta de tu madre con el tino!
—¡Eh, eh…! ¡Deja esa mano en su sitio o te dejo seco ahí mismo! —se entrometió otra voz que, hasta entonces, había permanecido callada. A la vez, le detuvo la mano que se había lanzado con ímpetu hacia un puñal.
—¿A mí me va a insultar? ¿A mí? ¿A mí? ¿Al hijo del tío Chirlo? ¡Por la memoria de mi difunto padre que te desuello vivo!
—¡Menos bravatas y menos vino en la cabeza es lo que tienes que tener!
Volvió a llevarse la mano al puñal.
—¡Que dejes el instrumento quieto en su sitio! ¡Que lo dejes te digo!
—¿A mí? ¿A mí? ¿Pero quién es este bujarrón para amenazarme?
Había alrededor del tablero siete tahúres, jaleando la disputa, algunos ya en paños menores, pues, a falta de maravedíes con qué apostar, se habían jugado hasta las ropas.
—¡Qué te calles ya y déjalo que tire! —exclamó un hombrecillo enclenque que se cubría con un tosco manto el torso desnudo.
Agarró los dados con fiereza, apretándolos hasta hacerse daño con ellos, y los lanzó con brío sobre el tablero.
—¡Senas alterz! ¡Senas alterz!
Jugaban a la triga. El juego consistía en conseguir sacar con los tres dados una cantidad de puntos comprendida entre los quince y los dieciocho. Había diferentes combinaciones, pero la más valiosa era un triple de seises.
—¡A ver, a ver quién es el gallo peleón que supera esto!
La apuesta era consistente. Varias monedas en un rincón del tablero amenazan con irse a los bolsillos de quien acababa de lanzar los dados, ya que senas alterz era una jugada insuperable que solo podía ser, en todo caso, igualada con una tirada idéntica.
Un puño cerrado, una mandíbula apretada, ojos de fieras alrededor, tensa emoción, un latigazo de rabia y tres dados que rodaban para modificar el destino de alguien que aún desconocía su suerte.
—¡Senas cinco! ¡Oh! —el murmullo desinfló la tirantez de los labios.
Había salido un doble de seises y un cinco. No dio tiempo a más. La hoja del cuchillo se apresuró a incrustarse en el centro de una garganta. Un chorro caliente se vació sobre el tablero. Un chorro rojo como un vino derramado por una jarra.
—¡Me has matado! ¡Me has matado, hi de puta! —gritó apenas y se desplomó de bruces como un toro desjarretado.
A media tarde, las puertas de la tafurería volvieron a abrirse.
Un muerto y un borracho aherrojado por la justicia, tras haber sido antes golpeado y malherido por varios tahúres, había sido el saldo de esa mañana de juego. Sin embargo, la vida proseguía su curso en las calles de Sevilla, ya más sosegada después del bullicio matinal provocado por las ejecuciones y los castigos de amputación de pulgares y lengua que habían padecido varios tahúres reincidentes en actos de blasfemia y fullería.
El antro rebosaba. Se jugaba sobre mesas, en cuclillas o en cojines esparcidos delante de los tableros. Aunque la mayor parte de la concurrencia se entregaba a diversos juegos de dados como la marlota, la rifa, el panquist o la guirguiesca, había también algunos que dedicaban su ocio a diversas modalidades de tablas, como el juego llamado del Emperador. Practicado por dos jugadores situados uno enfrente del otro, debía cada uno de ellos conseguir pasar sus quince tablas o fichas redondas al lugar que ocupaban las del otro en la posición de inicio de la partida. Se trataba de un juego de estrategia y azar en el que los dados dirigían el movimiento de las tablas a lo largo de las veinticuatro casillas semicirculares que bordeaban el tablero dividido en cuatro cuadras.
Esteban de Gaceo acababa en ese instante de lanzar los tres dados, mientras que su adversario meditaba absorto sobre los posibles movimientos inmediatos. Era ya la segunda partida de la tarde y el traductor del rey le había vencido en la primera.
—Tengo que reconoceros, maestre Esteban, que sois diestro en el juego de las tablas y que lo mío debe de ser el ajedrez porque, a lo que veo, en esta partida ya me vais otra vez acogotando.
El traductor, y director ahora, en ausencia del rey, del Libro de los juegos,no pudo evitar sonreírse y enorgullecerse de estar a punto de vencer de nuevo a Diag Mansel, llegado ex profeso días atrás a Sevilla para trabajar en la realización de este nuevo proyecto del Astrólogo. Reputado ajedrecista, había venido desde el reino de Aragón para hacerse cargo de la sección más importante del Libro, pues al ajedrez, que era considerado sin duda el más noble de todos los juegos, se le iban a dedicar el mayor número de folios.
—Ya que el ajedrez me resulta con vos un terreno vedado —le decía Esteban de Gaceo con arraigado convencimiento—, dejad que me desquite al menos jugando al Emperador.
Diag Mansel era un joven rubio de facciones proporcionadas, elegante en el vestir y de maneras de exquisito refinamiento. Sus gestos y su voz pausada transmitían un aire de serenidad contagiosa que encajaba mal con el lugar elegido esa tarde para jugar a las tablas. Mansel había de sentirse incómodo en aquel establecimiento de ruidos, palabras procaces, insultos y trifulcas, pero, complaciente con los deseos de maestre Esteban, había accedido a visitar la tafurería más notable de la ciudad para asistir en ella a un encuentro que le parecía provechoso e interesante. De todos modos, no era sitio apropiado para un ajedrecista.
—Sin duda os estáis desquitando de sobra —le respondió Diag Mansel mientras se frotaba la sien derecha con dos dedos—, pues ya os falta meter solo tres tablas en mi casa para ganarme la partida.
Esteban de Gaceo volvió a sonreírse.
—El rey —apuntó ahora— sabe que los hombres necesitan del entretenimiento para esparcirse de sus trabajos y de sus cuitas. Y así como muchos se alegran cabalgando o tirando con la ballesta o luchando en justas y torneos, otros nos solazamos con los juegos de mesa, más tranquilos y que no requieren de la destreza del músculo. Ésta es la razón que le ha llevado a preparar el Libro de los juegos y a buscar, entre sus súbditos, a los más aventajados hombres de letras para que lo compongan.
—Me siento halagado de que haya pensado en mí, a pesar de que mi señor es rey de otro reino.
—Mi señor don Alfonso ha sabido rodearse siempre de los más sabios hombres y no le han importado nunca sus procedencias. Además, vuestro rey, don Pedro III de Aragón, es cuñado de mi señor.
—La sabiduría, maestre Esteban, es universal y está por encima de creencias y parentescos. Para mí es de mucha honra colaborar en este libro con un rey como don Alfonso, cuya fama rebasa fronteras y a quien por su gran entendimiento apodan el Sabio.
—¡Y el Astrólogo!
—Sí, sí, sin duda… don Alfonso es un gran estrellero: ha hecho tanto por esta ciencia como los mismos Albumasar y Ptolomeo —dijo, dibujando con el índice un círculo en el aire.
Esteban de Gaceo, que iba moviendo las tablas mientras hablaba, levantó en ese instante la cabeza al sentir un estruendo que procedía de un corrillo situado enfrente, a unos seis o siete pasos de donde ellos se encontraban. Diag Mansel giró el cuello para ver también qué era lo que sucedía.
Un hombrón de robusta redondez aporreaba con el puño una mesa. Tres o cuatro golpes seguidos y una retahíla de improperios. Al parecer, estaba jugando al par con as y llevaba ya varias tiradas consecutivas en las que le salía el as, pero le fallaba uno de los otros dados.
—¡Malditos dados! —vociferaba, tras ponerse de pie y lanzar una patada al aire que a punto estuvo de llevarse por delante una mandíbula—. ¡Malditos dados del diablo!
—¡Eh, eh, hijo de tu madre! ¡Menos humos, que te jinco el cañivete en las tripas!
—¡Lo que es eso! Antes te muelo yo a mojicones.
—¡No me infles las narices, Pascual, que ya tengo bastante con olerte los sobacos!
—¡Me cago en…!
Tuvieron que aplacarlos, porque a punto estuvieron otra vez de relucir los puñales.
—Estas bestias aún no tienen bastante con lo de esta mañana. El furor les come el entendimiento —apuntó Esteban, cuyo gesto serio denotaba un profundo desagrado.