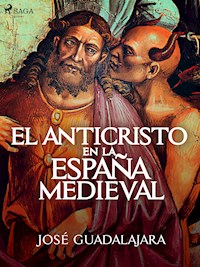Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una de las mejores intrigas históricas publicadas en España en la actualidad, esta historia se desarrolla en torno a una pavorosa pregunta: ¿dejó testamento Enrique IV de Castilla? Un cronista del s. XV parece convencido de que así fue. Sin embargo, el documento se enterró en lugar secreto de Portugal. Ahora, desenterrado en malas manos, se ha perdido la posibilidad de recuperarlo, a no ser que nuestro cronista intervenga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Guadalajara
Testamentum
Saga
Testamentum
Copyright © 2005, 2022 José Guadalajara and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728414798
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Sergio Guadalajara, que fue a buscar
entre sus sueños un gato para Ruffinato
E sepultado el cuerpo del rey don Iohan, el
príncipe don Enrrique, ya obedesçido por rey, cavalgó
por la villa e con él todos los caballeros ya dichos,
llevando delante de sy su pendón real e todos los
reyes de armas e trompetas que en la corte avía, uno
de los quales, vestida su cota de armas, en alta voz, de
hora en hora, yva diciendo: «¡Castilla, Castilla por el
rey don Enrrique!
Crónica anónima de Enrique IV de Castilla
El testamento del rey
1
«Deprisa, deprisa, deprisa».
El corazón le rebotaba en el pecho. La noche era fría y muy larga. Entre Madrid y Segovia, según los cálculos de los más reputados geómetras, mediaban 45.000 pasos. ¡Había que llegar antes del amanecer!
Rodrigo de Ulloa se apretaba en su montura, envuelto en un grueso capuz que le protegía del viento helado de diciembre. Alumbrado por las antorchas que portaban los dos jinetes que le precedían, llevaba ya varias horas galopando desde que se conoció la noticia. En su cabeza resonaban los cascos de los caballos y le azotaba una idea obsesiva que se resumía en tres escuetas palabras: «¡Deprisa, deprisa, deprisa!».
La princesa doña Isabel reposaba a esas horas de la madrugada en su blando lecho de palacio. Él, un contador del rey convertido ahora en mensajero, atravesaba ya los espesos bosques cercanos a Segovia, plagados de jabalíes, osos, corzos y gamos, cuando al caballo de uno de sus acompañantes se le quebró una pata al golpearse contra el saliente de una roca. ¡Había que seguir! ¡No podía detenerse! El sol no concedía treguas.
Jadeante, resollando vapor de agua, el caballo relinchaba de dolor sobre la tierra fría. Lo más conveniente era sin duda una certera estocada.
Cuando divisaron a lo lejos las murallas de la ciudad, el alcázar y sus torres prominentes, Rodrigo de Ulloa sintió posarse sobre su convulso corazón una suave gasa de alivio.
—¡Vamos, abrid los portones al mensajero real!
La guardia nocturna, tras cerciorarse de la validez de los salvoconductos, dejó que los dos exhaustos caballos y sus tres jinetes atravesaran la muralla de Segovia.
Poco antes de que la princesa abriera los ojos en ese amanecer del 12 de diciembre del año del Señor de 1474, la noticia ya se había divulgado por todo el palacio.
Ese mismo año, aunque unos meses antes, una espesa melancolía empapaba el ánimo del rey.
Era un día lluvioso de fines del mes de octubre, y don Enrique IV de Castilla se había encerrado esa mañana entre sus cuatro paredes, las de dentro y las de fuera. Huidizo como alimaña, arrastraba como una fiera silvestre sus nueve palmos de altura y su rústica corpulencia de oso, deshecho en lágrimas constantes de desesperanza.
Su cara de león, o de mono —como había dejado escrito un viejo cronista—, se arqueaba hacia dentro en una curva lánguida en la que la nariz aplastada y rota a causa de una caída en la niñez, junto con una mandíbula algo saliente y unos pómulos rocosos, impregnaban su rostro con un estigma de fiereza. Su mirada inquieta imponía respeto y pavor.
Era rubio, pero sus cabellos se ocultaban siempre bajo un ajado bonete o una ruin caperuza de paño oscuro. Calzado con unos groseros borceguíes moriscos que le cubrían media pierna, se arrojó como un hombre sin juicio sobre la cama. Nada ni nadie podían aplacar su llanto y gritos de desconsuelo. Parecía que le hubiera penetrado por la boca el pútrido aliento del diablo.
—Señor, sosegaos, permaneced tranquilo. Eso no son formas para un soberano. Todo se arreglará, tened calma y confiad en la Providencia —le repetía su mayordomo con escaso convencimiento de conseguir algún resultado.
En el alcázar de Madrid, sobria y vieja edificación de piedra, el mundo se le caía encima. Tenía 49 años, y el recuerdo ahora de su existencia pasada y su misma condición de rey laceraban su persona como si hubiera sentido sobre ella la mordedura de una víbora.
Llevaba todo el día sin poner alimento alguno en el estómago, deambulando por salas solitarias y galerías vacías como un espíritu errático, llorando sobre su regio camastro bajo la penumbra lúgubre de la alcoba.
Al atardecer, estando don Enrique algo más sosegado, pasó a verle don Pedro González de Mendoza, cardenal de España y obispo de Sigüenza, que lo encontró, como era su costumbre, sentado en el suelo y envuelto en un capote de lana. A su derecha había varias escudillas y frascos con manteca, miel, higos y pasas. En ese momento, don Enrique, pálido y con los ojos enrojecidos, se llevaba un puñado de estas últimas a la boca.
—Señor, ya conocéis el talante del conde de Osorno, siempre pusilánime para concluir aquello que comienza arrebatadamente. Calmaos, mi señor: reuniremos fuerzas poderosas y pondremos cerco inmediato y estrecho al castillo de Fuentidueña.
Don Enrique no durmió esa noche: impaciente y con el corazón vacío, a la espera de lo que se resolviera a la mañana siguiente, echaba en falta su presencia, las conversaciones galantes de las últimas semanas, su sonrisa alegre y joven, las horas pasadas en su compañía entre melancólicas canciones de amor entonadas al son de la cítara.
«Naciera yo hijo de un labrador y fuera fraile del abrojo que no rey de Castilla». La última lágrima que derramó antes del alba se precipitó sobre el dorso húmedo de su mano. Llevaba más de una hora echado sobre una alfombra morisca, rodeado de cojines de seda esparcidos por el suelo. Fijos los ojos sobre una abertura del muro, en sus pupilas se reflejaba la blanca esfera de la luna. Como ahuyentado desde otro mundo, le sorprendía el eco de sus propios pensamientos: «...que no rey de Castilla, de Castilla, de Castilla».
No había dormido nada aquella noche.
Estaba solo y era el rey. ¡El rey! Solo en esta noche. ¡Solo tantas veces!
No podía despegar de su memoria la infamia con que, unos años atrás, le habían escupido a la cara. Pisoteado, ultrajado, mancillado. Y él, ¿qué clase de pusilánime o maldito bujarrón era que no les había sacado los ojos y tronchado las manos y la vida a los culpables?
En Ávila, lo más granado de su nobleza había dispuesto sobre un tablado un triste muñeco de paja y trapo revestido con las insignias reales, el cetro, la corona y la espada. De todo le habían despojado en son de burla y menosprecio de su autoridad. Hasta el arzobispo de Toledo, ahora aliado suyo, había participado en la grotesca farsa. Sintió odio mortal, pero nada hizo cuando le repitieron los insultos proferidos por los nobles: «Puto, puto y puto» 1 , gritaban como bestias, mientras a puntapiés derribaban el monigote y lo pisoteaban y destrozaban.
Después proclamaron rey a su hermano Alfonso, el malhadado e inocente Alfonso, que más tarde probaría el amargor del veneno. Naturalmente, esta proclama partidista no tuvo validez alguna y él continuó siendo el único monarca legítimo de Castilla.
Su mente lúcida volaba ahora junto a los hermosos ojos y labios frescos de Francisco Valdés, a quien colmó de halagos y mantuvo en lugar secreto durante mucho tiempo para visitarlo escondidamente por las noches. ¡Amor, qué dulce te muestras con los desdichados! ¡Qué soberbio con el rey! ¡Qué solo! ¡Solo tantas veces!
Su mirada inmóvil se perdía más allá del contorno luminoso de la luna. No agitaba ni un músculo: tan solo podía percibirse el estertor de su respiración entrecortada. En el fondo de su ser hervía ahora el recuerdo de su hija.
La pequeña Juana, a quien, recién nacida, había apretado amorosamente contra su pecho, era blanca y rubia. ¡Hermosa como su madre! Blanca y rubia, como él. ¡Un pobre rey solitario!
En Guisando había menospreciado su derecho al trono cediendo a la presión infame, a la artificiosa maña de muchos nobles, a su mismo deseo de concordia y de horror a la guerra. Por eso había aceptado a su hermana Isabel como heredera.
¡Pero Juana, su pequeña niña... era su hija! ¡Su hija! ¡Esa hija engendrada gracias a las pócimas de los físicos, a los remedios traídos desde Italia, usados para encenderle la virilidad! Su virilidad fría, su naturaleza flaca, su verga extraña y apocada. A veces pensaba en don Beltrán y en la reina, pero esos pensamientos fugaces no enturbiaban sin embargo su convicción. Ni siquiera la enturbiaban los dos hijos que ella, separada definitivamente de él desde hacía años, había tenido con Pedro de Castilla, a quien la reina amaba y codiciaba con pasión enfermiza.
Solo quería internarse en los bosques sombríos de su querido Valsaín. Observar las fieras desde lejos y acercarse hasta ellas sigilosamente. Caminar entre los pinos y los robles centenarios, buscar los escondrijos de las peñas, tumbarse sobre las hojas muertas del otoño, respirar el silencio y la soledad profunda. Pero también ansiaba volver a entonar canciones tristes, canciones de amor melancólico, como un dulce trovador. Su voz era hermosa y sabía templar bien los instrumentos.
No se dio cuenta de que, al otro lado de su mundo, ya la luna había desaparecido y un ligero resplandor violeta había rayado la línea del horizonte.
Extasiado con aquellos sentimientos y reflexiones, tampoco percibió los golpes recios en la puerta de su alcoba.
Al morir un mes atrás el viejo marqués de Villena, que había sido el mayor intrigante del reino y que había sojuzgado no solo al rey sino acaparado innumerables títulos, rentas, tropas, castillos, villas y ciudades, quedó también vacante el Maestrazgo de Santiago. Por el inmenso poder de esta orden militar y, sobre todo, por su cuantioso patrimonio, la posesión del título de Maestre podía considerarse la prebenda más codiciada a la que podía aspirar un noble. Muchos, entre los linajes más preclaros de Castilla, luchaban por hacerse con este preciado nombramiento.
Cuando el rey salió de su éxtasis, enseguida notó sobre sus pupilas la vaga luminosidad acuosa del amanecer. Apretó entonces los párpados, abriéndolos y cerrándolos varias veces, mientras que con dos dedos de la mano derecha se frotaba circularmente las sienes. En ese momento, los goznes de la puerta giraron sobre su eje y, con medio cuerpo dentro y la otra mitad fuera, uno de sus pajes pidió permiso para pasar. El rey, medio aturdido aún, contestó de un modo instintivo.
En el salón grande del alcázar le aguardaba ya, completamente empurpurado y con el capelo encendido a causa de un haz de luz que se filtraba en ese instante por un balcón, don Pedro González de Mendoza. También estaban allí, junto a otros miembros del Consejo Real, el conde de Benavente y el duque de Arévalo.
Don Enrique, precedido por Lope de Mayorga, uno de sus secretarios, y por su capellán, entró en el espacioso salón, sumido en un confuso y triste malestar. Todos le hicieron las reverencias y salutaciones acostumbradas.
El cardenal Mendoza, hombre sutil y de fina inteligencia, se apresuró a recordarle las palabras que le había dirigido la tarde anterior; sin embargo, apercibido quizá por la conveniencia previa de la diplomacia, dio un sesgo al contenido de sus pasados planteamientos. Sabía perfectamente que don Enrique abominaba de la guerra.
—Señor, aunque nada impida el asedio de Fuentidueña, tal vez deberíamos intentar primero la negociación.
El rey le observó perplejo, pero, al instante, cambió su gesto contrariado por un ligero mohín de condescendencia.
—Proseguid, cardenal.
—Quiero decir, señor, que, como la condesa de Osorno se encuentra en Estremera, nada impediría que, acercándonos hasta allí, tratásemos de mover su ánimo para que convenciese a su esposo de la necesidad de rectificar su alevosa actitud. Por supuesto, se le ofrecerían las justas compensaciones.
Don Gabriel Manrique, conde de Osorno, pretendiente, como otros varios nobles, al Maestrazgo de Santiago, había decidido dar un golpe de efecto; para ello, se había apoderado por medio de un engaño de un rival poderoso, muy poderoso, ahora mano derecha del rey. Pretendía resarcirse a la vez de una antigua afrenta que el difunto marqués de Villena le había causado. De este modo, como suele decirse, quiso cobrarse en el hijo los pecados del padre.
El rey, que deseaba ante todo liberar a don Diego, el nuevo marqués de Villena, del poder del conde de Osorno, se avino enseguida a la opinión del cardenal. En su ánimo sentía una profunda melancolía y desgana, un vacío inerte e inexplicable, espoleados sin embargo por un deseo ardiente e imperioso. Allí, delante de todos, adoptó un aire de solemnidad que encajaba mal con su disimulo. En ese momento, le vino un ataque de tos.
Su secretario se apresuró a ofrecerle un fino lienzo de seda. Sobre la blancura virginal del tejido, don Enrique dejó caer varias gotas de sangre. Lope de Mayorga, preocupado por la salud de su rey, le tomó el lienzo de las manos, le ayudó a retreparse en el escaño y le acomodó un cojín detrás de la nuca. Don Enrique respiró profundamente y recobró pronto el resuello. Con un ligero cabeceo agradeció las atenciones del secretario. Entretanto, Juan González, su capellán, le acercó un vaso con agua. Don Enrique bromeó:
—¡Ya sabéis que no bebo licor ni vino!
Todos celebraron la ocurrencia.
Restablecido, reanudó la conversación, declarando delante de todos que él mismo iría a Estremera. De nada sirvió que el conde de Benavente, el duque de Arévalo y el cardenal se ofrecieran para llevar a cabo las gestiones. Visto el estado del rey, le aconsejaban que permaneciera tranquilo en el alcázar.
—De ningún modo lo haré —puntualizó, movido por una inusitada determinación.
Al día siguiente, ya se encontraba delante de la condesa de Osorno. Esta anciana mujer, de palabra firme y aire resoluto, mostró muy poca cortesía hacia el rey, pues ni siquiera los ruegos de don Enrique para que se aviniera a un trato sobre la prisión del marqués de Villena lograron ablandar su dureza. Sin duda, el conde, su marido, deseaba no solo hacerse con la villa de Maderuelo, que, según afirmaba, le pertenecía, de acuerdo con una vieja promesa del difunto marqués, sino que además intentaba conseguir una posición favorable con respecto a sus pretensiones al Maestrazgo de Santiago. El rey, que ya había concedido el título de Maestre a Villena, su predilecto, y que aguardaba las bulas del Papa para que lo confirmaran, no estaba dispuesto a sufrir semejante coacción.
Ya en Madrid, se entrevistó unos días más tarde con el arzobispo de Toledo. El viejo prelado, que en otros tiempos tanto había confabulado contra el monarca, quiso mostrar su buena disposición y dejar ahora bien claro en qué bando se encontraba.
—Señor, dejadlo de mi cuenta. En unos días caeré sobre Fuentidueña.
Esperanzado y melancólico a la vez, impaciente y taciturno, el rey vagaba por las galerías del alcázar o se encerraba largas horas en la soledad de su cámara. Alguna tarde se dirigía a los cercanos bosques de El Pardo, en donde, entre espesuras y parajes sombríos, devanaba sus sentimientos o desgranaba las gotas de su languidez. Siempre había amado el sosiego de las frondas y la quietud apacible de las florestas. Sentado sobre una roca, junto a algún venero de agua o un manantial, contemplaba cómo las hojas otoñales se deslizaban, entre frescos burbujeos y ondas rumorosas, hacia el fondo tenue y misterioso en donde su vista se extraviaba mecida por la corriente.
A lo lejos podía percibirse el eco de los aullidos de los lobos.
Una mañana don Enrique mandó llamar a su capellán. Éste, al penetrar en la lóbrega cámara del rey, lo encontró reclinado sobre un almadraque. De pie, aguardó a que el monarca le dirigiera la palabra.
—Sentaos aquí, mi querido confesor —le dijo, señalando con el dedo una silla de tijera.
Un criado abrió los postigos que cubrían las celosías de las ventanas. La matizada claridad de ese día de noviembre impregnó los rostros del rey y de su capellán.
La estrecha confianza que don Enrique mostraba hacia don Juan González hizo que de inmediato, fuera del sacramento de la confesión, le revelara algunas intimidades de su alma. Desde su honda preocupación por las discordias del reino hasta sus desvelos por la prisión del marqués y la comprometida posición de su propia hija. Incluso, hasta tuvo sentidas palabras para su esposa, la reina Juana de Portugal, recluida desde hacía meses en varios aposentos del alcázar bajo la custodia del ahora preso marqués de Villena.
—Al menos ama y se ha sentido amada.
—Dejad eso, mi señor, la reina es una adúltera, y ese don Pedro un miserable —le recriminó con dureza.
Don Enrique no contestó. Su pensamiento vagaba ya en otro sitio.
—Me fatigo mucho cuando voy de caza o camino por los montes; desde hace semanas padezco vómitos y hasta he echado sangre en las orinas.
—Pero, señor ... —exclamó con semblante preocupado —. ¿Qué os dicen los físicos?
—Los físicos son crueles y me someten a purgas y sangrías y me insisten en que coma regladamente.
—No desdeñéis esa receta.
—¡Ay —suspiró—, qué pesada carga esta de ser rey!
Don Enrique, agobiado por tantas preocupaciones, no ignoraba que, desde que había optado por favorecer al nuevo marqués de Villena, muchos nobles se habían pasado al bando de la princesa Isabel. En esta situación, el conflicto adquiría tonos muy oscuros, sobre todo desde que él mismo, tras el matrimonio no autorizado de su hermana con Fernando de Aragón, hubiera revocado la decisión adoptada años atrás en las concordias de Guisando. Ahora todos se mantenían a la expectativa.
De improviso, el rey emitió un largo quejido. Se ocultó la cara con las manos.
—¡Señor, señor, por el amor divino, dejad esas congojas!
Don Enrique se deshacía ahora en un tristísimo llanto.
—Mirad qué clase de rey soy... y he sido. Un rey que oculta su rostro.
—Un rey, mi señor, que ama la paz y que no soporta el olor de la sangre.
—Pero ved cómo me insultan y cómo deploran mis costumbres: sé que se mofan de mis indecisiones, que critican mi benevolencia llamándome cobarde, que se burlan de mi manera de vestir y de mi aspecto. ¡Hasta hacen coplas y gastan chanzas a mi costa! Todo eso me humilla y también humilla a mi hija.
—Vuestra hija tiene un buen padre.
En ese momento, el rey, que enjugaba sus lágrimas, se quedó extático. Hubo un lapso tenso de silencio.
Don Juan González pareció leer en el fondo azul de los ojos del rey.
—Señor, ¿y qué habéis decidido al fin?
—Mi buen capellán, sois el único que ya conocéis mi decisión.
—Entonces hacedme caso y dictad testamento.
—¿Quién es? —preguntó inesperadamente el rey.
Nuño, un criado del maestresala, abrió en ese instante la puerta y solicitó permiso para pasar.
—¿Deseáis algo, mi señor?
—Nada, no os he mandado llamar —dijo con su habitual cortesía en el trato, usada hasta con los criados.
Por la tarde llegaron los dos secretarios del rey. Vestidos con lobas de paño oscuro, Lope de Mayorga y Juan de Oviedo hicieron varias reverencias a don Enrique apenas traspasaron la puerta. Éste les sonrió y les invitó a que tomaran asiento.
—Sabed que ha de estar oculto y permanecer secreto —fue su inicial advertencia.
—Eso no parece lo más conveniente, majestad —terció Lope de Mayorga.
—¡Es lo más conveniente, don Lope! ¡Al menos, ahora!
Solo él podía comprender las razones profundas de esa decisión, aunque, a la vista de las circunstancias y de los desmanes que asolaban el reino, quizá, por el momento, ésa fuera la opción más acertada.
Tras coger los cálamos y mojar sus puntas afiladas en un cuenco de tinta, los dos secretarios permanecían expectantes acodados sobre la mesa. El rey se paseaba pensativo a lo largo de la estancia. Con las manos entrelazadas y girando los pulgares, don Juan González observaba fijamente la danza de las llamas humeantes de tres cirios sobre un candelero de oro. Don Enrique, por fin, comenzó a hablar, dirigiéndose principalmente a Mayorga.
—Escribid: En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas y un Dios verdadero, que vive y reina por siempre jamás, y de la Virgen Santa María, su Madre, a la que yo tengo por... —hizo una pausa y se llevó una mano a la barba. Enseguida continuó—: El resto de las fórmulas ya las conocéis. Eso queda al albedrío de vuestra pericia legal.
—Señor, ¿y a quiénes dejaréis como albaceas? —le preguntó don Lope.
—Al cardenal Mendoza, al duque de Arévalo, al conde de Benavente y al marqués de Villena.
Después prosiguió ordenando y disponiendo, declarando y revocando a veces, mientras Lope de Mayorga deslizaba hábilmente su cálamo a través del pergamino, y Juan de Oviedo, con una letra ganchuda y apretada, incluso ilegible, tomaba notas al vuelo de las palabras pronunciadas por el rey.
Pero la tarea hubo de interrumpirse no mucho tiempo después de haberla comenzado. Una algarabía dispersa y un clamor creciente penetraron como un viento furioso por las ventanas.
—¿Qué sucede? ¿Qué alboroto es ése? —interpeló alarmado el rey.
El capellán corrió hacia una ventana. Sonaron tres golpes secos en la puerta. Al abrirse, una voz agitada proclamó:
—¡Ha llegado el arzobispo de Toledo con doscientos jinetes y trescientos infantes!
El rey esbozó una sonrisa jubilosa. No pudo contener su desasosiego.
—Recoged todo, ponedlo en ese cofre y guardadlo en lugar conveniente — le ordenó a Lope de Mayorga —. ¡Al fin partiremos hacia Fuentidueña!
—Señor, deberíais haber aguardado en el alcázar —fueron las primeras palabras que el arzobispo dirigió a don Enrique cuando antes del amanecer salieron de Madrid.
El rey, mermado de fuerzas, cabalgaba a la jineta sobre una hermosa montura. Vestido de oscuro, bien envuelto en un grueso capote y cubierta la cabeza con un negro bonete, sus blancas facciones tenían un aire sepulcral. El arzobispo, a su lado, aunque mayor en edad, reflejaba en su figura el aspecto curtido de un hombre experimentado en los avatares de la guerra.
—No os compunjáis, deseo tanto su libertad como vos —le aseguraba el prelado a don Enrique mientras cruzaban el Tajuña a través de un puente de piedra.
El séquito real avanzaba lentamente por la llanura. En el aire planeaba una bandada de milanos y, más arriba, sobre el azul diáfano, sobrevolaba un grupo de grullas en forma de flecha. Cuando a un lado del camino dejaron Villarejo, pasaba ya la hora del mediodía. La vanguardia de la hueste no tardó mucho en avistar las torres del castillo de Fuentidueña.
Entre los nobles del cortejo real se encontraba el conde de Benavente, casado con una hermana del marqués de Villena. Junto a él pululaba Fernando de Alarcón, conocido por todos simplemente como Alarcón, un insecto pegajoso que con sus artes de alquimista había sabido subyugar la voluntad de don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo. Al marqués le debía Alarcón la donación de la villa de Zafra con sus quince mil florines de renta.
Apenas llegaron, el arzobispo tomó la iniciativa en los preparativos:
—Desplegad la caballería en aquel flanco; que cien infantes cerquen la puerta principal y cincuenta, el portillo del noroeste. Descargad los pertrechos y montad las tiendas junto a ese collado. Vosotros —les gritaba ahora a un grupo de lanceros —, haced un semicírculo en torno al pabellón del rey. Clavad allí los estandartes y gallardetes; las lombardas y la pólvora sobre aquel montículo del sur. A ese lado colocad los manteletes. No os dejéis palmo de terreno sin cubrir ni otero sin ocupar. ¡Deprisa, vamos, deprisa!
El trasiego de gente, el griterío, la voz de las trompetas, el redoblar del tambor... ¡Había que amedrentar al enemigo! Desde las almenas del castillo observaban todo aquel impresionante fragor militar. En la torre ondeaba la enseña del conde de Osorno.
Al anochecer, todo quedó cubierto por un manto luminoso de hogueras y antorchas que se divisaba desde varias leguas a la redonda.
Tras varios días de cerco, alguien decidió que había que tratar al conde de Osorno con la misma alevosía y engaño que él había empleado con Villena. Con la excusa de pactar, se solicitó una entrevista con la condesa, que ahora se encontraba también en el castillo junto a su esposo.
Acudieron ella y su hijo, confiados en que, entre los que iban a comparecer a las vistas por el bando del rey, se hallaban un hermano del arzobispo y don Juan de Vivero, hermano de la propia condesa. Se habilitó un lugar idóneo para el encuentro.
Cuando descendieron de sus cabalgaduras, frente al pabellón dispuesto para la entrevista, Juan de Vivero comenzó a dar voces:
—¡Traición! ¡Traición! ¡Hermana, es una trampa!
Dos hombres de armas le agarraban por los brazos tratando de reducirle con una soga. El pequeño séquito que acompañaba a la condesa fue inmediatamente rodeado por la guardia mora del rey. Aquélla, con semblante airado, se quedó mirando con fijeza al arzobispo.
—¿Así defendéis el honor de vuestro rey?
—¡Señora!, no hago ni más ni menos que lo que hizo vuestro esposo con el marqués —le respondió Carrillo.
Con rehenes por ambas partes fue más fácil la negociación. El conde de Osorno, unos días más tarde, se avino al intercambio de prisioneros, si bien no dejó de sacar por ello una apetecida recompensa: su ansiada villa de Maderuelo. El hermano de la condesa, que se había prestado al juego de la captura de su hermana y de su sobrino, y que había fingido que todo se hacía en contra de su voluntad, recibió también una adecuada compensación.
Al tener nuevamente el rey a Villena delante de sus ojos, dio unos pasos hacia él. El marqués, que sabía que don Enrique no gustaba de que le besaran la mano, puso una rodilla en tierra y le besó en el capote, costumbre esta que solían usar los moros en sus ceremonias.
—Levantaos, don Diego. ¡No sabéis el contento que recibo de veros!
—Señor, ¡cuánto he echado de menos vuestras canciones!
El rey pareció enternecerse y esbozó una sonrisa de complicidad. Después abrazó a Villena con afecto, lo cogió del brazo y lo introdujo en su pabellón. También entraron el arzobispo, Alarcón, el conde de Benavente y otros grandes que habían acudido a Fuentidueña.
Don Enrique, a pesar de su desbordante alegría, mostraba un semblante pálido y, desde hacía unos días, un persistente dolor en la ijada.
Lope de Mayorga tuvo un presentimiento. No era hombre dado a esta clase de intuiciones casuales, por eso, quizá pudiera tratarse más bien de una fundada deducción o una simple sospecha.
Con mucha cautela se dirigió al piso bajo del alcázar, pues hacia allí se encaminaba la sombra disforme a la que perseguía. Hubo un momento de alguna confusión y pareció desorientarse, pero al instante oyó el sonido hueco de sus pasos al bajar lentamente por la escalera. Contó cada pisada y cada descenso de peldaño, tratando de evitar el más insignificante jadeo. Con cierta fatiga, incrementada por una punzada aguda en el estómago y por el sofoco de un extraño malestar, llegó al pie del último escalón.
Las antorchas crepitaban allá abajo entre penumbras y tenues claridades. En el exterior lucía aquella tibia mañana del once de diciembre.
Atravesó una larga galería de húmedas paredes de piedra. Al fondo, se oía el discurrir lejano de un hilillo de agua y el gotear sereno y pausado de las cisternas. Era ahí, bajo las arcadas de medio punto sustentadas por robustos contrafuertes, en donde se encontraba el aljibe principal del alcázar. Aún había que hacer un giro a la derecha, internarse por un estrecho pasillo y encararse con una cancela corroída por la herrumbre. Extrañamente, no había ningún centinela en las inmediaciones, lo que le causó no poca perplejidad.
La sombra que perseguía, más estirada ahora a causa del resplandor de una antorcha que acababa de encender y que llevaba en la mano, descorrió un cerrojo y empujó la cancela. Lope de Mayorga percibió al punto el chirriar del hierro.
La mañana anterior, mientras en la antecámara regia preparaba con don Enrique varias cartas reales de merced, había visto cómo Nuño distribuía las frascas de agua en distintos lugares de los aposentos del rey. Eran tres recipientes de nítido cristal.
Hubo algo, sin embargo, en aquellos estudiados movimientos que le llamó la atención. Notó cierta intranquilidad del criado, hasta tal punto que en varias ocasiones le pareció percibir que éste le observaba discretamente con el rabillo del ojo. Era una sensación difícil de explicar, pero que en él dejó una extraña huella.
El criado, tras secar las frascas con un fino paño de hilo, las había ido distribuyendo en las distintas estancias de la cámara real: poniendo una de ellas sobre un aparador, encima de una bandeja de plata; otra la llevó a la cámara contigua y la dejó sobre una mesa, y la última, junto a la cama.
Al día siguiente, el rey, algo mejorado de sus dolencias, decidió pasar la mañana en los montes de El Pardo. Antes de partir, le encargó a don Lope la conclusión de las cartas de merced que había estado repasando y firmando en su alcoba.
Cuando con la autorización del rey penetró en sus aposentos en busca de las cartas, se le vino a la mente la imagen de Nuño. Las sospechas de la mañana anterior no se le habían ido de la cabeza.
Se acercó hasta el aparador y tomó la frasca entre sus manos. El agua había formado en su fondo una fina y discontinua lámina de minúsculas burbujas. Examinó con detenimiento el interior translúcido, palpó la forma de la vasija y deslizó sus dedos suavemente por los bordes del cristal. Movido por la curiosidad, o bajo el efecto de la sospecha, hizo lo mismo con la frasca de la cámara de al lado. Ya solo le quedaba revisar la que había junto al lecho de don Enrique.
Una copa con medio dedo de agua indicaba que el rey había bebido de ella esa mañana antes de dirigirse hacia El Pardo. La frasca, llena hasta la mitad, corroboraba la opinión del secretario. Como había hecho con las otras, la cogió entre sus manos y la puso a la claridad de la ventana. Observó minuciosamente: las mismas burbujas esparcidas o concentradas en pequeños grupos, idéntica transparencia, la misma acuosidad. Solo una leve diferencia: sobre el fondo se habían depositado algunos diminutos granos de arena, probablemente —pensó— algún poso de sílice procedente del aljibe.
Tuvo entonces un impulsivo arranque. Cogió la copa del rey y vertió en ella una parte del agua de la frasca. Se la llevó inmediatamente a los labios, y de un trago, tras los sorbos iniciales y el paladear con la lengua, apuró su contenido. Sintió precipitarse la frescura del líquido en su estómago: la saciedad insípida que le saturó en ese instante le tranquilizó.
Volvió a coger ahora la frasca y pasó su índice por el borde. Lo deslizó dos veces alrededor del orificio y, en ambas, notó bajo la yema del dedo una rugosidad o un rebaje. Se puso junto a la luz de la ventana para apreciar mejor su descubrimiento, y se cercioró, ahora con la vista, del mensaje que le acababa de transmitir el sentido del tacto: alguien, a propósito, y con un objeto cortante, había hecho allí una muesca o leve hendidura, como si sobre el borde de la frasca hubiera querido dejar una señal.
¿Una señal? ¿Para qué una señal? ¿Con qué motivo? Ninguna de las otras dos frascas la tenía.
Como herido de pronto por una centella, se llevó la mano al estómago como si se notara aquejado por un mal repentino. Precipitadamente, convencido u obsesionado por la idea de que en la copa en la que había bebido había algo más que agua, salió de la alcoba del rey y se dirigió a la antecámara. Abrió un cofre de madera y sacó de él un frasco de licor. Fue un gesto inconsciente y rápido. Allí guardaba don Enrique varias botellas preparadas por los frailes de El Parral con las que agasajaba a sus invitados.
Fue de nuevo hasta la alcoba del rey y, en su copa, dejó caer un chorro de un licor aromático, espeso y rojo. Se lo apuró de un trago. Volvió a llenar la copa y se la bebió casi hasta la mitad. Sintió alivio, como si la acción del licor en el estómago pudiera disminuir o contrarrestar el efecto de un posible veneno.
Toda la mañana estuvo atento a los movimientos del criado.
Por fin, con una antorcha apagada en la mano, lo vio caminar como una sombra a través del pasillo que conducía al extremo del ala norte del alcázar. Lo siguió a distancia. Cauteloso. Algo confuso. Pensativo.
Ahora, en la penumbra, junto a la cancela de hierro, observaba el vago resplandor que dentro de la nave se dibujaba sobre las paredes.
Entró. Oyó murmullos. Percibió también un goteo leve y constante de agua. La mansedumbre del aljibe se rompía delante de sus ojos en ondas líquidas que se deslizaban a lo largo de su superficie.
Se acercó. Nadie le veía. Detrás de una gruesa columna, el murmullo se había transformado en una voz cóncava y cortante. No la reconoció.
— ...no dejes de hacerlo. ¡Te lo repito!
Otra voz, menos seca, la de Nuño, le respondió:
—Ya no puede durar mucho.
—¿Y el testamento?
—Eso se arreglará.
Don Lope de Mayorga se quedó petrificado. ¡Había una conjura!
Se movió inquieto. No necesitaba escuchar más. Tropezó: no supo cómo.
Se vio corriendo por el pasillo. Fatigosamente. A oscuras, con el vivo fuego de unos pasos tocándole los talones.
—¡Que no escape!
—¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa, deprisa!
2
Rodrigo de Ulloa hizo una ceremoniosa genuflexión. Allí, delante de la princesa Isabel, su voz delgada y triste le transmitió la noticia:
—Vuestro hermano, el Serenísimo rey don Enrique, ha muerto.
Aunque estas palabras confirmaban lo que ya suponía, la princesa, al escucharlas, experimentó un doble sentimiento: de una parte, la congoja por la muerte del hermano; de otra, la secreta e íntima alegría de que ella, y no Juana, iba a ocupar el trono de Castilla. ¡Ahora ya podía sentirse reina!
En su blanco semblante resbaló una lágrima, quizá tres. Sus pupilas se encendieron. Eso fue lo que contemplaron los que la rodeaban en aquella lujosísima sala del alcázar. Fijó entonces su mirada en don Rodrigo:
—¿Cómo ha muerto?
El mensajero bajó la cabeza en señal de duelo y le respondió:
—Mi señora, quedó tan desfigurado que apenas se le conociera.
—Sí, Rodrigo, pero, ¿cómo ha muerto?
—Pasó más de diez horas con un rabioso dolor de ijada, sin sosiego alguno, encrespado, dando vueltas en la cama, vomitando sangre. La lengua se le fue trabando poco a poco y el resuello se le hizo bronco y cavernoso. Perdió el color y se le adelgazó tanto el cuerpo que parecía un esqueleto vivo. A las dos de la mañana expiró: desde entonces no he cesado de galopar hasta Segovia.
La princesa se quedó estática. Cerró los ojos y suspiró largamente. Un silencio solemne y grave se apoderó durante unos instantes de los tapices y muros de la sala. La princesa Isabel le pidió entonces a su capellán que iniciara una oración por el alma de su hermano. La plegaria se expandió con ecos de muerte y monótona lentitud. El olor espirituoso del incienso impregnaba el aire.
Ya a solas con Rodrigo de Ulloa en otra cámara del alcázar, la princesa se interesó por asuntos más prácticos.
—¿Ha dejado escrita su última voluntad?
—Señora princesa...
—A partir de mañana —le interrumpió bruscamente— habréis de llamarme mi señora reina. Proseguid, pues, don Rodrigo de Ulloa.
—Quería deciros, señora, que en esto que me preguntáis ha quedado harta confusión. Yo no sabría qué contestaros.
—¿Qué confusión?
—Disculpad, pero no voy a entrar en asuntos que no me competen. Eso preguntádselo a los secretarios de vuestro difunto hermano o a su capellán. O quizá al marqués de Villena, ya sabéis que era su predilecto. Simplemente, a petición de la Junta de Nobles, os traigo el mensaje de que, antes de que toméis cualquier decisión, esperéis a que se decida la justicia de vuestros derechos al trono.
La princesa no dijo nada.
Esa mañana mandó cartas a su esposo, el príncipe don Fernando, que se encontraba en Zaragoza, para comunicarle la muerte de don Enrique, aunque también había hecho lo mismo el arzobispo de Toledo desde Alcalá de Henares.
Por la tarde, organizó con sus consejeros los preparativos para los funerales de su hermano. Se celebrarían al día siguiente, así como el acto de su proclamación como reina.
La princesa Isabel tardó mucho en dormirse aquella noche.
Desde el cerco de Fuentidueña el mal se le hizo más enconado.
La presencia del marqués de Villena endulzaba su ánimo, pero el dolor que llevaba dentro le hería las entrañas como si se las estuviera devorando una bestia salvaje.
En esos días continuaron las rivalidades por el Maestrazgo: Rodrigo Manrique, pariente del conde de Osorno, se había hecho elegir Maestre por la demarcación de Castilla; en tanto que Alfonso de Cárdenas intentaba lo mismo en la de León. Muchos linajes se agrupaban ya en torno a la princesa Isabel y a su esposo Fernando de Aragón, aunque algunos, como el arzobispo de Toledo, mantenían por entonces equívocas actitudes que solo unos meses más tarde habrían de verse definidas.
Don Enrique, cada vez más postrado, tenía en ocasiones momentos de lúcida vitalidad. Fue en uno de ellos, cuando una mañana decidió emprender el camino de El Pardo. Si algo añoraba el rey eran sus solitarios paseos entre los bosques, sus largas andaduras entre las florestas sombrías, su contemplación deleitosa de los corzos, los ciervos y los jabalíes triscando entre la maleza y las rugosidades ásperas del terreno.
Pero el viaje, iniciado con entusiasmo, pronto le resultó un penoso calvario. Montado en su caballo, el dolor, al principio una ligera molestia, se le fue incrementando a medida que se alejaba de Madrid. Cerca ya de sus queridos bosques, solo sentía una mordedura hiriente en el costado.
No hubo más remedio que emprender de inmediato el regreso. Sin fuerzas, encorvado sobre la montura, aquello era un horroroso suplicio. Sus sirvientes pugnaban para que, en medio de los agudos ataques de dolor, el rey no se les cayera al suelo. Tenía el rostro descompuesto por una mueca tensa y rabiosa. Estaba pálido. Completamente pálido.
Cuando llegaron al alcázar, don Enrique, llevado casi en volandas por sus criados a través de interminables pasillos y escaleras, no dejaba de quejarse. Ya en su cámara, se arrojó precipitadamente al lecho. No se desvistió. Ni siquiera se descalzó de sus borceguíes moriscos, que le cubrían media pierna y que le dejaban sus muslos desnudos al descubierto. Echado de cualquier forma, tapado con un raído capote, se abarquillaba de dolor. No podía estarse quieto.
Por momentos, la respiración le atormentaba. Sus ojos mortecinos se perdían entre las sombras de la alcoba. Allí, rodeado por varios criados y por los nobles que se encontraban en el alcázar, su débil voz apenas se percibía cuando le hacían alguna pregunta.
—¡Señor, señor —insistía el marqués de Villena—, apretad mi mano, eso os aliviará!
Pero el rey rabiaba y enseguida tuvo un vómito de sangre. Estaba extenuado.
Su secretario, Juan de Oviedo, que se hallaba a su diestra, tomó la copa para llenarla con la frasca de agua. Al alzarla, se dio cuenta que contenía un espeso licor rojizo.
—¿Cómo es esto? —preguntó.
Nadie le contestó, pero todos se quedaron extrañados. El rey jamás había bebido vino ni tampoco probado licor alguno. Todos lo sabían.
Juan de Oviedo no se olvidó de ese detalle.
El maestresala del rey, que era quien administraba el servicio doméstico, dio la orden de que llamaran a Nuño, el encargado de la provisión del agua. Trajo una copa limpia y una nueva frasca.
El rey bebió apenas dos sorbos, los suficientes para aliviarse la sequedad de los labios y la boca.
En ese instante, apareció uno de los físicos del rey. El cardenal Mendoza y Villena permanecieron en la alcoba; los demás esperaron en la antecámara.
El rey, demudado el rostro y enflaquecido gravemente su cuerpo, ya no parecía el rey.
—Don Enrique se muere —sentenció el duque de Arévalo.
—¡Vamos, que llamen ahora mismo a su confesor! —dispuso el marqués de Santillana.
Un criado tomó el encargo.
Se hizo un vacío repentino: nadie pronunciaba una palabra. Los lamentos del rey, venidos desde el otro lado de la puerta, rompían de vez en cuando el tenso silencio de la sala. Se respiraba un aire cuajado de tiniebla. De un pebetero situado en un ángulo emanaba el aroma de la muerte.
Alguien rasgó aquella calma.
En un grupo siseaban ahora varios nobles. Junto a las celosías de la ventana, el conde de Haro y el de Benavente, el primero con la cabeza baja, hablaban de Juana, la hija del rey. En una esquina, Juan de Oviedo conversaba con un miembro del Consejo. Únicamente Santillana deambulaba pensativo con la vista perdida sobre los tapices de los muros. En uno de ellos, que sus pupilas observaban con detenimiento, un caballo enorme pisoteaba el peto de un caballero abatido en tierra por un pasador de ballesta.
Transcurridos unos veinte minutos, Villena abrió la puerta de la cámara del rey. Miró a su alrededor y mandó llamar a un criado.
—Vete y dispón que, en mi nombre, hagan venir a doña Juana.
No fue necesario aclararle que se refería a la hija de don Enrique, pues la reina doña Juana de Portugal hacía tiempo que había sido separada del trato con el rey. Ambas se encontraban bajo la custodia del marqués.
Los murmullos subieron de tono. Hubo miradas sesgadas y palabras con doble filo. El conde de Benavente se dirigió al secretario Juan de Oviedo. Le hizo entonces la pregunta que todos tenían en la cabeza:
—¿Hay testamento?
El secretario, que dudó un instante, pensó en Lope de Mayorga: «¿Dónde se habrá metido este hombre?» No lo veía desde esa misma mañana, cuando, al separarse, le dijo que don Enrique le había solicitado que concluyera sin tardanza la redacción de varias cartas de merced que tenía que recoger en su cámara. A la pregunta del conde respondió con la cautela que tiempo atrás había recomendado el rey; además, debía contar con el beneplácito de Mayorga, que era quien en esto gozaba de una mayor autoridad.
—Eso no lo sé, porque es don Lope quien se encarga de estos protocolos.
—Pero habréis hablado con él, ¿no?
—He hablado, naturalmente, pero ya os digo que ése es trabajo suyo.
—Entonces, al menos, sabréis si el rey ha testado o no.
—Su capellán ha tratado de convencerlo muchas veces de ello.
—Pero... ¿lo ha hecho? —terció el de Arévalo.
—Entrad y preguntádselo, señor duque.
En su pensamiento notó ahora un vislumbre insospechado. Comprendió mejor por qué don Enrique, tal vez, prefería guardar bajo llave el secreto de su última voluntad. Ante aquella manada de lobos voraces, atentos tan solo a su provecho y no a los intereses del Reino, era imprescindible conservar por el momento este oculto designio. ¡Quién sabía en qué posición se encontraba quién! Hoy, aquí; mañana, allí. Ahora junto a doña Juana; al rato, junto a Isabel. Había que mantener el secreto por ahora, escondido en un cofre, bien apartado, sin sospechas, hasta que... ¡Probablemente Mayorga o Juan González, su capellán, callaban algo que él mismo desconocía!
Precedida por dos criados y una de sus damas de compañía, entró doña Juana en la antecámara de su padre. Todos le hicieron aparatosas ceremonias y reverencias mientras ella se dirigía apresurada hacia la alcoba. Llamaron a la puerta, y Villena, desde dentro, le solicitó que tuviera la bondad de aguardar un instante hasta que saliera el físico.
A Juan de Oviedo doña Juana le pareció hermosa.
Juana era una mujer rubia de doce años, en cuyo rostro se apreciaba el alboroto causado por la noticia del agravamiento de la enfermedad de don Enrique. Sus mejillas sonrosadas y las huellas recientes de unas lágrimas eran indicio de lo que hervía en su interior. Con esa edad, que era entonces la edad legal para casarse, había sido propuesta en matrimonio a su tío Alfonso V de Portugal por el viejo marqués de Villena. El monarca portugués, ya viudo, contaba entonces cuarenta y dos años, y esta boda se le presentaba como un modo idóneo para hacer valer sus aspiraciones al trono de Castilla.
Cuando el físico salió de la cámara del rey, no pudo disimular su sombrío semblante.
—¿Y qué? —preguntó el de Benavente.
—No le quedan más de tres horas.
Mientras doña Juana veía a su padre, Juan de Oviedo rememoró la imagen de la copa del rey. ¡Estaba llena de licor! Un licor rojo y espeso. Un licor sangrante. ¿Acaso era un funesto oráculo? Él no creía demasiado en esas asociaciones, pero conocía el crédito que a las mismas daban muchos hombres de las más diferentes naturalezas. El mismísimo arzobispo de Toledo, según decían, se dejaba embaucar con los presagios y milagrerías del engañoso Alarcón.
Muchos recordaban aún el enorme revuelo que varios años atrás había provocado un viejo códice profético de un fraile franciscano llamado Juan Unay o la carta en la que fray Ambrosio de Aguilar, el padre guardián del convento de Sancti Spiritus, refería a don Enrique un caso asociado con el citado fraile y que, sorprendentemente, guardaba relación con una oscura profecía y una esfera que alguien había conseguido introducir en el testamento del rey Enrique III . ¡No, él no se daba a tales artificios! Pero... ¿y ese licor en la copa de un rey abstemio?
Sabía que don Enrique guardaba en un cofre de madera diversos frascos para sus invitados. A menudo, se los ofrecía cuando se reunían con él en su antecámara, mientras él paladeaba un tazón de menta o degustaba una infusión de salvia. Pensó en ello y decidió llamar a un criado.
—¿Si me lo permiten? —preguntó en voz alta este último.
Todos se giraron hacia donde estaba el cofre, cuya tapa de taracea y oro ya levantaba el criado.
Sacó cinco frascos. Uno a uno. Los puso sobre un aparador.
Los ojos del secretario se clavaron sobre el cristal rojo de uno de ellos.
—Ponme de éste —le pidió al criado.
—¿Ahora tenéis gana de vino, señor secretario? —le espetó el duque de Arévalo.
—No son ganas de vino las que tengo, señor duque, sino las de hacer una comprobación.
Les recordó lo que habían visto en la copa del rey.
—¡Sin duda éste es el licor! —exclamó Juan de Oviedo mientras observaba el contenido de la copa al trasluz de un candelero.
—¿Y dais algún significado a este hecho? —observó el conde de Benavente.
—Ahora no puedo darle ninguno, pero solo sé que alguien ha bebido en la copa del rey. ¡Y eso no es lo normal, señores!
Hubo un prolongado cuchicheo y muestras de firme desagrado. Algunos ofrecieron descabelladas opiniones. Sin embargo, todos guardaron un reverencial silencio cuando doña Juana salió de la alcoba de su padre. El brillo violeta de su saya parecía un reflejo vivo del resplandor rojizo de sus mejillas.
Incluso con lágrimas en los ojos —volvió a pensar Juan de Oviedo— era definitivamente hermosa.
La pequeña villa de Madrid reposaba dentro de sus murallas. En lo más alto, el alcázar era una negra silueta herida por la luz mortecina de la luna. En sus calles, callejuelas, callejas, callejones, pasajes, pasadizos, costanillas y rondas habitaba a esas horas un mundo de silencio. Muy pocos rompían esa quietud nocturna, salvo los noctámbulos empedernidos que frecuentaban las tabernas y cuchitriles o que iban a aliviarse el ímpetu a las casas de mujeres.
El frío de diciembre helaba los caños de las fuentes.
Sin embargo, a esas horas también, la serenidad de la noche ya había sido rota por un galope tendido de caballos bajo la luz de las antorchas. Eran tres jinetes precediendo a un modesto carruaje. Otras dos cabalgaduras cerraban la pequeña comitiva.
Habían salido de Santa María del Paso, monasterio que el rey había mandado construir catorce años atrás para honrar a su entonces mayordomo don Beltrán de la Cueva. Este monasterio, situado en una zona cenagosa junto al río Manzanares, había recibido del rey numerosas prebendas y privilegios, entre ellas las tercias reales de Valdemoro, Parla y Polvoranca. Incluso le había donado, entre otros, un hermosísimo lienzo de Rogier van der Weyden en el que el pintor flamenco había representado la escena de los Magos adorando al Niño.
Era, por lo tanto, junto con el de El Parral en Segovia y el de Guadalupe, un monasterio muy querido por don Enrique.
La comitiva bordeó la ribera del río, cuyas aguas descendían precipitadas a través de la curva que, en esa parte, traza el Manzanares; después dejó a su derecha el pequeño bosque cercano al alcázar y penetró en la villa por la puerta de la Sagra. La guardia, que ya estaba prevenida, dejó paso franco al carruaje. Desde allí, ascendiendo por la abrupta pendiente y zigzagueando entre varias calles, encararon muy pronto la puerta principal del alcázar.
Los caballos resoplaban en el aire gélido de la noche.
Bajo dos antorchas que iluminaban sus pasos, un hombre arrebujado en un capuz oscuro subía deprisa los peldaños de una escalera lateral. Su firme resolución no dejaba dudas sobre la gravedad del acontecimiento. Habían ido a buscarlo poco antes de las diez, cuando ya hacía dos horas que estaba durmiendo. Se vistió deprisa, tomó el viático y se abrigó lo mejor que pudo para enfrentarse a la frialdad cortante de la luna. Mientras ascendía por la larga escalera, iba moviendo ligeramente los labios: no era fácil discernir si temblaban de frío o rezaban una plegaria.
Entretanto, en los sótanos de la fortaleza, Nuño, el criado, echaba en una bolsita de cuero un buen puñado de maravedíes. La mano que se los había entregado era, a su vez, otra mano mercenaria.
—Supongo que tu señor estará satisfecho —observó mientras guardaba la última moneda.
—Mi señor Febus lo estará cuando terminen nuestras obligaciones. Falta la parte principal. Esto es solo un anticipo —le contestó una voz grave.
—Ahora debo irme, allí arriba estará todo muy revuelto. Hay que tener agudos los ojos y abiertos los oídos.
Esa misma tarde habían acabado de despachar con Juan González, el capellán del rey, un asunto de enorme importancia. Ellos lo llamaban «despachar», aunque, en realidad, con esa manera jocosa de habla se hiciera un uso muy peculiar de este término.
Sabían de la estrecha comunicación entre don Enrique y su capellán y de cómo éste tendría conocimiento de los secretos del monarca. Nuño había podido hilvanar numerosos retazos de conversaciones cogidas al vuelo que así se lo hacían sospechar. Sin duda, como todo hacía suponer, el capellán estaba al corriente de la voluntad testamentaria del rey, razón suficiente para que fuera considerado un hombre incómodo por sus enemigos.
Por eso, fueron a buscarle, por medio de Nuño, a sus aposentos, situados en la cara oeste del alcázar. Naturalmente, nadie debía saber de esta visita, así que se las ingeniaron para tratar de conseguir que Juan González atendiera sus peticiones sin ser descubiertos. Pero el capellán no se encontraba allí, por lo que dedujeron que tal vez estuviera en San Nicolás, una modesta parroquia cercana a la plazuela de San Salvador adonde solía acudir a visitar a un sobrino suyo.
Era un asunto delicado.
Como iba a serlo el problema del testamento, tras el «despacho» con el capellán. Como lo fue esa misma mañana la persecución de Lope de Mayorga en la galería del aljibe. Delicado, como el negro panorama que se perfilaba ahora en el horizonte del reino mientras don Enrique atrapaba sus últimas bocanadas de aire dos pisos más arriba. Quizá por ello, esta misión se había convertido en un magno propósito para devolver el prestigio y la credibilidad a Castilla. Éste era al menos el pensamiento del oscuro señor Febus, quien en su dorado retiro pretendía manejar los hilos de sus personajes como si solo él pudiera decidir el desenlace de la historia.
Cuando el capellán don Juan González tomó la calle que sube hacia el alcázar, ya los ojos de Ruffinato habían distinguido su figura escueta y su hábito talar.
Anochecía.
Llevaba esperándole más de una hora. Tenía los pies machacados de tanto pisotear fuerte la tierra.
El capellán caminaba despacio, con las manos entrelazadas en un nudo compacto.
Una nube herida se esbozaba sobre el frontal violeta.
Ruffinato era corpulento y tosco, con manos como tenazas. Prietas manos que en Carrara apretaban el escoplo y desbastaban la piedra.
El capellán aún no se había enterado de que don Enrique había venido muy enfermo; por eso, en su mente, mientras torcía por una callejuela, quizá calleja, se lo imaginaba sentado en su alfombra de seda y comiendo pasas.
Un retazo deshilachado se desgarraba detrás de otra nube.
Ruffinato embocó el callejón. Lo llevaba delante. Siete pasos delante. Quizá. O tal vez ocho.
Giró la cabeza atrás y sus pupilas grises se clavaron en la robusta mandíbula cavernaria del italiano. Apresuró el paso, agobiado por su presencia peligrosa y amenazante. Gritó. Ahora doblaba por un pasaje sucio y maloliente.
No era tarde, pero la noche se echaba encima.
Ruffinato, tratando de acallarle para evitar el bullicio de las voces y los gritos, levantó en el aire sus rudas manos de cantero. No midió la fuerza desplegada. Como quien ahoga un pichón, le apretó el cuello contra el muro.
Con la lengua fuera y los ojos muy abiertos esbozó una mueca terrible.
La noche caía lentamente en el pasadizo.
Todos rodeaban el lecho del rey. Juan de Oviedo observaba la escena desde la puerta.
La voz de don Enrique se adelgazaba. Inquieto, con gesto de dolor, la deformación e hinchazón de su rostro lo hacían irreconocible. Todos se miraban. Todos sabían el desenlace. El rey apenas hablaba.
Presuroso, cogiéndose con una mano el hábito, fray Pedro de Mazuelo entró en la alcoba. Aún llevaba la máscara fría de la noche grabada en sus mejillas. Todos se echaron a un lado para que pudiera llegar hasta la cabecera de la cama.
Como no habían encontrado en el alcázar al capellán del rey, habían tenido que ir a buscar al prior de Santa María del Paso, con quien don Enrique se había confesado en algunas ocasiones.
Fray Pedro se quedó a solas con el rey.
—Señor, preparaos para morir cristianamente.
Don Enrique no contestó.
Más de una hora estuvo allí dentro con él. El rey, atravesado en el lecho, con los borceguíes puestos y los muslos al aire, mal cubierto con una manta, respondía de manera dificultosa a las preguntas del confesor. Éste le exhortó a hacer penitencia, pero don Enrique no pidió ni siquiera los sacramentos. El dolor era cada vez más desgarrado. Los labios se le comenzaron a torcer. Sus ojos discurrían sin rumbo, medio cerrados, entre las sombras del techo de la habitación.
Al otro lado, el marqués y el cardenal Mendoza hablaban de la necesidad de que el rey expresara su última voluntad sobre la sucesión al trono. Nada había declarado hasta entonces a pesar de los ruegos insistentes del cardenal; por eso, cuando fray Pedro de Mazuelo abrió la puerta de la alcoba, éste se le acercó para pedirle que insistiera al rey sobre la importancia de una declaración.
Cercado por todos, don Enrique contestaba con monosílabos. El marqués de Villena volvió a repetir:
—Pero, señor, es necesario que digáis a quién dejáis como heredera, a doña Juana o a vuestra hermana doña Isabel.
Don Enrique, con dificultad extrema, pareció recobrar momentáneamente el aliento:
—Eso preguntádselo a mi capellán Juan González, depositario de mi voluntad.
Después, nada volvió a decir.
Entornó los ojos. La respiración era un prolongado quejido. Tuvo otro vómito de sangre: quizá el tercero en esa noche. Se le torció completamente la boca.
En la penumbra de la regia alcoba, la mano de fray Pedro de Mazuelo cerró los párpados del rey.
Eran las dos de la madrugada.
A Rodrigo de Ulloa se le encargó que partiera inmediatamente hacia Segovia.
3
Al día siguiente de la muerte de su hermano, la princesa Isabel dispuso en la iglesia de San Martín de Segovia la celebración de unos solemnes funerales. Esta iglesia, situada cerca de la Plaza Mayor, es una vieja y hermosa obra románica dividida en tres naves. En su interior, frente al altar, sentada sobre un suntuoso sitial forrado con seda negra, la princesa, completamente vestida de luto, seguía con devoción la misa por el alma del difunto monarca. Solo ella, y tal vez sus más allegados, sabían calibrar con certeza la espesura real del flujo que surcaba sus venas y que en ese instante pulsaba sus sentimientos.
Todos contemplaban allí en el templo, al compás del ritmo monótono de los rezos y las lamentaciones, la figura de la princesa. El blanco lumínico de sus mejillas contrastaba con la negrura de sus atuendos, lo que le confería un cierto halo de espiritualidad.
Allí sentada, con los penetrantes ojos azules clavados sobre algún punto indefinido del retablo que tenía enfrente, parecía que la misma postura estática del cuerpo y el gesto inmóvil de su rostro reclamaran por sí mismos, sin necesidad de más preámbulos, ceremonias ni palabras, una autoridad y majestad que se hallaban para ella muy por encima de cualquier contingencia. Ya se tenía por la única reina legítima de Castilla, dando muestras de su firmeza con una decisión que no admitía demoras y que era imprescindible desde ese momento hacer bien patente ante sus futuros súbditos.
Una vez concluido el funeral, Isabel de Castilla salió del templo en medio de una expectación creciente. La ciudad hervía de fervor, pues el pueblo ignorante allí congregado, ajeno a todas las intrigas y corrientes subterráneas que desbordaban impetuosas las aguas de la maquinación, ya veía también en ella a su nueva reina.
No sucedía lo mismo en Madrid, en donde a la sazón residían Juana de Portugal y su hija, una joven de doce años a quien su padre había dejado prisionera en una triste orfandad. Allí, más cautelosos los partidarios de ésta, al frente de los cuales se encontraba el marqués de Villena, nadie se adelantaba a proclamar como sucesora legítima de Enrique IV a doña Juana de Castilla.
Ya en el atrio de la iglesia de San Miguel, sobre un catafalco levantado para la ocasión y rodeada la princesa por los nobles, los regidores y oficiales del Concejo y por los hombres buenos de Segovia, se leyeron los discursos y se hicieron las solemnes proclamaciones. Antes, quitándose el manto, Isabel se había despojado del luto riguroso, dejando al descubierto un magnífico traje de brocado. El esplendor áureo de estas ricas vestiduras, expuestas a los tenues rayos del sol de diciembre, provocaba efectos conmovedores y maravillosos que causaban el asombro de una concurrencia devota y entregada, convencida de que delante de sus mismos ojos se estaba produciendo un auténtico milagro.