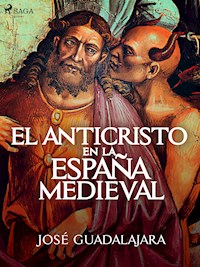Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una excelente trama de intriga medieval donde se mezclan realidad, ficción, secretos, mentiras, memoria e imaginación. A mediados del s. XIX, Ramón Nenclares, enigmático protagonista de nuestra historia, parte en dirección a Lisboa para desentrañar el misterio del sepulcro perdido de la reina Juana de Castilla. Pronto se topará con un enigma de siglos que ni los más sabios han sido capaces de resolver.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Guadalajara
La reina de las tres muertes
Saga
La reina de las tres muertes
Copyright © 2009, 2022 José Guadalajara and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728414767
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A todos los que, sin saberlo, me han ayudado a escribir esta novela. Sobre todo a mi madre, que me enseñó a nacer.
Te contaré muchas cosas, muchas; unas para que las escribas, otras para que las sepas.
Isabel II a Benito Pérez Galdós
No es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Pablo Milanés
Desde atrás…
Y tú te acuestas sobre hojas muertas en el lecho oscuro de la fuente.
Beatriz Nenclares
CAPÍTULO 1
Una voz de fantasía resonaba en el gabinete de pintura.
A su vez, una mano enguantada se estiraba con lentitud para recoger el libro que otra mano había sacado del armario.
El grueso volumen, encuadernado en piel de becerro y con una marca dorada sobre la cubierta, había sido tomado cuidadosamente de su anaquel. Medio giro de una llave de bronce había bastado para abrir una de las dos vitrinas acuarteladas.
Había allí otros muchos libros, viejos y más recientes, libros de todos los tamaños, en cuarto y en octavo, pequeñas miniaturas primorosas, libros de materias diversas: de historia, de viajes, de anatomía, de botánica, de pintura, de poesía, de teatro…
Había también novelas de títulos enrevesados: una Galería fúnebre de historias trágicas, espectros y sombras ensangrentadas o algunas de las primeras novelas históricas escritas en España, como el Ramiro, conde de Lucena y El caballero del Cisne. Junto a ellas, desprendiendo desde su ubicación en el estante el trágico destino de los templarios y el amor frustrado de don Álvaro y doña Beatriz, se encontraba El señor de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco.
No faltaban tampoco legajos y antiguos documentos y pliegos destartalados y rotos al lado de un volumen muy bien encuadernado de la reciente Constitución de 1845. Incluso, como reliquias de un tiempo inmortal, se conservaban allí dentro, protegidas del olor acre de la trementina y los aceites, varias crónicas de reyes antiguos, entre ellas un rarísimo ejemplar de la Crónica de Enrique IV de Enríquez del Castillo.
Sin embargo, solo aquel libro y nada más que aquel libro, ahora sujeto por mano experta, era el que don Ramón Nenclares Mayo había estado buscando durante meses.
Todo había sido una casualidad.
A las siete de la tarde, hora otoñal de un mes de octubre de 1846, en el gabinete del pintor de cámara de la reina Isabel II se habían congregado muchos de los poetas, dramaturgos, novelistas, actores y políticos del momento para asistir a una lectura de José Zorrilla, quien poco más de dos años antes había triunfado con su drama romántico Don Juan Tenorio. El poeta, que a comienzos de enero había regresado de Francia para asistir al entierro de su madre, ofrecía un rostro adelgazado y pálido en el que destacaban la perilla recortada y el oscuro bigote.
Ahora, de pie, completamente vestido de negro, con el pulgar de la mano derecha introducido en un bolsillo del pantalón y con la otra sosteniendo unos pliegos a la altura de la vista, leía quizá, como un anticipo de su próximo estreno en el teatro del Príncipe, su drama El reyloco, una pieza sombría sobre Wamba, el rey visigodo.
Mientras su voz fantástica deleitaba los oídos de los cuarenta y dos hombres allí reunidos, en un ángulo del gabinete y desde la perspectiva más elevada que del mismo le proporcionaba la silla sobre la que se había subido, Cayetano Rosell, junto al armario y con el grueso volumen de cantos rojizos y marca de oro aún suspendido en el aire, dirigía a otros ojos expectantes y fijos en los suyos una mirada honda de complicidad. La voz le salió sesgada de los labios:
—¡Tenga cuidado, Francisco! No lo suelte.
Antes de hundirse en una quietud completa, la moneda trazó veintiséis giros sobre sí misma en la superficie de la mesa. Los dedos que la habían impulsado sujetaban ahora entre ellos una pluma de escribir. A su derecha, amontonados, había numerosos pliegos de papel escritos por una sola cara. La luz amarilla de un quinqué de aceite recortaba ese espacio de orillas difuminadas.
Casi redonda, con los bordes desgastados por el tiempo, la moneda, estática frente a sus ojos, le hablaba de una guerra y de una mujer.
Dejó la pluma a un lado y cogió la moneda, poniéndola sobre la palma de la mano.
Era un viejo escudo de oro, un rarísimo ejemplar propio de coleccionistas de los que en la ceca itinerante de Toro había mandado acuñar el rey Alfonso V de Portugal, recién casado a fines de mayo de 1475 con Juana de Castilla, la dudosa hija de Enrique IV. Perfectamente podía leerse aún la inscripción grabada alrededor de la esfera: Alfonsus dei gratia rex Castele et Legiones. Asimismo, en el reverso, se distinguían las armas, los castillos y los leones de los reinos de Castilla, León y Portugal.
Conocía bien el valor de ese raro ejemplar, una moneda emblemática y tal vez una de las escasas muestras que habían subsistido a las destrucciones ordenadas tanto por el rey portugués Juan II, heredero de don Alfonso, como por los Reyes Católicos, vencedores en la guerra por la sucesión al trono castellano y que habían decidido fundir el oro y la plata de aquellas acuñaciones para borrar todo vestigio de los pretendientes.
Al contemplar otra vez esa moneda, que podía ahora tocar y sentir y encerrar apretada en su mano, la imaginación lo transportaba lejos, como si, a través de ese vetusto círculo de oro, pudiera atravesar las fronteras y las líneas enigmáticas del tiempo. A fuerza de una sensibilidad prodigiosa lo conseguía, llenándose de inmediato con esa sensación de desasosiego y éxtasis que le producía el verse trasladado como por encantamiento a otra época remota del mundo.
La moneda recobraba entonces dentro de su puño una vida insólita que se expandía desde allí hasta su cerebro: “¿Qué dedos del siglo XV habrían tocado ese escudo de oro?” “¿Por qué sitios habría viajado y en qué lugares habría permanecido oculto?” “¿Acaso la mismísima doña Juana lo habría tenido guardado en su faldriquera? Ahora él podía apretarlo con toda la fuerza de la mano y dejarse llevar con nostalgia por su plácida corriente.
Sobre la mesa, llena de libros esparcidos, había varios documentos originales y unos pliegos muy viejos, testigos de aquella época fascinante. Había también un volumen de pasta antigua, adquirido esa mañana. Más reciente, y situado a la izquierda del escritorio, un ejemplar de un nuevo periódico aparecido en Madrid esa misma tarde daba cuenta de sus propósitos en el editorial:
No será EL POPULAR uno de esos periódicos que se publican con el objeto de sostener a una fracción política o a un estrecho círculo de personas, defendiendo sus intereses, y esforzándose para encumbrar a sus corifeos. EL POPULAR, como indica su nombre, se propone tan solo defender a todo trance los intereses, el honor, la gloria y la independencia de España y de sus hijos.
No eran nada más que cuatro páginas, como las de todos los periódicos de Madrid, las de esta publicación vespertina —lunes 15 de junio de 1846— salida de la imprenta de don Gregorio Salcedo y situada en la Plazuela del duque de Alba. Había además otras noticias, aunque era sobre todo una de la sección de “Novedades” la que en ese momento hizo sonreír de complicidad a Ramón Nenclares Mayo:
En la noche de San Antonio se encendieron por fin los faroles del Prado. Buena falta hacía, siquiera para dar alguna luz a los misteriosos grupos que allí suelen formarse.
Muchas veces él mismo había estado mezclado con esos “misteriosos grupos”: la luz de los faroles del Prado, fuera cual fuera la fuente que la emitiese, ahora que Istúriz presidía el Gobierno moderado y que la boda de Isabel II constituía uno de sus principales desvelos, no iba a asustar a los progresistas. Es más, estaban perfectamente organizados y no necesitaban de la oscuridad para entenderse.
Junto a El Popular, había encima de la mesa otros periódicos más de su agrado: el Eco del Comercio y El Clamor Público, publicaciones liberales que contrarrestaban, como él decía, las “torcidas opiniones” de la prensa moderada. Ambos los recibía a diario por suscripción mensual de 16 y 12 reales respectivamente. La presencia esa noche de El Popular en su despacho se había debido a un obsequio. Eso, sin embargo, no anulaba la curiosidad despertada en él por la aparición de un nuevo periódico madrileño, aunque, en realidad, el recién estrenado diario no era sino una sustitución de El Neutral, menos o nada comprometido en sus opiniones políticas.
A media tarde, después de hablar con su editor, Ramón Nenclares se había encontrado con Antonio Pareja en el café del Recreo, un local acogedor ubicado en la calle de Alcalá, muy cerca de la Puerta del Sol.
De edades parecidas, dos años mayor este último, se conocían desde los tiempos del exilio en Londres, adonde los padres de Ramón se habían trasladado en 1824 huyendo de la despiadada persecución de Fernando VII contra los liberales. Ramón tenía entonces cuatro años.
Frente a una taza de chocolate bien caliente y unos bizcochos, conversaban sobre luces y sombras:
—Te digo que en Barcelona el gas de hulla ha cambiado la noche. Lo he visto con estos ojos míos, Ramón, y a mí los ojos no me engañan.
Bebió un sorbo de la taza humeante y se pasó a continuación un dedo por la comisura de los labios, tratando de borrarse la densa pincelada que en ella se le había formado. Los recuerdos de la infancia en Londres —la claridad de los faroles y el vapor y el ruido de las locomotoras— retornaban ahora como imágenes perfectas.
—Pronto lo tendremos también aquí. La Sociedad Madrileña instalará enseguida las conducciones y verás entonces el Prado y la calle del Lobo con esos ojos tuyos que nunca te engañan —recalcó con ironía para bromear a costa de los alardes visuales de su amigo.
—Si tú vieras, aunque supongo que lo recuerdas, la diferencia de resplandor entre estos viejos faroles de aceite de nuestras calles y los de gas, te quedarías asustado. Además, como el combustible va por los caños, solo se apagan cuando cortan el suministro. Ya lo verás, Ramón, en poco tiempo habrá también luz de gas en los candiles y en las lámparas de las casas.
—¡Bah, Antonio, de verdad, no te engañes! Para eso aún falta mucho. Antes —y bajó instintivamente el tono de voz, a la vez que se le iluminaba el rostro ante esa posibilidad— llegará la República.
—La República —se le acercó casi hasta el borde de la oreja— traerá nueva luz y nuevo gas a esta nación de miserables. Los dos lo sabemos. ¿Qué podemos esperar ahora de este Gobierno rastrero y de esta Constitución que no reconoce la soberanía nacional? Cualquier día vuelve Narváez, el Espadón, sobre sus pasos… y casa a la reina con el conde de Trapani.
—Istúriz, ya lo sabes, no está por ello.
—¿Y qué? ¿Acaso es mejor el de Coburgo?
—Es mejor quien tú te sabes, amigo mío, pero el infante don Enrique está descartado… y desterrado en Francia —aseguró con pesadumbre mientras cogía un bizcocho que introdujo en la taza llena de espeso chocolate.
En los últimos meses el asunto del matrimonio de la reina acaparaba todas las conversaciones: era tema de café, de salón, de calle, de alta política. La prensa tampoco era ajena a este revoloteo incesante de conjeturas y candidatos. Ya iban seis… o quizá algunos más.
Francisco Javier de Istúriz, que ahora presidía el Gobierno de la nación, había recibido en herencia esta complicada papeleta. Francia e Inglaterra presionaban, pues una ruptura del status quo, del equilibrio internacional con una boda inadecuada para sus intereses, habría supuesto una fuente segura de conflictos.
Cuatro eran ahora los nombres más citados como posibles candidatos para desposarse con la reina: Leopoldo de Coburgo, apoyado por la reina madre María Cristina; el conde de Trapani, candidatura sostenida por Narváez, hombre fuerte del partido moderado; y Francisco o Enrique, hijos de Luisa Carlota, la hermana de María Cristina, y de don Francisco de Paula, a su vez hermano del difunto Fernando VII, padre de Isabel II. Los progresistas, entre los que se contaban Ramón Nenclares y Antonio Pareja, hubieran deseado sin duda que fuera don Enrique, hombre tocado de un fuerte radicalismo liberal.
Mientras se enzarzaban en estos laberintos nupciales, una figura negra, con levita y pantalón negros, pañuelo de tafetán negro anudado con tres vueltas al cuello, sombrero de media copa negro, elegantes zapatos negros y guantes también negros, apareció por la puerta del Recreo, convertido ya en un hervidero de voces y entrechocar de vasos de cristal y tazas de porcelana, y en donde el humo del tabaco, como una gasa flotante, se enredaba entre las lámparas de aceite recién iluminadas.
—Si mis ojos no me engañan —dijo Antonio Pareja con los párpados entornados—, ahí tenemos a Matute.
Erguido, moviendo el espeso bigote negro entre la bruma de ceniza, y con el bastón repiqueteando en el entarimado, la figura oscura, con un ceño sombrío, llegó hasta la mesa en donde se encontraban.
—Dense por saludados, caballeros. No se me levanten, por favor. ¿Qué, cómo van esas novelitas, don Ramón?
—Siéntese, don Blas —replicó el aludido desde su silla, con medio bizcocho metido en la taza ya a punto de desmoronarse en el chocolate—. Aquí, como siempre, hablamos de literaturas.
El tono irónico del mensaje fue captado al instante por el nuevo contertulio.
—Y seguro que se habla también de esos bribones del Gobierno, que son como salpicaduras de lodo en la levita. Miren, aquí traigo el nuevo periódico, nacido esta misma tarde.
Sacó dos pliegos impresos, doblados en cuatro, de un bolsillo.
—¿El Popular? —preguntó Pareja con cierto desagrado en la voz y en el gesto.
—Digamos que es El Neutral con otro maquillaje. Lea aquí, lea, don Antonio, lea.
Con el índice le señaló un párrafo en la tercera columna. Pareja lo leyó en alto:
—“Por sus doctrinas; por los intereses que en él han de defenderse; por el lenguaje claro, sencillo y franco (como lo es siempre el de la verdad) que tenemos intención de emplear en nuestros escritos, huyendo de adornos innecesarios o falaces; y hasta por su forma y reducido precio esperamos que nuestro periódico sea verdaderamente popular. Así creemos acomodarnos al gusto, a las necesidades y hasta a la escasa fortuna de la generalidad, de la parte más sana de los españoles”.
—¿Qué les parece, caballeros? —preguntó Matute.
—Una solemne solemnidad —respondió Nenclares con un aire disfrazado de ironía.
—Palabras vanas, troncos de árboles huecos —reiteró Pareja siguiendo la estela de su amigo.
—¿Pero no me negarán, caballeros, que es noble el propósito? Un nuevo periódico al servicio del pueblo, cuyas opiniones casan con la verdad y que, desde una actitud inequívoca de censura a unos y a otros, busca el bien y el progreso de España.
Sonrisas, risas y carcajadas casi fueron instantáneas. Un camarero se acercó hasta la mesa.
—Pero, ¿se ríen ustedes, caballeros míos? —inquirió Matute.
—Don Blas, por Dios, no sea usted iluso —replicó Pareja—. ¿Es que hay alguien en España que mire hoy por el interés del pueblo? Ande, pídale un chocolate bien caliente y espeso a este mozo y mójese en él unos bizcochos.
—Yo no digo nada, pero, al menos, el propósito es noble —reiteró algo ofendido.
El camarero se fue a buscar una taza de chocolate.
Ramón Nenclares, entretanto, escuchaba cabizbajo, retrepado en la silla. Su pensamiento dobló entonces la esquina y comenzó a caminar en otra dirección.
—¿No me había preguntado usted por mis novelitas? —advirtió.
—Si no lo hice, lo hago ahora, caballero.
—Don Ramón —apuntó Pareja— va a sacar en unos meses la tercera.
—¿También otra histórica?
—Sí, señor. ¿Acaso no es la moda? —volvió a entrometerse Pareja, que no dejaba intervenir al novelista.
—Sin duda que lo es —comenzó a referir Matute con ceño adusto—, una moda ya de muchos años… desde que prendió la llama de Walter Scott en nuestra nación y desde que López Soler se arrancó con El caballero delCisne. Aunque ahora tengo entendido que la palma y los patacones —hizo un gesto monetario con las yemas de los dedos— se los llevan los que publican por entregas.
—¡Mierda pura! Y a mí la vista no me falla —Pareja se llevó el dedo índice de la mano izquierda al ojo derecho—. ¿Dónde va a parar la calidad de palabra y argumento y de enjundia de don Ramón Nenclares?
—Eso nunca lo he dudado, caballeros, pero los patacones…
—¡Los patacones al mismísimo infierno! Antes es la gloria literaria, el mérito indiscutible de la prosa, la fama póstuma del escritor.
Tanto había Antonio Pareja estirado el cuello para pronunciar estas palabras que las hinchadas venas que lo atravesaban parecían caños amoratados —o quizá fuera mejor decir lívidos— a punto de reventarse. Entre dientes, como si de los labios se escapara un hilo de furiosos murmullos procedente del corazón, continuó exclamando plenamente convencido: ¡Mierda pura!, ¡mierda pura!
—En fin, ¿hay ya muchos subscriptores? —apuntó ahora Matute.
Los tres sabían que los editores no lanzaban producto alguno al mercado sin antes contar con una garantía mínima de ventas. Ramón Nenclares se rascó la cabeza y, clavando sus pupilas en los ojos negros de Matute, le soltó una cifra:
—Ya van, hasta primeras horas de esta tarde, dos mil trescientos siete.
—Y desde ahora hasta que salga publicada aumentará el número —añadió Pareja convencido.
—Sin duda, sin duda, yo mismo seré el dos mil trescientos ocho. ¿Y para cuándo será el parto?
—Espero que para diciembre salga el primer tomo, aunque tengo que resolver aún unos problemas de documentación.
—Usted es hombre serio, don Ramón: no se conforma con unas pinceladas de época acá y allá, con unos toques de historia sacados de los manuales y unas cuantas palabras viejas y unos trajes para dar la apariencia. Su obra merece todo respeto y aún está por encima de la de reconocidos autores como Patricio de la Escosura, Gil y Carrasco, Benito Vicetto, Juan Cortada… y otros muchos que ahora no se me vienen al pensamiento.
—Y aún en esta novela se está exigiendo más de lo debido. ¡Muy pocos hay entre los autores del género como don Ramón! Y fíjese, don Blas, que a mí no me falta vista para estas cosas.
—Ojos de lince tiene usted, don Antonio. ¿Quién si no me recomendó a mí El caballero verde?
Ramón Nenclares casi asistía mudo a la conversación. Tras apurarse el chocolate con un largo sorbo, optó por inmiscuirse. Apoyó los brazos sobre la mesa.
—Amigos, llevo tiempo con esta novela en la cabeza, me obsesiona más que ninguna otra, he buscado y rastreado libros y documentos, he visitado viejos lugares y pateado oscuras callejuelas… Creo que el personaje se ha apoderado de mí, succiona mi sangre, hurta mis sueños, me habla sin descanso desde su lóbrega tumba. ¡Nunca había sentido con tanta fuerza que la literatura pudiera trastornar mi propia vida!
Se quedaron mirándole, anonadados por la confesión.
—¡Sí!, es verdad lo que digo —se pasó la mano por la cara, límpida y sin apenas arrugas—, profunda verdad, sincera verdad, rotunda.
La reiteración de los adjetivos le estiraba los labios hacia delante, aunque más bien era el labio inferior el que, apretado y tenso, se imbricaba en el de arriba.
—Te confieso, Ramón, que a mí también me parece un personaje fascinante y enigmático y que sabrás sacarle el mayor partido —apuntó Pareja, que hacía girar con el meñique uno de sus párpados y que ya conocía parte del argumento de la novela.
—Sin duda será una magnífica historia, digna de usted, don Ramón. Seguro que muy pronto llega a los seis mil subscritores.
Ramón, poseído por el entusiasmo, pensaba más ahora en su personaje que en la cifra de posibles suscripciones.
—Quiero devolver a la vida, convertir en carne y hueso a quien pudo cambiar los destinos de España.
—¿Y quién es ese personaje maravilloso? —inquirió, intrigado, Matute.
Ramón Nenclares se llevó la mano al bolsillo izquierdo del pantalón y sacó un papel doblado.
—Aquí tiene el prospecto del editor. Descúbralo usted mismo.
—Siempre tan misterioso usted, don Ramón.
Don Blas Matute se acomodó unos anteojos redondos sobre el puente nasal y desplegó el prospecto. Se trataba de un auténtico incentivo publicitario para los posibles lectores de la futura novela: en él constaban todos los datos esenciales, sin excluir las librerías de venta, el número de páginas y el precio de siete reales para el primer tomo.
—¿Así que La reina de las tres muertes es el título?
La tertulia se prolongó una media hora más, pues Ramón deseaba retirarse pronto a casa para proseguir con la novela. Las horas apacibles de la noche, el silencio que envolvía su gabinete y la perfecta armonía entre inspiración y trabajo conformaban un espacio y un tiempo fantásticos para la creación literaria. Las horas allí dentro, frente a los papeles y los libros, no pasaban en balde.
Ramón se levantó entonces de la silla, excusó su marcha y prometió volver al día siguiente. Matute le tendió la mano.
—Tenga, don Ramón, llévese este periódico —le dijo.
Cuando don Ramón salió por la puerta del café del Recreo, iba con el primer número de El Popular bajo el brazo.
Esa noche quería terminar el vigésimo sexto capítulo de su novela.
El círculo luminoso del quinqué de aceite lo atrapaba irremisiblemente bajo sus dominios amarillos. Ramón Nenclares pensó en ese instante en el gas de hulla y en los faroles de El Prado. Se imaginó su gabinete, con la mesa, el sillón de cuero, los anaqueles cuajados de libros y la escribanía de bronce, inflamado por la claridad blanquecina de esa milagrosa luz emanada del gas. ¡Qué invenciones las del progreso! Muy pronto también el ferrocarril, a través de sus costuras de hierro hincadas en la tierra, uniría las principales ciudades y pueblos de España.
Lejos quedaban los tiempos de Trevithick, que había conseguido a principios de siglo adaptar una máquina de vapor a una locomotora, lo mismo que lejos quedaba también la inauguración de la línea Liverpool-Manchester, cuyos trenes él mismo había visto circular de niño durante el destierro de su familia en Inglaterra. Ahora, en su misma patria, costeado por el marqués de Salamanca, habían comenzado hacía menos de un mes las obras de la línea férrea Madrid-Aranjuez, inicio de un vasto proyecto que llevaría el ferrocarril, pasando por Albacete, hasta Alicante.
Mientras su mente se envolvía con estos avances prodigiosos de la humanidad y los recuerdos de la infancia fluían nostálgicos a su pensamiento, el escudo de oro de 1475 relucía balbuciente sobre el escritorio junto a un pliego de papel emborronado de palabras. Ramón Nenclares, como si esa vieja moneda fuera un agujero luminoso en el tiempo, se adentraba en ella a través de una línea invisible y trepidante que lo conducía hasta las orillas de la Edad Media.
Se sentía profundamente romántico y se imaginaba el mundo repleto de castillos desmoronados, de campanarios derruidos, de viejas catedrales góticas, de cementerios olvidados entre la maleza y la hiedra, de bosques sombríos y solitarios diluidos bajo la densa niebla del crepúsculo. También oía voces lejanas, cantos de juglares, el estruendo de las lanzas en el torneo, el golpe brutal de la espada sobre el yelmo y el roce de un brial sobre las alfombras de seda del entarimado. Recordó ahora los versos de Novalis, cuyos himnos había leído y memorizado de niño en Londres:
De un modo misterioso e infinito,
un dulce escalofrío nos anega
como si de profundas lejanías
llegara el eco de nuestra tristeza:
¿Será que los amados nos recuerdan
y nos mandan su aliento de añoranza?
El mundo era romántico. Hacía nueve años que Larra se había pegado un tiro en la cabeza y solo cuatro que Espronceda, como su Félix de Montemar, moraba entre los abrazos y los besos de la muerte. Impregnado de ese romanticismo de época, Ramón Nenclares Mayo no se había entregado a la poesía ni a la construcción de dramas históricos, sino que, aupado por una única vocación literaria, ya había dado al mundo, en solo dos años, dos novelas de historia. Primero fue El condestable del rey don Juan, publicada en colección y que había tenido una mediana acogida. Al año siguiente, con nuevo editor y nuevas perspectivas, apareció El rey impotente, que contó con un buen número de suscriptores, aunque su éxito no guardara relación con la calidad indiscutible de su prosa. Naturalmente, Ramón no podía competir con la fama de algunos coetáneos que, si bien no eran autores habituales de novela, se habían lanzado a este género espoleados por el auge que desde López Soler y la difusión de Scott en España había adquirido la novela histórica. Desde la década de los treinta numerosas novelas de este género habían inundado el mercado.
Sin embargo, no hacía ni cinco años que un nuevo negocio editorial copaba, además de los folletines que se publicaban en algunos periódicos —El Clamor Público ofrecía en esos días una novela traducida del francés titulada Las venganzas a medianoche—, las preferencias de miles de lectores. Era la llamada novela por entregas, servida a domicilio, previo pago de un real a los repartidores del producto. Los suscriptores de este ingenioso sistema, que engrosaba de manera fácil las arcas editoriales, recibían cada sábado la entrega correspondiente, es decir, un cuadernillo de unas ocho páginas, cuyo argumento se prolongaba a veces durante años. De este modo, una novela que costara en formato de libro unos siete o diez reales podía llegar a multiplicar su precio hasta los ciento cincuenta. La estafa, a costa de los cómodos plazos, era evidente.
Las novelas publicadas por este sistema se resentían por lo general en la calidad literaria, pues todo consistía en ofrecer una intriga amena, plagada de peripecias, en la que un lector, poco exigente, se sintiera atrapado sin dificultad. Si así sucedía, el editor encargaba al autor que retrasara el desenlace todo lo que pudiera. Había novelistas que, en vez de escribir, dictaban a uno o varios secretarios, dándose el caso de algunos que componían varias entregas semanales de diferentes novelas casi simultáneamente.
El negocio estaba bien pagado y toda añagaza para hacerlo más próspero era utilizada sin recato: letra de mayor tamaño, amplios interlineados, numerosos puntos y aparte, grandes márgenes, diálogos de respuesta breve, inacabables y, a veces, absurdos. Con todo ello se perseguía rellenar el máximo espacio posible: se trataba de magníficos ingredientes para una receta de éxito en la que la literatura pasaba a ser así una simple mercancía para el consumo inmediato.
Ramón Nenclares, que había visto desarrollarse este aurífero procedimiento, se impuso desde el principio una máxima inalterable: “¡Nada de entregas!”
Y nada de entregas, pues La reina de las tres muertes, como sus anteriores novelas, iba a salir en dos volúmenes de unas 250 páginas cada uno.
Antes de iniciar su trabajo de novelista esa noche, como todas las noches durante los dos últimos meses, cogió su diario.
Escribió:
15 de junio de 1846. Esta mañana, en el gabinete de lectura de la calle de la Montera, me he reunido con Bertoldo, el numismático. Traía la moneda. Me he quedado admirado. Un precioso y rarísimo ejemplar, perfectamente conservado, con su leyenda y sus escudos de armas. Han sido 1200 reales, pero ha merecido la pena. “Le confieso que…”
—...Me cuesta mucho deshacerme de él —afirmó Bertoldo Ponz, sentado sobre una butaca tapizada de azul en una esquina del gabinete y con un viejo libro sobre las rodillas.
Ramón no salía de su asombro. ¡Era cierto que poseía esa moneda! ¡Era sencillamente admirable! ¡Un prodigio de conservación!
—¿Tiene más? —preguntó, a la vez que no dejaba de tocar y observar el escudo de oro.
—Hummm, esto, señor Nenclares, no se encuentra todos los días. Y el precio que le pido es realmente una baratura.
—¿Cuánto?
—Mil doscientos.
—Es el salario de seis meses de un obrero —afirmó muy serio, aunque era un simple cotejo y no una protesta.
—Son trescientos setenta años de historia —dijo rotundo el numismático—. Además, tengo otra sorpresa que darle.
Ramón se quedó mirándole, embelesado, como esperando una revelación.
—Alguien —dio énfasis a esta palabra— que acaba de llegar desde Lisboa me va a proporcionar un pequeño cofre de madera lleno de monedas; al parecer, hay algunos reales de plata acuñados en Tuy del año 1475. Supongo que puede interesarle.
—Por supuesto que me interesa —sintió un pálpito hondo en el pecho.
—Pero…
—No se preocupe por el dinero.
—No iba a decirle eso, sino que, además, esa persona ha traído también un buen fajo de antiguos documentos procedentes del monasterio de San Benito en Lisboa. Por lo que sé, hay varios relacionados con Alfonso V y Juana la Beltraneja.
En ese momento, el numismático le acercó el libro que tenía sobre las rodillas.
—Mire, tenga, cójalo.
Ramón lo tomó entre sus manos. Enseguida, emocionado, comenzó a ojearlo.
—¡Pero si es una crónica portuguesa de Enrique IV de Castilla!
—Deme cuatrocientos reales y ya es suya.
A primera hora de la tarde he hablado con Benito Hortelano, mi editor, un hombre muy avispado para los negocios. He estado en su imprenta del Pasadizo de San Ginés, en la casa conocida como Hostería de los Tres Pichones, hasta las cinco. Me ha anticipado algunos reales por la novela. Allí estaba también Carlos Massa, autor de la célebre Historia de Espartero con la que Hortelano inició su negocio de las entregas. Como hombre práctico, se ha extrañado de mi decisión: “Se equivoca usted, Ramón…”.
—Le aseguro a usted que se equivoca. Ya ve lo que es este negocio —le insistía Massa y Sanguineti, un joven de levita verde pistacho y semblante alegre—. Aquí, don Benito, a cinco duros me pagó cada entrega del general Espartero. Claro que él se ha embolsado veintiocho mil duros en poco más de año y medio —dijo con cierta picardía y desparpajo.
Hortelano, que se desenvolvía en su mesa entre una maraña de más de cien cartas de lectores y corresponsales, levantó los ojos con una sonrisa forzada en los labios.
—Muy seguro está el señor Massa de mis ganancias.
—Pura aritmética comercial, don Benito: la Historia de Espartero contó con más de diez mil subscriptores. ¡Viento en popa para la novela por entregas!
—¡Nada de entregas! —recordó Ramón su máxima inalterable. Había venido esa tarde a la imprenta de Hortelano para discutir algunos pormenores sobre La reina de las tres muertes. Añadió—: Las prisas por escribir y dar cada semana una entrega para satisfacer a los lectores impide la calidad de cualquier trabajo.
—Pero los patacones crecen en los bolsillos como la espuma —añadió Massa mirando a Hortelano, que esbozó ahora una abierta sonrisa.
Éste, hombre de ideas progresistas, que había servido en la Milicia Nacional hasta su disolución por Narváez, atrevido e imaginativo en sus negocios, no dejó de elogiar las palabras de Massa. Sin embargo, había también en él un sentido de la profesión menos práctico que le llevaba a acometer empresas menos lucrativas. A veces había editado libros sin más afán que la pura satisfacción de verlos publicados, sobre todo los de aquellos autores que gozaban de sus simpatías ideológicas.
En medio de la conversación de los tres hombres reunidos en el despacho editorial, se interfería el ruido incesante de cuatro prensas a pleno funcionamiento que ascendía desde la planta baja del edificio. Hortelano, entre publicaciones propias y encargos, estaba en esos días agobiado por el trabajo.
—Pero hay que saber ganárselos, querido señor Massa. No todos tienen la inventiva y el valor para hacerlo —le contestó Hortelano.
—Siempre he admirado su determinación. Ya sabe usted que algunos le llaman el non plus ultra de los genios emprendedores.
Hortelano se arrellanó en el asiento. Henchido de orgullo, se dirigió ahora a Ramón:
—¡Vamos a hacer que La reina de las tres muertes se llene de vida!
He pasado la tarde en el café del Recreo, con Antonio Pareja y Blas Matute. Tertulia entre chocolate y bizcochos. Hoy ha salido un nuevo periódico, El Popular, con el deseo desinteresado de servir a la nación. ¡Una solemne solemnidad! Hemos hablado de mi novela y me he retirado a escribir a casa. Al subir hacia la Puerta del Sol me he tropezado con Francisco González Elipe: su barba rectilínea parecía una sombra.
A las tres y siete minutos de la madrugada Ramón Nenclares dejó la pluma sobre la mesa. Había escrito una página y media de su diario, había casi concluido el capítulo vigésimo sexto de su novela y releído después todo el trabajo realizado esa noche. No contento aún, echó un vistazo a la crónica portuguesa de Enrique IV, cuya lectura pensaba iniciar a la mañana siguiente. No cabía en sí de tanto gozo al tener ese singular volumen entre las manos.
Después, pensando en los beneficios del gas de hulla y en los faroles de El Prado, apagó el quinqué de aceite y se fue a la cama.
El escudo dorado acuñado en Toro se quedó a oscuras sobre la mesa.
CAPÍTULO 2
En 1824 Ramón tenía cuatro años. Los había cumplido cuando surcaba las aguas de un océano revuelto, en plena travesía hacia Londres. Su padre, un emigrado liberal de la España de Fernando VII, le había regalado esa mañana un polluelo de gaviota argéntea que, algo maltrecho, se había encontrado con las alas desplegadas caído sobre la cubierta.
—Cuando crezca, surcará los cielos en libertad. La gaviota, hijo mío, es símbolo de esperanza —le había dicho con ella entre las manos.
Al cabo de varios meses, una tarde suave de verano, los dos contemplaron en silencio alejarse aquel recorte de plata en dirección hacia un difuso horizonte en calma.
Cuando llegaron a casa, en Somers Town, barrio londinense en el que se había acogido la mayor parte de los emigrados españoles, su madre, con lágrimas en las mejillas, se abrazó a Ramón.
—Algún día también nosotros cruzaremos el océano bajo los cielos y regresaremos a España.
En Londres vivían del subsidio. El Gobierno inglés, que simpatizaba con los liberales españoles huidos de la cruel persecución absolutista, les brindó su ayuda desde un primer momento. Clasificados en una lista confeccionada al efecto, cada emigrado recibía una pensión mensual según la categoría profesional o militar a la que perteneciera. Agustín Nenclares, padre de Ramón, que había sido suboficial del ejército, fue compensado apenas con libra y media, lo que equivalía aproximadamente a unos 250 reales en España. Para evitar penurias tuvo que desempeñar algunos oficios alternativos, como impartir clases de español y realizar algunas traducciones de libros con destino al mercado de Hispanoamérica. Su esposa, Julia Mayo, colaboraba también a la economía doméstica bordando velos al estilo francés, tarea minuciosa a la que dedicaba muchas horas diarias. Incluso el propio don Agustín, pacientemente, había festoneado con ondas de encaje los bordes de muchos de esos velos. Hasta ilustres militares, entre ellos algún general, tuvieron que dedicarse para aminorar sus apreturas económicas a moler chocolate a la piedra o a fabricar polvos dentífricos para blanquear los dientes.
A pesar de estos ingresos, la casa de la familia Nenclares en Somers Town, como otras muchas de los emigrados, era vieja y sombría, apenas equipada con tres o cuatro muebles y un par de catres desvencijados para dar reposo al cuerpo por las noches. Ramón, muchas veces, había tenido que dormir echado sobre unas esteras.
Con el paso del tiempo, cuando Ramón contaba ya once años, entabló amistad con Antonio Pareja, un niño escuálido, pecoso, de rizos ensortijados y con una agudeza visual tan fina que era capaz de distinguir una lagartija agazapada sobre una piedra a cien metros de distancia. Antonio, por esos días, tenía trece años.
La amistad resultó fructífera y ambos compaginaron juegos, primeros amores y estudios. También en los dos, un poco más tarde, se despertó casi a la vez su afición a la poesía y juntos leyeron los versos entonces de moda de los poetas románticos ingleses y alemanes. Así conocieron, en ediciones en inglés, El Archipiélago de Hölderlin, los Himnos a la noche de Novalis, Los cantos de la inocencia de Blake y otros libros poéticos de Byron, Shelley y Keats.
En compañía de su padre frecuentaba algunas tardes en Regent Street la Librería Clásica y Española de Vicente Salvá, antiguo catedrático de Griego en la Universidad de Alcalá de Henares que había establecido en Londres un próspero negocio de libros antiguos y raros muy buscados por los bibliófilos. Contemplar aquellos preciosos volúmenes bien dispuestos en sus anaqueles, sacarlos de su reposo crepuscular, tocar sus vetustas cubiertas de cuero o pergamino, ojear sus páginas sonoras y olerlas le producía una sensación casi etérea, difícil de describir, que su padre resumía en una frase que se le quedó a Ramón grabada en la memoria y que no olvidaría nunca: “Los libros están llenos de alas”.
Como aquellos hermosos ejemplares de Salvá habitaban lejos de su alcance, se conformaba con algunas ediciones baratas de poesía y novela que, como el Ivanhoe de Scott, traducido al español por el prolífico José Joaquín de Mora, le compraba su padre.
Conoció a muchos amigos de éste, todos huidos del despótico poder de Fernando VII. Oyó hablar de la Constitución de 1812, del pronunciamiento del general Riego en 1820, pocos meses antes de que él naciera, del trienio liberal y de la llegada en abril de 1823 del duque de Angulema y de los Cien Mil Hijos de San Luis, que pisotearon la España liberal y sembraron de sangre y cadáveres la tierra. Supo cómo el general Riego, en medio de las burlas e improperios del populacho madrileño, fue arrastrado entonces en un serón hasta el patíbulo y cómo al guerrillero conocido con el nombre de El Empecinado, antes de ahorcarlo, le llenaron el cuerpo de agujeros a bayonetazos.
Uno de los amigos de su padre, don José de Urcullu, que había sido capitán de infantería, publicó en 1825 una Gramática inglesa que tuvo enorme difusión. Una tarde le regaló un ejemplar en cuya primera página había una dedicatoria: “A Ramoncito, que un día no lejano hablará esta lengua, envuelto por los dulces aires de España”. Ésa era siempre la esperanza de todos los emigrados: el regreso.
De esa gramática se sirvieron Ramón y Antonio Pareja para pulir su conocimiento del inglés, que ya comenzaron a hablar con total desparpajo a los pocos meses de su desembarco en Londres. Del mismo modo, muy útiles les fueron los populares Catecismos del célebre editor Rudolph Ackermann, dedicado a la edición constante de libros en español que destinaba en su mayor parte al mercado de Hispanoamérica. Estos libritos eran manuales o compendios de las más diversas disciplinas, decorados con espléndidas láminas y orientados a la adquisición de un conocimiento elemental de historia, literatura, retórica, agricultura, física, matemáticas, ciencias naturales y otras materias diversas. Por dos chelines uno podía llevarse a su casa a Minerva, la diosa del saber. El mismo Urcullu había redactado varios de estos Catecismos, entre ellos uno de mitología.
Cuando en octubre de 1833 llegó a Londres la noticia de la muerte de Fernando VII, se produjo un revuelo y una conmoción jubilosa que solo aquellos que padecieron diez o más años de exilio podían comprender en toda su magnitud. Muchos revivieron entonces con lágrimas en los ojos los fallidos intentos por derrocar en esos años al rey absoluto, las conspiraciones, los pronunciamientos fracasados, la sangre vertida, las muertes y asesinatos de los seres amados, la nostalgia de la tierra. Algunos sintieron de nuevo en sus corazones los estampidos de los arcabuces en la playa de Málaga, cuando el 11 de diciembre de 1831 el general Torrijos y sus compañeros se desplomaron yertos y ensangrentados sobre la arena recién amanecida. Sus últimos gritos fueron: ¡Viva la libertad!
Unos meses después de la muerte del rey, en la primavera de 1834, Agustín Nenclares y su familia, que se había incrementado hacía dos años con el nacimiento en Londres de una niña, tomó la fragata de regreso a España. Ramón, entre otros libros, llevaba en su equipaje el No me olvides del año 1829, el último volumen publicado de este popular almanaque literario procedente de Alemania y que Ackermann había introducido en Inglaterra, primero en lengua inglesa y, al año siguiente, en español.
Paseando por la cubierta con ese libro entre las manos, algo desequilibrado el cuerpo a causa del cimbreo del oleaje, Ramón clavaba las pupilas sobre la lámina acuática de estribor, destellante de tonalidades iridiscentes, aleteos de luz matinal, brillos de viento y burbujeos de espuma, como una nata espesa y líquida acuchillada por la proa. ¿Cómo sería España? ¿Tendría tantos monasterios e iglesias de piedra, tantas catedrales góticas, tantas campanas de bronce y tantos castillos viejos como le había dicho su padre? ¿Habría bosques sombríos, calles estrechas y empinadas y cementerios abandonados en cuyas lápidas de mármol crecía el musgo y se enredaba la hiedra? ¿Y sus jardines? ¿Habría en ellos fuentes solitarias de agua fresca y clara bajo el resplandor de la luna? ¿Y sus gentes? ¿Y el cielo? ¿Y el aire?
Tenía catorce años.
En la brisa que esparcía sus cabellos revoloteaban también los sentimientos. Levantó la vista. Observó tres gaviotas a la altura del mástil: un palo erecto que señalaba las nubes. Se acordó de las palabras que siempre decía su padre: “La gaviota, hijo mío, es símbolo de esperanza”.
Había transcurrido una semana sin tener noticias de Bertoldo Ponz, el numismático, cuando sintió unos golpes en la puerta. “Siempre —pensó—, cuando se espera algo, se sienten unos golpes en alguna puerta”.
—Caballero, me manda… el señor Ponz para que le entregue… este correo —le dijo un mozo renqueante que arrastraba ligeramente la voz y una pierna.
—¿Algo más?
Arrastró también, descaradamente hacia delante, una mano en forma de cuenco.
—Toma.
Ramón le dio medio real que se había sacado de un bolsillo.
—Muchas gracias, señor.
Un sobre pequeño y un papel pequeño con letra también pequeña. Así escribía el numismático, como si grabara signos en el interior de una moneda.
De pie, junto a un ventanal, Ramón trataba de distinguir las palabras. Para leer tuvo que encoger los ojos. Ni aún así leía el correo. Se fue por unas lentes. Leyó con esfuerzos:
Señor Nenclares:
Tengo el real de plata. Venga a verme esta tarde a la tienda.
Le reservo además otra sorpresa. No se sentirá defraudado.
Le espero a las cinco.
Don Bertoldo Ponz.
“Es tan escueto como su alma”, reflexionó Ramón. Mientras, la emoción desatada se le había apoderado del cuerpo. ¿Volvería a toparse con otro descubrimiento? Cinco días había tardado en leerse y anotar la crónica portuguesa anónima sobre Enrique IV. Cinco días emocionantes y plenos ante un escrito desconocido. Estaba seguro de que ni Cayetano Rosell tendría noticia de su existencia. Era una rareza, tal vez única, como únicos eran algunos de los datos con los que se había encontrado en esa vieja crónica, un ejemplar, al parecer, del siglo XVI, quizá una copia auténtica de un manuscrito original. ¡Admirable!
Ramón Nenclares era un escritor minucioso. Se metía a fondo en sus novelas, procurando dejarse pocos cabos sueltos. Ahora, más que nunca, había quedado subyugado por su personaje. Toda información le parecía poca, todo dato le resultaba insuficiente, toda noticia histórica se le antojaba escasa. Quería ir más allá de lo estrictamente imprescindible. ¿Cómo ser capaz de aprehender de modo absoluto aquella época? ¿Cómo conseguir hablar directamente con su personaje? ¿Su personaje? No, nada de eso: esa mujer tenía vida propia, latían sus venas, miraban sus ojos, hablaba y lloraba y reía, aunque él ni siquiera supiera aún dónde se encontraba su cuerpo. Nadie lo sabía: el lugar de su enterramiento continuaba siendo un auténtico enigma.
Ramón estaba reconstruyendo una biografía, escribiendo una novela histórica en la que la ficción veraz suplía lo desconocido, esas zonas oscuras e imposibles veladas por el tiempo y la pérdida de documentos. Deseaba ante todo que sus lectores sintieran vivo al protagonista en las páginas de su novela y que, a la vez, a través de las palabras, pudieran traspasar los límites cronológicos y llegar hasta él. ¡Hasta ella!
Sobre el escritorio contemplaba atónito la imagen de la reina, junto al escudo de oro que quizá también sus ojos hubieran visto en aquellos remotos años del siglo XV. Era una estampa actual basada en un dibujo de Simón Bening, el miniaturista flamenco, quien tal vez la conoció en su siglo, a no ser que se la hubiera imaginado o la hubiera copiado de otro dibujo para hacer su retrato. Para Ramón constituía la única imagen que había visto de su reina, doña Juana de Castilla, hija verdadera de Enrique IV y de Juana de Portugal. Lo de llamarla la Beltraneja era para él un insulto intolerable.
Todo ello le llenaba de emoción; por eso, al descubrir nuevos datos en la crónica portuguesa que le había proporcionado Ponz, su inteligencia inquieta trataba de reconstruir con espíritu matemático cada posible instante de su biografía. En esa tarea insólita, en la que solo cabían aproximaciones, le intrigaba ante todo saber qué había sido en verdad de ella tras la pérdida de la guerra civil contra los Reyes Católicos, cómo había sido su vida en el convento de Coimbra, su residencia posterior en el convento de Santa Clara de Lisboa, sus idas y venidas por la corte portuguesa, el lugar de su sepulcro, su alma íntima y su corazón oscuro. Pero para todo esto apenas había respuesta, salvo escasos datos y conjeturas. ¡Qué lástima que la razón y la imaginación humanas, capaces de construir un ferrocarril, no hubieran inventado aún una máquina de retroceso, algún artilugio metálico para una emocionante regresión al pasado! ¿Sería posible esto algún día?
A las cinco en punto se presentó en la tienda, situada en la calle de Postas. Lo recibió el mismo mozo renqueante que le había traído el correo y que ahora lo observaba desde detrás de un mostrador.
—Vengo a ver al señor Bertoldo Ponz.
—Lo sé —pero no se movía.
—¿Me has entendido, muchacho? —le requirió Ramón.
—Disculpe, estaba… mirando a aquella dama. ¿No es la Avellaneda?
Tras los cristales del establecimiento, al otro lado de la calle, se encontraba en efecto la mujer que le había parecido ver. Ramón también se quedó observando.
—Lo es, claro que lo es, muchacho. Esa hermosura es Tula, la mejor poetisa del romanticismo español.
Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa, autora teatral y novelista, no pasaba desapercibida por las calles de Madrid. Se le atribuían amores tórridos con varios hombres notables y había tenido una hija, que había muerto a los nueve meses, con el poeta Gabriel García Tassara. Ahora se decía que era la favorita del general Narváez, a pesar de que hiciera tan solo unos meses que se había casado.
—Sí, claro que lo es —apostilló el muchacho, aunque no estaba muy claro a qué se refería.
—Bien, supongo que don Bertoldo estará en la trastienda —sugirió Ramón tratando de sacar de su embeleso al muchacho.
—Sí, sí, perdone, don Ramón. Es que estoy leyendo una novela suya en El Heraldo.
—¿Mía?
—¡No, no, de Tula, de Tula!
—Pues más valiera que leyeras alguna del señor Nenclares, a quien tienes aquí delante de cuerpo presente —le aduló el numismático mientras salía de la trastienda.
—Por Dios, don Bertoldo, Tula es una celebridad —apuntó Ramón con aire humilde.
—¿Y acaso usted no lo será con su próxima novela?
A Ramón no le gustaban los halagos falsos y protocolarios; por eso, cortó esa posible vía de conversación.
—Estoy impaciente por ver ese real de plata. ¿Lo tiene?
El numismático lo cogió del brazo y se lo llevó dentro. Acomodados frente a una pequeña mesa cuadrada, Ponz sacó un estuche de cuero. Dentro había siete monedas.
—Aquí lo tiene: un prodigio de la ceca de Tuy, no hay ninguna duda sobre su autenticidad. ¡Un magnífico ejemplar de 1475! ¿No me negará que es maravilloso?
Ramón le miró a los ojos. A continuación, alargó el brazo.
—¿Me permite?
—A usted —recalcó Ponz el “usted” mientras le daba el real de plata— solo le costará seiscientos reales. Me han ofrecido algo más, pero un compromiso es un compromiso y yo siempre me jacto de mi formalidad. Además, como le he dicho, tengo otra sorpresa preparada para usted —desbordaba satisfacción.
Se levantó y se dirigió a una estantería. Ramón, con el real en la palma de una mano, desvió un instante la vista y observó de soslayo el cogote pelado y la encorvada espalda del numismático. Vestía un ceñido chaleco oscuro.
—Aquí está —dijo.
Entre las manos traía un cartapacio viejo, lleno de papeles antiguos. Lo puso sobre la mesa, entresacando las hojas con extrema minuciosidad. Ramón observaba atónito. Reconoció el tipo de letra: eran documentos medievales entremezclados con otros más modernos. Algo le estalló dentro del cuerpo, en pleno centro del corazón.
—¿De dónde ha sacado todo esto? Déjeme que lo vea.
—¿Qué, le sorprende, verdad? —el numismático esbozó una sonrisa de triunfo.
—Para qué negarlo.
—Ya le dije que me los habían traído del convento de San Benito. Supongo que sabe que allí fue prácticamente trasladado, tras el terrible terremoto de 1755, todo el archivo real ubicado en la Torre do Tombo.
El numismático desconocía este hecho, pero su proveedor secreto se lo había contado.
La ciudad de Lisboa había sido arrasada el 1 de noviembre, día de todos los difuntos, por un intenso terremoto: conventos, iglesias, palacios, torres, casas y puentes se habían venido abajo, desmoronados, quemados o arruinados después por el tsunami que siguió al devastador incendio. Unas noventa mil personas murieron a causa del seísmo que, desde las nueve y media de la mañana, con varias réplicas, sacudió la ciudad entera, especialmente el casco viejo. La Torre do Tombo, la principal del castillo lisboeta de San Jorge, sufrió también las mismas consecuencias devastadoras que otros edificios. Fue Manuel da Maia, “guarda-mor” o archivero de la Torre, quien extrajo entre los escombros casi todos los documentos del archivo real, los llevó al monasterio de San Benito y ahí los organizó de nuevo.
—Algo sabía de todo ello —precisó Ramón—, aunque desconocía esa facilidad para distraer documentos de un archivo conventual.
Ponz no le contestó, sino que se limitó a formular una pregunta absurda:
—¿Ve estos papeles?
Eran dos pliegos algo amarillentos que puso delante de sus ojos.
Ramón comenzó a examinarlos. Estaban escritos en portugués y aparecían fechados. Leyó por encima, lo suficiente para darse cuenta de que ese documento era un acta de traslado de un cadáver. Enseguida supo de quién se trataba. Se quedó atónito.
El numismático, viendo el gesto de entusiasmo de Ramón y sin dejarle examinar al completo el documento que tenía entre las manos, le pasó otros papeles que había sacado del viejo cartapacio.
—Quizá éstos le gusten más —dijo enfáticamente.
Algo más ajados y amarillos, los siete u ocho folios que le puso delante contenían unas capitulaciones matrimoniales. La redacción de las mismas era castellana y Ramón solo tuvo que leer el comienzo para darse cuenta de su importancia extraordinaria.
—¿Cuánto quiere por todo esto?
Bertoldo Ponz, seguramente porque ignoraba el valor histórico que tenían ambos documentos, no se excedió en sus pretensiones.
—Por el real de plata y estos papeles, ¿qué le parece si me da mil trescientos?
Ramón fingió que le parecía un precio excesivo para tratar de quitar trascendencia a unos papeles excepcionales que de modo inesperado se le habían venido a las manos. No quiso, sin embargo, entrar en regateos, porque sabía que esta condición le garantizaba el seguir contando con la futura confianza del numismático.
—Mañana los tendrá sin falta: ahora no vengo provisto.
No era demasiado tarde aún, pero Francisco González Elipe y su joven dramaturgo ya deberían haber acudido a la tertulia. El comienzo estaba previsto para las nueve de la noche en el estudio de Antonio María Esquivel, pintor de cámara de la reina.
Ramón Nenclares, por intercesión de González Elipe, había sido también invitado, lo que constituía una oportunidad magnífica para entrar en contacto con algunos de los grandes literatos del momento. Conocía a varios de los asistentes y, aunque él no era ningún novato, no tenía aún la fama suficiente para codearse con todos ellos.
La noche anterior había escrito en su diario:
Mañana a las nueve iré a la tertulia de Esquivel. Me han dicho que estarán, entre otros, Hartzenbusch, Manuel José Quintana, Patricio de la Escosura, Mesonero Romanos, Eusebio Asquerino y Bretón de los Herreros. Hablaré con Rosell de mis monedas y documentos.
De los consignados en el diario no vino Manuel José Quintana, que excusó su asistencia debido a unas molestias estomacales. Por lo demás, la concurrencia fue en aumento a medida que se acercaba la hora prevista, si bien aún después hubo tiempo para que llegara algún rezagado. Ramón fue presentado a Esquivel y a otros que no lo conocían.
Cuando Elipe y su joven dramaturgo entraron en el estudio del pintor, todos los ojos y comentarios se posaron al instante sobre ellos, especialmente sobre su invitado, traído allí para que diera a conocer el primer acto de un drama sentimental que acababa de concluir. Tendría unos veintidós años, pero no desbordaba vitalidad: su aspecto demacrado, la extrema delgadez y los arcos oculares hundidos denotaban una salud mermada, debido quizá al padecimiento de alguna afección pulmonar.
Una tos seca, repentina y fiera, que se le vino a la boca mientras entonaba los graves endecasílabos de la tercera escena, hizo pensar a todos que allí mismo, entre los ayes descarnados de su heroína abandonada en un bosque, iba a desprenderse del escaso y lánguido espíritu que lo animaba. Hubo que apresurarse y reconfortarle con sales, empaparle la frente con agua fría, desanudarle la corbata y procurarle viento en el rostro, porque el extravío de los ojos y la extenuación del cuerpo eran signos que no presagiaban ya nada bueno.
—¡Ay, ay, que desfallezco, señores!
—Pero, Francihco, ¿qué le pasa a ehte joven que me ha traío? —no paraba de repetir Esquivel a González Elipe, viendo ya que se le moría allí mismo, echado como un despojo sobre la alfombra del estudio.
—La salud flaca y la mala vida, Antonio —le respondió aquél—. Ya por el camino venía algo indispuesto y quejándose de vahídos. El resto lo han hecho los nervios.
—¡Qué nervios ni qué nervios! No ve, don Francisco, que este hombre pesa menos que el aliento —añadió Rodríguez Rubí.
—Pues si venía con vahídos que se hubiera quedado en la cama.
—Hombre, cállese, Gabino, que lo atemoriza.
—¡Ay, qué sofoco! Ustedes disculpen, caballeros —suspiraba el joven.
Alrededor se había formado un espeso cortejo de caras expectantes. Los gestos denotaban preocupación. Ramón, no menos sorprendido por el incidente, intercambiaba algunas palabras con Cayetano Rosell.
—Aquí se ven —le decía éste casi al oído— los excesos del romanticismo. Los jóvenes de hoy no tienen medida alguna. Seguro que por escribir ese drama peleón se ha estado de vigilia más de cuarenta noches sin llevarse un mendrugo al estómago y frecuentando camas atestadas de chinches.
—No sea severo, Rosell —le contestó Ramón—, todos hemos pasado por esos arrebatos. Incluso yo le diría que, de otro modo, seguimos pasando por ellos.
Entretanto, el joven dramaturgo, que apenas había tenido tiempo siquiera de leer la tercera escena de su drama El copero del duque imprudente, parecía salir como de un limbo acuático, aún más blanco el rostro y hundidos los ojos que cuando había llegado al estudio.
Al cabo de unos diez minutos, ya repuesto del acceso de tos y del ahogo, fue acomodado en una silla con dos cojines y, desde allí, aunque algunos insistieron en llevarlo a su casa, pudo seguir el desarrollo de la tertulia.
La conversación sobrevolaba a través de todos los asuntos de actualidad, aunque había uno que destacaba por encima de todos: el futuro marido de la reina. Esquivel, que estaba al tanto de los entresijos domésticos de palacio, llegó a asegurar que ni el conde de Trapani ni Leopoldo de Coburgo habrían de ser los designados, sino alguien más cercano.
—Me lo da la intuisiónartíhtica. Ya lo verán uhtede —sentenciaba.
—¿Un Borbón? —inquirió Juan Diana desde su silla, al lado de la chimenea apagada.
Inmediatamente todos pensaron en uno de los hijos de Luisa Carlota y Francisco de Paula, una opción que esa mañana ya manejaba en el editorial El Clamor Público, inclinándose hacia el infante don Enrique, el candidato preferido por los progresistas, que, por esa misma razón, parecía casi descartado.
—¡Entonces será Paquita! —apuntó un contertulio sagaz, aludiendo irónicamente a don Francisco de Asís, de quien todo el mundo conocía su evidente homosexualidad.
Las coplillas populares no dejaban de zaherir con este asunto. Corrían por las calles y por las tabernas. Con voz cantarina alguien recordó una de ellas:
Paquito Natillas
es de pasta flora
y orina en cuclillas
como una señora.
—¡Pobre reina doña Isabel segunda! —se atrevió a lamentar Ramón.
—¡Con lo exigente que es con ella su naturaleza! —apuntó Gabino Tejado.
Hubo un murmullo extendido que provocó toses y carraspeos.
—Déjense ustedes de estas historias y de esta falta de respeto a nuestra reina.
—Y a su futuro marido —añadió otro.
—Nadie le ha faltado al respeto —terció González Elipe—. Así es la condición regia: el matrimonio es un asunto de Estado y aún diría yo que de Estados, por lo que estamos viendo.
A Ramón se le vino de inmediato a la cabeza la parecida situación por la que había atravesado Juana de Castilla hacía trescientos setenta años. La casaron con Alfonso V de Portugal por instigación del marqués de Villena para conseguir un aliado poderoso en la guerra contra Isabel y Fernando. Y como a ella, a muchas otras… y no solo de la realeza. Juana tenía entonces trece años.
La tertulia se prolongó casi hasta medianoche. Los reverberos de aceite proyectaban sobre los lienzos colgados de las paredes las deslizantes sombras de una veintena de hombres allí reunidos. El olor desprendido por los óleos impregnaba el aire.
Le presentaron a Juan Eugenio Hartzenbusch, que trabajaba entonces en la Biblioteca Nacional y que quizá muy pronto iba a ser elegido académico de la Lengua. Su carácter amigable y su modestia impresionaron a Ramón. Ya casi habían transcurrido nueve años desde su estreno de Los amantes de Teruel, que había sido un éxito de público y de crítica.
—Es para mí un honor haberle conocido —le dijo.
—Lo mismo digo yo, señor Nenclares. No me olvidaré del título de su novela.
Conversó también con Patricio de la Escosura, a quien ya conocía, aunque no frecuentara su trato. Escosura era un hombre influyente, militar, académico y político, autor además de varias novelas históricas, por lo que la charla con Ramón se orientó hacia estos rumbos.
Cuando abandonaron el estudio del pintor, iba acompañado por Cayetano Rosell, Francisco González Elipe y el recomendado de éste, al que, una vez en la calle, metieron en una berlina para que se lo llevaran a casa.
—Si la salud no se lo impide, llegará a estrenar sus obras. Es joven y promete.
—¿Quieren que demos un paseo? —sugirió entonces Ramón junto al portal de la casa de Esquivel.
La noche tibia de junio acariciaba las palabras con su mansedumbre. Las calles de Madrid a esas horas estaban envueltas en una atmósfera recatada, llena de un silencio delicioso. Caminaban los tres con las manos en los bolsillos: pasos discontinuos, voces despaciosas dirigiéndose hacia el Prado, algunas paradas breves en las esquinas solitarias. Hablaban de teatro, de poesía y de novelas.
—¿No tendrá, usted, Cayetano, alguna crónica de época para prestarme? — le preguntó Ramón.
Cayetano Rosell, que era un erudito, siempre había sido un amante de la Historia. Su interés por la archivística, las antigüedades, la heráldica y la numismática le habían llevado a escribir diversos artículos de investigación.
—En casa quizá no, pero venga a verme a la Biblioteca Nacional. Entre Juan Eugenio y yo le buscaremos algo.
—Si ellos no lo encuentran, téngase usted por perdido, amigo —apuntó Elipe con cierta ironía.