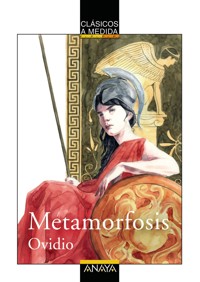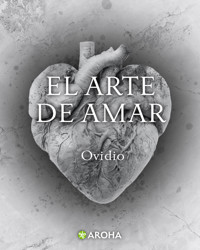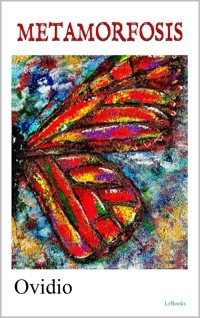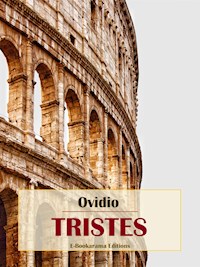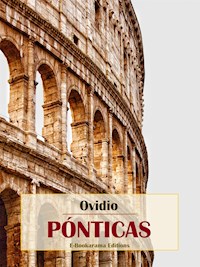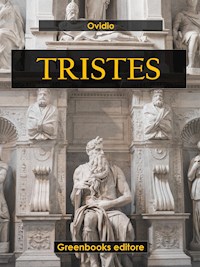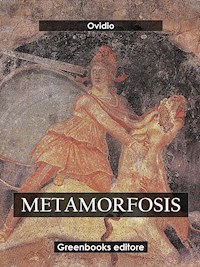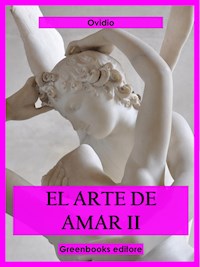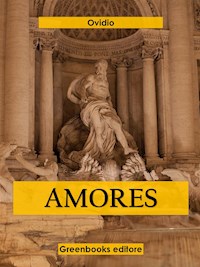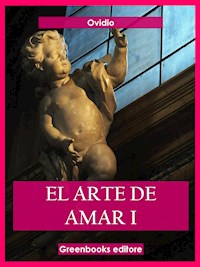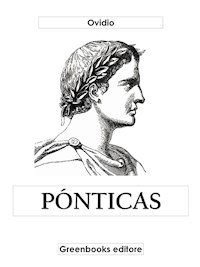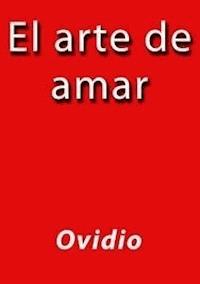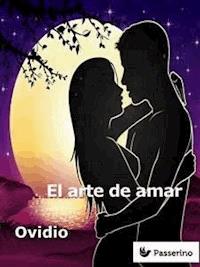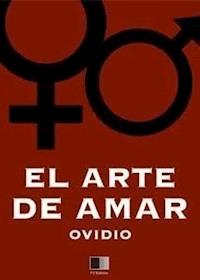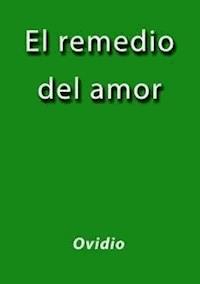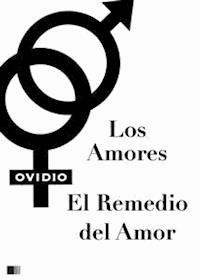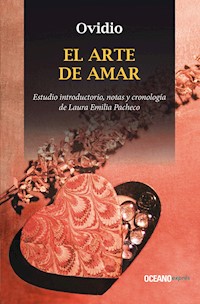
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Clásicos
- Sprache: Spanisch
Clásico multicitado y a menudo mal comprendido, El arte de amar ha sido leído como la obra irónica que sin duda su autor visualizó, pero también ha sido objeto del horror y la censura ante el supuesto poder de corrupción de su mensaje, en fechas tan recientes como la primera mitad del siglo xx. En abierta sátira de la tradición de poesía didáctica de su época, Ovidio escribe un breve tratado que no apunta hacia el mejor comportamiento moral de sus lectores, sino a las técnicas ideales para conseguir mujeres, seducirlas y disfrutar el acto amoroso lejos del vínculo legítimo del matrimonio. A través de los siglos, en sus versos se conserva intacto el talento de Ovidio para retratar las costumbres y actitudes de la Roma imperial, así como el gozo de hablar sobre esa emoción que nos complace y perturba por igual: el amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OVIDIO INTACTO
Leo en romano viejo cada amanecer a mi Ovidio intacto...
GONZALO ROJAS, Diálogo con Ovidio [2000]
Hace más de dos mil quinientos años Heráclito afirmó que la permanencia no es sino un espejismo de los sentidos. Todo fluye, todo cambia sin tregua. Necesitamos creer que los días son y serán iguales para forjarnos la ilusión de un mundo coherente y habitable. Pero basta un segundo para que una cultura quede en ruinas. Sólo se necesita el talento o la ignominiosa ineptitud de un grupo de poder para cambiar el rumbo de la historia. Es suficiente la confluencia de una serie de eventos, en apariencia inconexos, para que la vida de hombres y mujeres quede atrapada en una red sobre la que no tienen ninguna decisión.
El surgimiento y la caída del imperio romano parecen un ejemplo lejano de esto pero, entre más las estudiamos, más actual se vuelve la frase de Heráclito, y más se agudiza la noción de lo frágil e impredecible que es la existencia. Tal vez la fuerza de la literatura radique en su capacidad para hacernos sentir que otros han pasado por lo mismo; para proporcionarnos una ventana al espíritu y la mente humanas; para construir la fotografía de instantes que de otro modo no recuperaríamos jamás.
En este contexto, la historia y la obra de Publio Ovidio Nasón (43 a.C.-17 d.C.), el gran poeta de tiempos del emperador Augusto, nos remiten al mundo de hace dos mil años, que hoy se vuelve un reflejo de la vida moderna.
El arte de amar, una de las obras más populares y polémicas de Ovidio, es un relato de las costumbres de Roma en los albores de la era cristiana, pero bien podría ser una crónica de fines del siglo veinte.
Quizá Ovidio nos contemple desde la distancia, pero su testimonio comprueba que, a pesar de nuestro delirio de progreso y metamorfosis, la condición humana permanece inalterada y las palabras del poeta, intactas.
La última tarde de Ovidio en Roma
Bajo el cielo invernal del año ocho de nuestra era, suaves remolinos de papiro incandescente o ya carbonizado, resaltaron contra los mosaicos que adornaban pisos y paredes, y contra la aterradora palidez de Ovidio, el más grande poeta romano de su tiempo. La fría brisa de la mañana precipitó las escamas de ceniza que cayeron en espiral por la ventana. Al tocar el suelo las palabras manuscritas se volvieron polvo.
El olor a papiro quemado invadió la villa, ubicada en la esquina de las vías Clodia y Flaminia. Nadie allí pudo descifrar qué ocurría. ¿Ardían documentos? ¿La biblioteca? En los pasillos se escuchaba el rumor de que Ovidio había prendido fuego a las Metamorfosis, su obra maestra, que resumía el trabajo de toda una vida; pero no se descartaba que las llamas se avivaran con El arte de amar, el volumen que —casi diez años antes— había escandalizado a Roma.
Aquella fría mañana de diciembre la mujer del poeta, su tercera esposa, lloró desconsolada al pie de la escalera. Los sirvientes observaron cómo Publio Ovidio Nasón decía adiós; se despedía del mundo conocido: el emperador Augusto desterraba al último de los “nuevos poetas” sin que nadie hasta hoy conozca con certeza los motivos del exilio. Entonces era pronto para adivinarlo, pero Ovidio no volvería jamás de su sórdido destierro en Tomis, un pueblo en el Ponto Euxino, en los confines del imperio, al borde del Mar Negro, en la actual Rumania.
¿Se trató de un capricho del emperador? ¿En qué forma pudo haberlo ofendido el poeta? ¿Ovidio fue testigo de algo que no debió presenciar? ¿Qué habrá desatado la crueldad de Augusto, Primer Ciudadano de la República, poder supremo del imperio romano?
La rueda de la fortuna
La desgracia que fulminó a Ovidio comenzó a gestarse casi medio siglo antes, cuando en el año 44 a.C. el joven Octaviano, después llamado Augusto (63 a.C.-14 d.C.), se enteró en los idus de marzo* del asesinato de su tío Julio César quien, poco antes, lo había designado hijo adoptivo y sucesor: una herencia peligrosa. En vano la madre de Octaviano trató de convencerlo de que no aceptara el cargo. Para vengar la muerte de César, Octaviano se alió con Marco Antonio, entonces cónsul, el cargo más alto dentro del gobierno pero, como era inevitable, estalló entre ellos la lucha por el poder.
La figura de Julio César (100[?]-44 a.C.) resulta fundamental para acercarnos a estos acontecimientos. Su genio militar logró la unificación del Estado romano tras un siglo de guerras continuas y sustituyó a la oligarquía por una autocracia. Cuando se nombró a sí mismo dictador vitalicio, sus colaboradores más cercanos decidieron asesinarlo “por el bien de la República”. Gran escritor, Julio César nos legó sus Comentarios a la guerra de las Galias, ejemplo de concisión y claridad, en siete libros que cubren cada uno de los años que duró esa guerra. La grandeza de su nombre sobrevivió hasta el siglo veinte en las palabras káiser y zar, que denotan un grado de poder casi indescriptible.
Octaviano era un niño cuando cayó la República. El desorden político se reflejaba en una sociedad igualmente caótica que, según un refrán de la época, amaba demasiado el dinero y demasiado poco la disciplina. La sed de riqueza llevó a los romanos a buscar la satisfacción inmediata de sus ambiciones; a saciar su afán de lujo a cualquier costo. La mayoría gastaba con extravagancia y aun los más acaudalados quedaban sumidos en deudas impagables. Para generar recursos, el Estado se dedicó a ordeñar impuestos y a saquear a las provincias que abastecían a la capital. La institución del matrimonio se limitaba a un mero arreglo comercial que nada tenía que ver con el amor. El divorcio se volvió un asunto cotidiano.
A pesar de todo, desde el punto de vista cultural, se trató de un periodo extraordinario. La influencia helenística “globalizó” al mundo romano, al grado que, cuando en el año 81 a.C. unos enviados del puerto de Rodas se presentaron en el senado, no necesitaron la ayuda de intérpretes o traductores: hablar griego era algo tan cosmopolita como hoy lo es hablar en inglés o español.
Los hijos de los nobles viajaban al extranjero —a Grecia— a terminar sus estudios. El vacío espiritual dio paso a la proliferación de todo tipo de cultos misteriosos y a religiones importadas por los veteranos de las guerras de Oriente, de donde provenían casi todos los artistas que embellecieron Roma. La influencia oriental en las artes se explica por el saqueo artístico de Asia por parte de los romanos, sobre todo Sulla y Pompeyo.
La literatura sólo imitaba modelos griegos y, tal vez por esto, se produjeron grandes obras como De la naturaleza de las cosas de Lucrecio (poema didáctico que expresa con claridad aun las doctrinas filosóficas más oscuras), y los epitalamios y las elegías de Catulo que, con la sinceridad y fluidez de su lenguaje, se apartó de la artificialidad que imperaba. La fundación de la primera biblioteca pública —dirigida por Marco Terencio Varro, “el más culto de los romanos”— resultó de gran importancia. Además de organizaría, la enriqueció con su propio acervo de enciclopedias sobre todos los temas. Gracias en buena medida a Julio César, empezó a surgir un estilo romano, inspirado ya no en Alejandría, sino en la Atenas clásica, cuya austera dignidad reflejaba mejor la magnificencia que César deseaba para Roma.
Sin duda el prosista más sobresaliente del periodo file Cicerón, no sólo por su capacidad oratoria, sino por sus trabajos filosóficos y morales que fundaron el auténtico clasicismo grecolatino de influencia universal. Así como los escritores de Grecia reciclaron sus mitos para construir su propia visión del mundo, los escritores y oradores romanos crearon una ortodoxia basada en el padre de familia, eslabón indispensable de la civilización romana.
Roma era un mundo de hombres. Las mujeres apenas recibían educación completa. No tenían derecho al voto ni podían ocupar puestos de autoridad. Las casadas estudiaban “economía doméstica” y se dedicaban al hogar; las ricas tenían esclavos como sirvientes; las viudas podían gobernar sus propiedades. Pero se beneficiaron de la nueva libertad que trajo el fin de la República y el inicio del imperio de Augusto. Por irónico que parezca, durante este periodo de austeridad se decía que las exponentes más renombradas del desorden y la lujuria fueron la hija y la nieta del propio emperador. Ambas se llamaban Julia y ambas fueron exiliadas. Hasta ahora creíamos que Augusto las desterró por libertinas, para sentar un ejemplo ante el resto de la sociedad pero, como se verá, nuevas investigaciones sugieren que tanto ellas como el propio Ovidio, jugaron un papel clave (involuntario en el caso del poeta) en una conspiración para derrocar al emperador.
Todos los caminos llevan a Roma
Durante su niñez, Octaviano Augusto debe de haber escuchado historias incendiarias sobre el devastador efecto familiar de los amoríos de Julio César con Cleopatra (y después de Marco Antonio con la misma reina egipcia), un tema que ha inspirado a grandes autores de la literatura universal, como William Shakespeare y George Bernard Shaw, por mencionar sólo a dos.
Augusto creció para odiar la inmoralidad y el desorden social. Tuvo una sola esposa, Livia. Ella y el general Marco Vipsanio Agripa (62-12 a.C.) —gran héroe de la batalla de Accio y después el encargado de embellecer la ciudad de Roma—, fueron sus más cercanos aliados y consejeros. La fidelidad de Agripa fue incuestionable, la de Livia se vio empañada por la ambición. Quería asegurarse de que su hijo Tiberio sucediera a Augusto. Al parecer, ella también formó parte del complot contra su marido en la primera década de nuestra era.
La obsesión de Augusto por sanear la moral pública llegó a tal grado que, en el año 18 a.C., estableció las leges juliae, una serie de mandatos que imponían severas penas a los adúlteros, e incluso se atrevió a reglamentar el vestido de los ciudadanos, sobre todo el de las mujeres, que debían sustituir las hermosas telas transparentes de sus vestidos por una especie de blusa de tela gruesa y una discreta cinta de lana en el cabello. “Entre peor es un Estado, más leyes tiene”, observaría el historiador Tácito (55-117 d.C.) mucho después.
La batalla de Accio
Veinte años más joven que el emperador Augusto, Ovidio (43 a.C.-17 d.C.) era un niño de doce años cuando Octaviano por fin derrotó en la famosa batalla de Accio (31 a.C.) a Marco Antonio y a Cleopatra, quienes no tuvieron otra salida que suicidarse (véase la cronología). Marco Antonio había dedicado los cinco años anteriores a campañas inútiles y a su relación amorosa —y posterior matrimonio— con Cleopatra, enlace que causó un gran escándalo entre la opinión pública romana. Por un lado, Marco Antonio no había obtenido el divorcio de Octavia, hermana de Octaviano Augusto y, por otro, la sola posibilidad de que Cleopatra gobernara el imperio resultaba inadmisible. En cambio, durante ese lapso, el futuro Augusto se dedicó a reforzar su poder y, sobre todo, su papel como único posible salvador del mundo romano.
Cuando Octaviano volvió a Roma tras la victoria en Accio fue recibido como el vencedor de la guerra civil y como el hombre que había recuperado la dignidad romana y acabado con toda posibilidad de que una egipcia fuera emperatriz. Cuatro años después, en el 27 a.C., Octaviano se proclamó Augusto (del latín augeo, venerable, majestuoso). Este nombramiento, acompañado de otro título, el de princeps, “Primer Ciudadano de la República”, reconocía los inmensos poderes ejercidos por Octaviano.
Julio César había rebautizado el mes quintilio con su nombre —julio—, y en las monedas había sustituido con su efigie la imagen de los dioses. Augusto no quiso quedarse atrás. Llamó agosto al mes sixtilio y le robó un día a febrero para que su mes no fuera más corto que el de César. Al igual que su tío, Octaviano Augusto gobernó a través de una multiplicidad de oficinas. Era cónsul único, gobernador de todas las provincias, comandante en jefe del ejército. Era objeto de tal adoración que el gran poeta Horacio llegó al extremo de compararlo con Júpiter en el firmamento y se refirió a él como “una deidad entre nosotros”. Así, no es difícil entender que, en medio del aplauso y del servilismo generalizados, un espíritu crítico e independiente como el de Ovidio causara desconfianza, incomodidad y recelo; era alguien a quien había que tener cerca —como un fenómeno que fascina e incomoda a la vez— pero de quien era necesario cuidarse.
Una ciudad multicultural y pluriétnica
Ovidio no tenía ningún motivo emocional para compartir la gratitud de una generación mayor hacia el jefe del imperio romano por haber logrado la paz augusta, como se le llamó a este periodo que dio mayor libertad a los ciudadanos de Roma; mucha más de la que habían tenido durante todas las dictaduras y guerras civiles de los últimos cincuenta años. De seguro inspirado por Ovidio, el poeta W. H. Auden (1907-73) escribió:
We were the tail, a sort of poor relation To that debauched, eccentric generation That grew up with their fathers at war And made new glosses on the noun Amor. [Fuimos la cola, los parientes pobres de esa generación libertina, excéntrica, crecida mientras sus padres luchaban en la guerra y daban nuevos lustres a la palabra Amor.]
Como nunca antes, hubo tiempo para reflexionar y contemplar la vida; tiempo para un ocio que generó otros escándalos y desenfrenos. En este nuevo mundo de prosperidad y estabilidad política, el tiempo libre se volvió parte de la vida cotidiana y convirtió a Roma en una ciudad cosmopolita, abierta a las múltiples influencias que llegaban de todas las regiones del imperio.
A diferencia de poetas anteriores a él, como Virgilio (70-19 a.C.) y Horacio (65-8 a.C.), Ovidio no conoció la guerra ni sus desastres. Presenció la consolidación del imperio, sus triunfos, el embellecimiento de la ciudad, los lujos y la gigantesca campaña de propaganda que rodeó al emperador, pero también conoció los conflictos, locura, misoginia, brutalidad, racismo, esclavitud, persecuciones, epidemias, frivolidad y corrupción que conformaban la otra cara de la moneda.
No compartió el afán casi absurdo de glorificar al emperador y el estilo de vida que intentaba imponer, a pesar de que todos los caminos llevaban a Roma, porque se construyeron así: un imperio de semejante magnitud (que en su cima —hacia el siglo dos de nuestra era—, comprendió una sociedad multirracial de cincuenta millones de habitantes), tenía que cimentarse a partir de pequeños núcleos y vías de comunicación. El sistema de carreteras romano fue el más grande del mundo y muchas de ellas aún se utilizan modernizadas. Cada cierto trecho un letrero foliado informaba la distancia hasta el siguiente poblado o qué batallón había construido el camino.
Roma estaba llena de hermosas fuentes que inspiraban a poetas y artistas. El mismo Ovidio comenta en El arte de amar. “La fuente Apia, dominada por el contiguo templo de Venus, hecho de mármol, desgrana sus aguas saltarinas en el aire”.
Pero, al contrario de lo que podemos creer, su belleza estética era una cuestión secundaria. Lo importante era su practicidad. Los ingenieros sabían que la circulación del agua podía enfriar la temperatura ambiente cuando el agua salpicara el pavimento de piedra y se evaporara (un principio que, hasta la fecha, constituye la base de cualquier sistema de enfriamiento). Además, el agua de los acueductos llegaba con tal fuerza y velocidad que habría hecho estallar las tuberías. Para disminuir la presión, se construyeron fuentes en los puntos donde el acueducto se unía a la ciudad. La fuente más famosa de todas, la de Trevi, marca el punto donde termina la antiquísima Aqua Virgo.
Los baños públicos eran puntos neurálgicos a donde los ciudadanos acudían a lavarse y acicalarse pero, sobre todo, a comentar las noticias cotidianas. Cerca de cada baño había un prostíbulo que, a través de coloridos mosaicos, mostraba los “servicios” que se ofrecían. Roma era una hermosa ciudad donde confluían muchas culturas; una ciudad de parques, bibliotecas públicas y grandes plazas; de ciudadanos y esclavos; de novedades y productos que provenían de todos los rincones del mundo conocido. Pero, ante todo, Roma estaba cimentada en la absoluta e incuestionable adoración al emperador.
La colmena
Deux vitae ratio: “la lógica guía la vida”. Los griegos fueron especialistas en formular preguntas; los romanos, en poner manos a la obra (inventaron el cemento, por ejemplo). Si el emperador pedía algo se despachaba a una legión a conseguirlo, sin hacer preguntas, hasta el mismísimo fin del mundo. La infraestructura necesaria para llevarlo a cabo era gigantesca. El servicio público y el culto al Estado se volvieron doctrina. Nunca en la historia de Occidente la ciudadanía se dedicó a servir de una manera tan absoluta a un gobierno monolítico. El modelo clásico de la sociedad romana perfecta era el de la colmena que Virgilio retrató en sus Geórgicas, otro poema didáctico, inspirado en Los trabajos y los días de Hesíodo.
Para los romanos ser romano empezaba con el sacrificio en aras de la ciudad-Estado, personificada por el emperador, auténtico dios viviente. Si los griegos cayeron primero en manos de los persas, luego de los macedonios y después de los romanos, se debió a que su individualismo político superó cualquier necesidad práctica de unidad nacional. Los romanos, en cambio, entendieron el poder de la unidad cívica, de la lealtad sin fronteras que ellos llamaron pietas: la virtud fundamental de la Roma clásica. “Divide y vencerás” es un lema que refleja hasta qué punto reconocieron la eficacia unitaria. Tan seguros estaban de esto que, una vez superada la oposición, los conquistados pasaban a formar parte de la alianza. Este sistema les permitió prolongar la pax romana —dentro y fuera del imperio— durante dos siglos, hasta la muerte de Marco Aurelio, en el año 180 d.C.
La importancia de llamarse Ovidio
Ovidio nació el 20 de marzo del 43 a.C., a fines de la República, un año después del asesinato de César, y el mismo de la muerte de Cicerón, en Sulmo (hoy Sulmona), un pintoresco pueblo en las montañas de los Abruzos, a ciento cuarenta kilómetros de Roma. Como casi todos los poetas romanos Ovidio era de provincia. La belleza de su tierra natal (que describe en Amores, el primero de sus libros, y en las Tristes, escrito durante su exilio), influyó en su extraordinaria sensibilidad. Hoy, el lugar está lleno de historias sobre su más famoso habitante que encantan a los turistas. Entre otras leyendas, por ejemplo, se cuenta que Ovidio le hizo el amor a un hada en un manantial que se llama la fuente del Amor.
Sus coterráneos pertenecían a una de las cuatro poblaciones montañosas que estaban muy satisfechas del papel que habían desempeñado durante la insurrección de los aliados de Roma, conocida como la guerra social (90-88 a.C.), en que se peleó —y ganó— el derecho de los habitantes de las provincias a ser considerados ciudadanos romanos. La primera capital rebelde se estableció en Corfino y los pelinos lucharon valientemente por la causa itálica. Cuando en el año 49 a.C. se desató la guerra civil, Sulmo, otro municipio de la localidad, favoreció a Julio César al abrirle las puertas a Marco Antonio y a siete legiones dirigidas por Pompeyo. La casa juliana tenía buenos motivos para estar agradecida.
En sus escritos Ovidio jamás menciona a su madre, por lo que tal vez ella no haya sido la primera o única esposa de su padre, quien pertenecía a la orden ecuestre —la de los viejos terratenientes por herencia—, pero fue más afortunado que el resto de los de su clase por la inmunidad de que gozaba su distrito contra las confiscaciones que hicieron los triunviros Pompeyo, Craso y Julio César, al final de la República (60 a.C.)
El padre de Ovidio hizo todo lo posible porque su hijo se dedicara a la carrera de leyes, mucho más lucrativa, desde luego, que la de poeta: “El propio Homero murió pobre”, le decía. Con esperanza de que sus dos hijos se volvieran importantes abogados o políticos, envió a Ovidio y a Lucio (su hermano mayor de quien lo separaba exactamente un año, pues ambos nacieron el 20 de marzo), a estudiar retórica a Roma.
En la capital, asistieron a las clases de Arelio Fusco y Porcio Latrón, dos de los maestros más eminentes de la época. Los muchachos de clase alta estudiaban en ese tipo de escuelas el dominio absoluto del arte de la improvisación declamatoria sobre cualquier tema. Para la mayoría, ésta era la etapa final y más importante de su entrenamiento: aprender a declamar basados en situaciones imaginarias, y a menudo improbables y extrañas.
En Roma Ovidio conoció a Marco Valerio Mésala (64 a.C.-8 d.C.), influyente soldado y estadista; orador y patrono de un grupo de poetas entre quienes se contaban Tibulo y Propercio. Mésala había servido con Casio en Filipo, luego se cambió al bando de Marco Antonio pero, decepcionado por la conducta que el general mostró en Egipto, lo abandonó y, por último se unió a Octaviano, quien le asignó un puesto estratégico durante la batalla de Accio. Mésala murió a los setenta y dos años, pocos meses antes del exilio de Ovidio. Es posible que esto explique, en parte, la enorme desprotección que sufrió el poeta quien quedó a merced de las denuncias de enemigos y rivales.
A diferencia de su hermano Lucio, cuya muerte temprana le causó profundo dolor, a Ovidio le disgustaba el mundo de la abogacía. Con el tiempo dejó este oficio pero aprendió mucho de él. La insistencia de su padre en que no interrumpiera su entrenamiento legal ha de haber ejercido una enorme presión sobre el poeta y sirve para explicar la ambigüedad y autoconciencia con que Ovidio se refería a la milicia en su poesía, aunque es justo decir que este desinterés hacia las obligaciones políticas y militares se había vuelto común durante el reinado de Augusto.
Ovidio viajó a Grecia —tierra de paisajes y de mitología clásicas—junto con un amigo llamado Macer, quien probablemente perteneció al círculo de Mésala, y que estaba emparentado con la tercera esposa de Ovidio. No hay que confundirlo con Emilio Macer, el viejo poeta didáctico que leía a Ovidio sus propios tratados en verso sobre hierbas y serpientes; ni con Pompeyo Macer, hijo de Teófanes de Mitileno, el consejero griego de Pompeyo, quien hizo una Medea (Ovidio también escribió una tragedia con el mismo título, pero se ha perdido), y un puñado de epigramas griegos, antes de que Augusto lo nombrara director de bibliotecas públicas.
Es poco probable que sepamos a ciencia cierta quién fue ese amigo de Ovidio, pero lo cierto es que visitaron las ruinas de Troya, las islas griegas y Sicilia donde presenciaron una espectacular erupción del Etna, un volcán que, según consta en las Geórgicas de Virgilio, estaba en plena actividad.
A la muerte de su hermano, Ovidio se convirtió en heredero único de su familia, lo que significó todavía más presión para que continuara su carrera en el servicio público. Pensionado por su padre, administrador absoluto de su herencia, Ovidio dependía de ese dinero para subsistir. Como su padre vivió hasta la edad de noventa años debemos suponer que ejerció una férrea y prolongada influencia sobre su vida y su obra.
Ovidio ensayó y destruyó muchos versos antes de atreverse a difundir sus primeras elegías y obras eróticas que, desde el inicio, mostraron una desavenencia con la sobriedad oficial de Augusto. Esta negativa a plegarse a los programas morales y políticos de moda —que le causaban un absoluto desdén— terminó con cualquier posibilidad de ascenso social y, a la larga, lo marginó de los programas de cultura oficial. Ovidio se sentía más cercano al círculo literario de Mésala que al de Mecenas, patrocinador de poetas más institucionales como Virgilio, Horacio y Propercio.
Desde Hesíodo, la abundancia de poemas didácticos había abarcado grandes temas mitológicos y filosóficos. En esta tradición se insertaban los Fenómenos de Arato (sobre astronomía), las Geórgicas de Virgilio (sobre agricultura), o los Haliéutica del griego Opiano (sobre la pesca). En el libro segundo de las Tristes, que Ovidio escribió en el exilio como petición de justicia, pero que ante todo es un testimonio del poder de la poesía, menciona gran cantidad de poemas didácticos de su época sobre cuestiones tan diversas como el arte de jugar a los dados y a la pelota, la natación, el tiro al blanco, las normas de etiqueta o los consejos para conservar el vino. Casi cualquier tema podía adquirir esta forma y así llegar a un público muy extenso, pero nadie antes de Ovidio había intentado redactar un poema didáctico sobre el amor.
Amores
Ovidio es el indiscutible poeta del amor, tema que —de una u otra manera— recorre la totalidad de su obra. Su primer libro, Amores