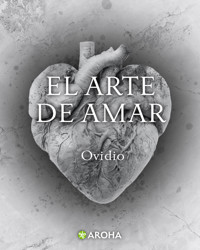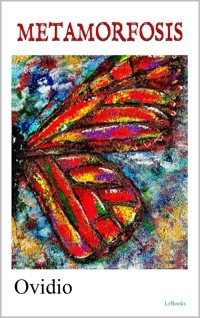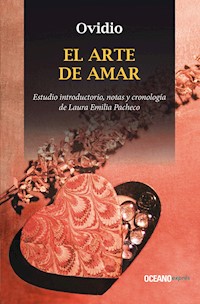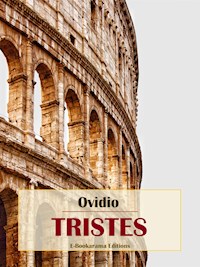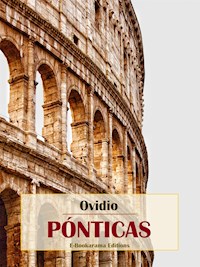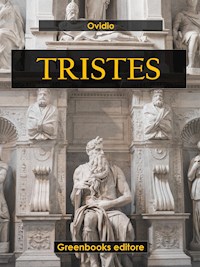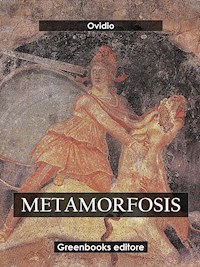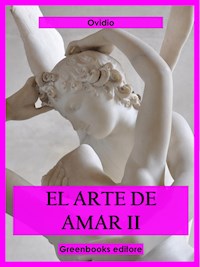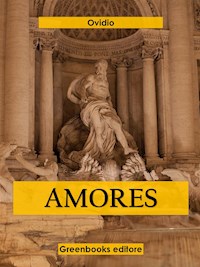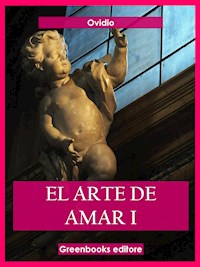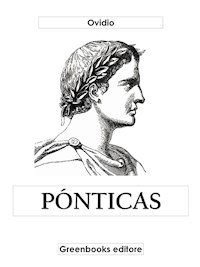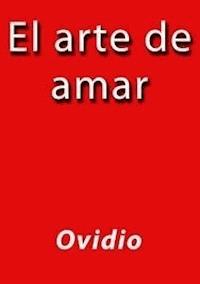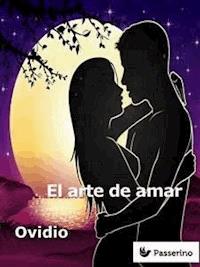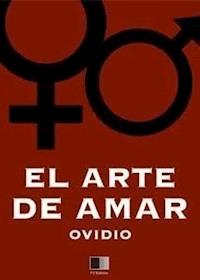Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Nueva Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
Epopeya mitológica por excelencia, las Metamorfosis es una de las obras magnas de Ovidio. Con ella, recreó un repertorio de mitos que ha sido utilizado incansablemente por la literatura posterior, especialmente la occidental. Son una sucesión de representaciones míticas y relatos etiológicos que abarcan en disposición cronológica, desde los albores del mundo hasta la época contemporánea del poeta. El primer volumen de esta completísima edición crítica recoge los cinco primeros libros de las más de doscientas mutaciones memorables que constituyen un fundamento indeleble para el imaginario occidental. Publicado originalmente en la BCG con el número 365, este volumen presenta la traducción de los libros I-V de las Metamorfosis de Ovidio realizada por José Carlos Fernández Corte y Josefa Cantó Llorca (Universidad de Salamanca), quienes son también autores de la introducción general. Tanto la introducción como la traducción han sido revisadas y actualizadas por sus autores para esta edición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 836
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Biblioteca Clásica Gredos, fundada en 1977 y sin duda una de las más ambiciosas empresas culturales de nuestro país, surgió con el objetivo de poner a disposición de los lectores hispanohablantes el rico legado de la literatura grecolatina, bajo la atenta dirección de Carlos García Gual, para la sección griega, y de José Luis Moralejo y José Javier Iso, para la sección latina. Con 415 títulos publicados, constituye, con diferencia, la más extensa colección de versiones castellanas de autores clásicos.
Publicado originalmente en la BCG con el número 365, este volumen presenta la traducción de los libros I-V de las Metamorfosis de Ovidio realizada por José Carlos Fernández Corte y Josefa Cantó Llorca (Universidad de Salamanca), quienes son también autores de la introducción general. Tanto la introducción como la traducción han sido revisadas y actualizadas por sus autores para esta edición.
Asesor de la colección: Luis Unceta Gómez.
La traducción de este volumen ha sido revisada
por José Román Bravo Díaz.
© de la introducción y la traducción: José Fernández Corte
y Josefa Cantó Llorca.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Avda. Diagonal 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en la Biblioteca Clásica Gredos: 2008.
Primera edición en este formato: octubre de 2019.
RBA • GREDOS
REF.: GEBO441
ISBN: 978-84-249-3738-6
Realización de la versión digital: El Taller del Llibre, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor
cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Las introducciones van al fondo permanente y estable de la obra que introducen; los prefacios son coyunturales y tratan más bien de las nuevas circunstancias en las que el libro aparece. La primera edición de Metamorfosis I-V, publicada en 2008, a la que siguió en 2012 Metamorfosis VI-X, iba precedida de una introducción de más doscientas páginas, y acompañada de un número considerable de notas. La actual quiere dar noticia de que hemos completado el tercer tomo de la traducción de Metamorfosis XI-XV, con las correspodientes notas, con lo que por primera vez la introducción la hacemos a la traducción completa.
Suponiendo que la introducción de 2008 tuviera las características de estabilidad y esencialidad que Derrida les reconoce, ello no nos permite ignorar que en el curso de esta decena de años han continuado, con la profusión que cabe imaginar, los trabajos sobre Ovidio. Recoger su impacto e incorporarlos no entra en el propósito de los autores, que han tomado la arriesgada decisión de volver a someter su introducción de 2008, valga lo que valiere, al juicio del lector, con la esperanza, no de que resista al paso del tiempo, pero sí al menos de que su lectura no resulte irremediablemente anacrónica.
Lo que sí estaba a nuestro alcance, por fidelidad a la tradición académica de la que formamos parte, es dar cumplida cuenta en la bibliografía general de las obras aparecidas entre 2008 y 2019, de manera que en ese apartado esta nueva edición está razonablemente completa.
Ovidio, que siempre practicó la reescritura de su obra desde la segunda edición de los Amores, adquirió en el exilio, entre otras cosas, la perspectiva de una obra (casi) completa, que le proporcionaba una atalaya privilegiada para la reflexión. La aparición de muchas e importantes obras sobre el poeta y su exilio en los últimos diez años nos sugirió la idea de añadir en el capítulo primero un suplemento sobre este tema, en consonancia con el hecho de que el poeta practicó continuamente la reescritura y la reflexión sobre su obra anteror, tratando de imponerle al lector una recepción de la misma.
Conforme a este designio, nuestro lector encontrará en esta segunda edición, y en lugares diferentes, unas cuantas adiciones o suplementos. El que trata sobre lo maravilloso en las Metamorfosis, en el capítulo 7, además del ya mencionado sobre el poeta en el exilio, en el capítulo 1, pueden ser considerados como dos pequeños ensayos; a ellos hay que sumarles unas breves adiciones que figuran en el capítulo 8, consagrado a la recepción de la obra, y una ampliación selectiva de algunas notas que aparece en el capítulo 9.
El ensayo que versa sobre lo maravilloso responde a preocupaciones de los autores desde hace largo tiempo y ha sido desarrollado en distintas formas durante varios años1; el del exilio ha sido estimulado por la bibliografía reciente; y la selección titulada «Notas a las notas», ha sido guiada por nuestra experiencia durante la traducción y el comentario de los libros XI-XV. El suplemento, que no ensayo, sobre la tradición ovidiana viene a insistir en su carácter abierto, siempre incompleto, orgánicamente incapaz, en sentido aristotélico, de dar sentido a lo multiforme. Hay en las Metamorfosis una tentación a convertirse en catálogo; pues eso es lo que cabe esperar de la tradición ovidiana, obras más o menos inspiradas por Ovidio, profundamente ovidianas o sólo vagamente, obras que miran al poeta o que, con el pretexto de su obra, están profundamente inmersas en las diferentes épocas de la historia.
INTRODUCCIÓN
1.LA CARRERA LITERARIA DE OVIDIO
1.1.Amor, elegía, carrera literaria
Sabemos que el amor es para muchos el tema principal de las Metamorfosis2. También es cierto que, en la época augústea, el amor ha encontrado en la elegía su manifestación genérica más adecuada. Un tema repartido en dos géneros, pues las Metamorfosis, sea cual sea su género, van más allá del elegíaco. ¿Podríamos afirmar que toda la producción literaria de Ovidio anterior a las Metamorfosis ha transcurrido bajo el manto protector del amor y la elegía? Sí, con algunas precisiones. Medea, obra indudablemente amorosa, sin embargo fue objeto de una tragedia, siguiendo la tradición. Por otra parte, los Fastos, en metro elegíaco, no tratan básicamente, aunque sí en muchos pasajes, del amor. Este posible desajuste entre un tema y su tratamiento en un determinado género literario quizás puede explicarse mucho mejor si establecemos una nueva distinción. ¿Es lo mismo la producción literaria de Ovidio, tal como podríamos interpretarla siguiendo una concepción moderna de la historia literaria, en relación con su época y su cultura, que la «poética del ascenso genérico» de Ovidio? Para responder adecuadamente a la primera cuestión haría falta partir de una mínima base objetiva de tipo positivista que atendiera a las fechas de producción, pero se advierte enseguida la imposibilidad de hacerlo, porque el propio Ovidio se nos ha adelantado ya en ese terreno, practicando constantemente la reescritura3 de sus obras después de terminarlas. Entramos, pues, de lleno en la segunda cuestión: la existencia de distintas versiones o añadidos a las obras de Ovidio que reinterpretan y construyen una trayectoria literaria a propósito de la cual el autor ejerce de estudioso de sí mismo.
1.2.La poética del ascenso genérico
En la tarea de establecer ordenadamente una datación de la producción literaria de Ovidio4, nos encontramos con varios problemas. El primero es la datación de la primera y de la segunda edición de Amores, en cinco y tres libros respectivamente5. Se puede conjeturar que en torno a la segunda edición ya habían sido escritos las Heroidas y los dos primeros libros del Ars Amandi, así como la tragedia Medea6. Pero esos datos los obtenemos del propio Ovidio, como resultado de su reescritura y remodelación no sólo de lo que había sido su primera obra, sino también de su carrera literaria7. En efecto, al tiempo que modificó sus concepciones del género elegíaco en Amores, como prueban las numerosas elegías metaliterarias que escribe para esta obra en lugares significativos de la misma8, Ovidio también echa un vistazo al resto de su producción. Y la concibe según el modelo de poética del ascenso genérico que había instaurado Virgilio. Esto quiere decir que Ovidio, como producto más maduro de la fecunda época literaria augústea, no sólo tiene ante sí numerosos géneros literarios latinos, con sus reglas, sino también un modelo de conexión entre ellos constituido por carreras literarias de sentido ascensional —de géneros menores a mayores, de menos públicos a más públicos— que han construido los poetas más importantes: Virgilio, Horacio, Propercio9. Entre el género individual y el sistema literario en su conjunto actúa, como una especie de mediación, la carrera literaria del escritor individual con su poética del ascenso genérico10. Por esa razón, cuando Ovidio reescribe los Amores, reescribe también, gracias a la disposición estratégica de determinados poemas, su propia carrera. Como Virgilio desde las Bucólicas hasta las Geórgicas, ha pasado de la elegía amorosa a una obra didáctica como el Ars Amandi, que, sin abandonar el metro de la elegía, tiene, sin embargo, mayores pretensiones; aparte de esto, apunta que ya no permanecerá demasiado tiempo dentro de este género poco ambicioso: se siente llamado a cosas más grandes: Am. III 1.
Como se ha dicho, éstas son profecías realizadas después de que hayan sucedido los hechos11. Pero nos ilustran sobre un problema de no pequeña entidad. No podemos establecer la evolución literaria de Ovidio con claridad y objetividad basándonos en una datación de su obra, porque ya se ha encargado de hacerlo él mismo. Como dice S. Hinds12: «Ovidio, en sus escritos, desde los Amores hasta las Epístolas desde el Ponto, nunca deja de estar interesado por cuestiones de pura forma literaria». Por esa razón, las cuestiones sobre la definición de los géneros en que escribe13, la evolución desde unos hasta otros, la acomodación de nuevo material dentro del género antiguo o la interpretación del sentido de su carrera son objeto de escritura y reescritura en numerosas ocasiones. En su análisis del prefacio programático de Fastos II 1-8, en el que contrasta la elegía de los Fastos con la de la poesía erótica, su interrogación última ecquis ad haec illinc crederet esse viam, «¿Quién podría creer que había un camino desde allí hasta aquí?», plantea el mismo tema de la evolución literaria desde un tipo de elegía ligera hasta otro más grave que encontramos en los manuales de literatura o en el presente capítulo. Ello quiere decir que estamos transitando por sus mismos pasos, por lo que es muy fácil que nos esté imponiendo su propia manera de contemplar su carrera.
Sobre esa base, cuando llegamos al segundo enigma cronológico, ya nos coge preparados. No sabemos cuándo comenzó a escribir las Metamorfosis —según algunos, antes que los Fastos—, pero hay una coincidencia casi general en que las dos obras fueron compuestas prácticamente al mismo tiempo14 y que una versión de ellas estaba acabada hacia el año 8 d. C., la fecha del exilio de Ovidio15. Sin embargo, en los Fastos aparecen afirmaciones claras que demuestran que el poeta reescribió algunas partes de su obra al mismo tiempo que estaba componiendo las Tristes. De esta manera, las fases segunda y tercera de la carrera de Ovidio16, obras mayores antes del exilio, elegía triste después de él, son también simultáneas, por lo que no sabemos hasta qué punto pensamientos y concepciones literarias de esta última época se deslizaron en la obra anterior para redondear la idea que Ovidio quería darnos de su evolución. Las circunstancias biográficas pueden también propiciar mezclas literarias: el poeta nos advierte que, escribiendo los Fastos, está a punto de dejarse llevar por la tristeza de las Tristes17. ¿Alguien se atrevería a distinguir entre historia literaria objetiva e historia literaria inmanente, es decir, tal como la ve el propio autor? Ovidio reescribe su propia historia literaria y es un autor muy poderoso, muy capaz de cambiar el sentido de textos anteriores.
Una tercera circunstancia biográfica preñada de consecuencias es la simultaneidad con la que Ovidio escribe las Metamorfosis y los Fastos. Pocas obras han recibido tanta atención en la última década como los Fastos y en pocas se ha renovado tan profundamente la valoración de Ovidio tanto desde el ángulo literario como desde el de los estudios culturales18. Podemos decir que los Fastos son la culminación del calimaqueísmo en Ovidio y en Roma, que al mismo tiempo es su obra más augústea y más romana, y que en ella se plantea, con mayor agudeza que en casi ninguna otra parte de su producción, la cuestión de los límites de los géneros y del ascenso genérico19. Pero, sobre todo, no hay ninguna otra obra ovidiana que invite tanto a una comparación con las Metamorfosis. En sus últimos libros, desde que comienza el viaje de Eneas hacia Italia, empiezan a aparecer los temas italianos y romanos, mientras que en los Fastos, al tratar de las fiestas del calendario romano, no hace otra cosa sino explicar los orígenes de los actuales rituales religiosos al referirse a la narración (aítia) asociada a ellos. Eneas, Rómulo, Numa, César, Augusto, son personajes presentes en ambas obras, lo que invita a una inmediata sinopsis. A su vez, narraciones como el rapto de Prosérpina por Plutón ocupan un lugar tan relevante en una y otra obra que han provocado desde hace mucho tiempo el interés por compararlas. No podemos dejar de citar, a este respecto, la pionera obra de Heinze, que sobre la base de la confrontación entre ambos relatos pretendió establecer las diferencias indelebles entre épica (las Metamorfosis) y elegía (los Fastos)20.
De Heinze procede entre otras la obra de Otis21, que considera las Metamorfosis fallidas porque su autor, de temperamento elegíaco, aunque también dotado para el dramatismo y lo narrativo, no supo estar a la altura de los grandes temas que requería la épica heroica de tipo augústeo inaugurada por Virgilio. Hinds ha terciado en la disputa con una importante contribución que sienta las bases para una concepción posestructuralista del género. Ni las Metamorfosis ni los Fastos son prototipos (si se puede hablar así) de los géneros elegíaco y épico: «Los Fastos... son un tipo de elegía más bien épica; de la misma manera que a veces, incluso con mayores complicaciones, las Metamorfosisson un tipo de épica más bien elegíaca»22. Para alcanzar esa conclusión, Hinds, siguiendo las huellas de Heinze, comparó los dos raptos de Prosérpina en Metamorfosis y Fastos. Apuntó que en algunas partes Ovidio parece estar invitándonos a cotejar los dos relatos para que podamos observar su virtuosismo y su gusto por la variación al contar la misma historia en dos géneros diferentes. Una cuestión biográfica, la simultaneidad de la composición, se proyecta claramente sobre el ámbito literario: Ovidio pretende fundar dos géneros distintos y, en uno de ellos, los Fastos, se plantea explícitamente la evolución desde las fases anteriores e inferiores de su carrera hasta los géneros que él considera mayores. Reescritura, concepto de género metatextualmente discutido y poética del ascenso genérico aparecen envueltos en la simultaneidad de composición de Metamorfosis y Fastos. De nuevo parecemos incapaces de decir acerca del propio Ovidio y su personaje literario23 algo que no haya dicho él mismo.
A este respecto habría que añadir una palaba más sobre las Tristes. En esta obra, ya en el exilio, Ovidio, aparte de fundar la distinción entre una elegía alegre y una triste24 y de añadir y remodelar los Fastos25, también es el autor de dos composiciones verdaderamente originales en el panorama literario que habíamos conocido hasta la fecha. En Tristes IV 10 pasa revista a toda su carrera literaria, ocupando, como hemos dicho, el terreno de los críticos26. Se pueden señalar numerosos antecedentes en Horacio y en el propio Ovidio, pero, por la amplitud de sus perspectivas, la obra resulta verdaderamente original. Y más todavía, en ese sentido, lo es Tristes II, dedicada a Augusto. La epístola a Augusto tenía un precedente autorizado en Horacio27 y los discursos de apología abundan en toda la literatura antigua. Pero esta obra es, sobre todo, una apología de una obra anterior, el Ars Amandi, un auténtico tratado de cómo se puede leer la literatura y los equívocos que toda lectura suscita28, y más que nada, un asombroso tour de force en el que Ovidio se propone, con brillantes y paradójicos resultados, leer toda la literatura canónica como literatura amorosa: el mundo de las letras sub specie amoris. Cuando, como en el actual capítulo, nos proponemos estudiar las contribuciones de Ovidio al género elegíaco y al amor, tenemos que reconocer que el autor, con una capacidad asombrosa para reinterpretarse a sí mismo, ya había sabido distinguir entre un tema y sus tratamientos en los diversos géneros literarios, anticipando que el amor también tenía cabida en la épica (Ilíada, Odisea, Eneida). En consecuencia, poco debe extrañarnos la presencia destacada del amor como tema en las Metamorfosis, y menos todavía que el autor se complazca en fundar sutiles semejanzas y diferencias con el amor elegíaco.
1.3.Reescritura, retórica y poética
Tarrant29 introduce un nuevo enfoque: «Para Ovidio la historia literaria es una especie de retórica, una manera de mostrar cómo una cosa puede aparecer según la perspectiva adoptada o el efecto deseado». Quizás no sea muy afortunado volver a hablar de retórica a propósito de Ovidio, pero está claro que con ello Tarrant pretende referirse al cambio, la fluidez o la variedad de perspectivas con los que el de Sulmona enfocó su carrera, según hemos visto en el apartado anterior. Al principio se presentaba únicamente como elegíaco, contentándose con ser el Virgilio de la elegía, teniendo a Virgilio como norma; luego, como alguien que ya puede rivalizar con él —tiene tres obras mayores que se salen del esquema de la elegía: Fastos (didáctica seria, elegía seria), Metamorfosis (épica) y Medea (tragedia)—; finalmente, en las Tristes, con su elegía seria como contrapartida de la alegre, ya es más que nadie, más que los elegíacos, más que Virgilio. De esta manera, la norma virgiliana de la poética del ascenso genérico es cambiada y reinterpretada varias veces según las necesidades de la causa, lo que justifica el uso del término retórica.
Esta preferencia por la reescritura y la redefinición, con la cierta inestabilidad que comportan, son rasgos fundamentales en la actividad literaria de Ovidio. Se puede interpretar como retórica su capacidad para revestirse de diferentes personae poeticae30, de diferentes personajes, en las Heroidas, y para argumentar en los dos sentidos de una causa, primero a favor de la mujer que emite una carta y más tarde a favor del hombre que replica a la abandonada; también dedica a los hombres dos libros en el Ars Amandi, y completa más tarde un tercero, destinado esta vez a las mujeres. Tras escribir a favor del amor (Ars), proporciona los remedios contra él (Remedia amoris) en un tratado que es su antítesis. Pero no debemos confundir la «retórica» de Ovidio con la que se practicaba en las escuelas de declamación contemporáneas, y, sobre todo, no la identifiquemos con la oralidad. Conservemos de ella el relativismo y la fluidez con que un tema tiende a adaptarse en Ovidio a su situación de enunciación, que, tratándose de obras escritas, suele ser fingida. En ese sentido la retórica no es diferente de la poética. Los estudiosos de la argumentación tienen buen cuidado en saber cuáles son las palabras y los términos exactos en que se plantea cada debate para rebatirlos posteriormente. Los escritores, y especialmente Ovidio, imbuidos de poética, conocen el estatuto narratológico de cada enunciado: si son palabras del personaje o del narrador, si la acción va a ser desarrollada con amplitud o de manera resumida, si los contextos son cómicos o trágicos, ridículos o serios. De esta forma, la intertextualidad —la manera en que varía el sentido de una misma frase según el tipo de enunciado en que se encuentre— constituye una de las razones de ser de la reescritura ovidiana. Un escritor conoce siempre el contexto y el origen de cada frase que utiliza31.
La extraordinaria memoria narrativa de Ovidio se explica bien desde la intertextualidad posmoderna. Por esa razón, cuando se señala su carácter retórico o se afirma su posición epigonal, desde la que tiene que limitarse a deformar lo que han dicho los más grandes, se añade enseguida32 que la literatura, en general, se encuentra siempre en la posición ovidiana. Todo ha sido dicho (omnia iam vulgata, en palabras de Virgilio), y el que viene detrás está condenado a aceptar la reescritura como el modo propio de la literatura. Si atribuimos este pensamiento a la posmodernidad, no hay duda de que desde ella se entiende muy bien la estética ovidiana. Su consideración de la historia literaria anterior, de los géneros y de las tradiciones tanto griegos como latinos, tiende a la exhaustividad, al agotamiento de posibilidades, a la exposición de algo desde un punto de vista y el opuesto, con lo que estamos de nuevo en la retórica y en la reescritura. Ovidio tiene tendencia a relativizar lo que se dice valorándolo según la posición desde la que se dice, con lo que la apertura (según los distintos yoes o personae narrativas) puede ser inmensa33. En fin, esta tendencia al catálogo, a rellenar la biblioteca, también puede venir de su época (no sólo el enciclopedismo como rasgo de la cultura augústea o el eclecticismo artístico34 o los diversos discursos, acopios y sistematizaciones del saber cronológico, religioso o histórico-geográfico, sino que incluso puede seguir el modelo político de Augusto y su tendencia a acumular cargos)35.
Así, la reescritura no puede considerarse un rasgo retórico que después se aplicaría a la poética y a los distintos materiales y géneros: sería una contradictio in terminis destacar el dominio de un arte oral en una época en que la enorme acumulación del saber se realiza gracias al desarrollo y expansión de la escritura, como prueba, entre otras cosas, la fundación de bibliotecas que tiene lugar en el periodo augústeo.
1.4.Intratextualidad y reflexividad36
Hay muchas clases de repetición y de imitación de uno mismo y de los demás, tantas que Genette ha convertido en una retórica su recorrido por las relaciones intertextuales entre múltiples obras37. Hay en Ovidio una obra propia muy extensa que trata de amor y de mitología, o del amor en la mitología, y en ella los mismos casos han sido sometidos a desarrollos de variada extensión, cumpliendo en la trama funciones diferentes, adaptadas en muchas ocasiones al género de que se trataba38. Ovidio era narratólogo al tiempo que intertextualista, un buen tramador de argumentos que prestaba gran atención a la historia que contaba y un consciente artista de la variación y la práctica genéricas. Debido a ello es también un metatextualista, que convierte su práctica en base de una reflexión en la mayor parte de los casos irónica y humorística, por lo que conecta muy directamente con estéticas actuales.
A lo largo de su carrera, el autor exhibió muchas veces el juego con sus propios textos y con los textos de otros: intratextualidad e intertextualidad. Las Metamorfosis, tal como están organizadas, tienen mucho de enciclopedia mitológica, por lo que esa tendencia a la repetición que se observa en cualquier manual de mitología continúa tendencias profundas de la obra ovidiana en su conjunto: otras versiones de la misma historia en distintos géneros (Dédalo e Ícaro, Céfalo y Procris, etc.); otras variaciones sobre el tipo dentro del mismo género (mujer abandonada en las Heroidas); múltiples conexiones estilísticas entre personajes y situaciones parecidas; autoconciencia no sólo del autor, sino de los personajes, que siempre comparten tareas con su autor, etc. El juego con la repetición de textos propios que se practica en la intratextualidad se aplica así a dos clases de objetos: a toda la carrera poética de Ovidio y a las Metamorfosis como género enciclopédico; dentro de esta obra vemos cómo la poética del ascenso genérico halla una curiosa aplicación en la alternancia con la que se suceden, en inteligente variación, historias de distintos tonos y alturas poéticas. En relación con ello, como un paso más en la representación de las opciones poéticas, también la metatextualidad (que se ocupa de establecer diferencias entre géneros) se puede seguir en su obra mayor.
Pongamos un ejemplo de semejanza tipológica y variación. La historia de Tereo, Procne y Filomela, en el libro VI, anticipa muchas cosas de la de Medea; Medea, a comienzos de VII, anticipa muchos rasgos de Escila, a comienzos de VIII. Las semejanzas tipológicas entre las tres tienen que acomodarse a su contigüidad en el libro. Ésta viene muy débilmente motivada por el carácter de la trama, de modo que el juego de los parecidos y contrastes ha sido preparado por el autor de manera similar a como procedía en las Heroidas, cuidando de no repetir rasgos o desarrollos que la semejanza de situaciones propiciaba, o convirtiendo la repetición verbal en objeto de reflexión metatextual, como veremos más adelante. Sin embargo, que se hallen en distintos géneros —que Medea se plasme en una Heroida, en una tragedia y, sobre todo, en un relato épico— influye en el tipo de variaciones que experimentará. Medea es en las Metamorfosis mucho más maravillosa que trágica, acentuando un carácter que sólo implícitamente estaba en su trasfondo épico39. Aquí lo paradigmático (mismos tipos de mujer) se somete a lo sintagmático —necesidades no de la histoire sino del récit de Ovidio—, y ello determina en parte la notable variación genérica que experimentamos dentro de las Metamorfosis. De ahí que, como veremos en otro capítulo, el libro no sea solamente una sucesión de metamorfosis de seres, sino también de recursos y de géneros literarios que también mudan de forma.
El lector no es el único en apercibirse de la semejanza de las distintas figuras, sino también los personajes mismos. A propósito de Hipsípila, Heroidas VI, apuntamos la «medeización» de Hipsípila: Medeae Medea forem, «sería una Medea para Medea». Según S. Hinds40, «la invitación programática a leer una como palimpsesto de la otra difícilmente podría estar más clara». Cuando los héroes y heroínas toman por modelo de comportamiento y actuación a sus rivales («sería una Medea para Medea») se dan otras tantas lecciones de imitación reflexiva y de construcción de argumentos tanto a nivel de personaje como a nivel de autor que, por otro lado, no son privativas de Ovidio. En la segunda parte de la Eneida, las mismas tareas que aguardan al autor Virgilio se presentan ante muchos personajes del mundo narrado. En la guerra del Lacio, los personajes rivalizan sobre quién desempeñará el papel de Aquiles: Sibila se lo atribuye a Turno, Turno se reserva para sí y para sus rútulos el papel de los griegos, vencedores en la anterior contienda, por lo que los personajes de ficción se proponen seguir en la diégesis modelos de actuación ficticios que estaban también ante el autor en la obra que él se proponía imitar. Uno imita en la ficción, otro en la historia de la literatura, pero el personaje es trasunto de las opciones del autor: de ahí la reflexividad y autoconciencia.
Otras veces los personajes ficticios se planteaban preguntas que también se hacían los escoliastas y comentaristas que formaban parte de la investigación literaria que rodeaba el acto de producción de la obra. ¿Cuántas Escilas había? O, si había dos, ¿procedían una de otra?41 Las diversas opciones con respecto a lo que conocemos o los supuestos errores en materia geográfica o mitológica no cabe atribuirlos a autores ignorantes, sino, por el contrario, a autores sobreinformados que convierten a sus personajes en trasuntos de eruditos. Personajes, autores y textos están ahora en connivencia para aludir e incorporarse unos a otros. Los textos no son estancos sino que están recíprocamente relacionados con toda intención. Podríamos hablar de supertextos o de variantes de autor de una misma historia y un mismo texto a lo largo de su obra. La intratextualidad está siempre presente en Ovidio. Cualquier situación parecida (historia) puede provocar textos parecidos42. A su vez, cualquier situación puede ser el blanco de una alusión o ser mencionada como exemplum en vez de dar lugar a un texto desarrollado. Y lo que hace con los propios textos Ovidio lo realiza también con los ajenos: intertextualidad. En conclusión, la reescritura implica una aguda conciencia de los textos que se escriben (sean propios o ajenos), de las historias que se narran y sus características técnicas, de los géneros en los que se está (lo mismo en otro género, lo distinto en el mismo tipo). Pero no se queda en eso: los mecanismos de la intertextualidad y la intratextualidad exhiben personajes que se plantean cuestiones a la manera de un autor, por lo que la función de éste se refleja (reflexividad), objetiviza y dramatiza en sus criaturas. Desdoblamiento irónico, por asociar al lector culto a las tareas creativas, que está muy en consonancia con nuestra sensibilidad contemporánea ante el arte cuando ésta se propone integrar en su obra la relación con las referencias artísticas que la inspiraron.
1.4.1.Desde el exilio
El exilio de Ovidio, con nuestra actual sensibilidad para desplazados y refugiados, proporciona un punto de apoyo poderoso para una reconsideración total de su obra. Ovidio ha sido comparado con frecuencia con Cicerón, porque este escribió también cartas desde el exilio43. A ello hay que añadirle que Cicerón, al final de su vida, en los prólogos a las obras filosóficas y en las Filípicas hace numerosos comentarios e interpretaciones acerca su vida política y de su carrera literaria, por lo que se coloca en la perspectiva del que contempla su obra como algo terminado44. Algo así acontece con la obra ovidiana del exilio.
El exilio es un contexto poderoso. Si añadimos el dato positivo de que, al menos en su primera parte, Ovidio estuvo dedicado a la reescritura y reedición de alguna de sus obras45, y le sumamos la conocida capacidad del autor para alumbrar nuevos sentidos a través de la diferencia con versiones míticas (téngase en cuenta que en las Metamorfosis operaba ya con la similitud de muchas historias entre sí y en ellas inscribía las diferencias), entonces no debe extrañarnos que en su poesía elegíaca última Ovidio creara el mito del poeta en el exilio sobre la base de muchas otras figuras míticas de Amores, Heroidas y Metamorfosis. Así se abre un proceso de remitificación o de resignificación aplicado en este caso a la propia persona del poeta, con el añadido de que su obra anterior al exilio está llena de historias de extrañamiento y expulsión de la propia tierra y de la propia cultura, con infinidad de viajeros, expulsados, exiliados, etc. Cuando cae sobre él «el rayo de la expulsión» Ovidio es enviado a un territorio real similar al de su propia psicología creativa46.
A este respecto, podríamos añadir un principio de lectura bien conocido: cuando un autor se convierte en lector de sí mismo, ya se trata de un lector más, no de un receptor con privilegios. Todo lector es un lector interesado. Por tanto el poeta en el exilio no actúa a la manera de un profesor o un hermeneuta cualquiera, interesados en la correcta lectura de su obra, sino a la manera de un literato. En la segunda de las Tristes, cuando produce una lectura de su obra anterior, está creando una obra literaria autobiográfica en la que reivindica para el autor unos privilegios que lo distingan de su persona civil, sin sentirse obligado a las mismas normas que rigen para ésta:
crede mihi, distant mores a carmine nostro
(vita verecunda est, Musa iocosa mea). (Tristia II 353-54)
«Créeme, mis costumbres son distintas de mi poesía
(mi vida es honesta, mi musa divertida «(Ovidio, Tristes, Pónticas, Madrid, 1992,trad. de José González Vázquez)
Esta afirmación, que actúa a su favor para desligar su vida real de las historias amorosas supuestamente autobiográficas que narra como literato, sin embargo, se vuelve en su contra cuando constatamos que sus cartas desde el exilio, cartas reales, tuvieron tan poco efecto como las cartas literarias de sus Heroidas, pues no fueron atendidas por los sucesivos emperadores47.
Hay en la escritura de Ovidio una cierta imposibilidad de desligar la realidad de su imaginación literaria. Pongamos un ejemplo. En una de sus características maneras de reabrir lo que aparentemente estaba cerrado, el autor trata en Tristes I 7 11-30 acerca del libro (en su sentido material) de las Metamorfosis y de su intento de arrojarlo al fuego, junto con otras de sus propiedades. La razón para esta drástica decisión (aparte de que ya los biógrafos de Virgilio decían lo mismo de la Eneida, —nunca hay que desdeñar en Ovidio la referencia intertextual—) era que, o bien odiaba a las musas por haber sido la causa de su destierro o porque su obra carecía de la última mano y todavía estaba basta y sin pulir: incidentalmente, dada su costumbre de reescribir, nada tiene en Ovidio la última mano. Pero, además, de manera parentética, casi indirectamente nos deja saber que, además del ejemplar que arrojaba al fuego, cree que subsistían aún otros ejemplares (Tristes I 7. 24). Esta información y el modo de darla nos hace preguntarnos si todos los gestos de renuncia de Ovidio siguen el mismo patrón y si es posible realizar un modo de lectura literal de un poeta que, como ha dicho (TristesII 353-354), pretende aplicar a su carrera como poeta la distinción entre su persona civil y el personaje literario. La constante costumbre de reescribir y de reinterpretar el mito y de utilizarlo como paradigma para todas las situaciones de la vida exige lectores muy complejos, capaces de distinguir la realidad de la ficción. Sin embargo en el exilio pretende volver a una inocencia literal, anterior al trabajo textual, en la que la literatura, simplemente, se limitaría a imitar la realidad48.
En un hermoso poema en el que compara su viaje a través del Mediterráneo con los viajes de Ulises (Tristes I 5. 57-84), realizando ingeniosos paralelismos y contrastes entre el caudillo itacense y su propio caso, concluye afirmando que «la mayor parte de sus penalidades son ficticias, mientras que en mis desgracias no hay leyenda alguna». (Tristes I V 79-80, trad. de González Vázquez) Esta verdad indudable, sin embargo, no lo libra del castigo que sufren los autores que acostumbran a los lectores a gozar con las ficciones. Admiramos tanto su ingenio al confrontarse con Ulises que cuando llegamos a la conclusión, verdaderamente imaginativa, de que la realidad de su exilio supera a la ficción del de Odiseo, su carácter de verdad no la pone a un nivel diferente del ingenioso ejercicio de comparación con la fábula homérica.
En resumen, Ovidio está creando continuamente a través de versiones sucesivas de hechos reales o ficticios, como los mitológicos, más o menos conocidos. Se hace fuerte en la variedad de lecturas (interpretaciones) y de hechos legendarios (valga el oxímoron, deberíamos decir del «efecto de realidad de los hechos legendarios») hasta el punto de que podríamos señalar esta como una característica destacada de su imaginación creativa49. Por esta razón no creemos adecuado acreditarlo con una creación exnihilo en lo referente a su exilio, y aun reconociéndole toda clase de exageraciones, inexactitudes, desplazamientos, omisiones e invenciones parciales, nos parece desacertado concluir que el mito del exilio es la última de las grandes invenciones del poeta. No es extraño, sin embargo, que esta cuestión haya atraído tal cantidad de estudios y comentarios en los últimos tiempos, desde P. Johnson50 hasta M. J. Claassen51, pasando por el estimulante libro de Bérchez Castaño52. Creemos que nos enfrentamos a un doble debate, uno sobre hechos históricos y otro sobre hechos literarios. Incluso si reducimos el «hecho» del exilio de Ovidio a una posibilidad para la creación literaria, deberíamos evaluar cuál de las invenciones tiene más rendimiento para el lector: la que parte de que Ovidio ha exagerado la realidad de su relegatio, desplazándola a Tomi para intensificar su efecto, o la que obliga al lector a aceptar como verdad ciertas afirmaciones factuales —el exilio o relegatio tuvo lugar efectivamente— y contemplar, desde ellas, todo el trabajo poético que realiza Ovidio. Creemos que la segunda ofrece más rendimiento. Como citábamos hace un momento a propósito de Odiseo (Tristes I 5. 79-80), el que algo parezca verdad, siempre añade un plus a lo inventado.
Esta afirmación última parece inclinarse por el efecto de realidad, mientras que en la página anterior insistíamos en que la realidad del exilio del hombre-Ovidio parecía sepultada por la brillantez, el ingenio que mostraba el poeta al insistir en sus diferencias. A. Alvar53 no entra en el tema de la experiencia autobiográfica, porque es ajena al objetivo de su artículo, pero en otros lugares insiste en la posibilidad de que fuera inventada: (pág. 21) «pretendidamente reales», o que la seriedad del exilio «pudiera tratarse tan sólo de seriedad literaria» (pág. 36). Sin embargo, cuando leemos su cuidadosa recensión de la cronología de los poemas (ovidiana, propia del exiliado e histórica, propia del tiempo romano, exterior a Tomi), a lo largo de las págs. 21-27, coincidimos con él en afirmar que «en buena medida un tema central de estos poemarios es la lentitud exasperante del paso del tiempo» pero nos permitimos dudar de la segunda parte de su afirmación «ya no importa tanto la precisión de los tiempos de la estancia» (pág. 25). Sí que es importante la precisión de los tiempos de la estancia. Tanto que, de hecho, no hay lentitud interior sin contraste con el paso del tiempo exterior. Y mientras la primera es fácil de inventar o de imitar, el tiempo exterior, si se logra imitar, no deja de producir un poderoso efecto de realidad. De hecho, los datos que recoge Alvar son abrumadoramente «realistas».
1.5.El amor en las Metamorfosis
Ovidio recreó en las Heroidas, poniendo a sus heroínas a practicar la escritura —mayor reflexividad, imposible—, los momentos más destacados por los que pasaron algunas figuras, bien procedieran de la épica y el epilio latinos, como Dido o Ariadna, o de la épica y la tragedia griegas, como Medea, Hipsípila, Penélope, etc. Las figuras del mito en situaciones amorosas, tratadas en diversos géneros, se convirtieron en material de experimentación para Ovidio, que las adaptó a un género elegíaco tan innovador como el de las Heroidas. Abundan los estudios que comparan las estrategias narrativas de Ovidio con sus modelos54. Paralelamente, no necesitamos mencionar los numerosos pasajes metaliterarios en Amores, Remedia, Fastos, etc., en los que se contrapone elegía con épica o elegía amorosa con elegía de temas más elevados55. El resumen es que Ovidio tiene la experiencia práctica de la reescritura de las mismas historias amorosas en los distintos géneros literarios y la conciencia teórica de las diferencias de tratamiento que el amor experimenta en los distintos géneros elegíacos. Hinds ha señalado, a propósito de la aparente paradoja de que la primera palabra de Amores sea arma, que amor y épica, pese a su aparente oposición, a través del compromiso que supone el concepto de militia amoris, militat omnis amans, siempre se han ofrecido como miembros de una polaridad susceptible de múltiples formulaciones. La paradoja que subyace a esto podríamos formularla así: en numerosos pasajes metaliterarios de la elegía (pero también de la épica) se pretende que el amor y la mujer suelen estar excluidos, por norma, de los relatos bélicos; esta actitud permite a los «legisladores literarios» mostrar su sorpresa cuando la realidad muestra que el amor sí que está presente en casi todos los grandes relatos épicos56. En esa línea, en la carta a Augusto de Tristes II, Ovidio, tras mostrar que el amor está presente por doquier en la literatura latina, tanto en los géneros mayores como en los menores, adopta una vez más la actitud de sorprendido cuando constata que el autor de la Eneida también introdujo el amor en su obra, con tanto éxito, por cierto, que el episodio de Dido es la parte que más se lee57. Virgilio ofreció una Dido elegíaca avant la lettre y, por si fuera poco, Ovidio volvió a reescribir este mito romano en las Heroidas. Esta constancia en la exploración teórica y práctica del amor en los géneros literarios elevados y elegíacos que se da a lo largo de toda la carrera de Ovidio se concreta en las Metamorfosis, en las que el tema del amor, en las múltiples variedades literarias de que se había revestido en la tradición anterior, es objeto de tratamiento, revisión y, en muchos casos, transformación. De hecho, cuando el amor aparece por primera vez en las Metamorfosis, el autor pretende que no pase inadvertido, poniendo los medios literarios para que se recuerde que él ha sido el más destacado exponente del amor en Roma, y que este tema también va a ocupar en la nueva obra, pese a sus mayores pretensiones, el mismo puesto destacado que en las anteriores.
En Metamorfosis I 438-451 Ovidio realiza una de las transiciones más justamente alabadas por su brillantez de toda la obra58. La tierra, en sus orígenes, pues está empezando el mundo y el poeta nos está hablando de las primeras cosas, produce monstruos, entre ellos Pitón. A Pitón la mata Apolo. Nos hemos acostumbrado al dios como alexícacos, pero, como el mundo estaba en sus albores, él no está muy ducho en su función y necesita mil flechas para abatir al monstruo. En conmemoración de la proeza se fundan los juegos píticos. Esta breve etiología no tenía por objeto demorarse en los juegos, que se mencionan apenas, sino en las recompensas concedidas a los vencedores. No era el laurel; el laurel no adornaba las cabezas, ni siquiera la de Apolo, pues aún no existía ese árbol. Ovidio va a contarnos su origen. El origen del laurel (dáphne en griego) es el origen del amor en las Metamorfosis y el origen de un género especial, una épica contaminada de materia amorosa.
En esta transición, sin embargo, pocas veces se subraya que el contexto agonístico de los juegos también se ha trasladado a los géneros literarios. O, dicho de otra manera, en la conciencia lingüística y cultural de Ovidio, la aparición del juego con sus connotaciones de enfrentamiento, competición, etc., no sólo sirve para referirse a la composición de la literatura de contenido amoroso sino también para hablar de un sistema que enfrenta géneros en competencia59. Las definiciones genéricas habían dado lugar en la obra de Ovidio a manifiestos programáticos en los que las opciones en pugna se personificaban en poderosas prosopopeyas que se enfrentaban en dramáticos debates60. Mediante esas representaciones o dramatizaciones, el género se hace presente en el interior de cada obra y se convierte en un acicate dinámico para su realización. Primus es un término habitual de poética que puede remitir a casi cualquier género, pero resulta especialmente apropiado en una épica de los comienzos, donde se trata de los aspectos inaugurales del mundo61. Acompañado de saeva e ira, sólo podía evocar el comienzo de la Eneida62. Y, sin embargo, aquí estos términos van ligados al amor. La intertextualidad alude a los contextos tradicionales del término, y la innovación del poeta que viene después, del epígono, asegura un contexto nuevo e inhabitual para lo conocido. Ovidio, en su competencia con Virgilio, no es el primero en introducir el amor en la épica, pero aquí se está refiriendo al primer amor de las Metamorfosis y también a la preeminencia que este tema tendrá en su épica. La intertextualidad y la poética apuntan ya a una competición entre el autor Ovidio y su gran predecesor: aemulatio. Pero el aspecto agonístico no se limita a esto.
Ovidio enfrenta a dos arqueros, Apolo y Cupido; el primero se distingue por su uso de fortia arma, emblema de la épica, e intenta excluir al segundo del uso de un atributo como el arco, relegándolo a los amores y a las antorchas que lo estimulan. Se aprecia en las palabras de Apolo un tono insolente y despectivo. Aparecen en el contexto adjetivos como superbus o tumidus, que se aplican precisamente a un tipo de épica desmesurada y contraria a los ideales de Calímaco, mientras que a los amores se los desdeña con el término nescio quos, con el que Apolo (y el poeta) afectan mantenerse ajenos a esta temática. Por tanto, esta disputa entre dioses, en una posición tan destacadamente inaugural, debe ser leída nuevamente como una disputa entre géneros. A quien recuerde la obra de Ovidio se le hará presente Amores I 1, en la que el autor se disponía a escribir épica, arma, cuando Amor le arrebató un pie y lo obligó a dedicarse a la literatura amorosa. Se da, pues, una retractatio con respecto al prólogo de los Amores63: ahora, en el interior de la épica misma, en el lugar de arma, ya pueden también introducirse géneros amorosos. Las flechas del amor hacen que Apolo pierda gran parte de su arrogancia épica, con lo que la perspectiva del lector de las Metamorfosis se amplía, al abrirse al nuevo tema amoroso: dioses enamorados. Otis64 pretende que las divinidades ovidianas, hasta ahora más semejantes a las de Virgilio que a las de Homero, al participar a partir de este momento en toda clase de juegos amorosos, se hacen protagonistas de una Divina Comedia en la que el amor denuncia y rebaja sus pretensiones morales. Y apunta también que lo mismo le sucede al código épico-heroico que les daba sentido. Estamos plenamente de acuerdo con esta descripción, pero no con los presupuestos teóricos que subyacen tras su concepción del género, ni, por tanto, con las conclusiones. Mezclar el código heroico con el elegíaco de la literatura amorosa no es en Ovidio, como hemos visto a lo largo de su carrera, excepción, sino regla; y no ocurre por incapacidad del poeta para mantener un tono elevado, sino de acuerdo con una estética de la transmutación de seres y de formas literarias que entroniza el cambio y la inestabilidad como uno de los rasgos más sobresalientes de las Metamorfosis.
Dentro de esta competición hay un género elevado y serio, del que Apolo es el patrono, y otro, bajo y frívolo, cuyo patrono es Cupido. La competición se da entre la eficacia de ambos como flechadores: el uno necesita mil flechas para abatir a Pitón, al otro le basta con dos para que Apolo se enamore y Dafne le cobre aversión. Los géneros tienen patronos y símbolos: la aguda flecha del dios guerrero se embota y el género épico deja paso en su interior al amor, identificado hasta ahora con lusus y nequitia. Estamos en el interior de la literatura, en algo parecido a un sistema. Y en el sistema distinguimos dos fases de evolución: una primera, en que épica y amor se oponen, como dos dominios enfrentados, y la siguiente, en la que una obra realizará su síntesis.
2.LOS GÉNEROS EN LAS METAMORFOSIS
2.1.El cambio de paradigma investigador
Nos proponemos sustituir un capítulo sobre fuentes por uno sobre géneros. La investigación sobre fuentes, con sus resonancias decimonónicas positivistas, lleva implícita la idea romántica de la superioridad de lo anterior en el tiempo, haciendo sinónimos originalidad y originariedad, pero, después del descubrimiento de la literatura alejandrina y de su ulterior valoración, se han puesto de manifiesto otras maneras de juzgar la literatura. Difícilmente se puede defender la pretensión de originariedad, cuando estos poetas eruditos consideraban una cuestión de principios el acopio y la mención explícita de los materiales y de los textos que manejaban, sin que ello constituyera un obstáculo para su propia tarea de creadores. Más bien era un acicate. Los alejandrinos hicieron un arte de la cita, de la nota a pie de página65 y de otras invenciones tan sutiles que en ocasiones confundían sus pistas deliberadamente, de manera que no se sabía si introducían material conocido sólo por unos pocos eruditos o pasaban de contrabando, irónicamente, con el pretexto de ajustarse a la tradición, creaciones propias del poeta66. Repito que en esto consistía el arte. Abundan los ejemplos en los poetas romanos, desde Virgilio hasta Ovidio, y se ha podido escribir sobre la nota a pie de página ficticia67. Quien quiera considerar hasta qué punto era consciente Ovidio de las posibilidades de invención y tergiversación que, so capa de seguir la tradición, estaban abiertas al poeta, puede entretenerse en estudiar sus manifestaciones a propósito de la Fama utilizada como tropo68.
2.2.Mitología y literatura
No cabe esperar, como se pretendió hace más de un siglo, que un conocimiento de la literatura sobre metamorfosis, tal como se puede rastrear en la obra de Antonino Liberal, a su vez emparentada con la de Nicandro, o una profundización en las distintas ornitogonias, como la del misterioso o misteriosa Beo, nos entregue los secretos de la organización y la estructura de la obra de Ovidio69. Las metamorfosis no eran su único tema; se confundían fácilmente, entrando en una red de inextricables coincidencias, con el de la mitología en general, que también se ocupa de historias maravillosas. Por otra parte, el material mitográfico, que dio origen a manuales de usos variados70, también fue utilizado por poetas griegos como Partenio, para que compusieran con él sus obras otros poetas romanos de primera fila como Galo71. Nadie niega, además, su presencia en los escolios de los trágicos o de Homero. Pero, por la época de Ovidio, este material estaba presente en todas partes, y, lo que es más importante, no reducido a mera materia prima sino dotado de una forma determinada, esto es, trabajado con propósitos artísticos. Sea en forma de relieves y bajorrelieves que decoraban templos, termas, palacios y toda clase de monumentos, sea en forma de estatuas, pinturas, mosaicos y obras de arte de todas clases, sea en forma de mimos, pantomimas, ballets o tragedias, en broma o en serio, la mitología estaba integrada en la vida cotidiana del romano y en formas bellas que suscitaban admiración72.
Naturalmente, también estaba en la literatura. Escribir la historia de la literatura latina, desde Andronico o Plauto en adelante, supone hablar de la presencia continua de mitos griegos y de la manera cada vez más erudita y refinada que tienen los autores de tratarlos: pensemos en Catulo y los neotéricos, desarrollando historias inéditas y rebuscadas en sus epilios, o en las largas tiradas mitológicas que engalanan, a veces no sin cierto tedio, las elegías de Propercio. La mitología griega estaba en la literatura, en la gran literatura, como parte indisoluble de ella. Insistimos en nuestra idea de que la mitología era tanto material como forma y que ésta dependía de los principios del arte correspondiente. No tiene sentido pensar que, mediante la indagación en las fuentes, labor que por otra parte han realizado magníficamente Lafaye, Castiglioni u Otis73, terminaremos descubriendo los secretos del arte de Ovidio. La obra de A. Cameron74, a la que hemos aludido varias veces, llega a conclusiones meridianamente claras en este aspecto: «Ovidio no dependía de los manuales mitográficos. Pero ellos le proporcionaban una masa de información que podía utilizar de distintas maneras... Pocas dudas puede haber de que él poseía un montón de textos de ese estilo y (como otros poetas y oradores) se servía de ellos constantemente al tiempo que leía o escribía. Pero (para repetirlo) ellos le servían de guías más que de fuentes». Por ello la búsqueda debe realizarse en otra parte. A todo lo largo de su carrera este autor ya había dado muestras de no arredrarse ante el tratamiento de toda clase de mitos, conocidos y desconocidos. Si fue capaz de enfrentarse a la Dido de Virgilio, una creación literaria reciente que había alcanzado la categoría de mito75, o a la Ariadna de Catulo, un mito antiguo, pero que había recibido poco antes una poderosísima forma literaria; si no rehuyó la retractatio de las elocuentes versiones amorosas propercianas; si hizo cuestión de honor imitar las obras más sobresalientes griegas, arcaicas (Homero), clásicas (Eurípides) o helenísticas (Calímaco), sin desdeñar los poemas épicos o los dramas latinos arcaicos, no cabe esperar que con la mitología, estuviera en forma de manuales conocidos o fueran éstos recónditos, se comportara de modo diferente76. Ovidio era el último de una serie de autores romanos que, empezando por Catulo y aún antes, estaban imbuidos de la estética helenística, de manera que hacían de la imitación y de la referencia a sus modelos un arte. Ya hace mucho tiempo que Lafaye demostró que Ovidio no sentía preferencia por autores de segunda fila, sino que seguía a los conocidos77. Así que no hay que esperar que se sometiera servilmente al contenido o a la forma de los manuales mitográficos cuando ni los Himnos de Calímaco, sus elegías o sus epilios lo habían arredrado para tratar el mismo material y para innovar en su forma de exponerlo. Más bien al contrario. En el actual ambiente de los estudios intertextuales se sabe que Ovidio, a través de sus personajes, participa en polémicas eruditas y hace referencias constantes a versiones ocultas o desviadas de las leyendas para servir de estímulo a la agudeza interpretativa de los connaisseurs78.
2.3.El cambio como tema y los cambios o transmutaciones de géneros
El tema de Ovidio —las palabras del proemio lo adelantan— son las metamorfosis de unos seres en otros, es el cambio de forma de todo lo existente. Afirmar que pertenece a la mitología supone contradecir lo que hemos avanzado en párrafos anteriores: en realidad mutatas formas se refiere a cualquier cambio en la forma exterior de cualquier ser, por lo que puede abarcar, incluso, la literatura79. Ovidio menciona explícitamente que en su propia obra, en su trayectoria artística, también se está dando en ese momento un cambio: nam vos mutastis et illa. Por lo tanto, sin entrar en análisis más profundos80, diríamos que la materia maravillosa que experimenta los cambios de forma tampoco debe considerarse como algo independiente o inseparable de las diversas formas literarias que ha adoptado a lo largo de su existencia. Y que la labor del poeta, el libro que tiene delante, supone una transformación de la tradición literaria paralela a la del mundo que va a narrar; más aún, integrada en él. Los cambios de tema se refieren también al estilo81 y las metamorfosis se convierten no sólo en acontecimientos privilegiados de la trama sino también en principio formal de la obra82. Cambios continuos a todos los niveles83, tanto en el mundo narrado como en el mundo de la literatura y de las tradiciones narrativas. «Ovidio reúne un vasto número de fábulas mitológicas... junto con los numerosos géneros en que estas fábulas se daban a conocer y hace que esas fábulas y géneros cuenten su historia, subsumiéndolos en su propio relato de transformación y flujo»84. Todos los géneros tienen pretensiones estéticas o científicas propias y todos se exponen a transformaciones o cambios de forma como un objeto natural o cultural más: desde la cosmogonía y la épica heroica hasta la filosofía y la ciencia, pasando por la tragedia85, la etiología o el epilio, por no hablar de las diversas clases de elegía. Wilkinson86 piensa que la finalidad fundamental de Ovidio consistía en presentar ante el gran público de forma entretenida y estéticamente bien organizada un conjunto impresionante de historias mitológicas. Pero Ovidio también tenía aspiraciones literarias bien fundadas. Epígono de la época más floreciente de la literatura romana, con un horizonte de clásicos ante sí por primera vez en toda la historia de la cultura latina, es el primer autor latino que se encuentra real y verdaderamente en la misma posición que los alejandrinos ante los autores griegos arcaicos y clásicos87.
2.4.Las variedades del género épico en las Metamorfosis y las complejas influencias de Calímaco
Que Ovidio cite en su prólogo a la vez el carmen perpetuum y el carmen deductum ha llevado a los investigadores a aproximarse a su obra mediante un sistema dicotómico que tiene la ventaja de la sencillez, pero cuyos términos están muy mal definidos. Por ejemplo, según Wilkinson88, los géneros que influyen en las metamorfosis son la poesía colectiva y el epilio. A su vez, la poesía colectiva comprende el Catálogo de las Mujeres de Hesíodo, las colecciones de metamorfosis tipo Nicandro y los Aítia de Calímaco. Esta última estaba en forma de carmen perpetuum(¥eisma dihnek»s) y, en su opinión, es la obra que más influyó en Ovidio89; por su parte, el epilio representa la tradición épica (tal como Heinze pensaba). Solía tener historias insertas, como la Hécale de Calímaco o el poema 64 de Catulo, y más de un tercio de los cincuenta epilios de las Metamorfosis tiene tales inserciones90. Crump, antes que Wilkinson, consideró la cuestión de la poesía colectiva y el epilio, pero negó la importancia de la primera para las Metamorfosis91, mientras que desarrolló hasta la hipertrofia la presencia del epilio92, que por otra parte no se detiene nunca a definir con rigor93. A su vez, consideró compatible con los cincuenta epilios una organización a la vez temática y cronológica, teoría que ejerció mucha influencia en los estudios sobre la trama ovidiana94. Otis, tras los pasos de Heinze, pero con fuerte influencia de los anteriores, especialmente de Crump en su organización de la trama, descubrió en las Metamorfosis una pugna irresuelta (o mal resuelta) entre el componente heroico (que él consideraba sinónimo de épico) y el elegíaco (que él parecía asociar esencialmente con lo erótico). Por su parte, Knox95 considera que neotéricos (con el epilio en primer plano), el Virgilio de las églogas y la tradición elegíaca son la expresión más genuina de las ideas calimaqueas, que ofrecen la posibilidad de integrar en una especie de poesía de catálogo cosmogonía y amores, así como etiología, y podrían explicar, sin recurrir a la épica (la Eneida), la obra de Ovidio.
Myers, en el estudio ya citado96, cambia una buena parte de los enfoques tradicionales acerca de los géneros del poema. Por ejemplo, para demostrar que la polémica entre preferencia por el género épico vs. concepciones estéticas calimaqueas97 ha envejecido y no tiene ya razón de ser, nos ofrece una reinterpretación tanto de la épica en las Metamorfosis como de Calímaco y su influencia, que, en lugar de oponer ambas cosas, las integra en un todo98.
Es un error, una opinión común contra la que conviene reaccionar, pensar que hay dos tradiciones épicas romanas, una tradicional y otra neotérica, y que solamente esta última está imbuida de elementos alejandrinos. La épica no se divide en histórica (Ennio y sus epígonos, incluidos algunos neotéricos) o mitológica (Catulo y los autores de epilios)99; las dicotomías tradicionales que afectan al género épico en Roma, como oposición a lo alejandrino, calimaqueo y neotérico, han sido rebatidas por Cameron, en un libro interesante y polémico100, en el que pretende enfrentarse a la fable convenue de la influencia de Calímaco en Roma. Para ello no niega la fuerte presencia calimaquea, sino que ésta vaya siempre en la misma dirección. Por un lado, hay tantos Calímacos como poetas, cada uno de ellos se hace su propio Calímaco101: Propercio, el romanus Callimachus, sólo quiere ser considerado un clásico dentro del metro elegíaco, como Horacio en la lírica o Virgilio en la bucólica102; por otro lado, su influencia no siempre va dirigida a programas (no todo detalle calimaqueo se refiere a los aítia, o a la diferencia pakhús / leptós o a la oposición a la épica) sino a otros aspectos de la obra literaria, como estilo, tema, léxico, estructura, técnica narrativa, tono, etc.103. La conclusión es que, en efecto, la fable convenue resulta falsa. Ahora bien, Cameron104 no niega que los latinos —con la cobertura de Calímaco o sin ella— inventaron géneros en los que los alejandrinos sólo veían estilos y propone que se rechacen las supuestas interdicciones calimaqueas a la épica o el hecho de que los romanos las sigan. Por tanto, no hay oposición entre la Eneida, la cumbre del género épico, y Calímaco, en sus técnicas o en su estética105. A su vez, Ovidio, en las Metamorfosis, no introduce a Calímaco frente a la obra de Virgilio (como si el mantuano no fuera calimaqueo), sino, simplemente, una nueva manera de ser calimaqueo —otra reinterpretación del calimaqueísmo— frente al indudable calimaqueísmo de la Eneida.
Vamos a considerar más en detalle, y por este orden, la etiología en las Metamorfosis, el epilio y la poesía épica.
2.5.Etiología en las Metamorfosis: ¿Qué es un relato etiológico?
Según Myers, la etiología puede organizarse en géneros literarios completos (los Aítia de Calímaco, el cuarto libro de las elegías de Propercio, los Fastos ovidianos), pero lo etiológico es predominantemente un «enfoque»106 al que se somete un variado material. Podríamos llamarlo género menor, embrión de género o algo parecido a lo que Jolles denominaba Einfache Formen107. Se trata de formas elementales, anteriores a la literatura, orales, susceptibles de integrarse en géneros mayores, que se definen por un esquema muy sencillo en el que resultan perceptibles diferentes huellas «verbales». Estas fórmulas sirven en realidad para algo más que para caracterizar un estilo, porque son también la base y el armazón que pone en marcha la «sintaxis» del relato. Por ejemplo, en los relatos etiológicos las huellas son términos como auctor, causa, origo, unde, nomen habere y otras expresiones etimológicas, tunc primum, nunc quoque, etc., que sirven tanto para identificar como etiológico un relato como para obligarlo a respetar unas ciertas pautas de desarrollo108. Estas narraciones sobre las causas de fenómenos de la naturaleza o de la cultura están emparentadas con el nuevo espíritu científico de la época helenística y con la sed por acopiar y explicar toda clase de fenómenos raros y curiosos. Con su predilección por la etimología, arrojan una nueva luz sobre el tema de las transformaciones y de lo maravilloso en las Metamorfosis. El trabajo de Myers muestra que ningún género literario es ajeno a la etiología: las colecciones de metamorfosis como los Heteroioumena de Nicandro, la Ornitogonia de Beo o de Emilio Macro son sometidas a cuidadoso análisis y reevaluación109; también se persiguen etiologías en relatos heroicos como los Argonautica o la Eneida, en epilios y elegías como las de Propercio, los Fastos de Ovidio, o los Aítia de Calímaco. El paso de la forma elemental a los diversos marcos literarios en que se inscribe muestra la plasticidad de la forma, pero también su equivocidad. De este modo, podemos calificar de etiológicas las Metamorfosis, los Fastos, la Eneida, los Aítia y así sucesivamente, con lo que puede aparecer como una especie de cajón de sastre que, por explicar demasiado, termina por no explicar nada.