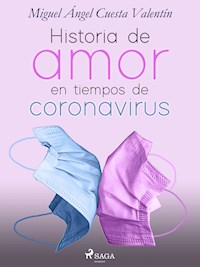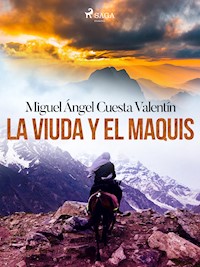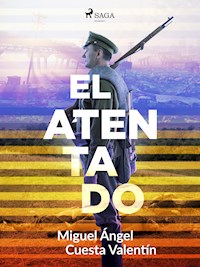
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un nuevo acercamiento a los protagonistas absolutos de la Guerra Civil Española y sus circunstancias: la gente de a pie, el pueblo, con sus miserias, sus amores, sus sueños y sus desencantos. Este nuevo libro histórico de Miguel Ángel Cuesta Valentín nos narra la historia de amor de dos estudiantes en el Madrid de 1936, poco antes del estallido de la guerra. En medio de su historia de amor, un grupo de estudiantes falangistas trama un atentado del que nadie saldrá indemne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel Ángel Cuesta Valentín
El atentado
No me hables de violencia
Saga
El atentado
Copyright © 2019, 2022 Miguel Ángel Cuesta Valentín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728365571
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Preámbulo
Esta novela está basada en hechos históricos, sucedidos en la primavera de 1936, con personajes reales, consultando documentos, periódicos y libros históricos. Pero también tiene añadido aspectos y personajes de ficción que se han mezclado con los anteriores para dar fluidez a la acción y facilidad a la lectura.
Los hechos aquí acaecidos son verdaderos y por eso este libro se puede leer e interpretar como un documento histórico novelado. Lo ocurrido entonces en España fue en esencia trágico, llegando a destruir, por falta de comprensión mutua y tacto político, la vida y el futuro de toda una generación que lo vivió, y algunas más posteriores que lo sufrieron y siguen sufriendo.
Siguiendo la moda actual de intentar echar la culpa a una facción de las dos enfrentadas, lo único inteligente que se puede desprender de lo ocurrido es que todos tuvieron la culpa de que aquello ocurriera.
Para las generaciones actuales, como las nuestras, que se creen lejanas de aquellas que lo vivieron, me gustaría decirles que no es así, que todo lo sucedido es reciente y que todavía mueve pasiones encontradas entre los españoles de a pie y entre los políticos. En la descripción de estas pasiones se descubren aspectos muy nuestros como la manera de resolver problemas sociales a costa de decretos y si el Frente Popular podía por si solo resolver todas las tensiones sociales entonces existentes sin un consenso nacional y respeto mutuo, entonces inexistente. Esta reconstrucción histórica de unos episodios muy concretos debería ser considerada como un documento más para meditar y para ayudar a resolver todos los difíciles asuntos de convivencia con los que nos enfrentamos todos los días, buscando acuerdos, pactando, respetando y escuchando a los demás, y no destruyéndolos para conseguir nuestros fines.
Miguel A. Cuesta Valentín. Madrid, 2019
I
Madrid, 16 marzo 1936
Lola Sánchez, habiéndose levantado muy cansada, está preparándose sin ganas para ir a sus clases en la Escuela Normal de Magisterio de Madrid donde estudia tercer año, cuando entra su padre muy nervioso en el comedor y le dice que acaba de llamar por teléfono su amigo de la Dirección General de Seguridad para decirle qué esta madrugada acaban de detener a Alberto por ser uno de los autores del atentado contra Don Luis Jiménez de Asúa, el pasado día 12 de marzo.
—¡No me lo puedo creer! ¡Lo que yo ya sospechaba! ¡Se ha confirmado! ¡Qué desastre!
Lola, que no había podido dormir ni vivir en los últimos días, se derrumba en una silla, da un grito de angustia y se pone a llorar totalmente desconcertada.
—¡Al final lo sospechaba!, pero no lo sabía cierto, no lo quería creer, ¡era tan cariñoso!
—¿Cómo es posible? ¡Qué desgracia!—. A continuación, se puso las manos en la cara, y empezó a sollozar gritando.
Todo había comenzado unos meses antes...
II
Elecciones 16 febrero 1936. Violencia tras las elecciones.
Todos los partidos de izquierda se habían unido para formar el Frente Popular, y así presentarse a las elecciones de febrero de 1936 con un programa muy progresista. Este programa incluía puntos de acción muy políticos, que los partidos de centro—derecha no aceptaban como:
Concesión de una amplia amnistía de los delitos político—sociales, es decir una amnistía general para los presos políticos y no políticos.
Readmisión en sus puestos de trabajo de los obreros despedidos por sus ideas o por motivo de huelgas políticas, es decir, también para aquellos despedidos por participar en los actos de la Revolución de Octubre de 1934.
Restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña y desarrollo de los estatutos de autonomía consignados en la Constitución.
Adopción de medidas en favor de los cultivadores directos y acceso a la propiedad de la tierra de quienes la venían trabajando durante cierto tiempo.
Y otros puntos que en general podían ser apoyados por un amplio espectro político, como eran: adopción de medidas de fomento de la industria y el pequeño comercio; establecimiento de planes de construcción de viviendas, de obras de riego y de obras públicas; establecimiento de una dirección del Banco de España que cumpliera su función de regulación del crédito, conforme lo exigiera el interés de la economía española, y sometimiento de la banca privada a “reglas de ordenación”; reforma fiscal destinada a garantizar una redistribución lo más equitativa posible de las cargas públicas; mejora de las condiciones morales y materiales de los trabajadores; establecimiento de salarios mínimos a fin de asegurar a la clase trabajadora una existencia digna; creación de escuelas primarias, secundarias y de formación profesional; acceso a la enseñanza media y superior de la juventud obrera y, en general, de los estudiantes seleccionados por su capacidad; desarrollo de una política de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.
El programa político presentado por el Frente Popular hubiera podido ser aceptado, con excepción de los puntos más políticos como la amnistía y la reforma agraria, por cualquier partido político que tuviera como fin el estabilizar y hacer progresar a su país, pero la pregunta que se plantean los partidos del centro—derecha era: ¿a qué ritmo se iban a implementar estos programas, de qué manera, con qué orden social, y a qué precio? Faltaba, desde la Revolución de Octubre de 1934, una confianza deseable y respeto del contrario y eso constituye la base para cualquier política democrática. Todo se hacía a saltos, con gestos, mientras que lo que la gente deseaba era un trabajo digno y estabilidad social. Sobre el tema de la amnistía general para todos los presos, los partidos de derechas no la aceptaban de una manera general, la consideraban injusta, sectaria y además sería peligrosa para la convivencia social como se demostraría después.
El domingo, 16 de febrero del 1936, se celebraron las elecciones generales en España. Parece ser que el resultado de las votaciones dio una mayoría parlamentaria, 60% de los diputados, al Frente Popular. Sin embargo, el voto popular fue menos del 50% a su favor. El recuento fue muy complicado, al existir listas abiertas necesitándose mucho tiempo en aquellas épocas para hacer un recuento fidedigno. Los resultados íntegros nunca fueron publicados ni presentados por el jefe de gobierno en el Parlamento como lo había sido tras las elecciones del 1933. Resulta extraño que visto lo problemático que iba a ser el recuento en muchas jurisdicciones, costando tiempo y esfuerzo, y no existiendo una mayoría del voto popular clara, no sólo no hubo ninguna segunda vuelta en aquellas circunscripciones donde se consideraba necesario, como lo fue en el 1933, sino que durante el recuento de votos y aprovechándose de la dimisión, obligada por la violencia en la calle, del jefe de gobierno centrista, Sr. M. Portela Valladares, el mismo 19 de febrero, el Presidente de la República, Sr. Alcalá Zamora adelantara el nombramiento del líder del Frente Popular, Sr. M. Azaña como nuevo Presidente del Consejo de Ministros.
Los políticos y votantes de centro—derecha se mostraron sorprendidos ante la rapidez con que el presidente de la República nombró, durante el recuento de votos, al candidato del Frente Popular, presidente de gobierno. Y todo ello fue debido a que una vez cerrados los colegios electorales la presión popular de las masas del Frente Popular forzaron la entrega del poder en todos los niveles, hasta entonces en poder del centro—derecha, muchas veces usando la violencia. Durante el recuento de votos, masas de gente movilizados por los partidos obreros del Frente Popular, asaltando los ayuntamientos, gobiernos civiles y las cárceles, pedían la entrega del poder y la liberación de todos los presos. Muchos de los políticos de centro—derecha huyeron ante esta presión, muchas veces violenta, con agresiones e insultos; presión que sirvió, como describe M. Álvarez Tardío desde el principio para buscar “el enfrentamiento con el adversario con el fin de tomar la posesión de la calle”. Sin embargo, esta presión no se produjo como resultado de la proclamación de los resultados oficiales, sino premeditada desde antes, y que logró no solo la dimisión de Portela, sino también un desbordamiento de la violencia en general. Esta violencia popular se basaba en el recelo que existía en las masas populares de que el nuevo gobierno, formado por radicales de izquierda, pudiera ser poco resolutivo en adoptar el programa de medidas radicales, incluidas en el pacto del Frente Popular. Las violentas movilizaciones se extendieron a muchas regiones de España, produciendo numerosas víctimas, motines en las cárceles y quemas de institutos religiosos. Ante estas presiones, todavía durante el periodo de recuento de votos, el nuevo gobierno de Azaña se vio obligado a publicar un decreto de amnistía para los presos, y dar fuerza jurídica a las ocupaciones de ayuntamientos. Ya desde el principio, la actuación de las fuerzas públicas estaba bajo presión para mantener un orden social que les desbordaba, no solo a ellos sino también a los políticos que lo debían mantener.
Ante estas presiones y actuaciones, los partidos de centro—derecha y la mitad del pueblo se sintió intimidado y asustado, y se puso a la defensiva. Había que protegerse y defenderse. Además, una vez conocidos los resultados electorales, estos dejaron a los partidos de centro— derecha con la sensación de que había habido, al menos, manipulación electoral.
Desde entonces la polarización social y política subió todavía más de tono. Se hizo extrema, y continuó incrementándose de manera progresiva, no solo entre las derechas y las izquierdas sino también en el seno del Frente Popular. En el llamado Frente Popular, había partidos que pedían un cambio social radical revolucionario, como los anarco-sindicalistas de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) que era la rama política de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el sector socialista del PSOE del Sr. F. Largo Caballero, y el POUM (trotskistas catalanes); todos ellos estaban enfrentados abiertamente a aquellos partidos políticos que buscaban reformas progresivas, incluyendo a los republicanos de Azaña, y diversas otras facciones más conservadoras de los socialistas y comunistas.
Pero en aquella primavera de 1936, que podía haber sido muy positiva con un aumento importante del bienestar del pueblo español en todos los sentidos, no solo la clase política sino la sociedad en general estaba rota y ello parecía irreversible; no sólo debido a la agresión verbal qué existía entre los dirigentes de partidos y organizaciones sindicales, sino también por una violencia “de a diario”, entre las milicias de las derechas y las izquierdas, que parecía basada en un apocalíptico “ojo por ojo y diente por diente”. Todo ello conducía a la búsqueda de un golpismo político por las dos partes. Parecía como si ninguna de las dos opciones políticas creyese en la posibilidad de una República estable y constructiva que, evitando confrontaciones, pudiera satisfacer las ilusiones de todos. Sin embargo, en esos años las izquierdas buscaban ya la revolución del proletariado, después del primer intento en octubre de 1934 y las derechas un alzamiento militar conservador.
Como resultado de esta polarización la violencia se acrecentó en esta primavera de 1936, entre las juventudes de los partidos de derechas contra los de izquierdas, basado en el principio de represalias, “si tú matas a los míos, yo a continuación mataré a los tuyos: muerte por muerte, atentado por atentado”.
En las filas de la Falange Española esta estrategia de provocación y de tensión, teniendo como uno de sus fines el conseguir la desaparición de la II República como tal, se incrementó después de su ilegalización y la detención de su fundador José Antonio Primo de Rivera en marzo de 1936, como consecuencia del atentado falangista contra el padre de la constitución republicana D. Luis Jiménez de Asúa.
Como reacción a la violencia de la Falange, las convocatorias de huelgas generales de protesta y manifestaciones tumultuarias de los grupos de izquierda llevaron, en muchas ocasiones, al asalto y destrucción de locales políticos y religiosos de derechas y, en consecuencia, a enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pero en este mecanismo de agresión—protesta—represión, las fuerzas de seguridad de la República, los guardias de asalto y la política de los ministros de Gobernación actuaron de una manera altamente discriminatoria: persecutoria y represiva contra los elementos y organizaciones de la derecha, mientras que se mostraban muy tibios con los desmanes de los grupos del Frente Popular. Aunque las cifras varían, en total están documentados 351 muertos por violencia política en este periodo, desde el advenimiento del Frente Popular hasta el 18 de julio, siendo entre ellos 59 falangistas, 42 militantes del PSOE, 20 del PCE y 15 cenetistas. Sólo en el periodo de mandato, como presidente de la República, del Sr. M. Azaña, 81 días en el poder hubo 186 muertos, más de dos por día, probablemente el periodo más violento en la historia de España si exceptuamos el periodo de la Guerra Civil.
Marzo de 1936
La plaza vieja de toros de Madrid, situada desde los tiempos de Goya en la Avenida de Felipe II, va a ser sustituida por la moderna Plaza de toros de las Ventas, y una empresa de Madrid, Ortiz Hermanos, está llevando a cabo su demolición. Trabajan más de cien obreros que pertenecen a diferentes sindicatos de la construcción. Hay gente representada por la UGT socialista de orientación marxista, la CNT anarquista, y otros que pertenecen a la minoritaria CONS (Central Obrera Nacional Sindicalista) de la Falange Española. Planteándose una huelga, los obreros ganan una peseta al día, hay gran confrontación verbal entre unos y otros, porque las centrales socialista y anarquista quieren hacer huelga indefinida, además de manifestarse, mientras los de la CONS se oponen a este plan, y proponen otro que parece más conciliador. Al final unos y otros se insultan gravemente, y llegan a los puños.
Al salir del trabajo el 6 de marzo son disparados desde un taxi con una pistola ametralladora unos obreros de la CONS, muriendo el falangista José Urra Goñi y su camarada el exlegionario Ramón Faisán.
La conmoción en la Falange es muy grande por este atentado y se ordena, desde la Dirección política por carta a todas las escuadras de la Primera Línea de la Falange, a acciones coordinadas de represalias. No se sabía a ciencia cierta quiénes eran los que habían asesinado a estos dos camaradas, pero se suponía que eran comunistas de las UJCE (Unión de Juventudes Comunistas de España), ya que eran los que les habían amenazado durante la confrontación días antes. Una escuadra falangista intenta atentar, unos días después, sobre obreros comunistas sin conseguirlo, y esto hizo crecer todavía más la frustración entre las juventudes falangistas. Como consecuencia de este intento fallido se organiza, por parte de las centrales sindicales socialistas, comunistas y anarquistas, una huelga general y una gran manifestación, durante la cual se dispara y se lanzan piedras contra la central de la Falange en la calle de Alcalá.
Al día siguiente, 7 de marzo, dos miembros de la Falange fueron asesinados en Almoradiel (Toledo) y, el 10 de marzo, un grupo de jóvenes socialistas en la calle Alberto Aguilera detienen y disparan después a dos estudiantes, Juan José Olano Orive de 18 años y Enrique Valsovel de 17 años, matando a Olano e hiriendo gravemente a Valsovel. Un par de días después y, a raíz de este atentado, la dirección de la Falange ordena un atentado contra un destacado político socialista, no hay que esperar más.
En este Madrid tan dispar y violento, cuatro jóvenes de provincias estudiaban en la Universidad Central de Madrid.
III
Cuatro compañeros en la Universidad Central de Madrid. Marzo 1936
Tercer curso en la Facultad de Derecho en la calle de San Bernardo, tres amigos hablan de los acontecimientos políticos en Madrid. Es el mes de marzo, el gobierno del Frente Popular ya está formado, después de ganar las elecciones de febrero, aunque se habla de importantes irregularidades en el escrutinio del voto en algunas provincias. La sensación que se tiene es que la vida a diario en Madrid está dominada por un desorden social, que parece desbordar al Gobierno, que parece mostrarse incapaz de mantener el orden público, alterado por huelgas continuas, manifestaciones, y continuos atropellos.
Cuatro amigos, Alberto Ortega, Guillermo Aznar y Alberto Aníbal Álvarez, estudiantes de tercer año de Derecho y José María Díaz Aguado estudiante de tercer curso de Ciencias Exactas, se habían afiliado a principio del curso académico, octubre de 1935, a la Falange Española y al SEU (Sindicato Español Universitario). Formaban parte de una escuadra de Primera Línea de la Falange desde finales de febrero de 1936 y todos estaban dispuestos a cualquier acción violenta si la dirección del partido así lo requiriera. Alberto Ortega era su jefe.
Existía en la Falange una gran frustración por los resultados conseguidos por esta formación en las elecciones de febrero de 1936, porque a pesar de ser la Falange Española una pequeña formación política, los demás partidos de derechas se habían negado a coaligarse con ella en un amplio Frente Nacional para participar y ganar las elecciones. Había sido como un cordón sanitario.
—Solo hemos conseguido 50.000 votos, menos del 0,1% en todo el país y ningún diputado en las Cortes que nos represente—. ¿Qué hacer si estamos marginados políticamente?, —dijo Alberto—.
—Después de estas elecciones, los partidos de izquierdas y sus milicias nos van a atacar y destruir y, con ello, lo que representamos, toda la esencia de España. Pero, ¿cómo actuar?, —añadió Guillermo—, manejando un cigarrillo nerviosamente.
—Las instrucciones son de pasar a la acción, ahora no nos podemos acobardar, —añadió con cuidado, por lo bajo y con algo de miedo José María—, limpiando sus gafas.
Alberto Aníbal confirmó estas opiniones. La campana suena, y todos tienen que volver a clase de Derecho Constitucional.
—Esperaremos instrucciones más claras, —dijo Alberto—, ahora a clase, es posible que pasen lista y hay que estar.
Tres de ellos habían comenzado los estudios de Derecho en Madrid, viniendo de provincias de Castilla la Vieja. De los cuatro, tres eran de la provincia de Palencia y Alberto de la de Soria. De familias relativamente acomodadas en el ámbito rural, agricultores propietarios de campos de cultivos y todos ellos de formación conservadora tanto en sus costumbres diarias como en el aspecto religioso.
Uno de ellos, Alberto Ortega había nacido en Guijosa (Soria), el 15 de febrero 1916, y, habiendo quedado muy joven huérfano de padres, se había criado junto con una hermana mayor, ahora monja, bajo la tutela de un tío suyo sacerdote, don Antolín, que vivía a unos 30 kilómetros de distancia, en San Juan del Monte (Burgos). Los padres habían fallecido de enfermedad cuando ellos eran niños todavía, dejando a la familia desolada.
Alberto había sido muy buen estudiante durante el bachillerato que había hecho interno en un colegio religioso de Soria. Había sido educado tradicionalmente y, siendo toda su familia conservadora como en todo su entorno, no había oído más que críticas sobre la actuación de los políticos de la II República sobre todo en lo concerniente a temas como la religión, la educación religiosa y sobre todo a la anunciada reforma agraria y sus consecuencias. —Nos van a quitar todo lo nuestro, — era lo que se decía. —¿Pero cómo impedirlo?, — pensaban todos ellos. Todo lo que sucedía era incomprensible para ellos, como un mal sueño, viendo que se estaba cambiando todo demasiado deprisa sin ofrecerles nada a cambio. Era romper un equilibrio de siglos de una manera inmediata.
—Hay que cambiar poco a poco, —pensaban ellos—. —¿Para qué tanto cambio, si los únicos que quieren salir adelante son ellos? ¡Y a nosotros nos quieren quitar todas nuestras propiedades!
El origen agrario y conservador de los otros tres compañeros era muy parecido al de Alberto, con la única excepción de que habían crecido en una familia con sus padres, pero teniendo en común que los tres habían estado internados en instituciones religiosas para hacer los estudios de bachillerato.
Los cuatro compañeros se habían conocido durante el primer curso 1933—34, en la Universidad Central, y, en principio, vivían todos cerca unos de otros en pensiones de la calle de San Bernardo, conviviendo con otros estudiantes que estudiaban en otras facultades como la de Medicina y Farmacia. Alberto Ortega, sin embargo, había conocido a través de un compañero suyo de Facultad, José Ramón Herrero Fontana, a José María Escrivá en la Academia Derecho y Arquitectura (DYA) en la calle Luchana, donde había asistido a clases de formación cristiana dadas por el Padre qué era además su director espiritual. Siempre le había gustado el ambiente universitario y religioso que allí se respiraba. Tanto era así que, al terminar el primer año de carrera con buenas notas, pidió de nuevo, durante las vacaciones de verano de 1934 antes de empezar su segundo curso de Derecho, plaza en la nueva Residencia DYA que el Opus Dei había abierto en la calle Ferraz 50, siendo el primer universitario en ser admitido en octubre de 1934. Como en octubre todavía no estaban acabadas las obras e instalaciones de este piso, le rogaron entonces a Alberto que fuera a vivir durante un par de semanas a su antigua pensión en la que se había alojado el año anterior. A finales de octubre una vez acabadas las obras y preparada su habitación se trasladó allí, siendo acompañado durante los primeros días, al no haber llegado todavía otros residentes, por su director Ricardo Fernández Vallespín o por José María Escrivá. Así estuvieron hasta el 15 de noviembre, cuando también se fue a vivir a la Residencia, el administrador Laureano Rodríguez.
A Alberto le gustaba la tranquilidad y el orden que había en esta Residencia. Su vida en estos meses se resumía en una frase: “mucho deporte, he practicado la natación, el ciclismo, la pelota vasca, y me he dado muchos paseos. Todo esto combinado con un poco de estudio y mucha escogida lectura”. La plantilla del servicio de la Residencia DYA estaba compuesta por cuatro personas: dos sirvientes, un cocinero y un botones. Todas las mañanas, Alberto iba andando a la Facultad y, en los tiempos libres, le gustaba dar paseos por los alrededores, de un Madrid que ya se estaba expandiendo por esta zona, pero donde había todavía mucho campo, pasado el Parque del Oeste. Los paisajes qué se veían a lo lejos de la Sierra de Guadarrama le encantaban, cambiando constantemente el aspecto y los colores de la sierra, y su cielo con las estaciones del año. Desde el gris—claro contrastando con el intenso azul del cielo en un día de verano hasta el violeta—negruzco con el blanco de la nieve en las cumbres combinado con los cielos grises del invierno. J.L. González Gullón lo describe, en la Residencia, el compañerismo y la camaradería entre los residentes y la dirección era muy estrecha y, por ejemplo, en febrero de 1935, habiéndose lesionado Alberto durante un partido de futbol, en una rodilla que le dificultaba el caminar, esto motivó a José María Escrivá a pedir a un compañero de estudios de Alberto José Ramón Herrero que le hiciera el favor de excusarle si pasaban lista en la Facultad, porque, “como tiene hinchada la rodilla, no le dejo ir a la Universidad”. La religiosidad y participación de Alberto en los actos de la Residencia fue siempre importante. Por ejemplo, el 31 de marzo 1935, celebrándose en la Residencia el domingo de Cuaresma, llegaron a esta, desde primera hora, muchos universitarios y familias de la vecindad, hasta superar las cuarenta personas. Como el Oratorio no daba abasto, algunos estudiantes se quedaron en el pasillo. A las nueve y media celebrando la misa el Padre José María Escrivá fue ayudado por Alberto Ortega y José Luis San José, qué actuaron de monaguillos.
Al comenzar el nuevo curso, en octubre 1935, Alberto fue admitido de nuevo en la Residencia junto a otros residentes del anterior año: Salvador Márquez, Justo Martí, Francisco Pons, Laureano Rodríguez y los dos jóvenes del personal que atendían al servicio. Entre los nuevos residentes que llegaron la mayoría eran vascos. Alberto se sentía compenetrado con el ambiente de tranquilidad, estudio y religiosidad que había allí. Este ambiente de estudio y religiosidad contrastaba, sin embargo, con sus ideas y actividades políticas más radicales.
En esta época, y a partir de la orden dada por José Antonio Primo de Rivera de estar listos para la acción, a su escuadra de Primera Línea, formada por los cuatro estudiantes de tercer curso ya citados, se les añadió un quinto, Fernando Sánchez, estudiante de primer año de Derecho en su condición de camarada en formación. Todos ellos mantenían además contactos muy frecuentes, casi de amistad, con otros estudiantes también afiliados al SEU como eran Ramón de la Peña, Jesús Azcona, Luis Revuelta, Manuel Valdés y Alejandro Salazar que era entonces el jefe del SEU en Madrid.
En estos años que ellos estudiaban en Madrid, la ciudad y la Universidad habían cambiado radicalmente, habiéndose perdido, al llegar la República, la tranquilidad de las primeras décadas del siglo XX. En octubre de 1934, al comenzar ellos el segundo año en la Facultad, el país se había despertado convulso y, sorprendido con la revolución—golpe de estado del partido socialista de F. Largo Caballero, con los anarquistas y los catalanistas de la ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que había resultado en la llamada Revolución de Asturias y la proclamación, muy corta eso sí, de la República de Cataluña dentro de la inexistente República Federal Española. La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de D. J.M. Gil Robles y el partido radical de D. A. Lerroux habían ganado las elecciones el 1933, pero los socialistas habían prometido antes de conocer los resultados, que si las izquierdas no fueran los ganadores irían directamente a la revolución. Desde ese momento, estos amigos empezaron a hablar no sólo de las chicas con las que iban y que les gustaban, del campo y sus problemas sino, también, participando cada vez más activamente en la política, pensando que la única manera de hacerse útiles al país en esos momentos críticos era el de reaccionar ante lo que pasaba, pasando a la acción, afiliándose a una organización política ajustada a sus principios. Se consideraban patriotas, y no comprendían como Largo Caballero y el PSOE buscaran entonces no sólo romper la victoria legal del centro—derecha obtenida en las urnas, con un golpe de estado sino, también, el de arriesgar y romper la unidad de España con un pacto con los catalanistas de ERC.
Ambiente en la Residencia DYA en Madrid
Como ya se ha citado anteriormente, Alberto Ortega era residente desde octubre 1934, en la Residencia DYA – acrónimo de “Derecho y Arquitectura” o “Dios y Audacia”—. Era una residencia de estudiantes universitarios que tenía aneja una academia para repaso de asignaturas. Fue abierta en Madrid, bajo la iniciativa de José María Escrivá de Balaguer, que ya había fundado el Opus Dei en el 1928. La base de la doctrina del Opus Dei era el llegar a Dios a través del trabajo. Y el trabajo había que realizarlo de la manera más perfecta posible. ¡Trabajo y oración juntos! En aquella época tan difícil, y poseído de una gran capacidad de esfuerzo y dedicación, estableció José María Escrivá los fundamentos de la Obra. Cinco años más tarde en 1933 y, pensando en dedicarse también a los estudiantes universitarios, creó la primera Residencia DYA en la calle Luchana de Madrid para pasar después a un piso más espacioso en la calle Ferraz 50. Según González Gullón, antes de entrar en ella, con más espacio y con más habitaciones, tuvieron que hacer obras de acondicionamiento. Por la falta de medios económicos tuvieron que arreglarla ellos mismos. José María Escrivá estaba esperanzado, “porque siendo los fundamentos de nuestro trabajo la oración y el sacrificio puedo afirmar, y no exagero, que estos chicos nuestros son heroicos. Si vieran como ponen su trabajo personal, auxiliares de universidad tirados por el suelo, ingenieros pintando paredes, abogados, mediquillos y estudiantes (de los que estudian) supliendo a los carpinteros y como facilitan sus ahorros para este apostolado”. Esta Academia—Residencia fue muy importante, pues se trató de la primera actividad organizada por el Opus Dei de modo institucional para universitarios. Junto con la actividad académica y residencial, DYA llegó a ser un espacio en el que José María Escrivá, entonces 31 años, pudo y supo difundir el mensaje del Opus Dei, haciendo vida con esos jóvenes, invitándoles a seguir caminos de oración compatibles con sus ilusiones humanas y profesionales.
José María Escrivá caía muy bien a los estudiantes porque era alegre, y porque se preocupaba de sus intereses y sus problemas. Los residentes y amigos que, de una manera regular visitaban o estudiaban en la Residencia, se sentían muy a gusto en esa casa. Lo mismo le ocurrió a Alberto que siempre quiso continuar allí como residente.
Otra característica que les gustaba, y llamaba la atención a los estudiantes que iban allí, era la gran intimidad de todos ellos con Dios. El Padre utilizaba el verbo “enamorarse” para referirse al trato diario con Jesucristo. Pero, más que con las palabras, se veía cómo querían a Dios en la manera de rezar o celebrar la misa. Y todo esto era, sin arrebatamientos místicos, compatible con un talante humano abierto y muy familiar, y siempre muy interesado por las ocupaciones, problemas y preocupaciones de cada uno de ellos o su trabajo profesional. La Residencia no sufrió particularmente con la legislación de la República que fue definida como anticlerical. Durante este periodo, la Residencia se la consideró como una institución académica, dirigida entonces por un arquitecto –Ricardo Fernández Vallespín, uno de los primeros miembros del Opus Dei— y regida por un reglamento parecido al del resto de residencias de estudiantes de la época. El hecho de que tuviese un capellán —José María Escrivá de Balaguer— que impartía formación cristiana a quien quería, no interfirió para nada con su situación legal.
En octubre de 1935, llega a Madrid un joven de provincias para estudiar en la Facultad de Derecho.
IV
Fernando llega a Madrid para estudiar
Mientras esta situación de intranquilidad político—social se instauraba en el país, en Aguilar de Campoo, provincia de Palencia un joven estaba a punto de elegir sus estudios universitarios.
Fernando era el segundo hijo de una familia de terratenientes, siendo el mayor un chico de 23 años dedicado como el padre a las labores del campo, y la tercera una muchacha de 14 años que realizaba sus estudios en un colegio de monjas en Palencia. La familia tenía una casa solariega y una gran extensión de campos cerca de Porquera de los Infantes, dedicados fundamentalmente al cultivo de cereales. Las fincas habían sido adquiridas en los tiempos de la desamortización de Mendizábal en el 1836. Las administraban de una manera muy estricta, y les iba bien económicamente. El primogénito era en un principio el que heredaba todo, el mayorazgo, y esto fue la causa de que Fernando eligiera estudiar. Además, le gustaba hacerlo, habiendo sido muy buen estudiante durante el bachillerato. Él se consideraba un buen patriota. Pensaba que su España y su entorno eran lo más importante en su vida, esto era el motivo más importante para vivir en esta sociedad y el poder estar feliz en ella. De sus padres había adquirido una educación clásica completada en los Padres Agustinos en Palencia y allí había sobresalido por sus virtudes y su voluntad de trabajo. Era inteligente y rápido. Tenía muchos amigos y en cuestiones religiosas era practicante convencido. Su relación con sus padres era entrañable y sobre todo su madre le quería con autentica devoción, era su niño. En este ambiente conservador y de principios tradicionales era claro que Fernando en su posible ida a Madrid para estudiar Derecho iba a escoger a sus amigos en este círculo de ideas.
Fernando había escogido estudiar Derecho el año 1935, con el objeto de aprender más sobre las leyes y la administración pública e incluso para moverse socialmente y dedicarse posteriormente a la política. En casa se hablaba con sorpresa de cómo había cambiado la política nacional y la sociedad con el advenimiento de la II República. La división profunda del país entre las izquierdas y las derechas les habían sorprendido y al mismo tiempo les tenía asustados. Parecía como si ambos grupos sociales se hubieran convertido de la noche a la mañana en enemigos irreconciliables. El padre había votado siempre a los partidos monárquicos y durante la República había seguido votándolos. La creación de la CEDA por Gil Robles en marzo del 1933 fue el motivo para hacerse miembro del partido en su provincia. La personalidad conservadora de Gil Robles y su origen castellano de Salamanca le ofrecía una gran confianza. Su mujer Julia, que como mujer no había podido votar nunca, compartía sin dudas su conservadurismo y religiosidad. Se llevaban bien y tenían sus actividades bien separadas, ella llevaba la casa y su organización y él con el mayor Antonio llevaban las propiedades y la relación con los trabajadores.
Los obreros del campo que en su mayoría se habían afiliado a la UGT del campo y una minoría a la CONS de la Falange estaban relativamente contentos con sus contratos, salarios y su relación con el empresario.
En este ambiente familiar crecieron Fernando y sus ideas. Cuando una vez acabado sus estudios de bachillerato con sobresaliente de media eligió estudiar Derecho, sus padres lo celebraron ya que era también su dirección preferida y no la Medicina que era la otra posibilidad. A Fernando le había gustado siempre la labor diaria del médico que había en su pueblo, dedicado en cuerpo y alma a sus enfermos y con esa paciencia y cariño que caracterizaba a estos profesionales en el mundo rural. Pero su padre le convenció y a él no le costó mucho esfuerzo este cambio, estudiaría Derecho. Él en contraposición convenció a sus padres para irse a Madrid, allí donde se cuece todo, les dijo él. La otra posibilidad era ir a estudiar a Salamanca, más cerca de casa. —Podrías venir todos los fines de semana, —le decía su madre—, traerte la ropa para lavarla, yo iría de vez en cuando a ayudarte, etc. Fernando insistía con sus razones, buscando independencia. Hubo un tiro y afloja sobre los dos destinos y al final los padres aceptaron la marcha a la capital. El padre pensaba, yo elijo los estudios y él el sitio. Además, la Universidad Central, en el antiguo caserón de la calle Ancha de San Bernardo, era la Facultad de Derecho más prestigiosa del país.
Viajó a finales de septiembre con su padre en tren a Madrid para buscar una pensión que les habían recomendado cerca de la Facultad. Él nunca había viajado a Madrid, habiendo pasado algunas vacaciones de verano en un balneario cerca de Santander. Le sorprendió la ligereza y rapidez que lleva el tren y pensó que el progreso de la técnica y por ende del país era una cosa que no se podía no solo frenar, sino que había que estimularla en todos los aspectos. Era conservador, pero amaba el progreso.
Llegando a Madrid cogieron un coche de caballos que los llevó desde la estación del Norte hasta la calle de la Palma, llamándole enormemente la atención por el bullicio de las calles y la gran densidad del tráfico.
Aquí quiero estar, se dijo a sí mismo. En la calle de la Palma número 5 había una pensión regentada por una señora, doña Patricia, doña Patri, que era originaria de una familia de Aguilar, y que eran conocidos de la familia. Allí se encaminaron y la habitación destinada para Fernando era espaciosa dando su balcón a la calle que era pura tranquilidad. Estaba todo muy limpio y allí solo se hospedaban estudiantes universitarios, administrativos de oficinas en la cercana Gran Vía y algún periodista del diario La Nación, fundado para apoyar la dictadura de Primo de Rivera el año 1925 y sito en la calle Marqués de Monasterio cerca del teatro de María Guerrero, en el centro de Madrid. En total eran ocho de pensión y estaban todos de pensión completa.
Al día siguiente fueron a la Secretaría de la Universidad en el edificio de la Facultad de Derecho en la calle de San Bernardo. La matrícula en la Universidad fue una operación sencilla, después de mostrar los certificados del bachillerato en Palencia, y habiendo pagado las tasas, su padre le preguntó al funcionario de la oficina cuantos alumnos se habían matriculado en el primer año y él le dijo que unos 150.
—¡Qué gran número!, —pensó el padre—, ¡qué barbaridad! ¡Qué poca atención les podrán dedicar los catedráticos a tanto alumno! —¡Ya aprenderá!— Fernando tenía entonces 17 años, aunque para su padre era todavía un niño o al menos le parecía un adolescente sereno y respetuoso con todo el mundo. —Ya cambiará aquí, —pensó él—, esperando que sus ideas conservadoras y su respeto por la familia no cambiaría nunca. Viendo su padre unas mujeres en actitud de espera en la esquina de Daoiz, pensó él, si Fernando habría tenido algún contacto ya con las mujeres, Fernando no aparentaba tener experiencia alguna; no sabiendo el padre de los contactos esporádicos de Fernando y sus amigos en una casa de prostitución en Palencia, cerca de donde estaba la antigua muralla. Allí había visto Fernando a las prostitutas en ese burdel cerca de la calle Mayor Antigua donde vivía un compañero suyo, cuando las observaban desde la ventana. Allí tendían ellas sus ropas para secar, entre ellas los sujetadores y otras ropas íntimas. Un día visitaron este negocio y Fernando se llegó a acostar con una prostituta mayor, con gran experiencia. Novia no había tenido, aunque se sentía atraído por alguna chica del Sagrado Corazón e incluso la había escrito algunas poesías. Muchacho normal para la época y con un gran futuro y con todo el apoyo de su familia y de su entorno.
A principios de octubre empezó el curso en la Facultad, todo tan distinto del bachillerato. Los alumnos en el aula tan grande, lleno de cuadros que colgaban las paredes y los profesores que entraban tan bien vestidos, a la época de entonces, pero todos elegantes seguidos de un ayudante. Era una gran ceremonia o al menos se intentaba. Los alumnos se ponían de pie cuando los profesores entraban y sobre todo al principio los estudiantes intentaban seguir todas las materias con suma atención. En las pausas se hablaban de los profesores, de su calidad, de sus motes, de la manera pomposa que tenían algunos de hablar, de lo difícil que eran las asignaturas, de los futuros exámenes, del barrio, de cómo pasarlo bien, los sitios para divertirse etc.... temas de siempre que todos comentaban y que les hacía que se conocieran y llegaran a establecer nuevas amistades. También ya se veían en los anchos pasillos con los alumnos de cursos superiores, con aires de superioridad y seriedad, hablando probablemente de temas muy importantes para el destino de la Facultad, del Derecho y probablemente del país. Sin embargo, en estos momentos, para ellos lo más importante era el conocer bien la Facultad, las distintas asignaturas y los eminentes profesores que las daban.
V
La Facultad de Derecho y sus profesores. Sindicatos y organizaciones de estudiantes
Los estudios de Derecho en España habían comenzado en el siglo XVI en la Universidad de Alcalá de Henares para posteriormente ser trasladados a Madrid. La Facultad de Derecho incluida en la Universidad Central jugó un papel muy importante en toda la vida social y en la política española hasta la Guerra Civil. Durante la República, la actividad intelectual y social era enorme, no solo la desarrollada por los profesores de esta Facultad, muchos de ellos también políticos, sino también por la influencia que los diferentes partidos políticos y organizaciones sindicales ejercían sobre las organizaciones de estudiantes, muchas veces dependientes de ellos.