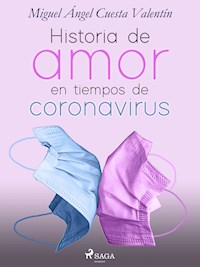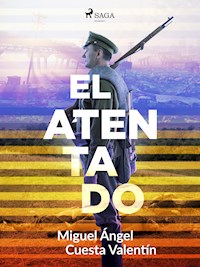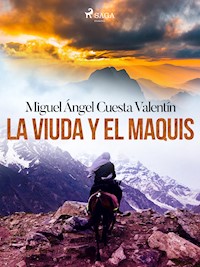
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una descarnada y oportuna historia sobre la Guerra Civil Española, que sigue las andanzas de aquellos guerrilleros que se hicieron al monte ante el triunfo del bando nacional. En ella seguiremos las miserias y desventuras de un grupo de maquis en las comarcas leonesas de Cabrera y el Bierzo, y la apasionante historia de amor entre uno de los guerrilleros y una viuda que hará todo lo posible por ayudarlos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel Ángel Cuesta Valentín
La viuda y el maquis
Saga
La viuda y el maquis
Copyright © 2020, 2022 Miguel Ángel Cuesta Valentín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728365557
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A todos los que sufrieron por ser perseguidos y huyeros al monte.
Preámbulo
Cuando empecé a escribir esta historia ficción sabía que iba a ser la última parte de una trilogía sobre la Guerra Civil. El primer libro fue sobre los atentados y represalias que hubo en los meses de marzo a julio del año 1936 en Madrid —El Atentado. No me hables de violencia1 —; el segundo, sobre la vida cotidiana de la familia de mis padres, Ángel y Magdalena, en unas ciudades sitiadas como lo fueron Madrid y Guadalajara, siendo todos ellos en política liberales conservadores —Historia familiar de la Guerra Civil en Madrid2— y al final he querido relatar en esta historia ficción la vida de los guerrilleros, o maquis, en la comarca de la Cabrera leonesa. Los personajes de estas tres novelas no fueron escogidos porque sean de derechas, de centro o de izquierdas, los he escogido porque todos ellos sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil. Fueron víctimas, yo me atrevería a decir como todos los españoles lo fueron en aquella época, todos sufrieron, todos los que todavía dicen que ganaron y los que sienten que perdieron. Por eso los he puesto como personajes, porque al mismo tiempo que sufrían, vivían sus vidas cotidianas con sus penas y alegrías. Por eso, y lo vuelvo a decir, ya que nos hemos perdonado unos a otros durante la transición democrática, no volvamos a decir quienes son los que ganaron o perdieron y quienes los que tuvieron la culpa. La culpa la tuvieron todos. Hay que saberlo y por ello perdonarse. Sin embargo eso no significa que haya que olvidar. No hay que olvidar, pero sí perdonar y no hacer más interpretaciones políticas de lo que pasó sino solo análisis históricos y sin tratar de indoctrinar.
Esta novela relata la historia de gentes que perdieron su libertad en la guerra. Gentes, hombres y mujeres, que una vez visto que el alzamiento había triunfado en sus pueblos y ciudades y perteneciendo a asociaciones, sindicatos o partidos del Frente Popular no se dejaron matar y huyeron al monte.
Huyeron porque se daban cuenta de que si se quedaban en sus pueblos iban a terminar en las cárceles o fusilados. Huyeron dejando todo lo que tenían: sus seres queridos y sus pertenencias. No sabían a donde iban a ir y lo que les iba a pasar, pero sí sabían que no se iban a dejar coger, que iban a ofrecer resistencia y luchar.
Hubo diferentes clases de huidos, hubo aquellos, los llamados topos, que durante largos periodos de tiempo se ocultaron en escondites especiales hechos en sus casas a propósito para ello y solo salían de vez en cuando, permaneciendo de esa manera en contacto con sus familias. Y cuando había peligro de que viniera la Guardia Civil se volvían a esconder. Así pasaron los años para ellos, algunos incluso hasta bien entrado los años cincuenta, alguno incluso hasta los setenta. Otros combinaban el estar escondidos en casa con la huida al monte durante semanas o meses, volviendo a su casa después para estar de nuevo una temporada con la mujer, con la familia. De esta manera comprometiendo a todos, por el riesgo que ello conllevaba al ser delatados o descubiertos. Este es en parte el caso de José Losada, que combinó el estar escondido en casa con el huir al monte para esconderse en un refugio. Otros más huyeron para ir a luchar en el monte o en el frente, como Manuel Girón y Antonio Sánchez. Se marcharon primero a la Cabrera y después al frente de Asturias para luchar con la esperanza de que iban a ganar la guerra y poder volver después a sus pueblos. Allí en el frente unos murieron, como Antonio, otros perdieron y volvieron de nuevo a sus pueblos, como Manuel. De estos la mayoría sobrevivieron en el monte y ayudados por partidos políticos del antiguo Frente Popular se organizaron con la esperanza puesta en que al terminar II Guerra Mundial los aliados, después de derrotar a Hitler y Mussolini, no iban a aceptar un régimen como el de la España de Franco y después de derrotarla harían de España un país democrático. Esta era su esperanza y por ello se mantuvieron luchando y sobreviviendo apoyados por sus familias y los enlaces en el llano. Propiamente el término de «maquis» se dio al conjunto del ejército guerrillero, sobre todo comunista que, entrando por el valle de Arán, lucharon abiertamente para derrotar en los valles pirenaicos al ejército franquista. Después se ha extendido este término, maquis, a todos los que combatieron con las armas, durante o después de la guerra, al orden político existente. Los personajes de nuestra historia, en especial Manuel Girón, tienen en su vida diaria que sobrevivir, para ello luchan, se defienden, roban, asaltan, pero también se enamoran.
La historia emocional de los personajes reales de esta historia fue trágica y es de destacar que, aunque no se hayan olvidado de nada, todos los supervivientes han perdonado por el bien y la convivencia de España. Este es el fin de estos tres libros, escritos con humildad y emoción.
Estos relatos están basados en el estudio de hechos históricos muy controvertidos todavía y en el escuchar los relatos de gente de los pueblos de la Cabrera sobre cosas que sucedieron en aquel tiempo, como los relatos oídos de las gentes de Corporales, Castroquilame, Puente de Domingo Flórez y, sobre todo, durante la comida y la sobremesa en Sigüeya con algunos protagonistas de esta historia: con Isidora Rodríguez Maestre; su hija, Corsina López Rodríguez; Matias López Morán y Linda Vega Macias de Sigüeya y Lorenzo Garcia de Pombriego. La conversación fue no solamente agradable y cariñosa sino de auténtica revelación para mí pues Isidora tiene 108 años, un pedazo de historia hecha mujer. Quisiera dar las gracias a Ramón Carnicer, Secundino Serrano y a Carlos G. Reigosa por sus grandes aportaciones describiendo la Cabrera y estudiando sistemáticamente la vida de la guerrilla leonesa tras la Guerra Civil.
Era un 30 de julio de 1936 al atardecer, en la parte alta de la falda de la Guiana 3, Manuel y su hermano José Girón y con ellos Antonio Sánchez habían terminado de hacer un pequeño refugio de escobas para pasar la noche en su camino hacia la Cabrera Baja. El sol se estaba poniendo y a lo lejos en el horizonte multitud de reflejos azules, morados y naranjas acompañaban a un sol rojo y amarillo cuya bola de fuego poco a poco se hundía en el horizonte iluminando el cielo con infinidad de colores cada vez más oscuros. Estaban cansados pero eran jóvenes y fuertes. Tenían armas, algo de comer y habían huido de Salas de los Barrios al mediodía de la barbarie de una guerra que había comenzado. No se hablaron, se entendían por gestos simples y tenían un solo fin: el huir al monte y sobrevivir, que no los cogieran. Conocían el terreno, era su primera etapa y eran conscientes de ello.
Eran huidos pero estaban en camino para hacerse guerrilleros o también llamados maquis. Era cuestión de tiempo. ¿Pero cómo es la comarca de la Cabrera y quiénes eran los maquis?
1. La Cabrera
La Cabrera es una comarca mágica, amplia y muy montañosa situada en la zona suroeste de la provincia de León lindante por el norte con el Bierzo, la Maragatería, y la Valduerna; al este con la Valdería; al sur con la comarca de la Sanabria zamorana y al oeste con el Casaio orensano. Zona muy deprimida económicamente en aquella época de la Guerra Civil, con un reducido número de habitantes y muy malas comunicaciones, estaba relativamente aislada de otras comarcas con mejor economía e industria como el Bierzo con Ponferrada y la Maragatería con Astorga, como ciudades principales. Sus habitantes sobrevivían en sus tradiciones con una economía muy simple basada en una agricultura de minifundios para consumo familiar y algo de ganadería utilizada sobre todo para el transporte y para dar algo de leche y carne. Sus pueblos, todos ellos situados en las laderas de las grandes montañas de esta comarca, con montes que a veces sobrepasan los 2 000 metros contaban como mucho 500 habitantes cada uno y se comunicaban entre ellos con transporte animal y muchas veces a pie rodeando y ascendiendo estas sierras por caminos muy difíciles de pizarra.
En las laderas de estas montañas abundan los castaños, cerezos salvajes, robles y en los valles a lo largo de los ríos los chopos, abedules y siempre las retamas y piornos con sus flores amarillas en primavera y verano. La cultura dejaba entonces mucho de desear, con poca asistencia a la escuela y abandono temprano de la misma de los niños que tenían que ayudar a los padres a pastorear las ovejas o las vacas. En total son 846 kilómetros cuadrados de extensión, que entonces parecía abandonados a la mano de Dios. Este paisaje parece casi inaccesible para cualquier viajero y existe un dicho popular que lo define muy bien: «Castrillo, Noceda, Saceda y Marrubio: cuatro lugares donde Cristo no anduvo». Toda la región cuenta actualmente con poco más de 3 500 habitantes. Es de destacar, que en aquellos años, tanto en casa como en el campo, las ocupaciones del hombre y de la mujer no eran diferentes, ambos hacían los mismos trabajos. La dureza de la tierra unía a ambos sexos en un trabajo común.
La lengua predominante era el asturleonés (cabreirés), lenguaje que se hablaba en toda la Cabrera excepto en la localidad del Puente de Domingo Flórez donde se habla un dialecto oriental del gallego, de transición, similar al de la comarca de Valdeorras en Orense, siendo el cabreirés parecido al que se habla en el Bierzo. La zona de Las Médulas, en el Bierzo, con las mejores minas de oro del imperio romano, fueron explotadas por los romanos, nunca mejor dicho, pues sus cerros de tierra roja conteniendo oro, fueron auténticamente explotados con el agua a presión traída por enormes canales, ahora llamados carriles, desde la Cabrera. Fue una época de obligado trabajo con multitud de hombres, cerca de 60 000 hombres libres y esclavos, traídos desde tierras de Lugo, León y Zamora para trabajar a destajo por estas zonas tan difíciles, para poder terminar en tiempo récord grandes canalizaciones, que aún persisten. Allí se captaba el agua del Cabrera, del Eria, del Oza y sus afluentes para ser llevado a Las Médulas por 600 kilómetros de canales construidos, con longitudes que van desde los 143 kilómetros del más largo, que parte de La Baña, a los 35 kilómetros del más corto, que toma las aguas en el arroyo de Valdecorrales, por debajo de Llamas de Cabrera.
Pero en los años de la Guerra Civil y en la postguerra huidos y guerrilleros convivieron con los pobladores de aquella zona y las comarcas lindantes primero como huidos, después organizados como guerrillas y al final abandonados por todos como sobrevivientes hasta su extinción definitiva al principio de los cincuenta. ¿Pero quiénes eran los maquis?
2. Los maquis, ¿huidos o guerrilleros?
La palabra «maquis» viene del francés maquisard que significa un terreno de arbustos o matorrales. En Francia se denominó de esta manera a los grupos de guerrilleros de la resistencia francesa que lucharon una guerra de guerrillas contra los ejércitos de ocupación alemana durante la II Guerra Mundial. Estos maquis se escondían habitualmente en zonas de montes con matorrales. La expresión francesa prendre le maquis es equivalente a la española «echarse al monte».
Hasta el año 1944, a los huidos al monte organizados en guerrillas se les conocía como «guerrilleros», «los del monte», «fugados», «fuxidos» o «emboscados», entre otras maneras. Los primeros en llamarse maquis fueron las unidades de maquis comunistas que, provenientes de Francia en gran número, cruzaron los Pirineos por el Valle de Arán 4, en la llamada Operación Reconquista de España en octubre de 1944, casi al final de la II Guerra Mundial, para luchar e intentar derrotar al ejército franquista. Estas unidades fueron derrotadas, pero entonces este término se generalizó en España a todos los guerrilleros o huidos a los que se les cambió el nombre por el de maquis.
La historia y el lenguaje popular ha consagrado esta palabra para designar en general a los guerrilleros, hombres y mujeres que resistieron armados en el monte o en las ciudades la dictadura de Franco 5.
Estos grupos de maquis sobrevivieron luchando desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta, primero contra las tropas nacionales y después en la postguerra contra los Grupos de Fuerzas Regulares 6y la Guardia Civil.
Eran combatientes republicanos pertenecientes a todo el espectro político de izquierdas: socialistas, anarquistas, comunistas e independientes que durante la guerra, al verse vencidos y conquistadas sus posiciones por las tropas nacionales, no queriendo ser atrapados por ellos y ser probablemente ajusticiados, huyeron a las sierras para allí vivir como escondidos o huidos para después continuar la lucha de otra manera, la guerra de guerrillas. Una vez acabada la guerra civil a estos huidos se les unieron muchos más en las mismas condiciones, pero todos tenían la misma idea, el luchar para poder sobrevivir en un terreno montañoso que tan bien conocían. Sobrevivir era su primer fin, la mayoría de las veces apoyados moral y materialmente por los habitantes de estas zonas de las que eran familiares o conocidos. De estas gentes, de los pueblos del llano, salieron los llamados enlaces con los guerrilleros, apoyándoles con víveres y alimentos, ropas, información y escondrijos donde ocultarse y poder pasar allí o en refugios en el monte diversos periodos de tiempo. Muchas veces los enlaces en estos «pueblos del llano» tenían una ideología política parecida a los que protegían o apoyaban. Con el paso del tiempo, la lucha se consolidó porque las partidas de huidos y guerrilleros y las organizaciones políticas que los apoyaban pensaban que si durante la II Guerra Mundial todo vestigio de fascismo y nazismo iba a ser aniquilado por los aliados a continuación serían Franco y su dictadura los que deberían desaparecer. Fue su último fin y su esperanza y por ello sobrevivieron en circunstancias muy difíciles durante estos años, pasando grandes calamidades hasta principios de los años cincuenta. Cuando las potencias mundiales ganadoras de la II Guerra Mundial se decidieron por el aislamiento político y económico de España pero no su derrota definitiva por las armas, fue primero el PSOE 7y luego Stalin y el PCE 8, los que decidieron finalizar esta lucha, claudicando después el resto de las organizaciones que los apoyaban. A todas las partidas de los maquis se les aconsejó entonces abandonar las armas y salir al exilio a Francia o a Hispanoamérica donde muchos de ellos se establecieron. Otros sin embargo decidieron quedarse, esta vez como sobrevivientes, siendo extinguidos al final.
Esta ficción cuenta la historia de varios huidos primero, convertidos después en guerrilleros o maquis que sobrevivieron huyendo, escondiéndose y luchando en el Bierzo 9y la Cabrera 10leonesas en su limite geográfico con el Casaio y la sierra del Eje orensanas y la zona de Sanabria en la provincia de Zamora. Su manera de vivir, sus luchas, su buena relación con los habitantes de estas zonas y sus relaciones sentimentales en aquellos territorios han sido esenciales para escribir esta historia.
Contemplo una fotografía de un gran grupo de maquis, tomada en los montes de Ferradillo en la Cabrera, León en 1942. Fue tomada durante la fundación de la Federación de Guerrillas de León-Galicia que por primera vez de una manera coordinada en España asociaba bajo los mismos principios de organización la lucha de todos los guerrilleros que operaban en esas provincias de León y Galicia. Se les ve a todos firmes y decididos durante esta fase de la guerrilla una vez comenzada ya la segunda mitad de la II Guerra Mundial. Eran todos jóvenes, con sus armas apoyadas en sus cuerpos como diciendo: «¡Estamos preparados y vamos a ganar!». Se pusieron para la foto en tres filas sobre una pared rocosa con arbustos, la mayoría de ellos serios con camisas claras y sobre el cuerpo cruzados los correajes y cananas para la munición. En la fila de abajo se aprecia la figura de Manuel Girón con camisa más oscura y pelo muy recio hacia atrás empuñando su metralleta. Su amigo Marcelino de la Parra esta situado en la fila de en medio con los brazos cruzados y de pie. Todos ellos habían llegado a un acuerdo, ya no eran un grupo de partidas de huidos o guerrilleros que iban por libre, sino que tenían unas reglas de actuación y unos principios políticos sobre como actuar.
Pero quiénes eran los guerrilleros de la Cabrera y cuáles sus orígenes.
3. Alida, José Losada y Manuel Girón en su pueblo, Salas de los Barrios (1910-1915)
Los protagonistas de nuestra historia habían nacido todos a principios de la segunda década del siglo xx en Ponferrada, en Salas de los Barrios o en dos pueblos de la Cabrera llamados Sigüeya y Puente de Domingo Flórez.
Se llamaban Alida González, José Losada, Manuel Girón, Isidora Rodríguez y Antonio Sánchez y al nacer tenían todos grandes ilusiones sobre lo que la vida les iba a deparar. Después se les añadirá a la historia Anselmo Guerra.
Alida González, José Losada y Manuel Girón provenían de Salas de los Barrios cerca de Ponferrada. Se conocían desde niños, aunque tenían un nivel socioeconómico diferente, José y Alida eran de clase media alta mientras los hermanos Girón —Manuel y José— eran de clase asalariada con un nivel económico bajo, trabajando Manuel antes de la guerra cavando viñas. La viticultura originó el esplendor de estos pueblos desde los siglos xvii, con ella se hicieron casonas solariegas y hasta iglesias como Santa Colomba en Villar. En el siglo xix había habido una importante crisis en los viñedos, causada por la filoxera, que al destruir las viñas forzó la emigración de gran parte de la población, los ricos se fueron a Madrid y el resto hizo las Américas. Después, con viñas traídas de los Estados Unidos resistentes a la filoxera 11, se rehicieron los viñedos y la vida en el campo. En aquella época del siglo xx la tierra estaba ya más distribuida, no en manos de unos pocos terratenientes como antes. Las primeras décadas del siglo xx fueron buenas para el campo y allí se construyeron casas para las familias de clase media con balcones de madera y otras casas más pequeñas para los jornaleros que trabajaban en las viñas, como la familia Girón, que bajo la vigilancia del capataz o cachicán se encargaba de vigilar el trabajo y que se cumpliera la jornada. El nivel cultural de estas clases sociales era muy diferente pues así como José y Alida habían asistido a la escuela, Manuel no, era analfabeto aunque disponía de una cultura general muy amplia. A pesar del diferente nivel social, se conocían de las numerosas fiestas que se celebraban en su pueblo y en las de los alrededores; además, los mozos amaban el campo y la caza, eran todos buenos cazadores y por ello se hicieron amigos. Por condición natural Manuel Girón era una persona muy austera y disciplinada, mientras José y Alida, aunque muy trabajadores, estaban acostumbrados a una vida más regalada y económicamente más holgada. Esto influía en su carácter, el uno más independiente y arisco mientras que los otros eran más dependientes del medio urbano y las comodidades diarias. En aquellos tiempos, Manuel y José se habían hecho miembros del sindicato agrícola de la UGT 12buscando como fin un mejor reparto de la tierra y la elevación de la condición social y humana de los que no tenían nada excepto su trabajo. Eran unas ideas que también compartía Antonio Sánchez que aunque había nacido en Ponferrada en el seno de una familia que regía una posada, tenía un buen nivel cultural por haber ido como interno a un colegio de curas en un pueblo del Bierzo. Debido a sus mismas ideas políticas, se había afiliado también a la UGT del campo y por su afición por la caza se había hecho también muy amigo de Manuel con el que compartía su pasión por la naturaleza. Todos ellos conocían muy bien la zona del Bierzo, la Cabrera y la sierra del Eje en el Casaio orensano.
Alida González Arias había nacido en el citado pueblo en 1915 y desde pequeña había sido una niña inteligente y trabajadora, teniendo una infancia feliz asistiendo a la escuela de su pueblo donde había adquirido unos conocimientos básicos y generales que la hicieron una persona de mente independiente y emprendedora. Asimismo era cariñosa y muy dedicada a su familia. Bondadosa, muy activa y con muchos amigos. Era de una estatura media baja, con una silueta estilizada y ágil, con una bonita expresión de cara, nariz recta y ojos muy vivos. Llamaba la atención por sus gestos y su manera de hablar, andar y moverse. Con los años adquirió una personalidad fuerte, apasionada y contraria a todo tipo de injusticia.
José Losada Yáñez también había nacido en Salas de los Barrios en 1914, en el seno de una familia de clase media acomodada de agricultores. Fue a la escuela donde adquirió una cultura básica. De temperamento dulce, llevadero y trabajador era un muchacho que creció sano y fuerte aunque muy vinculado a la familia y por ello con un carácter relativamente poco independiente. Era un mocetón guapo y cariñoso que causaba al verlo una impresión muy buena con una expresión de carácter amable y rasgos muy masculinos. Amaba a su familia y allí en su casa se encontraba feliz. Era buen cazador y tenía fama de ser buena persona, muy honrado. Alida y él tenían casi la misma edad, se veían casi todos los días en su pueblo, primero en la escuela y luego en las fiestas, donde bailaban y hacían juerga juntos. Se empezaron a gustar y en aquella época era costumbre el casarse muy jóvenes.
De él se enamoró Alida ya desde los tiempos de la escuela, les gustaba estar juntos desde que eran muy jóvenes, salían juntos, iban juntos al campo y en las fiestas bailaban muy juntos, lo más que permitían las costumbres. Se querían, y a José le gustaba todo de ella, cómo se movía y le gustaba cogerla a lo que ella protestaba dejándose. Se habían dado cuenta que estaban destinados el uno para el otro y siguiendo la costumbre de aquella época, al conocerse y gustarse, se prometieron muy jóvenes y pronto se casaron.
Aunque el amor entre Alida y José siempre fue muy grande, a Manuel le había gustado Alida desde joven cuando por primera vez se vieron en el baile de las fiestas de Salas. Él sabía de la relación de los dos y por eso siempre sus deseos se reservaron al poder soñar con ella. Lo mantuvo en secreto. Que se casara con uno de sus mejores amigos, fue para él una gran alegría, él sabía que se querían y él les deseó todo lo mejor. ¡Se lo merecían! Sin embargo él la tuvo siempre en sus pensamientos, era el ideal de mujer para Manuel: trabajadora, con personalidad y al mismo tiempo cariñosa y ¡una gran mujer! No la olvidaría nunca.
4.Isidora y su madre se van a Ponferrada (1926-1927)
No muy lejos de allí, en un pueblo de la Cabrera Baja, en Sigüeya, Rogelia había sido, como se decía entonces, una madre soltera que habiendo dado luz a una hija muy hermosa la había llamado Isidora. Era el año 1911. Este pueblo era el lugar de donde su familia provenía desde muchas generaciones. Tenían una gran familia, que apoyándola desde el principio, les ofrecieron un gran cariño, teniendo ellas posibles pues eran propietarias de algunas tierras de cultivo y de alguna que otra vaca. Vivían en una gran casa con sus abuelos maternos. No les faltaba nada. El padre de Isidora había emigrado entonces a Cuba y aunque alguna vez las reclamó para que emigraran con él, ellas no lo hicieron y él no regresó nunca más al pueblo. Sigüeya es un pueblo de la Cabrera Baja, perteneciente al ayuntamiento de Benuza, situado entre Llamas de Cabrera y Lomba.
Isidora creció sana y fuerte y al no poder acudir a la escuela de pequeña, cuando se hizo moza, le entró una gran curiosidad por aprender; ella era una chica inteligente y despierta y por sus contactos con jóvenes de Silván, que sí habían ido a la escuela, ella decidió que iba a hacer lo mismo, que iba a aprender y así se lo dijo a su madre, que la entendió. Había un maestro en Silván al que la familia conocía y esto fue lo que ella pensó, se decidió ir a verle y proponerle que un par de veces a la semana la enseñara a leer y a escribir, cosas que ella había intentado hacer ya sola y que algo sabía. Como pensó que algo le debía de dar al maestro en correspondencia por sus lecciones, decidió ofrecerle algo a cambio:
—A cambio de sus clases le traigo un cuartillo de vino cada vez que me dé clases.
—Por favor, no hace falta.
—Sí, a mí me parece normal el dar algo por su esfuerzo —le dijo ella. Y así lo hizo. Cogía el vino, sin que nadie se diera cuenta, de la bodega de su abuelo, y se lo llevaba andando, cuatro kilómetros, dos veces a la semana. Aprendió muy rápido, no solo a leer y escribir, sino más cosas de cultura general, historia y de números. Era una chica lista, con una gran voluntad y sencillez y se desarrolló muy rápido, al maestro le gustaba verla avanzando tan bien. Entre tanto, ellas, madre e hija, trabajaban sus campos, plantando centeno, patatas y otras legumbres y verduras y cuidando los pocos animales que tenían. Muy cariñosa con todos y gran trabajadora. En aquellos lugares, el trabajo del hombre y de la mujer no era distinto. Trabajaban en el campo de una manera igual, limpiando, sembrando y cosechando y cuidando los animales. Todos juntos, pero al mismo tiempo, las mujeres se quedaban embarazadas, parían con riesgo en sus casas, riesgo de morirse si algo iba torcido, y además cuidaban de sus casas. En el invierno hacía mucho frío y había que tener la casa, por lo menos una habitación, caliente con la chimenea y eso significaba recoger la leña, etc. Trabajo continuo, muy duro. La gente era ya vieja a los cuarenta años, y siempre con la piel dura y oscura por el frío existente. En noviembre, como todas las demás familias, hacían la matanza y preparaban sus embutidos y jamones para el resto del año. Duraba todo el día, había que matar al cerdo, les ayudaba un matarife, dejar que se desangrara, cortar, colgándolo, se aprovechaba todo, nada se despreciaba. Todo se hacía el mismo día, añadiendo pimentón y otras especias a la carne. Las tripas se lavaban y se rellenaban con la carne en picadillo y se colgaban cerca de las chimeneas para secarse. También los jamones. Rogelia era muy buena cocinera y los domingos solían comer con otros miembros de su familia, platos tan especiales como el pulpo con patatas que llegaba allí a la Cabrera por su proximidad con Galicia.
Pero mucha gente se iba entonces de los pueblos a las ciudades a servir. Y esto era no solo como apoyo económico para las familias sino también como desarrollo para la propia personalidad de la gente de los pueblos. El fin de esta emigración, que la gente de los pueblos entonces no podía ni entender ni detener, era doble: económico y cultural. A la gente de entonces, que no tenía ni televisión ni radio, al oír lo que les contaban de las ciudades, de Ponferrada o de Madrid en su caso, les entraba unas grandes ganas de ver esos ambientes y de vivir allí. Era como la búsqueda de lo desconocido, pero que te atrae como un imán y no lo puedes resistir. Los que se habían ido antes, ellos para hacer la mili a las ciudades con cuartel y ellas a servir, contaban cosas extraordinarias de lo que era la vida en la ciudad, sus gentes, las chicas, los chicos, el trabajo, la cultura, los paseos, las tiendas, la moda, como se compraban ropa y se arreglaban el pelo. Era una vida como ellos no habían conocido nunca. Cuando volvían al pueblo les traían regalos a sus familias y les contaban sus historias, incluso se movían ya de una manera diferente y hasta hablaban también diferente. Ya no hablaban el dialecto cabreirés, medio gallego con palabras de castellano antiguo, tenían dichos diferentes, se sabían las canciones de moda, eran casi señoritas.
Y por eso, Isidora y su madre también poco a poco pensaron irse, aunque no lo necesitaban para vivir, se orientaron, preguntaron y a través de una tía suya, encontraron una posada en Ponferrada donde Rogelia podía llevar la cocina e Isidora cuidar los niños de los dueños. Era un cambio total en sus vidas y sobre todo a Isidora la daba cierto miedo, se encontraba muy bien con su madre y los abuelos, tenía en el pueblo a sus amigos, se conocía los caminos, los pueblos de al lado y no era en absoluto infeliz. Además no tenían necesidad económica para hacerlo, tenían todo lo que deseaban, poco les faltaba, pero lo tenían todo tan bien arreglado, trabajar en la posada, incluso habían ido una vez a Ponferrada a saludarles y habían quedado encantadas con ellos y los niños. En el proceso de decisión para hacerlo, Isidora pensó en lo que iba a dejar en su pueblo.
«Voy a dejar mis amigas, mis paisajes, ¡mi casa y mis abuelos!», pero al mismo tiempo pensaba: «voy a progresar». Se daba cuenta de ello, era otro ambiente, eso no le daba miedo, pero lo que dejaba allí, eso sí. Lo pensaba por la noche al acostarse, le entraba la angustia de tener que decidirse, aunque su madre era la que tomaba la decisión. Su madre, pensaba Isidora, tendrá la misma angustia: «No sabrá bien por qué lo hace, pero lo vamos a hacer, y aunque a mí me parece bien, sin embargo es una aventura». Isidora tenía su cultura y se daba cuenta de todo, pero al final se calmaba: «Siempre podemos volver, nuestra casa no la vamos a vender, la distancia no es muy grande, la familia, mis abuelos se quedan aquí», y eso la obligaba a llorar, al pensar en sus abuelos que tanto cariño la daban continuamente.
La despedida, haciendo sus maletas, arreglando el viaje en un par de mulos, recogiendo su casa, despidiéndose de todos los vecinos, las cosas que todos les daban, cosas de comer, embutidos, pastas y magdalenas, rosquillas…
—¡No nos vamos al fin del mundo! —decía Rogelia, pero sabía que era otra manera de vida y que las iba a cambiar para siempre. Esperemos para mejor. El último día no pudieron dormir, se levantaron pronto, Isidora salió al campo como para despedirse, vio a sus gallinas, picotear en el suelo y ella pensó: «me gustaría ser hoy como una gallina, para sin pensar, si es que las gallinas no pueden pensar, me quedara aquí picoteando en mis costumbres, en mi vida habitual». Pero cargando y ajustando todo, salieron lentamente camino hacia Pombriego. Era un día frío pero el sol empezaba a apretar y a lo lejos se veían los montes verdes por todos los lados y ellas encima de un mulo poco a poco se alejaban de allí.
Y se fueron a Ponferrada, a una posada llamada la Astorgana, cerca de la carretera a Astorga, posada que llevaba un matrimonio relativamente joven con tres hijos, dos menores de unos diez años, chico y chica, y otro más mayor de diecinueve años que estudiaba todavía interno con los curas, aunque estaba a punto de volver a casa. Los dueños de la posada vivían en el segundo piso. La posada tenía un gran portón donde al abrirse podían entrar los carros con sus animales fácilmente. Los animales, mulas, caballos y algún asno, podían estabularse en el lado izquierdo del patio donde estaban los establos y la entrada a la posada estaba a la derecha del patio, donde subiendo unas escaleras se entraba a un gran zaguán, con chimenea y comedor y con la gran cocina situada detrás de él. Desde allí subían las escaleras a las habitaciones del primer piso donde se hospedaban los huéspedes. Habitaciones amplias y limpias. En el segundo piso vivía la familia y en ese piso les dieron a Rogelia e Isidora una habitación grande y cómoda con dos camas y aseo, algo retirada de las otras habitaciones para tener cierta privacidad. En verano hacía calor y en invierno frío. Se acostumbraron rápidamente pues ellas eran grandes trabajadoras y con paciencia y buenas maneras desarrollaron una gran relación de confianza con los dueños de la casa y sus hijos. Isidora tenía, el año 1928, diecisiete años y ya era una señorita de una gran belleza y con una cara y unos ojos muy expresivos. Llamaba la atención, no muy alta, pero andaba bien derecha y elegante. Tenía su personalidad. Rogelia era muy buena cocinera y todo lo que hacía les gustaba no solo a los dueños sino también a toda la gente que allí se hospedaba, no solo por lo limpias que estaban las habitaciones y la posada en general sino también por los sabrosos platos que les ofrecían para el almuerzo y la cena. Isidora se llevaba bien con los dos niños, de ocho el chico y diez años la chica, los levantaba, les daba el desayuno y después los llevaba a la escuela. Recogía sus habitaciones, les ayudaba en sus tareas y los recogía a la hora de comer. Después, muchas veces salían a jugar o pasear. Le gustaban los niños y los padres se lo agradecían, su ayuda se había hecho indispensable. El chico, Emiliano, era despierto y guapo, aprendía fácil y era buen jugador de futbol, deporte que le entusiasmaba. Al mismo tiempo era muy hogareño e hijo de su madre. La niña, Simona, era feliz en su escuela y tenía muchas amigas. Era ya de niña, cuando empezaba a despuntar la adolescencia, muy guapa con un pelo rubio oscuro y unos ojos casi negros que se la salían de la cara. Quería estudiar, se lo decía a su madre y a Isidora todos los días, le gustaba leer y tenía en gran orden su habitación llena de cosas, coleccionaba piedras y hasta había comenzado en el colegio sus experimentos sencillos de química. Aunque iban los dos a un colegio religioso y habían hecho la primera comunión ya planteaban preguntas a Isidora sobre el origen de la vida:
—¿Qué hacemos aquí? —se preguntaba Simonita, pregunta que Isidora intentaba contestar de una manera panteísta.
—La vida es todo lo que nos rodea, los montes, las personas, el aire y el cielo con sus estrellas.
—Y nosotros, ¿somos parte de ello?
—Pues sí, lo somos.
—Pero parece que somos los que mandamos, los animales están a nuestro servicio.
—No, son también seres vivos —le decía Isidora—, no solo nos sirven para comer, sino también para el transporte, nos dan su piel para resguardarnos, y a veces son como de la familia…
Eran conversaciones que hacían que Isidora se preguntara estas cosas a ella misma. Se iba haciendo panteísta, respetuosa con todo y con todas las cosas que la rodeaban.
Las dos, la madre y la hija, iban a hacer las compras al mercado, donde la animación en los puestos era tremenda. Había de todo, los agricultores llevaban sus productos muchas veces directamente, todo limpio y bien puesto, daba gusto, las carnicerías a veces colgando gran parte del cerdo de ganchos del techo, con los precios pegados, las caretas de los cerdos, sus orejas, el botillo en redes, la ternera y el cordero. Las pescaderías, con pescados de mar y de río que parecían estar vivos de brillantes que estaban. La gente mirando el color de las branquias, pálidas o rojas, cómo los limpiaban, la habilidad con esas tijeras y ¡sin cortarse! Cómo envolvían todo a veces primero en un papel limpio y encima en papel de periódicos, donde a veces se leían todavía las noticias tremendistas de la época. La gente entraba y salía, compraba comparando los precios y la calidad de los productos que allí se comerciaban. A Isidora esto le encantaba, el comerciar, le hacía de una manera u otra muy feliz. A veces soñaba con poder dedicarse a ello.
En los puestos de pescados Isidora se había fijado en los periódicos que en grandes paquetes utilizaban los pescaderos para envolver y un día de febrero pudo leer que un mes antes un político conservador, José Sánchez Guerra, había intentado dar un golpe de Estado contra el dictador Miguel Primo de Rivera, que venía gobernando con permiso del rey Alfonso XIII y del Ejército desde 1923. Al llegar a casa, desenvolvió el pescado y guardó el periódico para leerlo después más tranquilamente. Era un ABC de la época y allí pudo enterarse de que había intentado desembarcar por Valencia, proclamar una huelga general y la adhesión de las fuerzas del ejército que le eran afines. Para empezar el barco se retrasó casi un día en entrar en el puerto, por una gran borrasca, y el desánimo cundió por los cuarteles y al final las proclamas de aquella época «al pueblo español, al Ejército y a la Marina» del propio Sánchez Guerra con frases como: «¡Abajo la dictadura!» o «¡Abajo la monarquía absoluta!» y «¡Viva la soberanía nacional!», se vinieron abajo, comenzando enseguida la represión militar seguida rápidamente por los juicios de guerra donde curiosamente al admitir su fallo Sánchez Guerra fue finalmente absuelto.
Isidora se daba cuenta de que había una gran discrepancia entre la vida normal, la de a diario, donde la gente tenía que levantarse, hacer la compra, limpiar y hacer la comida, lo habitual, y la otra vida de la gente de arriba, los poderosos, con sus juegos y vamos a llamar política de intereses, el quitarse el poder de unos a otros. ¿Pero para qué? Si a pesar de todo esto la vida normal, la de la calle, seguía y seguía, no es que por haber estos golpes —donde gentes tan importantes estaban implicados— la vida se parara, todo sigue su marcha. Sin embargo ella se daba cuenta de que habiendo gente muy pobre y que no tenían nada, algo más importante que estos juegos de salón tenía que suceder para resolver estas situaciones de hambre, falta de educación y la falta de una vivienda digna. Y desde entonces, como se sigue una novela publicada por capítulos en un periódico, intentaba Isidora seguir en los periódicos de la pescadería, estos acontecimientos.
Pero no todo era el trabajar, ellas tenían un día de asueto a la semana, que era el domingo, e Isidora acostumbraba a salir con otras chicas de su edad que también estaban sirviendo en Ponferrada. Se ataviaban a la moda, ellas se hacían sus vestidos, comprando la tela en las tiendas cerca de la plaza, que eran más económicas. Habían aprendido a ser costureras y las gustaba hacer los patrones y coser. También se arreglaban el pelo en casa y después de lavarlo y secarlo, tenían sus instrumentos para rizarlo, los calentaban a la lumbre y después se lo rizaban unas a otras. Iban muy guapas y los chicos cuando paseaban se les arrimaban y las decían cosas bonitas. Ellas parecían al principio que los rechazaban pero conociéndolos de vista y cuando se sentaban en algún café o si hacía buen tiempo en los bancos del paseo, ellos se acercaban y les hablaban. Sobre todo, cuando ellas se sentaban en los bancos del paseo, ellos se sentaban en los respaldos y con sus gestos procuraban establecer algún contacto físico con ellas. Muchos eran soldados que estaban allí haciendo la mili y eran de provincias lejanas del país y se contaban sus cosas y así ella iba adquiriendo más y más cultura: «¡Qué diverso es el país, los acentos al hablar, las distintas maneras de vivir e incluso de vestir!». Pero, aunque Isidora tenía ya algunos pretendientes, ella no los quería, ninguno de ellos le gustaba tanto como para salir separada del grupo.
Y el tiempo pasaba…
5. La II República en León y en el Bierzo
La época de finales de los años veinte fue tanto en Europa como en España de un autentico caos económico político y social. El advenimiento del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, la guerra civil en Rusia con el triunfo del bolchevismo, la depresión económica mundial, la dictadura de Primo de Rivera, con sus fases y su final en enero del 1930 significaron un cambio en España, sobre todo social, con la participación del movimiento anarquista, el socialismo y el nacimiento de partidos políticos con ideas conservadoras como los reformistas y la CEDA. En esta amalgama de acontecimientos, llegaron las elecciones municipales en abril de 1931, con el triunfo de los partidos republicanos en todas las grandes ciudades del país.
Una vez conocidos los resultados de las elecciones municipales en el resto de España, donde en las grandes ciudades habían ganado los partidos republicanos, después de deliberar con sus colaboradores, Alfonso XIII resignó como rey de España, proclamándose a continuación en todo el país la II República. Nuevos aires políticos y sociales llenos de esperanza e ilusión para el progreso del país soplaban en España, el régimen republicano.
Sahagún, población del suroeste de la provincia de León, fue el segundo Ayuntamiento en España después del de Eibar, en proclamar la II República Española. A las 7.30 horas del 14 de abril proclamó la República, desplegando y haciendo ondear la bandera tricolor republicana desde el balcón del ayuntamiento, desde donde el alcalde Benito Pamparacuatro proclamó: «Desde este momento vivimos en régimen republicano… ¡Viva la República!».
El Gobierno provisional de la República se lo reconoció públicamente, en un decreto con articulo único: «El Gobierno provisional de la República […]. Se concede como especial y máxima distinción a Sahagún el título de Muy Ejemplar Ciudad […]. Dado en Madrid a 3 de julio de 1931 por el presidente del Gobierno provisional de la República».
En León capital fue Miguel Castaño el político más votado en estas elecciones municipales siendo elegido alcalde de la ciudad. Periodista de profesión y propietario del periódico La Democracia, fue también diputado en Cortes y siempre fue considerado como uno de los símbolos de la II República en esta ciudad.
En el Bierzo, la proclamación de la II República fue también acogida con gran júbilo. Eran muchas las esperanzas que se tenían en una apertura amplia y la consiguiente reforma política y social de España. El Bierzo era una zona fabril y minera y se deseaba no solo más puestos de trabajo sino también mejores condiciones de trabajo, más derechos sociales y una justicia social más justa.
En Ponferrada, el 15 de abril, es decir al día siguiente de la declaración oficial de la II República se nombró un alcalde socialista en la figura de Francisco Puente Falagán; que tenía un gran deseo por cambiar cosas. Lo curioso es que en estas elecciones municipales de febrero del 1936, en Ponferrada tuvieron mayoría los candidatos de los partidos monárquicos, eso a diferencia de los resultados en las grandes ciudades del país donde los candidatos republicanos consiguieron la mayoría. En Ponferrada fueron elegidos 15 concejales monárquicos y solo tres socialistas. Pero dos días después, en medio del entusiasmo popular, el Comité Central de la República 13hizo borrón y cuenta nueva de los resultados y decidió que los miembros de la lista de los socialistas constituyeran la nueva corporación municipal. Así tomaron posesión catorce concejales que a continuación eligieron a Francisco Puente Falagán como alcalde entre vivas a la II República. El nuevo alcalde elegido como jefe local se dirigió al numeroso público «exponiendo sus propósitos de laborar con entera independencia e imparcialidad», algo «solo factible dentro de un régimen democrático e igualitario como el implantado». Parecía entonces que un nuevo periodo de mejoras sociales había comenzado en la vida del Bierzo, sin embargo, su alcalde no había sido elegido democráticamente sino por decreto especial. No obstante, en las siguientes elecciones de mayo, ya fue elegido democráticamente como alcalde. Puente Falagán era conocido por haber fundado en 1921 en Cacabelos, la Sociedad Obrera de Oficios Varios «Nueva Patria», iniciando asimismo la primera agrupación socialista del Bierzo.
6. Isidora y Antonio se conocen
En este recién abierto periodo republicano se conocieron Isidora y Antonio. Aunque desde un par de años antes Isidora ya se había fijado en Antonio, hijo mayor de la familia dueña de la posada donde ella trabajaba y vivía, todo ocurrió en un día en 1931 cuando ella se dio cuenta que Antonio al regresar a su casa, tras él haber finalizado como interno los estudios en su colegio, la saludó de una manera diferente a otras veces. A ella él le había gustado siempre pero Antonio, algo mayor que ella, no la había hecho ningún caso, por lo menos de una manera seria, para él era todavía una niña. Sin embargo, pasados esos años, ella notó que él la miraba de una manera diferente y eso hizo que ella se fijara en él también de una manera especial y que desde entonces lo tuviera en su cabeza rondando todo el día, sin poderlo olvidar: él la atraía. Así pasaron un par de años, tonteando en las escaleras de la posada y en la calle, Antonio que ya empezaba a dedicarse a comerciar con productos agrícolas de los pueblos de Salas de los Barrios en el mercado de Ponferrada, de pronto se dio cuenta de que ella ya no era una niña, sino que empezaba a mostrar sus maneras y gestos de señorita y la manera como ella se movía le empezó a gustar y un día le pidió salir un domingo con él para ir al baile. Ella, ya con veintiún años, aceptó muy ilusionada y se preparó para vestirse muy atractiva. Aunque era claro que a esa edad te pongas lo que te pongas todo te va a caer bien, lo preparó todo muy bien con su madre y se peinó el pelo a la moda de entonces con rulos muy brillantes. La II República estaba ya instaurada en España, eran otros tiempos, y aunque la sociedad de León era muy conservadora, ya en Ponferrada soplaban otros vientos y eso se notaba, era ciudad de trabajo y minería. Él se había dado cuenta de que ella en un par de años había adquirido más carácter, era más madura y eso le gustaba. «¡Cómo ha cambiado Isidora!», parecía por su hermosura una niña grande, pero su cuerpo y maneras mostraban todo lo que tenía dentro. Antonio había ido, después de la escuela a un colegio de curas en un pueblo del Bierzo y tenía una cultura extensa, tenía ya veinticinco años y era un mozo con una cara y un pelo y unos ojos negros de gran expresión, complexión fuerte y gran trabajador. Era también muy cariñoso y respetuoso con la gente. Agradaba a todo el mundo por sus ganas de trabajar y su habilidad social para contactar y hacer amistades. Cuando salieron por primera vez, era un día de agosto, hacía calor y se fueron a Salas, eran las fiestas de la Octava de San Roque y había un gran ambiente en el pueblo. Cogieron un carro con dos mulas, ataviado para la fiesta, y salieron encontrando en el camino gente que iba también a la fiesta, unos andando, otros en carro y otra gente que iba en caballos engalanados, había un gran ambiente. Era el 1932, la nueva Constitución estaba ya funcionando y había en general una gran ilusión entre la gente de que todo iba a ir mucho mejor en España. En aquel año la compañía de teatro de Celia Gámez fue a Ponferrada para representar Las Leandras, pasatiempo cómico-lírico de Francisco Alonso, en el teatro municipal. Los artistas estuvieron hospedados en la posada y allí pudo cantarles Isidora a los artistas los famosos números como «El Pichi» o «Los Nardos». A Celia Gámez le encantó su voz y le animó a seguir cantando. Antonio, que por su parte comerciaba en productos del campo, tenía una gran conciencia social y se acababa de hacer de la UGT del campo, teniendo como compañeros del mismo sindicato, entre otros, a Manuel Girón y a Pepe Losada, que eran de allí y con los que tenía amistad pues se iba muchas veces a cazar con ellos, actividad en la que Manuel era un gran experto. Todos ellos eran muy activos en las reuniones de la UGT y se llevaban muy bien entre ellos aunque tuvieran distintas posiciones sociales. Desde aquel día de baile con Isidora en Salas, se habían gustado tanto que habían quedado en salir todas las semanas. Isidora tenía entonces 21 años y había ganado mucho en madurez y en belleza. Al salir, hablaban y hablaban de todo, de sus pueblos, de sus familias, de lo que iban a hacer en el futuro y con poco se entusiasmaban de todo. Aunque él parecía más resoluto y decidido en tomar decisiones, Isidora tenía un gran sentido común, una gran sensatez y control de la situación. Los dos eran grandes trabajadores y ambos tenían una gran ilusión en el futuro.
Pasado el primer año, al quedar un domingo, él como siempre la esperaba a la entrada de la posada:
—¿Qué tal, Isidora?
—Muy bien, ¿llevas mucho tiempo esperando?
—¡No!, sabía que te estabas poniendo guapa para que te viera yo.
—Así me gusta, tú también vas muy bien.
Él se había puesto una chaqueta y pantalón de pana, la chaqueta típica del Bierzo y llevaba un lazo en el cuello de la camisa que tenía un sencillo bordado en su delantera. Iba elegante, con esa elegancia que se tiene a su edad y cuando te vas a reunir con gran ilusión con una chica guapa y bien vestida que te gusta mucho como era el caso de Isidora.
Isidora se había vestido sencilla pero elegante también. Llevaba una blusa de color verde con cuello abierto y una falda a mitad de la pierna de color gris. Zapatos de medio tacón y medias de lana oscuras. Lo más llamativo era su peinado que le había hecho su madre, Rogelia, en casa y que tenía unas ondulaciones preciosas, casi brillantes, de color castaño muy oscuro. Se había pintado los labios suavemente y puesto algo de colorete en la cara. Estaba guapísima y eso lo notó Antonio rápidamente. Además olía muy bien y se sentían felices, iban al paseo y luego a sentarse, tomarían algo y después irían al baile.
—¿Dónde quieres ir? —le preguntó ella.
—¡Me gustaría hoy ir a bailar contigo!
Fueron a la Alameda y allí los antiguos pretendientes de Isidora, que también paseaban con otras chicas en grupos, los miraron con admiración y algo de envidia.
Isidora le quería hablar a Antonio de sus planes para el futuro. Ya salían juntos más de un año y todavía no habían hablado nada más que de cosas superficiales desde que se conocían, pero ella quería profundizar más en la relación y sobre todo en las intenciones de él. Antonio le gustaba mucho y ella creía que le podía llegar a querer profundamente. Antonio había comenzado con la ayuda de sus padres un almacén de frutas, hortalizas y legumbres en Ponferrada y mercadeaba en los pueblos de la zona y le iba muy bien. Tenía a dos personas trabajando con él y le gustaba lo que hacía. A Isidora, que iba siempre que podía con él al almacén, de siempre le había gustado esta actividad, la del comercio y le estimulaba en su trabajo.
—¿Qué tal el trabajo, Antonio?
—Muy bien, vendemos todo lo que compramos, ya te conté que vamos todos los martes al mercado con lo que compro y almaceno en el almacén y la verdad es que como Ponferrada está creciendo hay gran necesidad de productos agrícolas. Me gustaría poner un negocio más fijo y establecerme muy bien, con un almacén más grande y poder comprar y comerciar más con las tiendas y por supuesto en el mercado central. También me gustaría hacer un curso de contabilidad, saber más de cuentas y crecer y que la gente que trabaje conmigo tenga suficiente para vivir digna y holgadamente.
—¡Qué bien, con lo que te gusta todo esto y además el poder aprender más! —le contestó Isidora, que siempre reaccionaba muy positiva
—¡Sí, me gusta mucho, pero tú mucho más!
—¡Ya lo sé! Pero, Antonio has pensado en lo que podemos hacer en el día de mañana, a mí también me gustas mucho, y te voy queriendo más y más y…
Él le dijo, viendo su cara tan cerca:
—No lo he pensado muy profundamente, pero sí pienso en ti seriamente…
—¡Ya! —le dijo Isidora y paseando por la Alameda, él sentía los movimientos de sus hombros y su cadera rozándole, los suaves golpes que se dan las personas que al pasear se quieren aproximar, ella más rellena y blanda, él más huesudo y tieso, se aproximaban y él pensando si debía cogerla de la mano o poner su brazo sobre sus hombros. Hasta entonces no lo había hecho, solo la había agarrado durante el baile, manteniendo la distancia de entonces, distancia fija algo distante con el antebrazo estirado, que no satisfacía a ninguno de ellos. Pero para llegar a cogerla de la mano o sobre el hombro, Antonio pensó que había que dar un paso adelante, decirle algo más sólido, que lo que él la había dicho hasta entonces. Se arrepentía un poco de lo que le había dicho de «no lo he pensado muy profundamente», pues no era verdad, no toda la verdad, claro que lo había pensado y se lo debía de decir, pues la quería muchísimo. Por eso en un silencio cuando iban paseando hacia el baile…
—Creo que no solo me gustas mucho, Isidora, sino que te voy queriendo, te siento cada vez más mía —le dijo.
Ella le miró de lado, sintiendo que su corazón le latía muy rápidamente y se le subía a la garganta.
—¡Ya! y ¿qué vamos a hacer? A mí me pasa lo mismo.
—Mis padres ya saben que salgo contigo todas las semanas y me dicen que no me apresure, que me asegure, que esté más seguro, pero yo ¡sí!
—¡Cómo tú sí!
—¡Sí! Yo quisiera —y parecía que él tartamudeaba—… A mí sí me gustaría también tener algo muy fijo contigo, ¡ser novios!
—¡A mí también! —le espetó ella y se miraron, era una tarde de principios de otoño y él la cogió entonces del brazo con la mano derecha y ella se dejó y le sonrió. Iban muy juntos ya, él sentía su costado en su mano y sintiendo el brazo de Isidora tras la manga de la rebeca, él con la mano la acercó y acarició su mano e iba feliz.