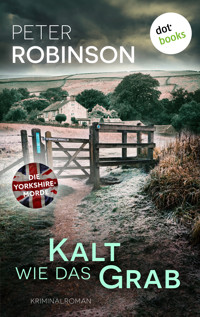Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alan Banks
- Sprache: Spanisch
En el número 35 de una calle cualquiera, hay una casa cualquiera que pertenece a una joven pareja cualquiera que está a punto de convertirse en tristemente famosa. Cuando los agentes de policia Janet Taylor y Dennis Morrisey son enviados a la casa para atender un caso de violencia doméstica, tropiezan con una espantosa escena: la muerte de uno y la lucha por sobrevivir y carrera del otro. El inspector Alan Banks se encuentra al frente de la operación de búsqueda de El Camaleón, un asesino en serie que ha secuestrado a cinco mujeres en la zona de Yorkshire. La presencia de Banks es reclamada en la casa del número 35 donde, al parecer, la identidad de El Camaleón se ha revelado de manera espantosa. Pero la captura del asesino en serie es sólo el principio de una impresionante investigación que llevará a explorar los límites de todos y cada uno de los implicados en el caso. Una obra maestra de suspense literario que sumergirá al lector en las zonas más oscuras de la perversión humana. --- "Petrificante, evocativa, una obra de arte de profundos matices." - Dennis Lehane "Excepcional" – The Washington Post "El Camaleón es una auténtica novela negra moderna y cautivadora." - Bookseller "El inspector Banks sabe que a menudo las respuestas a los interrogantes que intenta resolver pueden encontrarse en lo más profundo de la propia alma." - Michael Connelly "Si aún no te habías topado con el inspector Banks, prepárate para un curso intensivo en tensión, de una psicología sutil." - Ian Rankin "Entre las sombras ofrece todo el suspense que se pueda esperar, además de unas cuantas sorpresas." - The Toronto Star "Una novela tan vívida que quemará los dedos incluso a los detractores de los thrillers más programáticos." - People
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El camaleón
El camaleón
Título original: Aftermath
© 2001 by Peter Robinson. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-777-5
PRÓLOGO
Cuando empezó a sangrar la encerraron en la jaula. Tom ya estaba allí, hacía tres días que lo habían metido, y aunque todavía temblaba ya se había cansado de llorar. Era el mes de febrero, hacía un frío polar en el sótano y los dos estaban desnudos. Ella sabía que tampoco les darían de comer; al menos durante varios días; no hasta que el hambre les hiciera sentir que algo les devoraba las entrañas por dentro.
No era la primera vez que la encerraban en la jaula, pero en esa ocasión era distinto. Hasta entonces la habían encerrado por portarse mal o por no haber cumplido alguna de las órdenes. Pero esa vez era diferente: esa vez la castigaban sencillamente por ser aquello en lo que se había convertido, y estaba aterrada.
Tan pronto como se cerró la puerta en lo alto de las escaleras, la oscuridad la envolvió como un abrigo de piel. Sentía cómo la acariciaba, como un gato se frota contra una pierna. Empezó a tiritar. La jaula era lo que más odiaba; más que los golpes, más que las humillaciones, y sin embargo no lloró. Nunca lloraba. No sabía cómo hacerlo.
El olor era insoportable. No tenían ni un orinal en el que hacer sus necesidades, sólo el cubo del rincón que no podrían vaciar hasta que les dejaran salir. Y ¿quién sabía cuándo sería eso?
Pero mucho peor que la peste eran los pequeños sonidos de arañazos que empezaban a oírse a los pocos segundos de estar encerrada. Sabía que si se atrevía a tumbarse en el suelo, enseguida empezarían las cosquillas, las pequeñas garras afiladas desfilando por las piernas y el estómago. Había intentado ahuyentarlas la primera vez. No había dejado de moverse ni de hacer ruidos, pero al final cayó, rendida por el cansancio, indiferente a las alimañas que quisieran acercarse a ella o a lo que pudieran hacerle. Por la forma de moverse y por el peso podía adivinar si se trataba de ratas o de ratones. Las ratas eran las peores, una llegó a morderla.
Se acostó junto a Tom e intentó consolarlo y calentarse junto a él. Adecir verdad, a ella tampoco le hubiera venido mal un poco de consuelo, pero de ella no había nadie que pudiera apiadarse.
Los ratones le correteaban entre los pies. De vez en cuando estiraba las piernas bruscamente y oía el chillido de uno de ellos al chocar contra la pared. También oía la música que llegaba desde la planta de arriba, música ensordecedora, con bajos que hacían cimbrar las rejas de la jaula.
Cerró los ojos y en lo más profundo de su mente intentó hallar un refugio, un lugar donde todo fuera cálido y dorado, y el mar que bañaba la arena despidiera destellos de un azul turquesa; un lugar donde el agua la acariciara al zambullirse, agua templada y agradable como un rayo de sol. Pero no logró encontrar ni la playa de arena fina ni el mar azul. Ni el jardín desbordante de flores de colores intensos, ni tampoco el bosque de frescura estival. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era una oscuridad herida de rojo, murmullos lejanos, gritos, y un miedo pavoroso.
Se dormía y volvía a despertarse, ajena a los ratones y a las ratas. No sabía cuánto tiempo llevaba allí encerrada cuando oyó por primera vez los ruidos en la planta de arriba. Eran ruidos diferentes, ruidos nuevos. La música había dejado de sonar hacía tiempo ya, y excepto por los rasguños de los roedores y los jadeos de Tom, todo estaba en silencio. Le pareció oír un coche que se detenía fuera, en la calle, y después más voces y otro coche. A continuación escuchó los pasos de alguien que cruzaba la estancia de arriba, y una palabrota.
De pronto pareció que en el piso de arriba se había desatado una guerra, alguien quería tumbar la puerta de calle con un tronco o algo parecido. Después se oyó un crujido, seguido del estruendo de la puerta al caerse. Para entonces Tom ya se había despertado y gimoteaba entre sus brazos.
Oyó gritos y lo que parecía una docena de pies recorriendo enérgicamente y a toda prisa la habitación de arriba. Tras unos segundos que le parecieron una eternidad, oyó que alguien forzaba el candado de la puerta del sótano. Un poco de claridad logró abrirse paso hacia el interior. En el sótano no había bombillas. Después oyó más voces, y a continuación, como lanzas de luz, los haces de las linternas se acercaron a ella, tanto que le hirieron los ojos y tuvo que protegerse con la mano. Entonces una de las lanzas iluminó su rostro y una voz desconocida exclamó:
—¡Oh Dios...! ¡Oh Dios mío...!
1
Hacía mucho tiempo que Maggie Forrest no dormía bien, así que no le sorprendió que, a pesar de haberse molestado en cerrar bien todas las ventanas, las voces la despertaran a las cuatro de aquella madrugada de primeros de mayo.
De no haber sido las voces, la habría despertado cualquier otra cosa: el portazo de un coche que llevaba a su dueño temprano al trabajo, el traqueteo del primer tren que pasaba por encima del puente, el perro del vecino; el rechinar de los viejos tablones de la casa, los zumbidos de arranque y parada de la nevera o el tintineo de un cazo o de una copa en el escurridero. O acaso el típico ruido nocturno, uno de esos que la despertaban de un respingo, cubierta de sudor frío, con el corazón encabritado y jadeando, como si en lugar de dormir hubiera estado a punto de ahogarse. Tal vez la habría despertado el viejecito a quien ella había bautizado míster Huesos, que subía la cuesta de su calle, The Hill, a ritmo de golpes de bastón; o quizá lo habría hecho un simple arañazo en la puerta de la calle, o un niño angustiado que chillaba a lo lejos.
O una pesadilla.
Últimamente estás algo sobresaltada, se dijo en un intento por quitarle hierro al asunto. Pero volvió a oír las voces. No cabía duda de que eran voces, una de ellas fuerte y masculina.
The Hill remontaba la ladera norte del amplio valle. Maggie vivía aproximadamente a medio camino de la cima, a la altura del puente del ferrocarril. Allí, las casas de la zona este de la calle se alzaban sobre un terraplén de seis metros que descendía hasta la acera cubierto de una profusión de arbustos y árboles pequeños. A veces la maleza y el follaje eran tan tupidos que Maggie conseguía sólo a duras penas encontrar el camino que enlazaba la acera con su hogar. Se levantó de la cama y sin hacer ruido se acercó a la ventana.
La ventana del dormitorio de Maggie dominaba las viviendas de la zona oeste de The Hill. E incluso más allá del mosaico de urbanizaciones, calles muy transitadas, almacenes, chimeneas y solares baldíos que se extendían desde Bradford y Halifax hasta las estribaciones de los Pennines. Algunos días Maggie pasaba allí sentada varias horas contemplando las vistas, reflexionando sobre la extraña concatenación de hechos que la habían conducido hasta allí. Pero a aquellas horas de la madrugada, a la luz del amanecer, los distantes collares y broches de color ámbar que dibujaban las farolas cobraban un aspecto fantasmagórico, como si la ciudad no fuera todavía del todo real.
De pie ante la ventana, Maggie miró al otro lado de la calle. Hubiera jurado que en la casa que tenía directamente enfrente la luz del vestíbulo estaba encendida. Era la casa de Lucy. Entonces, al escuchar de nuevo aquella voz, sintió de pronto que todas sus premoniciones habían sido ciertas.
Aunque no logró distinguir las palabras, supo que era la voz de Terry chillándole a Lucy. Después oyó un grito, el estallido de un cristal y un golpe seco.
Lucy.
Maggie se sacudió la parálisis que la atenazaba. Con manos temblorosas descolgó el teléfono que tenía junto a la cama y marcó el 999.
Al lado de su coche patrulla, la agente en periodo de pruebas Janet Taylor en dirección contraria al viento para evitar el humo acre, se protegía los ojos de la luz de las llamas mientras contemplaba cómo se incendiaba el BMW. A su lado estaba su compañero, el policía uniformado Dennis Morrisey. Uno o dos curiosos fisgoneaban por las ventanas de sus dormitorios, pero nadie más parecía interesado. Los coches en llamas no eran lo que se dice una novedad en aquella urbanización, aunque ardieran a las cuatro de la mañana.
Lenguas de fuego anaranjadas y amarillas, entremezcladas con otras más pequeñas de tonos azulados, verdosos y algún tentáculo ocasional de violeta, se retorcían en la oscuridad elevándose en densas columnas de humo negro. Todavía de espaldas al viento, Janet aspiraba el aroma a plástico y a caucho quemados. Le estaban provocando una jaqueca, y además sabía que tanto su uniforme como su cabello seguirían apestando a humo durante varios días.
Gary Cullen, el bombero a cargo del siniestro, se acercó a ellos. Como de costumbre se dirigió a Dennis. Siempre se dirigía directamente a él, eran colegas:
—¿Qué opinas?
—Unos niñatos. —Dennis señaló el vehículo con el mentón—. Hemos comprobado la matrícula. Lo robaron en una calle residencial de Heaton Moor, en Manchester, poco después de anochecer.
—¿Y por qué crees que lo han quemado aquí?
—Ni idea. Puede que le conocieran, un ajuste de cuentas o algo así. Ya sabes, dicen que hay que demostrar los sentimientos. Aunque también podría ser un asunto de drogas. Pero eso ya lo decidirán los de arriba, para eso les pagan. Que se devanen los sesos ellos, nosotros ya hemos acabado. ¿Hay algún peligro?
—No. Está controlado. Dime, ¿qué hacemos si hay un cuerpo en el maletero?
Dennis soltó una carcajada.
—Pues a estas alturas ya estará en su punto, ¿no crees? Aguarda un segundo... Oye, ¿eso que suena es nuestra radio?
Janet fue hacia el coche.
—Ya contesto yo —le dijo a su compañero por encima del hombro.
—Comisaría a coche patrulla tres-cinco-cuatro. Conteste tres-cinco-cuatro. Cambio.
—Aquí tres-cinco-cuatro. Cambio.
—Nos informan de que hay una rencilla doméstica en el treinta y cinco de la calle The Hill. Repito: tres-cinco. Repito: The Hill, número treinta y cinco. ¿Podéis acercaros vosotros, tres-cinco-cuatro? Cambio.
Joder, se dijo Janet, una puta movida doméstica. A ningún poli en su sano juicio le gustaban las discusiones familiares, especialmente a esas horas de la madrugada.
—Entendido —respondió la agente con un suspiro—. Llegaremos en unos tres minutos.
Llamó a Dennis, quien le hizo un gesto con la mano e intercambió unas últimas palabras con Gary Cullen. Los dos hombres todavía se reían cuando Dennis llegó al coche patrulla.
—Le has contado ese chiste, ¿verdad? —gruñó Janet acomodándose en el asiento del conductor.
—¿A qué chiste te refieres? —contestó él inocentemente mientras Janet arrancaba y salía a toda velocidad hacia la calle principal.
—El de la rubia que hace su primera mamada.
—No sé de qué me estás hablando.
—Sí que lo sabes. En la comisaría te oí contárselo al agente nuevo, a ese al que todavía no le ha salido la barba. Deberías darle una oportunidad, Dennis. Deja que se haga su propia idea de cómo son las mujeres en vez de envenenarle el coco de esa forma.
Janet tomó demasiado deprisa la rotonda del final de The Hill, y la fuerza centrífuga casi los sacó de la calzada. Dennis se agarró al salpicadero, aferrándose desesperadamente a la vida.
—Por el amor de Dios. Mujeres al volante. Oye, que era sólo un chiste... ¿No tienes sentido del humor?
Janet sonrió para sí mientras aminoraba la velocidad y recorrió el último tramo de la calle, buscando el número 35.
—De todas maneras, ya estoy hasta las narices —continuó Dennis.
—¿Hasta las narices de qué? ¿De mi forma de conducir?
—Sí, de eso también. Aunque lo que más me toca las pelotas es que no pares de quejarte. Hoy, los tíos ni siquiera podemos decir abiertamente lo que se nos pasa por la cabeza.
—No cuando se tiene la mente sucia como una cloaca. A eso se le llama contaminación. Los tiempos cambian, Dennis, y si uno no cambia con ellos acaba como los dinosaurios. Ah, por cierto, quería comentarte algo sobre el lunar.
—¿Qué lunar?
—Ese que tienes en el moflete, pegado a la nariz. El de los pelos.
Dennis se tocó la mejilla.
—¿Qué pasa con mi lunar?
—Si fuera tú, me lo haría ver cuanto antes; tiene pinta de lunar canceroso. Ah, ahí está el número treinta y cinco. Ya llegamos.
Giró hacia la acera derecha de la calle y detuvo el coche unos metros delante de la entrada de la casa. Era una vivienda independiente, con paredes de ladrillo y arenisca, ubicada entre un solar de huertos privados y una hilera de tiendas. No era mucho más grande que una típica casita de campo inglesa, con su tejado de pizarra, su jardín tapiado y un garaje moderno construido recientemente a la derecha. A primera vista todo parecía estar tranquilo.
—Hay una luz encendida en el vestíbulo —dijo Janet—. ¿Qué tal si echamos un vistazo?
Sin quitarse la mano de la cara, Dennis suspiró y murmuró algo que sonó como un sí. Janet salió del coche y subió por el camino de entrada, reparando en el paso esforzado de él que iba detrás. El jardín había crecido descontroladamente, la agente tuvo que apartar las ramas y la maleza que encontraba a su paso. Una inyección de adrenalina invadió su torrente sanguíneo y puso su sistema nervioso en alerta, como siempre ocurría cuando acudían a resolver una rencilla. Los polis odiaban los casos de violencia doméstica porque eran imprevisibles, uno podía separar al marido que acababa de pegar a su mujer y, sin saber muy bien por qué, recibir de la agredida una tunda con un rodillo.
Janet se detuvo delante de la puerta. Sólo se escuchaba la respiración estertorosa de Dennis, que seguía detrás de ella. Era demasiado temprano para salir a trabajar, y a esas horas la mayor parte de los juerguistas ya se habían desplomado inconscientes. A lo lejos, los primeros pájaros comenzaban a gorjear. Serán gorriones, pensó Janet: Ratones con alas.
No encontró el timbre y tuvo que llamar a la puerta.
No hubo respuesta.
Volvió a llamar, más fuerte. Los golpes parecían resonar de un extremo a otro de la calle, pero seguía sin haber respuesta.
A continuación Janet se arrodilló y atisbo por la ranura del buzón. Al pie de las escaleras, tumbado en el suelo, distinguió un cuerpo. Era una mujer. Aquello era motivo suficiente para justificar el allanamiento de morada.
—Entremos —dijo.
Dennis giró el pomo. Estaba cerrado con llave. Después, tras hacerle una seña a Janet para que se apartara, arremetió contra la puerta con el hombro.
Pésima técnica, pensó la agente. Ella hubiera dado un paso atrás y habría roto el cerrojo de una patada. Pero Dennis jugaba al rugby en el puesto de segunda línea; sus hombros habían empujado innumerables culos, así que debían de ser fuertes.
Tras la primera embestida la puerta se abrió con gran estruendo. Dennis entró como un bólido en el pasillo y tuvo que agarrarse de la barandilla para no pasar de largo y tropezar con el cuerpo inmóvil que yacía a sus pies.
Janet entró tras él, aunque con paso bastante más digno. Cerró la puerta de la calle lo mejor que pudo, se acuclilló junto a la mujer y le tomó el pulso. Era débil, pero constante. Tenía un lado de la cara bañado en sangre.
—Santo Dios... —murmuró Janet—. ¿Estás bien, Dennis?
—Estoy bien. Ocúpate tú de ella, voy a echar un ojo —dijo, y subió por las escaleras.
Por una vez a ella no le importó que le dijeran lo que tenía que hacer. Tampoco le ofendió que él asumiera automáticamente que la labor de la mujer era atender a los heridos mientras que la del varón era partir heroicamente en busca de la gloria. Si bien es cierto que eso le importaba, y mucho, le preocupaba todavía más el estado de la víctima que tenía a su lado, y prefirió quitarle importancia al asunto.
Vaya cabrón el que te ha hecho esto, dijo Janet para sus adentros.
—No te preocupes, cariño —le susurró, aunque sabía que probablemente la mujer no podía oírla—. Llamaremos a una ambulancia. Aguanta un poco.
La mayor parte de la sangre brotaba de una única herida profunda encima de la oreja izquierda. Janet advirtió otras manchas en la zona de la nariz y los labios; por el aspecto le parecieron puñetazos. Esparcidos alrededor de la mujer había trozos de vidrio y varios narcisos, además de una mancha húmeda en la moqueta. Janet desenganchó el radiotransmisor personal de su cinturón y pidió una ambulancia. Tuvo suerte de que funcionara: las radios UHF que portan los agentes tienen un alcance mucho menor que las VHF que llevan las patrullas, y es harto conocido que hay zonas de recepción defectuosa.
Dennis bajó las escaleras meneando la cabeza.
—Ese hijo de puta no se ha escondido arriba. —Le dio a Janet una manta, una almohada y una toalla, y añadió—: Son para ella.
Janet colocó la almohada bajo la cabeza de la mujer. La cubrió con la manta y apretó la toalla contra la herida abierta de la sien. Vaya, sí que es una caja de sorpresas nuestro Dennis, pensó.
—¿Crees que se ha largado? —preguntó.
—Ni idea. Voy a ver en la parte de atrás. Tú quédate con ella hasta que venga la ambulancia.
Pero antes de que Janet pudiera contestarle, Dennis ya había salido disparado hacia la parte de atrás de la casa. No había pasado ni un minuto cuando oyó su voz:
—Ven aquí, Janet, y échale un vistazo a esto. ¡Date prisa, puede ser importante!
Janet miró a la mujer. La hemorragia se había detenido, y por el momento no se podía hacer nada más. Con todo, se resistía a dejarla sola.
—Venga —insistió Dennis—. Date prisa.
Janet echó una última mirada a la víctima y se dirigió a la parte de atrás de la vivienda. La cocina estaba en penumbra.
—Aquí abajo.
No podía ver a Dennis, pero supo que su voz llegaba del sótano. A su derecha, al otro lado de una puerta abierta, tres escalones bajaban hasta un rellano iluminado por una bombilla desnuda. Reparó en una segunda puerta. Seguramente la que lleva al garaje, especuló. Al doblar la esquina estaban los escalones que bajaban al sótano.
Dennis se encontraba al pie de la escalera, delante de una tercera puerta, en la que alguien había clavado con chinchetas un póster de una mujer desnuda. Estaba tumbada en una cama con las piernas abiertas, separando con los dedos los labios de la vagina. Sonreía al espectador desde detrás de sus pechos inmensos, invitándolo, haciéndole una seña para que la penetrara. Dennis se detuvo frente a la fotografía con una sonrisa en los labios.
—Imbécil —siseó Janet.
—¿Dónde está tu sentido del humor?
—No tiene gracia.
—¿Qué opinas?
—No lo sé. —Janet había notado que una luz se filtraba por debajo de la puerta, débil y vacilante como si proviniera de una bombilla defectuosa. También percibió un hedor extraño—. ¿Qué es ese olor?
—¿Cómo puedo saberlo? Humedad quizás, o un bajante...
Pero a Janet le hizo pensar en descomposición, un olor a descomposición mezclado con incienso de sándalo. Un escalofrío le recorrió la espalda.
—¿Entramos? —susurró sin saber muy bien por qué.
—Deberíamos.
Janet se adelantó a su compañero y bajó los últimos escalones de puntillas. La adrenalina le inundaba las venas. Lentamente alargó la mano y tanteó el pomo de la puerta. Estaba cerrada. Se hizo a un lado y Dennis, esta vez de una patada, rompió el cerrojo y abrió la puerta de par en par. Luego Dennis se apartó, hizo una reverencia parodiando una cortesía caballerosa y dijo:
—Las damas primero.
Con su compañero pegado a la espalda, Janet se adentró en el sótano.
Apenas tuvo tiempo de registrar la primera impresión de todo lo que había en aquel lugar: espejos, docenas de velas encendidas rodeando un colchón en el suelo; encima de él una muchacha desnuda y maniatada con algo amarillo que le ceñía el cuello; el horrible olor a desagüe taponado y a carne putrefacta que el incienso no mitigaba; toscos dibujos pintados con carbón en la pared. Y entonces ocurrió...
El tipo se abalanzó desde uno de los rincones oscuros del sótano. Dennis giró en redondo para enfrentarse a él al tiempo que sacaba la porra, pero fue demasiado lento. El primer golpe de machete le abrió la mejilla desde el ojo hasta la boca, y antes de que pudiera agarrarse la herida o al menos entender lo que estaba sucediendo, el atacante le asestó un segundo machetazo que le dio de lleno en la garganta. Dennis emitió un gorgoteo y cayó de rodillas, con los ojos abiertos de par en par. El chorro de sangre caliente alcanzó a Janet en la cara y salpicó las paredes encaladas creando diseños abstractos en forma de espiral. A Janet el hedor de la sangre tibia le provocó arcadas.
No tuvo tiempo de pensar; nunca hay tiempo cuando ocurren estas cosas. Lo único que sabía con seguridad era que no podía hacer nada por su compañero. Aún no. Antes tenía que resolver el asunto del tipo del machete. Aguanta un poco más, Dennis, le imploró en silencio. Aguanta.
El tipo parecía dispuesto a seguir dándole machetazos a Dennis, como si aún no hubiera acabado. Eso le dio a Janet unos segundos para sacar su porra. Acababa de cogerla por el asa perpendicular, protegiéndose el antebrazo con el tramo largo, cuando el tipo le lanzó el primer sablazo. Se quedó perplejo cuando en vez de cortar la carne y hundirse en el hueso, la hoja fue desviada por la dura porra.
Aquello le dio a Janet el tiempo que necesitaba. A la mierda con la técnica y el entrenamiento. Respondió con un porrazo que le acertó en plena sien a su atacante. Los ojos del tipo se pusieron en blanco y tuvo que apoyarse contra la pared, pero no se derrumbó. Janet se acercó a él y le asestó con toda su fuerza otro golpe en la muñeca que sostenía el machete. Oyó un crujido. Él aulló de dolor y el machete cayó al suelo. Janet lo lanzó a un rincón de una patada y entonces, sosteniendo la porra con ambas manos y levantándola por detrás de la cabeza para coger impulso, la dejó caer de nuevo sobre el parietal. El tipo intentó recuperar su arma, pero ella le aporreó una vez más en la nuca con toda su fuerza y otra vez en la mejilla y otra vez más en la base del cráneo. Todavía de rodillas, el tipo trató de levantarse al tiempo que profería obscenidades a la agente, y ella le volvió a golpear, partiéndole la sien. El hombre se desplomó como un saco de patatas contra la pared. Mientras el cuerpo resbalaba y por fin caía inerte con las piernas extendidas, su nuca fue trazando una mancha larga y oscura sobre el encalado de la pared. Una baba rosada manó por la comisura de su boca, pero pronto dejó de brotar. Janet le asestó otro golpe, blandiendo la porra con ambas manos, en el cráneo. Sólo entonces sacó sus esposas y lo sujetó a una de las tuberías que corrían por el borde inferior de la pared. El tipo continuaba gruñendo y revolviéndose, así que le descargó otro golpe en la crisma. Cuando finalmente dejó de moverse, Janet fue a ver a Dennis.
Todavía se sacudía, pero los borbotones de la herida del cuello iban perdiendo intensidad. Janet se esforzó por recordar el cursillo de primeros auxilios. Preparó una compresa con su pañuelo y la aplicó sobre la arteria seccionada, procurando unir los dos extremos. Quiso enviar por su radiotransmisor personal un código 10-9, que indicaba que un agente precisaba asistencia médica urgente, pero no pudo. Todo lo que oyó fue un chisporroteo de estática. Una zona negra. No podía hacer nada salvo esperar a que llegara la ambulancia. No podía moverse, salir. ¡No con Dennis en ese estado!
Así que Janet se sentó con las piernas cruzadas y apoyó la cabeza de su compañero en su regazo, y le dijo tonterías al oído para tranquilizarlo. La ambulancia vendrá enseguida. Te vas a poner bien, espera y verás. Pero por mucho que Janet apretara la compresa, la sangre no dejaba de traspasarla y empapar su uniforme. Sentía el espeso y tibio líquido corriendo por sus dedos, su abdomen y sus muslos. Por favor, Dennis, rezaba. Aguanta, por favor.
Alzándose por encima de la casa de Lucy, Maggie contemplaba la fina silueta de la luna nueva y el débil contorno plateado que dibujaba en torno al lado oscuro de la vieja. La luna vieja en los brazos de la luna nueva. Mal presagio. Los navegantes creían que esa luna presagiaba tormenta y pérdida de vidas, especialmente si se veía a través del catalejo. Maggie se estremeció. No era supersticiosa, y sin embargo había algo de escalofriante en aquella visión, algo que desde un pasado lejano, cuando la gente prestaba más atención a acontecimientos cósmicos como las fases de la luna, llegaba hasta ella y la conmovía.
Bajó la vista hacia la casa y vio llegar a la patrulla que ella había llamado. Oyó a la mujer golpear en la puerta y vio a su compañero abrirla con un golpe de hombro.
A partir de entonces, Maggie no oyó nada durante un rato. Pasaron quizá cinco o diez minutos, y entonces creyó advertir un lamento desconsolado y desgarrador que salía de las entrañas de la casa. Aunque también pudo haberlo imaginado. El cielo era de un color azul más claro y el coro de la mañana había empezado su función, ¿quizás había sido un pájaro? Ella sabía que ningún pájaro sonaba tan desconsolado y desamparado como aquel lamento, ni siquiera los somormujos del lago o los zarapitos de los brezales.
Sin apartar la vista de la casa, Maggie se frotó la nuca. Unos segundos después llegó la ambulancia, luego otra patrulla, y detrás una UCI móvil. Los enfermeros dejaron la puerta de la calle abierta, y Maggie los vio arrodillarse en torno a alguien que yacía en el suelo del pasillo, alguien cubierto con una manta color beige. Los enfermeros levantaron el cuerpo, lo subieron a una camilla con ruedas y lo empujaron hasta la ambulancia que aguardaba con las puertas abiertas. Todo ocurrió tan deprisa que Maggie no consiguió averiguar de quién se trataba, aunque pudo ver fugazmente el cabello negro azabache de Lucy derramándose sobre la almohada blanca.
Así que no se había equivocado, pensó mientras se mordisqueaba la uña del pulgar. ¿Debía haber reaccionado antes? Sin duda había albergado sospechas, ¿pero como podría haber evitado que ocurriera aquello? ¿Qué podría haber hecho?
El siguiente en llegar parecía un policía de paisano. Lo seguían cinco o seis hombres que antes de entrar en la casa se pusieron sendos monos desechables blancos. Otro de los agentes acordonó con cinta azul y blanca la verja y un buen tramo de la acera, incluyendo la parada de autobús más cercana, y toda la extensión de la calle correspondiente al número 35, convirtiendo The Hill en una vía de un solo carril para los vehículos policiales y las ambulancias.
Maggie se preguntó qué estaba ocurriendo. Estaba claro que no armarían semejante jaleo a no ser que fuera algo realmente serio. ¿Habría muerto Lucy? Después de tantas amenazas, ¿la habría matado Terry? Tal vez lo hubiera hecho, tal vez ahora se lo tomaran en serio.
A medida que se hacía de día, la escena se volvía más extraña. Llegaron más coches de policía y otra ambulancia. Mientras médicos y enfermeros sacaban de la casa una segunda camilla, el primer autobús de la mañana bajó por The Hill y ocultó la visión a Maggie. Vio que los pasajeros volvían la cabeza, y que los de la fila más alejada se ponían de pie para asomarse por encima de los otros. Pero Maggie no consiguió ver quién ocupaba la segunda camilla, sólo que dos policías subieron a la ambulancia detrás de ella.
A continuación, una figura encorvada, envuelta en una manta y sostenida por dos policías de uniforme, bajaba tambaleándose el camino hasta la acera. Es una mujer, aventuró Maggie, por su complexión y el corte de su pelo oscuro. De repente Maggie creyó distinguir debajo de la manta un uniforme azul. Era la mujer policía. Al darse cuenta se le cortó la respiración: ¿qué podía haber ocurrido para que su aspecto cambiara tanto y en tan poco tiempo?
A esas alturas el despliegue superaba con creces la actividad que hubiera podido engendrar una desavenencia doméstica. Había por lo menos seis coches patrulla, algunos de ellos sin distintivos. Un hombre nervudo de cabello rapado se apeó de un Renault y entró en la casa como si fuera suya. El hombre que entró después parecía un médico, o al menos llevaba un maletín y caminaba dándose importancia. A esas horas los vecinos de la calle The Hill salían camino del trabajo, sacaban el coche del garaje o esperaban el autobús plantados en la parada provisional que la compañía de autobuses había montado. Algunos formaban corrillos delante de la casa, pero la policía se acercaba y los dispersaba.
Maggie miró su reloj. Eran las seis y media. Había estado arrodillada delante de la ventana dos horas y media. Aun así tuvo la sensación de haber contemplado una rápida sucesión de eventos, como una filmación hecha con lapso entre las imágenes. Cuando por fin se puso de pie le chasquearon las rodillas. La gruesa fibra de la moqueta le había dejado profundas marcas rojizas y entrecruzadas en la piel.
En el exterior de la casa había mucha menos actividad, sólo el ir y venir de los agentes de guardia y los investigadores, que fumaban en la acera moviendo la cabeza incrédulos mientras departían apesadumbrados en voz baja. El montón de vehículos aparcados sin orden ni concierto frente a la casa de Lucy ya empezaba a atascar el tráfico.
Fatigada y algo confundida, Maggie se puso unos vaqueros y una camiseta y bajó a la cocina a prepararse una taza de té y unas tostadas. Mientras ponía a hervir el agua notó que le temblaba la mano. Qué duda cabía de que iban a interrogarla. Y cuando lo hicieran, ¿qué les diría?
2
Al llegar a la verja que daba la calle, el comisario Alan Banks (comisario en funciones porque su superior inmediato, el comisario Gristhorpe, que se había hecho añicos el tobillo mientras montaba un tabique de mampostería, estaría de baja unos cuantos meses) firmó el registro como oficial al mando, respiró hondo y entró en el número 35 de The Hill cuando eran poco más de las seis de la mañana. Moradores: Lucy Payne, de veintidós años, encargada de préstamos en la oficina local del banco NatWest cerca de la zona comercial, y su marido, Terence Payne, de veintiocho años, profesor del Instituto Silverhill. Sin hijos. Sin antecedentes policiales. A todos los efectos, eran una idílica pareja de jóvenes prometedores. Se habían casado hacía sólo un año.
En la casa todas las luces seguían encendidas. Los equipos de expertos de la Policía Científica ya se habían puesto manos a la obra. Iban vestidos igual que Banks, con los obligatorios monos blancos esterilizados, chanclos, guantes y capuchas. Parecían una cuadrilla de limpieza fantasma, pensó Banks; cubrían con polvos, aspiraban, recogían muestras y lo empaquetaban y etiquetaban todo.
Banks se detuvo unos instantes en el vestíbulo para hacerse una idea del lugar. Era una casa de clase media común y corriente. El papel de la pared, de color rosa-coral y acanalado, parecía nuevo. A mano derecha, unas escaleras enmoquetadas subían a los dormitorios. Por destacar algo, Banks habría señalado que olía demasiado a ambientador de limón. En cuanto a lo demás, lo único que llamaba la atención era la mancha color óxido en la moqueta crema del pasillo. Lucy Payne, en observación en aquellos momentos por los doctores y los atentos ojos de la policía en el Hospital General de Leeds estaba en una habitación al final de la misma planta en la que su marido, Terence Payne, luchaba por sobrevivir. Banks no sentía ninguna compasión por Payne; el agente Dennis Morrisey había perdido la batalla por su vida en mucho menos tiempo.
Y además estaba la chica muerta del sótano.
El inspector jefe Ken Blackstone, con quien había hablado desde el móvil de camino a Leeds, le había facilitado la mayor parte de la información. Del resto se había enterado en una charla con los médicos y los enfermeros de las ambulancias que estaban fuera. Eran las cuatro y media de la mañana cuando el teléfono de su pequeña casa de campo en Gratly lo había despertado del sueño ligero, preocupado e inquieto que desde hacía un tiempo parecía tocarle en suerte. Se había duchado, puesto cualquier cosa y se había subido al coche. Un cedé de Zelenka Trios le ayudó a tranquilizarse durante el trayecto, disuadiéndolo de correr riesgos innecesarios mientras circulaba por la autovía A1. En total, el viaje de ciento treinta kilómetros le llevaría aproximadamente una hora y media. De no haber tenido tanto en que pensar, durante el primer trecho quizás hubiese admirado el hermoso amanecer de mayo que despuntaba sobre los valles de Yorkshire, fenómeno extraño en lo que iba de la primavera. Pero dadas las circunstancias, no se fijó más que en la carretera y apenas prestó atención a la música. Cuando llegó al cinturón de ronda de Leeds, ya había empezado el atasco de hora punta del lunes.
Sorteando los narcisos desparramados y la sangre de la moqueta del vestíbulo, Banks llegó hasta el fondo de la casa y se fijó en que alguien había vomitado en la pila de la cocina.
—Ha sido uno de los enfermeros —dijo al pasar uno de los peritos, enfrascado en revisar cajones y armarios—. Pobre tío, era su primer día. Hemos tenido suerte de que consiguiera llegar hasta aquí y que no nos vomitara toda la escena del crimen.
—Joder, ¿qué había tomado para el desayuno?
—Curry rojo tailandés y patatas fritas, por lo que se ve.
Banks bajó las escaleras que conducían al sótano. Mientras bajaba se fijó en la otra puerta, la que daba al garaje. Una entrada muy útil si uno quiere traer a casa a alguien secuestrado, quizá drogado o inconsciente, sin ser visto. Banks abrió la puerta y echó un rápido vistazo al coche, un Vectra de cuatro puertas cuya matrícula empezaba con S y terminaba con NGV. No era una placa local. Banks tomó nota para investigarlo más tarde en la Dirección de Matriculación de Vehículos de Swansea.
Del sótano llegaban las voces y los destellos de las cámaras. Seguramente se trataba de la estrella del equipo de fotografía forense, Luke Selkirk. Acababa de llegar de un curso del ejército en el campo de entrenamiento de Catterick, donde le habían enseñado a fotografiar escenarios de atentados terroristas con explosivos. Esa habilidad en particular no le sería de mucha utilidad aquel día, pero era bueno saber que uno trabajaba con un profesional cualificado, uno de los mejores.
Los escalones de piedra estaban gastados en algunas partes; las paredes eran de ladrillo encalado. Alguien había precintado la puerta abierta al fondo del pasillo con cinta blanca y azul. La escena íntima del crimen. Nadie entraría allí hasta que Banks, Luke Selkirk, el doctor y los de la Policía Científica hubieran concluido sus tareas respectivas. Banks se detuvo en el umbral y olisqueó. El olor era fortísimo: putrefacción, humedad, incienso y los dulces efluvios de la sangre fresca. Pasó por debajo de la cinta y entró, y el horror de la escena le impactó de tal modo que no pudo evitar tambalearse y retroceder unos centímetros.
Claro que había visto cosas peores, por supuesto. Cosas mucho peores: a Dawn Whadden, la prostituta destripada en el Soho; a aquel ladronzuelo decapitado, William Grant; la joven camarera Colleen Dickens, desmembrada y comida por alimañas; cuerpos destrozados por disparos de escopeta o abiertos en canal con arma blanca. Recordaba todos los nombres, pero con los años había aprendido que eso no era lo peor. No era una cuestión de sangre y tripas, ni de intestinos asomando por la herida, de extremidades amputadas o de labios abiertos en la piel por cuchilladas profundas, como parodias de bocas obscenas. Si se paraba a pensarlo, no era eso lo que más le afectaba. Aquello sólo representaba la consecuencia externa. Uno podía convencerse sin demasiado esfuerzo de que aquellos lugares eran platos de cine o escenarios en los que se ensayaba alguna obra teatral, que los cuerpos no eran más que atrezo adornado con sangre de pega.
No. Lo que más le afectaba era la pena que todo aquello le causaba, la profunda empatia que llegaba a sentir por las víctimas de los crímenes que debía investigar. A pesar de los años, no se había acostumbrado ni insensibilizado como tantos otros, como él mismo creyó que le ocurriría. Cada nuevo cadáver era como una herida viva sin cicatrizar que volvía a abrirse, especialmente el de un caso como ése. Banks podía controlar casi todas sus reacciones, mantener la bilis en el interior de sus tripas revueltas y hacer su trabajo, pero había algo que le carcomía desde dentro como un ácido y que por la noche no lo dejaba dormir. El dolor y el miedo impregnaban las paredes de aquel sótano como la mugre industrial que antaño recubría los viejos edificios del centro de la ciudad. Sólo que el horror no podía lavarse con mangueras de arena a presión.
Siete personas en un sótano pequeño: cinco vivas y dos muertas. En cuanto a la logística y a las pruebas forenses, aquello iba a ser una pesadilla.
Alguien había encendido la luz del techo, una simple bombilla desnuda, pero las velas repartidas por el suelo seguían ardiendo. Desde el quicio de la puerta, Banks vio al doctor inclinado sobre el cuerpo pálido que yacía en el colchón. Una chica. Las únicas marcas visibles de violencia eran unos pocos cortes y moratones, un hilo de sangre que caía de la nariz y una cuerda para tender la ropa de color amarillo alrededor del cuello. Estaba tumbada con los brazos y piernas abiertos encima del colchón mugriento, y tenía las manos atadas con la misma cuerda amarilla, sujeta a unas clavijas que alguien había fijado en el suelo de cemento. La sangre de la arteria seccionada del agente Morrisey le había salpicado los tobillos y las espinillas. Algunas moscas habían conseguido entrar en el sótano, y tres de ellas zumbaban en torno a la sangre coagulada que salía de la nariz. Alrededor de la boca parecía tener una erupción. Su cara tenía el color de la muerte, el resto de su cuerpo estaba iluminado por el brillo blanquecino de la bombilla desnuda.
Para hacer más siniestro el efecto, enormes espejos fijados al techo y a las paredes multiplicaban la realidad como en una caseta de feria.
—¿Quién ha encendido la luz del techo? —preguntó Banks.
—Los de la ambulancia —contestó Luke Selkirk—. Fueron los primeros en llegar después de Taylor y Morrisey.
—De acuerdo. Por ahora la dejaremos así para hacernos una idea general de lo que tenemos, pero quiero fotografías de la escena tal y como la encontraron. Sólo las velas.
Luke asintió.
—Por cierto —dijo el fotógrafo—, ésta es Faye McTavish, mi nueva ayudante.
Faye era una mujer menuda y pálida, de unos veinte años y aspecto aniñado, con un piercing en la nariz y sin apenas caderas. La vieja y pesada Pentax que llevaba colgada del cuello parecía demasiado grande para ella, pero se las apañaba.
—Encantado de conocerte, Faye —dijo Banks, y le estrechó la mano—. Aunque hubiera preferido hacerlo en otras circunstancias.
—Lo mismo digo.
Banks volvió a mirar el cadáver tendido en el colchón.
Sabía quién era: Kimberley Myers, desaparecida la noche del viernes, cuando no regresó del baile organizado por el club juvenil de su barrio a sólo medio kilómetro de su casa. Era una chica bonita, de pelo largo rubio y cuerpo delgado y atlético, como todas las otras víctimas. En ese momento sus ojos inertes miraban fijamente al espejo del techo, como si buscaran una respuesta al porqué de tanto sufrimiento.
Sobre su vello púbico brillaban el semen seco y la sangre. Semen y sangre, la historia de siempre. ¿Por qué los monstruos siempre escogían a jóvenes bonitas?, se preguntó Banks por enésima vez. Naturalmente, sabía de memoria las respuestas más obvias. Sabía que las mujeres y los niños eran las víctimas más comunes porque físicamente eran más débiles, porque la fuerza de un varón las intimidaba y podían ser dominadas con menor esfuerzo. De la misma manera que sabía que las prostitutas y los crios que escapaban de casa eran víctimas fáciles, por la sencilla razón de que, a diferencia de los miembros de un hogar feliz, no se los echaba de menos tan rápidamente, como había sucedido con Kimberley. Pero había algo más detrás de aquello. Siempre subyacía un elemento oscuro y sexual en esa clase de crímenes, porque para convertirse en el objeto de deseo de quien se atreve a realizar algo así, además de ser más débil, hay que disponer de pechos y vagina para satisfacer el ansia de placer y en último término de profanación del torturador. Y acaso también irradiar un cierto aire inocente. Se despojaba a la víctima de su inocencia. Los hombres matan a otros hombres por muchas razones, mueren a millares en tiempos de guerra, pero en ese tipo de crímenes la víctima ha de ser necesariamente una mujer.
El primer agente en llegar a la escena del crimen había tenido la feliz idea de marcar en el suelo una senda estrecha con cinta adhesiva fosforescente, para que los que llegasen más tarde no lo pisotearan todo y destruyeran las posibles pruebas. Pero después de lo ocurrido a los agentes Morrisey y Taylor, quizá fuera demasiado tarde para las buenas ideas.
Dennis Morrisey yacía de lado, hecho un ovillo, en medio de un charco rojo oscuro sobre el cemento. Su sangre había salpicado parte de la pared y también uno de los espejos, rivalizando con cualquier cuadro que Jackson Pollock hubiera pintado jamás. El resto de la paredes estaba cubierto con imágenes pornográficas arrancadas de revistas o con unos dibujos de trazo infantil que mostraban a hombres dotados de falos enormes pintados con tizas de colores; no pudo evitar pensar en la enorme figura del Cerne Giant. Había además varios símbolos de ocultismo dibujados burdamente, y algunas calaveras sonrientes. Junto a la puerta podía verse otro charco de sangre y un rastro oscuro sobre el encalado. Terence Payne.
El flash de Luke Selkirk sacó a Banks de su ensimismamiento. Su asistente, Faye, estaba grabando con una videocámara. Por primera vez, el otro hombre que estaba con ellos en la habitación se dio la vuelta y dijo algo. Era el inspector jefe Ken Blackstone, de la policía de Yorkshire Oeste. A pesar del mono protector, lucía el mismo aspecto inmaculado de siempre. El pelo canoso se le arremolinaba en las sienes, y las gafas de montura de alambre aumentaban el tamaño de unos ojos ya de por sí penetrantes.
—Alan, esto parece un puto matadero —murmuró.
—Es una buena manera de empezar la semana. ¿Cuándo has llegado?
—A las cuatro cuarenta y cuatro.
Blackstone vivía en Lawnswood y debía de haber tardado a lo sumo media hora en llegar a la calle The Hill. A Banks, responsable de la brigada de Yorkshire Norte, le agradaba que en esta operación conjunta Blackstone estuviese al mando de sus colegas de Yorkshire Oeste. Los habían bautizado «la brigada Camaleón», porque hasta entonces el asesino que buscaban había sabido camuflarse, fundirse en la noche y pasar inadvertido. A menudo las operaciones conjuntas provocaban conflictos entre egos y personalidades incompatibles, pero Banks y Blackstone se conocían desde hacía ocho o nueve años y siempre habían trabajado bien juntos. Fuera del trabajo también se llevaban estupendamente, y compartían un mismo interés por los pubs, la comida india y las cantantes de jazz.
—¿Has hablado con los enfermeros? —preguntó Banks.
—Sí —respondió Blackstone—. Comprobaron los signos vitales de la chica, y al ver que eran negativos la dejaron aquí. El agente Morrisey también había muerto, y Terence Payne estaba esposado a aquella tubería de ahí. Le habían golpeado fuertemente la cabeza, pero aún respiraba, así que se lo llevaron al hospital enseguida. Pueden haberse perdido pruebas, sobre todo debido a la posición del cuerpo de Morrisey, pero, dadas las circunstancias tan poco comunes del lugar, yo diría que han sido mínimas.
—El problema, Ken, es que tenemos dos escenas de crímenes que se superponen, quizá tres si contamos lo de Payne —Banks hizo una pausa—. Cuatro, si contamos lo de Lucy Payne en el vestíbulo. Nos va a causar muchos dolores de cabeza... ¿Dónde está Stefan?
El sargento Stefan Nowak era el coordinador para escenas de crímenes, un recién llegado a la jefatura de la División Oeste por recomendación de Banks, quien admiraba sus habilidades. En ese momento, el comisario no le envidiaba el puesto.
—¿Stefan? Anda por ahí —contestó Blackstone—. La última vez que lo he visto estaba subiendo las escaleras.
—¿Qué más puedes contarme, Ken?
—No mucho, la verdad. Habrá que esperar hasta que hablemos con la agente Taylor.
—¿Y eso cuándo será?
—Más tarde. Los médicos se la han llevado, todavía estaba en estado de shock.
—Joder, no me sorprende. Sabes si le han...
—Sí. Han metido en bolsas toda su ropa y el médico de la Policía Científica se ha marchado al hospital a hacer lo suyo.
«Lo suyo» significaba raspar debajo de la uñas en busca de residuos y tomar muestras de las manos, entre otros menesteres. Algo fácil de olvidar, y que todo el mundo hubiera preferido olvidar, era que de momento la agente en prácticas Janet Taylor no era ninguna heroína. Se la acusaba de un empleo excesivo de la fuerza. Un asunto espinoso.
—¿Qué te parece a ti, Ken? —inquirió Banks—. ¿Qué es lo que te dicen las tripas?
—Que Taylor y Morrisey sorprendieron a Payne aquí abajo, lo acorralan. El tipo se les echó encima de repente y atacó a Morrisey con eso. —Señaló un machete ensangrentado que había en el suelo—. Se ve que le rajó dos o tres veces, eso le habrá dado a la agente Taylor tiempo suficiente para sacar la porra y reducir a Payne. Hizo lo que tenía que hacer, Alan. Probablemente se le echó encima como un puto maníaco. Tenía que defenderse. Fue en defensa propia.
—Eso no lo decidimos nosotros —repuso Banks—. ¿En qué estado ha quedado Payne?
—Tiene fractura de cráneo. Fracturas múltiples.
—Una pena. Aunque si muere, puede ahorrarle a los juzgados un poco de dinero y muchos dolores de cabeza a largo plazo. ¿Y su mujer?
—Suponemos que Payne le dio en la cabeza con un florero y ella se desplomó. Estaban en las escaleras, y ella debió de rodar escalones abajo. Sufrió una ligera contusión y algunos moratones, pero nada serio. Tuvo suerte de que el florero no fuera de cristal grueso, si no, ahora estaría en el mismo estado que su esposo. En fin, sigue inconsciente y bajo vigilancia, pero se pondrá bien. El detective Hodgkins está con ella en el hospital.
Banks paseó la vista por el cuarto una vez más, las velas titilantes, los espejos y los dibujos obscenos. Reparó en los fragmentos de cristal del colchón al lado del cuerpo, y, al ver reflejada su imagen en uno de ellos, cayó en la cuenta de que pertenecían a un espejo roto. Siete años de mala suerte. Roomful of Mirrors de Jimmy Hendrix ya nunca volvería a sonarle igual.
El doctor levantó la vista del cadáver por primera vez desde que Banks había llegado, se puso de pie y se acercó a ellos.
—Soy el doctor Ian Mackenzie, anatomopatólogo del Ministerio del Interior —informó mientras le tendía la mano a Banks.
El doctor Mackenzie era un hombre robusto. Lucía una mata de cabello castaño peinada con raya, tenía la nariz carnosa y los incisivos separados. Señal de buena estrella según su madre, recordó Banks. Quizás esa buena fortuna contrarrestara la maldición del espejo roto.
—¿Qué nos puede contar, doctor?
—He encontrado hemorragias petequiales, moratones en el cuello y cianosis que indican muerte por estrangulamiento, causada muy probablemente por esa cuerda para la ropa que tiene alrededor del cuello, pero no se lo podré asegurar hasta que haya realizado la autopsia.
—¿Actividad sexual?
—Desgarros vaginales y anales, y manchas que parecen de semen; pero eso ya lo habrá notado usted. Como le acabo de decir, tendré todos los datos más adelante.
—¿Hora de la muerte?
—Hace poco, muy poco. Apenas si hay hipostasis, y no ha comenzado el rigor mortis. Todavía está caliente.
—¿Hace cuánto?
—Dos o tres horas, aproximadamente.
Banks miró el reloj. Eso quería decir que había ocurrido después de las tres, no mucho antes de la riña que llevó a la vecina de enfrente a marcar el 999. Banks maldijo para sus adentros. Si la llamada se hubiera producido un poco antes, sólo unos minutos o una hora antes, quizás hubieran podido salvarle la vida a Kimberley. Por otra parte, el tema de la hora era interesante porque planteaba interrogantes acerca del motivo que había desencadenado la pelea.
—¿Y el sarpullido que tiene alrededor de la boca? ¿Cloroformo?
—Exacto. A primera vista, diría que lo utilizaron para raptarla o quizá para mantenerla sedada. Aunque hay maneras mucho más amables.
Banks miró el cadáver de Kimberley.
—No creo que nuestro amigo Payne se preocupara mucho por ser amable, ¿no le parece? Dígame, ¿es fácil conseguir cloroformo?
—Sí, bastante. Se utiliza como disolvente.
—Pero no fue el cloroformo lo que le causó la muerte...
—Yo diría que no. Naturalmente, no se lo puedo asegurar hasta después de la autopsia. Pero si fue así debería de haber ampollas en el esófago, además de daños visibles en el hígado.
—¿Cuándo comenzará a trabajar en ella?
—Si no nos pilla el atasco de la autovía, debería poder conseguir un quirófano para empezar esta misma tarde. Estamos ocupados, ya sabe, pero hay prioridades. —El doctor miró a Kimberley, luego al agente Morrisey—: Él murió por pérdida de sangre, por lo que parece. Tiene seccionadas la carótida y la yugular. Una muerte desagradable pero rápida. Su compañera hizo lo que pudo, pero ya era tarde. Dígale que no se culpe. No tenía ninguna posibilidad.
—Gracias, doctor —respondió Banks—. Se lo agradezco. Ahora bien, nos sería de mucha ayuda si se ocupara en primer lugar de la autopsia de Kimberley.
—Por supuesto.
El doctor Mackenzie se fue a preparar el traslado mientras Luke Selkirk y Faye McTavish seguían haciendo fotografías y grabando con la videocámara. En silencio, Banks y Blackstone asimilaban la sensación que les producía el sótano. No había mucho más que inspeccionar, pero lo que habían visto no se borraría de la memoria fácilmente.
—¿Adonde lleva esa puerta? —Banks señaló hacia una puerta en la pared más cercana al colchón.
—No lo sé —respondió Blackstone—. No he tenido tiempo de mirar.
—Echemos una mirada, entonces.
Banks se aproximó y tanteó el pomo. No estaba cerrado con llave. Lentamente abrió la pesada puerta de madera que daba a una pequeña habitación, una antesala con suelo de tierra. El hedor era allí mucho más intenso. Buscó con la mano el interruptor de la luz pero no lo encontró. Le pidió a Blackstone que trajera una linterna y mientras esperaba intentó vislumbrar cuanto podía con la poca luz que entraba desde el sótano.
A medida que sus ojos se iban acostumbrando a la oscuridad Banks creyó distinguir racimos de champiñones que crecían en la tierra aquí y allá.
Pero entonces comprendió...
—¡Dios! —dijo y se desplomó contra la pared. El más cercano de los racimos no era de champiñones, eran dedos de pies que asomaban de la tierra.
Tras un desayuno rápido y una entrevista con dos agentes de policía que investigaban su llamada al 999, Maggie sintió la necesidad de salir a dar un paseo. De todos modos, ¿quién iba a ponerse a trabajar? Había demasiado jaleo al otro lado de la calle. Lo intentaría más tarde. En ese momento se sentía inquieta y necesitaba despejarse. Los detectives se habían limitado a hacerle preguntas rutinarias, ella no les había dicho nada sobre Lucy, pero tenía la sensación de que uno de los agentes no parecía estar satisfecho con sus respuestas. Volverían.
Aún no tenía ni idea de qué era lo que había ocurrido. Como era de esperar, los policías no habían soltado prenda, ni siquiera le habían dicho cómo se encontraba Lucy. Las noticias de la radio tampoco aclaraban demasiado, lo único que se sabía a esas alturas era que un ciudadano y un agente de la policía habían sido heridos. Después, de nuevo los comentarios recurrentes acerca del caso de una chica de la zona, Kimberley Myers, desaparecida la noche del viernes cuando regresaba del baile del club juvenil.
Mientras bajaba los escalones flanqueada por fucsias que pronto florecerían y dejarían caer en el camino de entrada sus pesadas campanas violáceo-rosadas, Maggie comprobó que la actividad en el número 35 iba en aumento y que los vecinos ya formaban grupos en la acera acordonada. La calle había sido cortada del todo.
Varios hombres con monos blancos, que llevaban palas, bateas y cubos, se apearon de una furgoneta y recorrieron apresuradamente el camino del jardín para entrar en la casa.
—Mira ése —dijo uno de los vecinos—. Con esa pala y ese cubo parece que se vaya a la playa.
Pero nadie rió. Al igual que Maggie, todo el mundo estaba cayendo en la cuenta de que algo horripilante había sucedido en el número 35 de The Hill. A unos diez metros de allí, al otro lado del callejón tapiado que la separaba del número 35, se extendía una hilera de comercios: una pizzería de entrega a domicilio, una peluquería, una tienda de ultramarinos, un puesto de periódicos, una tienda de fish & chips. Varios agentes uniformados discutían con los tenderos. Los comerciantes querrían abrir, conjeturó Maggie.
Más policías uniformados fumaban y charlaban sentados en el muro delantero. Las radios no dejaban de sonar. La zona comenzaba a parecerse al escenario de un desastre natural, un choque de trenes o quizás un terremoto. Maggie recordó las secuelas del seísmo de 1994 en Los Ángeles. Bill y ella habían estado allí de vacaciones antes de casarse. Su edificio de apartamentos había quedado aplastado; cuatro plantas que en apenas un segundo habían quedado reducidas a dos; calles agrietadas, tramos de autopista venidos abajo. Y aunque en The Hill no se viera ningún destrozo, la sensación era idéntica, desprendía el mismo aura de trauma. Aunque aún no se habían enterado de lo ocurrido, los vecinos estaban anonadados y presagiaban el desastre. Un velo de angustia había caído sobre la comunidad, un profundo sentimiento de temor ante el poder de destrucción que la mano de Dios pudiera haber desatado. Sabían que algo trascendental había ocurrido allí mismo, al pie de sus casas. Maggie presentía que a partir de aquel momento la vida en el barrio nunca volvería a ser la misma.
Torció a la izquierda y se alejó calle abajo por The Hill, pasando por debajo del puente del ferrocarril. Al final de la calle, un pequeño estanque había conseguido sobrevivir a la multitud de urbanizaciones y parques empresariales. No daba para mucho, se consoló Maggie, pero era mejor que nada. Al menos podía sentarse en un banco, dar de comer a los patos y ver cómo la gente paseaba a sus perros.
Y además era un lugar seguro, un detalle importante en aquella parte de la ciudad, donde grandes casonas antiguas como la de Maggie tenían que compartir el espacio con los nuevos bloques de viviendas de protección oficial. Los robos eran el pan de cada día, y hasta había habido algún que otro asesinato. Pero los autobuses de dos pisos bajaban por la avenida principal, a pocos metros del estanque, y había suficientes vecinos paseando a sus perros para que ella no se sintiera sola o amedrentada. También daban tirones a plena luz del día, para qué negarlo; pero así y todo Maggie se sentía allí razonablemente segura.
Era una mañana cálida y agradable. Había salido el sol, pero la fuerte brisa pedía llevar una chaqueta ligera. Ocasionalmente, una nube cubría el sol durante unos segundos, proyectando sombras sobre la superficie del estanque.
Dar de comer a los patos debía de ser terapéutico, pensó Maggie. Casi como entrar en trance. Pero no por los patos, evidentemente, para los que la idea de compartir parecía no tener sentido. Si les lanzaban trozos de pan, ellos salían disparados graznando y peleándose. Mientras Maggie desmenuzaba el pan duro y lo dejaba caer en el agua, recordó su primer encuentro con Lucy Payne, hacía sólo un par de meses.
Aquel día, un día notablemente cálido para ser el mes de marzo, había ido a la ciudad a comprar materiales de pintura. Después se había pasado por Borders on Briggate a comprar unos libros, y un poco más tarde, sin saber muy bien cómo, acabó deambulando por la galería Victoria Quarter en dirección a Kirkgate Market. Allí se había tropezado con Lucy, que venía en sentido contrario. Ya se habían cruzado alguna vez en la calle y en las tiendas del barrio y se habían saludado. En parte por su tendencia y en parte por timidez, a Maggie nunca se le daba bien eso de salir y conocer gente. Aparte de Claire Toth, la hija de su vecina, que casi la había adoptado. Maggie no tenía amigos en su nueva vida. Pronto descubrió en Lucy Payne a un alma gemela.
Tal vez fuera porque ambas se encontraban fuera de su entorno natural, como los compatriotas que se encuentran en un país extranjero, lo cierto es que aquel día se pararon a charlar. Lucy le contó que ese día libraba y que había salido a hacer unas compras. Maggie le sugirió que fueran a tomar una taza de té o café en la terraza de la tienda Harvey Nichols y Lucy aceptó encantada. Dejaron los paquetes en el suelo y se sentaron. Lucy no pudo evitar leer los nombres impresos en las bolsas de Maggie —incluido el de Harvey Nichols— y dijo algo así como que nunca había reunido el valor necesario para entrar en un sitio tan elegante. De hecho, sus bolsas provenían de tiendas más modestas y de C&A. Maggie ya se había percatado antes de esa particularidad de los habitantes del norte de Inglaterra. Había oído hablar de cómo era imposible que el habitante medio de Leeds entrara a una tienda de categoría como Harvey Nichols; pero a pesar de ello, a Maggie le sorprendió que Lucy lo admitiera.
Sobre todo porque a Maggie, Lucy le parecía una mujer asombrosamente atractiva y elegante, con esa brillante melena de color negro azabache cayéndole hasta la cintura, y uno de esos cuerpos esculturales que los hombres pagan por ver en las revistas. Lucy era alta, de busto generoso, y dueña de una cintura que se estrechaba y unas caderas que se ensanchaban en la justa proporción. El sobrio vestido amarillo que llevaba aquel día bajo una chaqueta fina no sólo le marcaba sutilmente la figura, sino que atraía la atención hacia sus piernas bien torneadas. No llevaba mucho maquillaje ni tampoco le hacía ninguna falta. Su piel pálida era lisa como la superficie de un espejo, sus cejas negras se arqueaban sobre los altos pómulos de la cara ovalada. Tenía los ojos negros, con algo así como destellos de sílex que a cada movimiento de los ojos reflejaban la luz como cristales de cuarzo. Cuando llegó el camarero, Maggie le preguntó a su vecina si le apetecía un capuchino. Lucy le confesó que nunca lo había probado, que no sabía qué era exactamente, pero que se arriesgaría. Pidieron dos. Al probarlo, Lucy se manchó de espuma los labios y se limpió con la servilleta.
—No se me puede sacar a ninguna parte.
—Pero qué dices...
—En serio. Eso es lo que siempre me dice Terry —hablaba en susurros, suavemente, del mismo modo que lo había hecho ella después de haber dejado a Bill.
Maggie estuvo a punto de decirle que el tal Terry era un imbécil, pero se contuvo. Insultar al marido de su amiga en el primer encuentro hubiera sido de mala educación.
—¿Te ha gustado el capuchino? —le preguntó.
—Está delicioso —respondió ella, y dio otro sorbo—. ¿De dónde eres? Perdona si me estoy entrometiendo, pero tienes un acento...
—No me ofendes en lo más mínimo. Soy de Toronto. Canadá.
—Con razón eres tan sofisticada. Yo nunca he salido del Lake District.
Maggie se rió. ¿Toronto sofisticado?
—