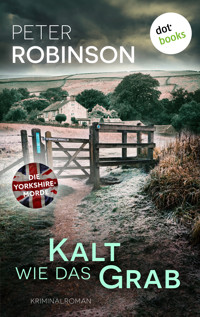Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Alguien espía desde los tejados y a través de las ventanas, alguien se inmiscuye en la vida íntima de unas mujeres que ni lo sospechan. Lo que excita a este voyeur no es sólo entrever la carne desnuda, sino también encontrarse con la mirada de horror de sus víctimas cuando descubren su presencia entre las sombras. Una mujer mayor aparece brutalmente asesinada en su casa. El inspector Banks se pregunta si se trata de un incidente aislado, o si acaso está relacionado con los otros crímenes que han venido sucediendo en el pueblito de Gallows View. Y mejor será que no tarde en contestar, porque la violencia podría vulnerar incluso su propia vida personal. --- "Si aún no te habías topado con el inspector Banks, prepárate para un curso intensivo en tensión, de una psicología sutil." - Ian Rankin "Entre las sombras ofrece todo el suspense que se pueda esperar, además de unas cuantas sorpresas." - The Toronto Star "El Camaleón es una auténtica novela negra moderna y cautivadora." - Bookseller "Petrificante, evocativa, una obra de arte de profundos matices." - Dennis Lehane "El inspector Banks sabe que a menudo las respuestas a los interrogantes que intenta resolver pueden encontrarse en lo más profundo de la propia alma." - Michael Connelly "Una novela tan vívida que quemará los dedos incluso a los detractores de los thrillers más programáticos." - People "El talento de Robinson... le permiten otorgar a Banks una mente ágil y una presencia fuerte en el relato al tiempo que, gracias a la variedad de sus registros, cada personaje secundario cobra una individualidad tenaz." - New York Times Books Review "Excepcional" – The Washington Post
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Entre las sombras
Entre las sombras
Título original: Gallows View
© 1987 by Peter Robinson. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-787-4
UNO
I
La mujer entró al círculo de luz y empezó a desvestirse. Encima de la falda que le llegaba a las pantorrillas lucía una blusa plateada con docenas de pequeños botones de nácar en la delantera. Se la sacó de la cinturilla y comenzó a desabotonarla por abajo, lentamente, con la vista perdida en un punto indefinido, como evocando un recuerdo lejano. Se encogió de hombros, tiró de la manga y se quitó poco a poco la blusa que se le adhirió a la muñeca por la atracción electrostática. Luego inclinó la cabeza, juntó las manos por detrás de la espalda hasta que sus brazos parecieron alas y se desabrochó el sujetador. Levantó un hombro y después el otro, hizo caer los estrechos tirantes. Sus pechos eran grandes, pesados, de pezones oscuros y respingones.
Bajó la cremallera colocada a la izquierda de la falda, y la dejó deslizar hasta el suelo. Dobló la cintura, sacó los pies, se agachó y colgó la prenda en el respaldo de una silla. Luego se bajó los pantys, enrollándolos por las caderas, las nalgas y los muslos. Una vez sentada en el borde de la cama se quitó una pierna por vez para no hacerse carreras. Se inclinó y la piel tirante formó un pliegue oscuro sobre el vientre; los pechos pendían de tal forma que cada pezón rozaba la rodilla que tenía debajo.
La mujer volvió a ponerse de pie, enganchó los pulgares en el elástico de los pantys negros y se inclinó hacia delante para bajárselos del todo. Después, con el pie izquierdo los enganchó por la cinturilla y los lanzó al rincón, cerca del ropero.
Por fin, ya completamente desnuda, echó hacia atrás su mata de pelo ondulado y rubio y se aproximó al tocador. Fue entonces cuando dirigió la mirada hacia el resquicio que había entre las cortinas.
Al ver el sobresalto en los ojos de la mujer, él sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No pudo moverse.
La mujer soltó un grito ahogado e instintivamente atinó a cubrirse los pechos con las manos. Él no pudo evitar pensar en lo graciosa y vulnerable que resultaba, con su triángulo de vello al descubierto...
Ella alargó el brazo buscando la bata y fue en dirección a la ventana. Pero en ese segundo él se obligó a dejar de mirar y huyó; al saltar la pared baja que rodeaba la casa, se raspó la espinilla y casi se cae. Cuando ella levantó el auricular, él ya había desaparecido en la oscuridad de la noche.
II
—¿Dónde diablos la habré metido? —se quejó Alice Matlock al tiempo que rebuscaba en la estancia abarrotada.
La azucarera era el regalo de cumpleaños que le hiciera Ethel Carstairs en ocasión de sus ochenta y siete años. Hacía sólo tres días de aquello, pero la azucarera ya había desaparecido.
Últimamente Alice tenía problemas para recordar tonterías como aquélla. Dicen que ocurre cuando uno se hace mayor. Si era cierto, ¿por qué el pasado le resultaba tan vivido? ¿Por qué aquel día de ١٩١٦, cuando Arnold marchó tan orgulloso hacia las trincheras, le parecía más reciente que el de hoy?
«¿Qué fue lo que hice ayer?», se preguntó Alice, a modo de prueba.
Y consiguió recordar pequeños detalles como haber visitado la tienda, haber sacado brillo a la cubertería de plata y haber escuchado la obra de teatro por la radio. ¿Pero realmente había hecho todo eso el día antes o dos días antes? ¿O fue la semana anterior? Tenía recuerdos de todo aquello pero el hilo temporal, que unía los hechos como las perlas de un collar, se había cortado. ¡Hacía tantos años que Arnold se había plantado ahí, preparado para marcharse!
Fue un verano hermoso. Las praderas estaban cubiertas de botones de oro —entonces aún no habían construido ninguno de esos horribles bungalows—, los setos estaban repletos de perifollos y su jardín repleto de rosas, crisantemos, clemátides y altramuces. A los perifollos Alice los llamaba «gitanos», pues su madre le decía que si los arrancaba los gitanos irían a llevársela.
Arnold se había plantado ahí, preparado para marcharse. Sus botones reflejaban el sol proyectando destellos que danzaban sobre las paredes encaladas. Se apoyó contra el marco de la puerta, contra esa misma puerta, con el petate al hombro y en la cara —una cara tan joven que desconocía la navaja de afeitar— esa sonrisa ladeada suya. Así se marchó a la estación de trenes, con la espalda recta... rebosando gracia.
Y nunca regresó. Como tantos otros, su destino iba a ser descansar en una tumba extranjera. Alice sabía que había muerto, lo sabía. Pero aun así, ¿no le había esperado durante todos esos años? ¿No fue esa la razón para que no se casara nunca, ni siquiera cuando Jack Wormald, aquel tendero tan guapo, le propuso matrimonio? Si hasta se puso de rodillas junto a las cascadas de Rawley Force, se las mojó y no se inmutó. Pero Alice lo rechazó y, cuando fallecieron sus padres, se quedó en esa casa e intentó cambiar lo menos posible la decoración.
Y según recordaba vagamente, después hubo otra guerra, una que trajo cartillas de racionamiento, voces exaltadas, himnos marciales por la radio y un rumor lejano que bien podría haber sido de bombas. Pero Arnold tampoco volvió de esa guerra, aunque ella se lo figuraba peleando como un dios griego, ágil, fuerte y con el gesto severo de quien desconocía la navaja de afeitar.
Después vinieron otras guerras; o eso le habían contado. Guerras distantes, menores. Y Arnold, como soldado eterno que era, luchaba en todas ellas. En el fondo de su alma Alice sabía que nunca regresaría, pero no podía permitirse perder la esperanza. Si lo hacía, ya no le quedaría nada.
—¿Dónde diablos metí la tetera? —rezongó para sí, arrodillada, mientras hurgaba en el mueble que había debajo del fregadero—. Tiene que estar en alguna parte. ¡Si todavía no he perdido la cabeza es porque la tengo pegada al cuerpo!
Entonces escuchó que alguien corría en la calle. La vista de Alice dejaba mucho que desear pero estaba orgullosa de su oído, a veces regañaba a las empleadas de las tiendas y a los cobradores de los autobuses pues la tomaban por sorda y le chillaban. Después de aquel correteo, llamaron suavemente a la puerta. Desconcertada, se puso de pie lentamente, se cogió del escurridero para no perder el equilibrio y, arrastrando los pies, llegó hasta el salón. Siempre existía la posibilidad de que fuera él, no había que perder la esperanza. Y por eso abrió la puerta.
III
—Depravados, son todos unos depravados —exclamó el inspector jefe Banks al tiempo que ajustaba los agudos del equipo de música.
—¿Incluida yo? —dijo Sandra.
—Incluida tú.
—¿Desde cuándo es depravado representar artísticamente el cuerpo humano?
—Desde que la mitad de tus compañeros ni siquiera le ponen película a sus cámaras.
—Pero yo siempre la cargo.
—Sí, claro. Ya he visto los resultados. —dijo Banks exaltado—. ¿De dónde demonios sacan a esas chicas?
—Son alumnas de la facultad de Bellas Artes la mayoría.
—Da igual —continuó Banks, volviendo la atención a su whisky escocés—. Apostaría a que la cámara de Jack Tatum no tiene película; y a que Fred Barton no puede diferenciar un gran angular de un palo de golf. Tampoco me sorprendería en absoluto que también te imaginen a ti posando, una rubia esbelta y apetecible.
—¿A mí? No digas tonterías, Alan —rió Sandra—. Y deja ya de hacerte el patán, no te va. Llevas todas la de perder: por un lado te pones a criticar la fotografía como un idiota y por el otro me sometes a tu maldita ópera.
—Dices que aprecias las representaciones artísticas del cuerpo humano, pero a la hora de apreciar la buena música eres bastante ignorante. No sé si te has dado cuenta...
—Aprecio la buena música, pero esos alaridos me producen jaquecas.
—¿Alaridos? Por el amor de Dios, mujer, si es el sonido que hace el alma humana al elevarse: Vissi d’arte, vissi d’amore.
La imitación que hacía Banks de una soprano carecía de melodía, pero él la compensaba aumentando el volumen.
—Bah... cierra el pico de una vez —suspiró Sandra y alargó la mano hacia su copa.
Siempre ocurría lo mismo cuando Banks descubría un pasatiempo nuevo. Lo practicaba apasionadamente durante seis meses, luego se tomaba un periodo de descanso, después perdía el interés y buscaba otro pasatiempo. Pero como es lógico los vestigios quedaban. Banks se defendía aduciendo tener mucho interés pero estar falto de tiempo. Así es como la casa se había abarrotado de novelas de Charles Dickens, equipos para la fabricación de vino, discos de jazz de los años veinte, zapatillas deportivas casi nuevas, una colección de huevos de aves y libros sobre casi cualquier tema, desde la historia del reinado de los Tudor, hasta manuales sobre cómo reparar la fontanería usted mismo.
Banks se había interesado por la ópera después de ver por televisión, y casi por casualidad, una versión de La flauta mágica de Mozart. Siempre sucedía lo mismo. Algo despertaba su curiosidad y entonces quería saber más. Pero sin orden alguno, ni en su mente ni en su forma de archivar el conocimiento. Y así, con un desinterés olímpico por el desarrollo cronológico, se zambullía en el tema. Y lo mismo ocurrió con su interés por la ópera: Orfeo se codeaba con Lulu, Peter Grimes y Tosca formaban una extraña pareja; Madame Butterfly compartía la estantería con The Rake’s Progress. Sandra amaba la música, pero tanta ópera la estaba volviendo loca. Las quejas de Brian y Tracy ya habían resultado en el desplazamiento de la televisión a la habitación de invitados, en la planta de arriba. Sandra, por su parte, pasaba el día tropezando con cajas de cintas tamaño libro, que su marido prefería a los vinilos. Banks disfrutaba al escuchar a Purcell o a Monteverdi en su walkman mientras recorría el camino de casa a la comisaría. En el coche, en cambio, solía escuchar a Puccini o a Giuseppe Verdi. El majísimo José Verde.
«En cuanto a su sed de conocimiento él y ella eran muy parecidos», reflexionaba Sandra. Ninguno de los dos era un académico ni un intelectual, pero ambos eran autodidactas tenaces; dueños de la sed de cultura que a menudo tienen hombres y mujeres brillantes de la clase trabajadora, que no han tenido la fortuna de haber sido atiborrados de cultura desde la cuna. «Ojalá mi marido encuentre un pasatiempo silencioso y tranquilo», anhelaba ella, «como la apicultura o las colecciones de sellos».
La soprano alcanzó un crescendo y Sandra sintió un escalofrío en la espalda.
—Espero que no estés hablando en serio cuando dices que mis compañeros del Club de Fotografía son unos depravados —dijo ella—. ¿O es lo que de verdad piensas?
—Lo único que digo es que no me sorprendería que uno o dos persiguieran un placer que fuera más allá de lo artístico.
—A lo mejor tienes razón —concedió Sandra—. Pero no todos los modelos son mujeres, la semana pasada vino un rastafari muy guapo, con pectorales maravi...
Sonó el teléfono.
—¡Puñetas! —exclamó Banks.
Banks soltó maldiciones y se apresuró a coger el aparato ofensivo. Sandra aprovechó y bajó disimuladamente el volumen de Tosca. Minutos después regresó él:
—Al parecer alguien ha vuelto a echar un vistacillo no solicitado a un desnudo humano.
—¿Ha vuelto el fisgón?
—Así es.
—No tendrás que ir ahora, ¿verdad?
—No, me dedicaré a eso por la mañana. Nadie ha salido lastimado, pero la mujer está enfadada. El joven Richmond le está tomando declaración.
—¿Qué ocurrió?
—Nos llamó una tal Caroll Ellis. ¿La conoces?
—No.
—Al parecer regresó de una noche tranquila en el pub, se desvistió para acostarse y se percató de que alguien la espiaba por una rendija de las cortinas. Apenas se dio cuenta de que le habían descubierto, el tipo huyó. Fue en Leaview, ese nuevo barrio horrible, cerca de los chalés de Gallows View. Esos bungalows son ideales para voyeurs, ni siquiera tienen que rasparse las espinillas subiendo por las tuberías de desagüe.
Banks hizo una pausa y encendió un Benson & Hedges Special Mild.
—Ese tipo ha empezado a arriesgarse. La última vez trepó al segundo piso de un dúplex.
—Me pone la piel de gallina —dijo Sandra rodeándose con los brazos—. Debe ser horrible estar sola y que alguien te espíe.
—Supongo que sí —dijo Banks—. Pero lo que me preocupa es que ahora ese maldito colectivo feminista va a volver a darnos la lata. Están convencidas de que no hemos atrapado al fisgón porque, en secreto, aprobamos lo que hace. Creen que los hombres somos todos violadores encubiertos. Según ellas, nuestro héroe es Jack el destripador. Creen que empapelamos la comisaría de pósters.
—Pues es cierto, yo misma los he visto. No en tu despacho, pero en la planta baja sí que hay.
—Me refiero a pósters de Jack el destripador.
Sandra se rió:
—Tienes razón, es llevar las cosas un poco demasiado lejos.
—¿Sabes lo difícil que es pescar a un fisgón? —comentó Banks—. El tipo se limita a mirar, salir corriendo y perderse en la oscuridad. No tenemos ni huellas dactilares ni testigos, no tenemos nada. Nuestra única esperanza es pescarle con las manos en la masa. Hace semanas que tenemos más efectivos (hombres y mujeres de paisano), patrullando las zonas que ha frecuentado. Y aun así, todavía no hemos conseguido ningún resultado. —Banks alargó la mano hacia Sandra. Tanta charla sobre cuerpos desnudos me está poniendo a mil. ¿Qué te parece si nos vamos a la cama?
—Lo siento, cariño —dijo Sandra apagando el equipo de música—. Esta noche no. Me duele la cabeza.
DOS
I
—¿Dónde cojones estuviste anoche hasta las tantas? —bramó Graham Sharp a su hijo mientras desayunaban.
Trevor clavó la mirada en sus copos de maíz:
—Salí.
—Ya sé que saliste, maldita sea, y apuesto a que lo hiciste con ese zascandil de Mick Webster, ¿verdad?
—Y si salí con él, ¿qué? Es asunto mío con quien salgo.
—Mick es un mal bicho, Trevor. Igual que lo fueron su padre y su hermano. Es una manzana podrida.
—Es un buen chaval.
—No he trabajado durante todos estos años para criarte y que luego tú te juntes con gamberros y te metas en líos.
—Pues si no fueras un Hitler de pacotilla quizá mamá no se habría largado.
—¿Qué tiene eso que ver? —susurró Graham—.¿Qué sabes tú?, si no eras más que un niño. Sólo quiero que te vaya bien, hijo —suplicó—. Yo no he conseguido ser nada en esta vida, nunca tuve la oportunidad. Pero tú eres un chico listo y si te lo propones puedes ir a la universidad y conseguir una buena educación.
—¿Para qué?, si de todos modos no hay empleos.
—Pero esto no va a ser así siempre, Trevor. Ya sé que el país atraviesa una mala racha, no hace falta que me lo cuentes. Pero mira hacia el futuro, chaval. Para cuando acabes la selectividad y la universidad habrán pasado cinco o seis años. Las cosas pueden cambiar mucho en todo ese tiempo. Todo lo que tienes que hacer es quedarte un poco más en casa y hacer los deberes. Nunca te ha costado trabajo, sabes que puedes hacerlo.
—Es aburrido.
—Entonces mira lo que le pasó a Mick —dijo Graham mientras el enfado de su voz iba subiendo de volumen—: dejó la escuela hace un año y todavía sigue en el puto paro, compartiendo un tugurio con el vago de su hermano. Su padre se largó a quién sabe dónde y su madre nunca se ocupó de él.
—Lenny no es un vago. Tenía un empleo de Londres pero redujeron la plantilla, nada más. No fue culpa suya.
—No voy a discutir contigo, Trevor. Quiero que salgas menos y que dediques más tiempo a estudiar. Quizás yo no haya hecho mucho con mi vida, pero tú sí puedes hacerlo, y lo harás aunque me cueste la vida.
Trevor se puso en pie y cogió su cartera de colegial:
—Será mejor que me vaya. No querrás que llegue tarde a la escuela, ¿verdad?
Tras el portazo, Graham hundió la cabeza entre las manos y lanzó un suspiro. Sabía que Trevor estaba en una edad difícil —a los quince, él también era bastante gamberro—, pero ojalá consiguiera convencerle de todo lo que podía llegar a perder. La vida ya era bastante dura para que uno se la complicara aún más. Desde que Maureen le abandonara diez años atrás, Graham se había entregado en cuerpo y alma a cuidar al único hijo de la pareja. De haber tenido dinero, le habría mandado a un internado privado, pero tuvo que conformarse con enviarle al instituto local. Incluso allí, y a pesar del bajo nivel del alumnado, el chico había progresado: había sido el primero de la clase y se llevaba un par de premios en cada entrega. Hasta el año anterior, cuando empezó a juntarse con Mick Webster.
Graham recogió los platos del desayuno y los llevó al fregadero. Le temblaban las manos. Pronto tendría que abrir la tienda. Afortunadamente, desde que había dejado de vender los periódicos matutinos, podía quedarse en la cama un rato más. En la época en que Maureen todavía vivía con ellos, él solía levantarse a la seis de la mañana y siguió haciéndolo hasta que no pudo más. Pero ya no podía permitirse contratar a un regimiento de repartidores, ni al asistente que necesitaba para lidiar con los otros aspectos del negocio. Tal y como estaban las cosas, a duras penas conseguía lidiar con todo él solo: los pedidos, la contabilidad, el control de existencias, la reposición de productos en las estanterías y, además, dar los buenos días a los clientes y esbozar una sonrisa.
Su verdadera preocupación era Trevor y no sabía si estaba enfocando el problema como correspondía. Graham sabía que tenía mal genio y que constantemente daba la lata al chaval. Quizá la solución era dejarle a su aire y esperar a que pasara esa etapa. Pero para entonces quizá fuese demasiado tarde.
Graham apiló la loza en el escurridor y atravesó la puerta que separaba la vivienda del local. Se había retrasado cinco minutos. Dio vuelta el cartel para que de afuera se leyese abierto y quitó el cerrojo. Allí estaba el refunfuñón de Ted Croft a la espera de su provisión semanal de tabaco, moviendo los pies intranquilo, contando las monedas. No era una buena manera de comenzar el día.
II
Sin ninguna gana, y a mitad del lamento de Dido, Banks se quitó los cascos del walkman y entró a la comisaría. Era un edificio de fachada estilo Tudor situado en el centro del pueblo, justo donde Market Street se convertía en la plaza adoquinada del mercado. Al cruzar el mostrador de entrada, dio los buenos días al sargento Rowe y se encaminó a su despacho de la primera planta.
El exterior de paredes encaladas y vigas pintadas de negro contradecían el interior moderno y funcional. El despacho de Banks, por ejemplo, contaba con una persiana veneciana casi imposible de usar y un escritorio metálico y gris con cajones sueltos que rechinaban. El único detalle humano era el calendario de la pared, con sus fotografías de paisajes locales. La lámina de octubre mostraba un tramo del río Wharfe a su paso por Grassington, flanqueado a ambos lados por árboles que estallaban en vivos colores otoñales. Era un contraste absoluto con el octubre real: puro cielo encapotado, lluvia y viento frío. Al menos hasta entonces.
Sobre su escritorio Banks encontró un mensaje del comisario Gristhorpe: «Alan, ven a mi despacho en cuanto llegues. G».
Antes que nada se desenganchó el walkman del cinturón, lo escondió en el cajón del escritorio y enfiló por el pasillo. Al llegar a la puerta del comisario, llamó.
—Pase —voceó Gristhorpe. Banks entró.
El interior era lujoso: escritorio de teca, estanterías, lámparas de mesa con pantallas, todo un lujo provisto por el propio Gristhorpe a lo largo de los años.
—Buenos días, Alan —dijo el comisario con un gesto hacia la mujer que tenía enfrente y añadió—: te presento a la doctora Fuller.
La doctora se puso en pie y estrechó la mano de Banks. Tenía una melena pelirroja y rizada, ojos verdes bordeados de las pequeñas arrugas de quien se ríe con frecuencia y una boca seductora. La camisa turquesa que llevaba puesta era una mezcla de chaleco de fuerza y bata de dentista; los pantalones de pana se estrechaban al llegar a sus delicados tobillos. «En general», se dijo Banks, «esta doctora está como un tren».
—Inspector Banks, llámeme Jenny —dijo ella soltándole la mano suavemente.
—De acuerdo. —repuso él sonriendo y sacando un pitillo—. Supongo que entonces usted debe llamarme Alan.
—No, si no le gusta. —El destello de esos ojos parecía retarle.
—De ninguna manera, será un placer —respondió él devolviéndole la mirada.
De pronto Banks recordó que el comisario tenía prohibido fumar en su despacho y guardó el paquete.
—La doctora Fuller es profesora de la Universidad de York, pero vive aquí, en Eastvale —explicó Gristhorpe—. Su campo es la psicología, y le he pedido que nos ayude con el caso del fisgón. A la doctora Fuller... A Jenny... —dijo y le sonrió—, me la recomendó un antiguo y querido amigo mío de esa facultad. Confiamos en que Jenny pueda colaborar con nosotros en la elaboración de un perfil del hombre que buscamos.
—Seguramente nos proporcionaría más información de la que ahora tenemos —asintió Banks—. ¿Cómo puedo ayudarle, Jenny?
—Sólo necesitaría comentar con usted los detalles —dijo ella, alzando la vista de la libreta que descansaba sobre sus rodillas—. Hasta ahora los incidentes han sido tres, ¿estoy en lo cierto?
—Con el de anoche, ya son cuatro. Todas las mujeres son rubias.
Jenny asintió con un gesto y modificó sus notas.
—Quizá ustedes dos debieran citarse en otro momento —sugirió Gristhorpe.
—¿No podemos aclararlo ahora? —dijo Banks.
—Me temo que no —se disculpó ella—. Llevará tiempo y en una hora tengo que estar dando clase. ¿Qué le parece si nos encontramos esta noche? Si no es abusar de su tiempo, naturalmente.
Banks pensó rápidamente. Era martes: Sandra estaría en el Club de Fotografía; los niños en casa y al cuidado de la canguro. Iban a estar encantados de pasar una noche sin ópera.
—De acuerdo —dijo Banks—. A las siete aquí enfrente, en el Queen’s Arms. ¿Le viene bien?
—De acuerdo —dijo Jenny sonriendo. En torno a sus ojos se formaron unas arruguillas llenas de júbilo y gracia—. Es un procedimiento informal, de todos modos. Sólo necesito hacerme una idea de la psicología del criminal al que nos enfrentamos.
—Muy bien. A las siete entonces —dijo Banks.
Ella cogió su maletín y Banks le abrió la puerta. Con una mirada Gristhorpe le indicó al inspector que se quedara. Cuando Jenny se hubo ido, Banks volvió a acomodarse en su silla. El comisario pidió un par de cafés por teléfono.
—Una mujer interesante —dijo acariciándose esa cara rubicunda y picada de viruela—. Le pedí a Ted Simpson que me recomendara una chicha lista para este cometido. Ha hecho bien sus deberes, ¿no crees?
—Eso está por verse, pero estoy de acuerdo en que promete mucho —repuso Banks—. Usted dijo que quería una mujer, ¿por qué? ¿Ha dejado de cocinarle y de limpiarle la casa la señora Hawkins?
—Nada de eso —rió Gristhorpe—. Sigue trayéndome bollos recién hechos y deja la casa limpia y ordenada. No, no ando en busca de esposa. Sólo me pareció que sería un buen gesto político.
Banks tenía una idea bastante clara de lo que el comisario se proponía, pero prefirió hacerse el tonto.
—¿Qué quiere decir «político»?
—Político, hecho con mucho tacto. Diplomático... Ya sabes a qué me refiero. Ésa es la parte más importante de mi trabajo, y también la que me produce el mayor dolor de huevos. ¿No nos vuelven locos las feministas locales? ¿No van por ahí diciendo que no resolvemos el caso porque las víctimas son mujeres? Pues si nos ven trabajando con una mujer tan obviamente capaz y exitosa, ya no podrán quejarse, ¿verdad?
—Entiendo lo que se propone —dijo Banks riéndose por dentro—. ¿Pero cómo van a enterarse de que trabajamos con Jenny Fuller? No creo que vaya a salir en los titulares...
Gristhorpe posó un dedo sobre su nariz aguileña para indicar a Banks que prestara atención.
—La doctora Fuller forma parte del colectivo feminista local. Ella misma se encargará de informar de todo lo que ocurra.
—¿Y voy a trabajar con ella? —dijo Banks sonriendo—. Entonces será mejor que me ande con cuidado, ¿eh?
—No veo por qué. ¿Tú, sí? —preguntó Gristhorpe con esos ojos celestes, cándidos y desconcertantes como los de un recién nacido—. No tenemos nada que ocultar, ¿no? Estamos haciendo todo lo posible y lo sabemos. Sólo quiero que los demás también se enteren, eso es todo. Además esos perfiles pueden sernos de gran utilidad en esta investigación, pueden ayudarnos a predecir los movimientos del criminal, indicarnos dónde buscar. Y dudo que su compañía te vaya a suponer demasiado esfuerzo, ¿verdad? Es capaz de encandilar a cualquier poli, ¿no te parece?
—De eso no cabe duda.
—Muy bien, entonces no hay ningún inconveniente —dijo Gristhorpe y golpeó la encimera del escritorio con las palmas—. Ahora dime qué tal va el asunto del robo.
—Es muy extraño y ya van tres en un mes. Todas las víctimas eran mujeres mayores que estaban en sus casas solas, a una de ellas incluso le rompieron un brazo. Pero de los robos sabemos lo mismo que del fisgón. La única ventaja es que no hay ningún colectivo de jubilados que nos esté dando la lata porque los únicos perjudicados son ancianos.
—Alan, así son los tiempos que corren —dijo Gristhorpe—. Pero aunque en este caso no lleven razón hay que admitir que las feministas tienen sus motivos.
—Lo sé. Pero me cabrea que me critiquen públicamente cuando hago todo lo que está a mi alcance.
—Pues ahora tienes la oportunidad de demostrarles que están equivocadas. ¿Qué habéis averiguado acerca de ese perista de Leeds? ¿Crees que puede darnos alguna pista sobre los robos?
—Puede ser, pero eso ya depende de la memoria del señor Crutchley —dijo Banks encogiéndose de hombros—. Siempre depende.
—De lo amenazado que se haya sentido el tipo... ya lo sé. Supongo que Joe Barnshaw te ha hecho el trabajo preliminar. Es un buen hombre. ¿Por qué te ocupas tú de eso? ¿Por qué no dejas que se encargue él?
—Prefiero hablar en persona con Crutchley. Es nuestra investigación. De ese modo nadie cargará con la culpa si se cometen errores. Además es posible que algo de lo que me diga me suene. Le diré al inspector Barnshaw que le muestre las fotografías, pero más adelante. Si la descripción que nos da es lo suficientemente buena prefiero un retrato hablado.
Gristhorpe asintió con un gesto:
—Parece razonable. ¿Te llevas al sargento Hatchley?
—No, de esto me encargo yo. Hasta mi regreso, Hatchley se encargará de las pesquisas sobre el fisgón.
—¿No te parece un poco arriesgado?
—En una tarde no puede hacer mucho daño. Y si lo hace, las feministas tendrán un blanco digno de su ira.
—Vete de una vez, Alan —rió Gristhorpe—. Vaya manera de arrojar a tu sargento a las fieras.
III
Llovía intensamente. Y mientras Hatchley y Banks cruzaban corriendo Market Street hacia el Golden Grill, aquél se cubrió la cabeza con un ejemplar de The Sun. Era una calle estrecha pero, cuando por fin se pusieron a resguardo, la chica en bikini de la página tres ya se había calado. Los dos hombres escogieron una mesa junto a la ventana. Tomaron asiento y se pusieron a contemplar en silencio, a través de los chorretones de lluvia, las fachadas distorsionadas de las tiendas. Unos minutos más tarde la joven camarera, animada y menuda, con su vestido a cuadros rojos y blancos, les trajo café y bollos tostados.
La relación entre Banks y su sargento había ido cambiando lentamente en los meses transcurridos desde la llegada del inspector a Eastvale. Al principio, a Hatchley le ofendía la presencia del «recién llegado», especialmente porque había venido de la gran ciudad a ocupar el puesto que él codiciaba para sí. Pero al trabajar hombro con hombro con Banks, el nativo de los valles del norte de Inglaterra había llegado a respetar la aguda inteligencia de su superior y el esfuerzo que éste hacía para adaptarse al nuevo entorno. Aunque siempre de mala gana, pues el respeto de un hombre de Yorkshire debe ir acompañado del sarcasmo, cuyo fin es impedir que el interlocutor no se dé aires ni se crea superior.
Hatchley se tronchaba de risa observando el proceso de adaptación. Al principio, Banks no podía evitar funcionar como en Londres: hiperactivo, adrenalínico, fumando sin parar, siempre a todo vapor. Pero con el correr de los meses había ido cambiando y se acostumbró al ritmo más lento de Yorkshire. Exteriormente se le veía tranquilo y relajado, pero eso era sólo por fuera. Hatchley sabía que por dentro Banks seguía siendo una dinamo cuya energía, contenida y encauzada, se hacía notar en sus destellantes ojos oscuros. Aún tenía sus ataques de mal genio y la tendencia a amargarse cuando se sentía frustrado, pero eran signos positivos y producían resultados. El inspector también se había pasado a los cigarrillos light, y fumaba con más moderación.
A pesar de pertenecer a dos razas totalmente distintas, Hatchley ya se sentía más a gusto y apreciaba la comprensión que su jefe demostraba tener del informal carácter norteño. Después de todo, un sureño de clase trabajadora no se diferenciaba tanto de un norteño. Ahora cuando Hatchley le llamaba «jefe», era evidente que se debía al desconcierto o al enfado; además Banks ya empezaba a reconocer en la voz de su sargento la seca ironía de Yorkshire. Y si no había conseguido aprobar los prejuicios de su sargento, al menos los aceptaba; valoraba su obstinación y esa actitud amenazadora que, de ser necesario, podía infundirle a un sospechoso parco. El tono amenazador de Banks, en cambio, era cerebral; pero algunos respondían mejor a la voz áspera y al tamaño imponente de Hatchley. Aunque nunca usaba la violencia, este conseguía que los criminales creyeran que la era de los manguerazos no se había acabado del todo. Y los dos hombres trabajaban bien en los interrogatorios conjuntos. A los sospechosos solía confundirles sobremanera que el inmenso y brusco norteño se tornara paternal y amistoso, y que de repente Banks, que no aparentaba tener la altura necesaria para ser policía, pegase un grito.
—¡Cojones! —exclamó Hatchley al tiempo que ambos encendían un cigarrillo y daban un sorbo al café—. No entiendo por qué tengo que perder el tiempo persiguiendo a un tipo que disfruta mirando un buen par de melones.
Banks soltó un suspiro y se preguntó: ¿por qué será que al hablar con Hatchley, yo, un socialista moderado, me siento como un liberal a ultranza?
—Porque a las mujeres no les gusta que las espíen —repuso Banks lacónicamente.
—Si hubiera visto cómo iba vestida Carol Ellis el sábado por la noche en The Oak no habría dicho eso —gruñó Hatchley.
—Están en su derecho, sargento. Supongo que llevaba puesta alguna prenda en el pub, de lo contrario tú no has cumplido con tu deber. Debieras haberla detenido por indecencia y exhibicionismo.
—De indecente no tenía nada —dijo Hatchley guiñando un ojo.
—Todo el mundo tiene derecho a la privacidad y este fisgón está violando ese derecho. Está contraviniendo la ley y a nosotros nos pagan para hacerla cumplir. Es así de sencillo.
Banks sabía que de sencillo no tenía nada, pero carecía de paciencia o ganas de ponerse a discutir con el sargento el papel de la policía en la sociedad.
—Pero ese tipo no es peligroso en absoluto.
—Lo es para sus víctimas, la violencia física no es el único crimen peligroso. Acabas de mencionar The Oak. Ahora, dime, ¿esa mujer bebe allí a menudo?
—La he visto un par de veces. Es mi pub preferido.
—Crees que el fisgón también pudo haberla visto allí y seguido hasta su casa. Si viste tal y como acabas de contar, el hombre que buscamos pudo haberse excitado al verla.
—Y yo también, aunque espiar no es lo mío —admitió Hatchley alegremente y añadió—: Sí, es posible, pero no olvide que era lunes.
—¿Y?
—Pues, según mi experiencia, jefe, las mujeres suelen arreglarse menos los lunes que los sábados. Al día siguiente tienen que ir a trabajar, ¿entiende? No pueden pasarse toda la noche...
—¡Ya! —dijo Banks alzando la mano—. Ya te he entendido. ¿Pero qué me dices de las demás?
—¿Qué quiere que le diga?
—Carol Ellis fue la cuarta, pero antes hubo otras tres. ¿Alguna de las otras solía ir a beber a The Oak?
—No lo recuerdo. Pero sí he visto a Josie Campbell por allí un par de veces. Es una de las víctimas, ¿no?
—Efectivamente. La segunda. Oye, revisa las declaraciones y fíjate si alguna de las otras mujeres frecuentaban asiduamente The Oak. Habla con ellas, refréscales la memoria, busca algún patrón común. No importa que no estuvieran allí justo antes de los incidentes. Y si no estaban allí, averigua dónde suelen ir a beber, averigua dónde estaban antes de que...
—¿...de que las fisgonearan?
—Efectivamente —comentó Banks riendo nerviosamente—. No hay una palabra elegante para describir ese acto, ¿verdad?
—Hablando de fisgonear, vi a una tipa que estaba como un tren salir del despacho de Gristhorpe. ¿El comisario se está convirtiendo en un viejo verde?
—Era la doctora Jenny Fuller —explicó Banks—. Es psicóloga y voy a trabajar con ella trazando el perfil del fisgón.
—Qué suerte tiene, jefe... Espero que no se entere la parienta.
—Tienes una mente muy retorcida, sargento. Ve a The Oak a mediodía, habla con los empleados y averigua si alguien le prestó demasiada atención a Carol Ellis, si alguien la vigilaba o cualquier cosa fuera de lo habitual. Y ya conoces el procedimiento: si el turno de día lo componen otros empleados, vuelve por la noche y habla con los que estuvieron allí la velada anterior. Y vuelve a hablar con Carol Ellis, antes de que se le olviden los detalles de lo ocurrido.
—¿Ésa es la tarea que me asigna, jefe?
—Efectivamente.
—¿Ir a The Oak?
—Es lo que acabo de decirte.
Hatchley esbozó una sonrisa inmensa, como un chaval que después de perder un penique encuentra una libra.
—Entonces daré lo mejor de mí.
Y dicho eso, salió disparado. Mientras Banks acababa su café vio a una mujer intentando pasar al interior del pub, blandiendo un paraguas transparente. Eran las once, hora de apertura: ya podía servirse alcohol.
IV
El viaje a Leeds por la Autovía A1 fue soporífero. Banks se maldijo por no haber cogido alguna de las carreteras secundarias más tranquilas y pintorescas que atravesaban Ripon y Harrogate, o incluso las que corrían más al oeste, por Grassington, Skipton e Ilkley. Parecía haber al menos cien maneras para desplazarse de un punto a otro por los Dales, los valles del norte de Inglaterra: pero nunca había un camino directo. La forma más rápida de llegar a Leeds era por la A1, a no ser que el granjero que vivía al norte de Wetherby hiciera uso de su derecho, pusiera el semáforo en rojo e hiciera cruzar sus vacas por el medio de la carretera.
Y como si con la lluvia no bastara, también tenía que lidiar con el barro rociado por los inmensos camiones con trailer que había que adelantar, transportes intercontinentales en su mayoría que, procedentes de Newcastle o Edimburgo, se dirigían a Lille, Roterdam, Milán o Barcelona. A pesar de todo, dentro del coche no hacía frío, y le acompañaba Rigoletto.
Al llegar a la rotonda de Wetherby, Banks tomó la A58. Dejó atrás la mayor parte de los camiones, atravesó Collingham, Bardsley, Scarcroft y se dirigió al centro mismo de Leeds. Después de los barrios de Roundhay y Harehills, cuando mediaba «La Donna è Mobile», llegó finalmente a Chapeltown.
Era un área desolada y la lluvia sucia que caía de aquel cielo plomizo no hacía más que acrecentar esa sensación. Entre los montones de escombros de ladrillos rojos sólo unas pocas casas se mantenían en pie, como los últimos y obstinados dientes de una boca vacía y podrida. Tristes figuras con gabardinas empujaban cochecitos o carros de la compra por las aceras. Parecían buscar casas o tiendas que nunca conseguían encontrar. Había llegado a Chapeltown Road, coto de caza del «destripador» y barrio anfitrión de los disturbios raciales de 1981.
La tienda de viejo de Crutchley tenía las ventanas protegidas por barrotes y se alzaba junto a otra de ultramarinos. Tenía el cartel descolorido, la entrada cerrada con tablas, las paredes desconchadas y los objetos del escaparate cubiertos de polvo: viejas válvulas de radio, un clarinete encajado en el desgarrado terciopelo rojo de su estuche, una guitarra con sólo cuatro cuerdas, una bayoneta enfundada cuya empuñadura lucía la esvástica negra, platos cascados con imágenes pintadas de Weymouth y Lyme Regis, un inflador de bicicleta, unos cuantos abalorios y anillos baratos.
Tras un pequeño empujón la puerta finalmente se abrió, sonó una campanilla y Banks entró en el local. El olor reinante —mezcla de moho, lustramuebles y huevos podridos— apabullaba. Un tipo de hombros caídos y aspecto desconfiado salió del cuarto trasero. Llevaba un jersey deshilachado y mitones de lana. Miró de arriba abajo a Banks con desconfianza. La forma en que pronunció «¿Qué puedo hacer por usted?» sonó más bien a «¿Por qué debo hacer nada por usted?»
—¿Señor Crutchley?
Banks mostró sus credenciales y mencionó el nombre del inspector Barnshaw, quien le había pasado el dato. De inmediato Crutchley pasó de ser Mr. Krook a transformarse en Uriah Heep.
—Dígame cómo puedo ayudarle, inspector. Haré cuanto esté en mi poder. Intento sacar adelante un negocio honesto, pero es difícil... —Se frotó las manos y encogiéndose de hombros añadió—: No puedo andar comprobando el origen de todo lo que me traen, ¿verdad?
—Por supuesto que no —asintió Banks amistosamente, luego barrió con la mano la capa de polvo y se apoyó cuidadosamente en el mostrador sucio—. El inspector Barnshaw me dijo que hará una excepción y no presentará cargos. Me pidió consejo. Sabemos lo difícil que es llevar un negocio como el suyo. Sin embargo, hizo hincapié en que quizá usted podría ayudarme.
—Desde luego. En todo lo que pueda, inspector.
—Creemos que las joyas que el agente descubrió en su escaparate fueron robadas a una anciana de Eastvale. Podría echarnos una mano, hacernos la descripción del hombre que se las entregó y, de paso, ayudarse a usted mismo.
Crutchley se concentró y su semblante se convirtió en mueca. «Menudo horror de cara», pensó Banks, y desvió la vista hacia las aves embalsamadas, los paragüeros hechos con patas de elefantes, los cursis grabados Victorianos y otros cachivaches.
—A estas edades la memoria deja mucho que desear, inspector. No me estoy volviendo más joven precisamente...
—Ni usted ni yo. Tiene toda la razón —repuso Banks y sonrió—. El inspector Bradshaw opina que sería una verdadera lástima que a su edad tuviese que acabar cumpliendo condena por un delito que no fue culpa suya.
Crutchley le lanzó a Banks una mirada fulminante, asesina, e hizo un esfuerzo por sondear en su débil memoria.
—Pues era bastante joven —dijo el anciano después de unos instantes—. Eso sí lo recuerdo.
—¿Cómo de joven? —Banks tomaba notas en su libreta—. ¿De unos veinte o treinta años?
—Diría que poco más de veinte. Tenía un bigotillo como pelusa, que le bajaba por las comisuras de la boca, por aquí —dijo y delineó con un dedo mugriento su labio superior, enmarcado por un bigote de varios días.
—Muy bien —le alentó Banks—. ¿De qué color tenía el pelo: negro, pelirrojo, castaño, rubio? ¿Lo llevaba largo o corto?
—Era claro, pero no rubio. Y tampoco era castaño, ¿me entiende?
Banks negó con la cabeza.
—Entonces apunte que era castaño claro. Muy claro.
—¿Y el bigote también era del mismo color?
—Sí, muy tenue.
—¿Llevaba el pelo largo?
—Según recuerdo lo tenía corto y peinado hacia atrás —dijo el anciano e hizo el gesto sobre su melena rala.
—¿Tenía alguna cicatriz o lunar?
Crutchley negó con la cabeza.
—¿Y nada extraño en el cutis?
—Era un poco pálido y demacrado, nada más. Pero hoy todos los chavales tienen ese aspecto, inspector. Es la comida, que no sabe a nada y está llena de...
—¿Qué estatura tenía? —interrumpió Banks.
—Era más alto que yo. Así más o menos... —y alzó la mano unos diez centímetros por encima de su cabeza—. Es que yo tampoco soy tan alto.
—Entonces mediría un metro ochenta...
—Más o menos. De altura mediana, sí.
—¿Gordo o delgado?
—Delgaducho. Pero hoy todos lo son, ¿no es cierto? Comen muy mal, ahí está la madre del cordero.
—¿Cómo iba vestido?
—Normal.
—¿Puede ser un poco más específico?
—¿Eh?
—¿Qué llevaba puesto? ¿Traje, vaqueros, cazadora de cuero, camiseta, pijama? ¿Me entiende?
—Ah... Pues no era de cuero sino de esa otra cosa que es menos lisa. Ese material marrón y un poco áspero que da grima tocar, que da repelús en los dedos.
—¿Ante?
—Eso es, ante. Llevaba una cazadora de ante y vaqueros. Vaqueros normales.
—¿Y la camisa?
—No lo recuerdo. Creo que llevaba subida la cremallera de la cazadora.
—¿Recuerda algo acerca de su voz, alguna peculiaridad en su dicción?
—¿Alguna qué?
—¿Dé donde era su acento?
—De por aquí, o tal vez de Lancashire. Yo no noto la diferencia, aunque según dicen hay quien puede hacerlo.
—¿Notó algo raro en su voz? ¿Era aguda, cavernosa, ronca?
—Sonaba como si fumara mucho, eso sí que lo recuerdo. Cada vez que encendía un pitillo se ponía a toser. Me apestó toda la tienda.
Banks dejó pasar el comentario.
—Entonces tosía como un fumador empedernido y era de la zona... ¿No es así?
—Así es inspector —Crutchley pasaba el peso de una pierna a otra, impaciente porque Banks le diera las gracias y se largara.
—¿Tenía la voz grave o aguda?
—Normal. Usted me entiende...
—¿Como la mía?
—Sí, inspector, como la suya, pero con acento. Usted habla como Dios manda, él no.
—¿Qué es eso de que hablo como Dios manda? ¿El muchacho tenía algún defecto en el habla? —Banks notó que Crutchley se odió por haber sido tan lameculos y prolongar aun más la entrevista.
—No, nada de eso, inspector. Quise decir que era una persona común y corriente, no como usted, que se ve que ha sido educado como Dios manda.
—No tartamudeaba ni seseaba, ¿verdad?
—No, inspector.
—Muy bien. Una última pregunta: ¿le había visto usted antes?
—No, inspector.
—Esta tarde el inspector Barnshaw le pedirá que ojee unas fotografías y repita a un artista de la policía la descripción que me acaba de hacer. Así que haga lo posible por no olvidarla. Y si viera usted de nuevo al hombre, o llegara a ocurrírsele alguna otra cosa, le agradecería que se pusiese de nuevo en contacto conmigo.
Banks apuntó su nombre en una tarjeta y se la dio.
—Lo haré. Si vuelvo a echarle el ojo al tipo, le telefonearé a usted. —dijo Crutchley con tono de exagerada obsecuencia.
Banks tuvo la clara impresión de que sus métodos eran mucho más convincentes que los de Barnshaw.
Cerró la libreta y oyó a Crutchley suspirar de alivio. Le dio las gracias y partió bruscamente, evitando estrecharle la mano. La descripción no era ninguna maravilla y no le sonaba de nada, pero bastaría. Le acercaría a los dos matones con pasamontañas que durante el último mes habían robado a tres ancianas, les habían dado sustos de muerte, habían destrozado sus casas, y roto el brazo de una viejecita de setenta y cinco años.
TRES
I
El Ford Cortina derrapó, levantó un velo de agua de los charcos que corrían junto al bordillo y se detuvo delante el Centro Cultural de Eastvale. Sandra Banks bajó de un salto; llegaba diez minutos tarde. Abrió la puerta tan silenciosamente como pudo y entró de puntillas. La charla ya había comenzado. Un par de los asiduos miraron en derredor y sonrieron al verla escurrirse en la silla contigua a Harriet Slade, con la mayor discreción posible.
—Lo siento, es culpa del tiempo. —susurró cubriéndose parcialmente la boca—. El maldito coche no quería arrancar.
Harriet asintió.
—No te has perdido mucho.
—...Independientemente de lo bello, majestuoso y sobrecogedor que pueda ser el paisaje que se despliega ante vuestros ojos, recordad que no hay ninguna garantía de que vaya a salir bien en la fotografía —dijo el conferenciante—. Aquellos que tengan práctica ya sabrán que, por lo general, la fotografía de paisajes decepciona bastante. El ojo de la cámara es distinto del ojo humano: carece de los demás sentidos que alimentan nuestra experiencia. ¿Recordáis aquellas vacaciones en Mallorca o Torremolinos? ¿Recordáis la maravillosa sensación que os provocaron las colinas, el mar y esa luz y ese color de cualidades mágicas? Pues recordaréis también que al revelar el carrete de las vacaciones, las fotografías eran muy malas (¡si es que había salido alguna!) y no habíais capturado en absoluto la belleza que tanto os había impresionado.
—¿Quién es este tipo? —susurró Sandra a Harriet mientras el ponente hizo una pausa para beber del vaso de agua que tenía delante.
—Se llama Terry Whigham. Hace muchas fotografías para el Consejo de Turismo... calendarios y esas cosas... ¿Qué te parece?
A Sandra el discurso no le pareció novedoso en absoluto. Pero había sido ella quien había arrastrado a Harriet al Club de Fotografía y, por deferencia a su amiga, no quiso sonar petulante.
—Interesante —repuso, cubriéndose la boca como una escolar que cuchichea en clase—. Lo ha explicado muy bien.
—Yo también lo creo —asintió Harriet—. Es tan obvio, ¿verdad? Pero hasta que un experto no te lo señala ni se te ocurre, ¿verdad?
—Así que la próxima vez que tengáis delante montañas como Pen-y-Ghent, Skiddaw o Helvellyn —continuó Whigham—, tomad en consideración algunas estrategias sencillas. Un truco típico es situar algo en primer plano y así dar sensación de escala. Es difícil producir sensación de inmensidad con una copia en color de 10 x 15 cm, pero una figura humana, un viejo granero o un árbol especial en primer plano pueden otorgarle a la instantánea la perspectiva que necesita.
«También pueden atreverse aún más y dejar que las texturas transporten al observador. Una cuesta empinada y pedregosa o un prado cubierto de botones de oro llevará la mirada del espectador hacia los altos páramos, lejanos y escarpados. Y no os convirtáis en esclavos del sol. Si acertáis con la velocidad de exposición, los picos envueltos en brumas y las sombras de las nubes sobre las laderas pueden producir efectos muy interesantes; un par de nubecillas aborregadas dan vida a un cielo azul intenso.
A continuación se apagaron las luces y, para ilustrar los consejos que había dado, Whigham mostró algunas de sus diapositivas preferidas. Sandra tuvo que admitir que eran buenas, pero carecían de la chispa y el toque personal que ella prefería añadirle a sus instantáneas, aunque fueran en contra de reglas ampliamente comprobadas.
Harriet era una novata en el arte de la fotografía pero, a pesar de que técnicamente todavía le faltara mucho, había demostrado tener auténtico instinto. Sandra la había conocido en un desayuno organizado por Selena Harcourt, vecina de ambas, y las dos hicieron buenas migas de inmediato. En Londres, a Sandra nunca le habían faltado amigas vivarachas, pero la gente del norte le resultaba fría y distante. Hasta que apareció Harriet, con sus rasgos de duendecillo, su cuerpo menudo y su profundo sentido de la solidaridad. Sandra se tomaba esa amistad muy en serio.
Cuando acabó el pase de diapositivas y Terry Whigham hubo bajado de la tarima entre escasos aplausos, el secretario del club anunció los detalles de la siguiente reunión y la próxima excursión a Swaledale. Se sirvieron galletas y café pero, como de costumbre, Sandra, Harriet, Robin Allott y Norman Chester optaron por refrescos más fuertes y cruzaron a The Mile Post, el pub al otro lado de la calle.
Sandra se encontró embutida entre Harriet y Robin, un joven profesor de instituto que se estaba reponiendo de su divorcio. Enfrente estaba Norman Chester, siempre más interesado en el proceso científico que en las fotografías en sí. En condiciones normales un grupo de gente tan variopinta nunca se habría reunido, pero a todos ellos les unía la necesidad de una bebida fuerte —especialmente después de conferencia tan larga—, y la aversión por el acartonado secretario Fred Barton. Para Barton, un metodista estricto que sufría de halitosis, entrar en un pub era tan poco habitual como cepillarse la caspa que cubría los hombros de su traje azul oscuro.
—Bueno, ¿qué vais a pedir? —preguntó Norman, dando unas palmas y sonriendo a los presentes.
Todos pidieron sus tragos y unos minutos más tarde Norman regresó con las bebidas en una bandeja. Después de la típica ronda de comentarios sobre la charla de la velada (en esta oportunidad favorable a Terry Whigham, quien sin duda en esos instantes estaría soportando la proximidad del adulador de Barton o las condescendencias de Jack Tatum), Robin y Norman empezaron a discutir sobre el uso de los filtros intensificadores de color, mientras Sandra y Harriet discutían sobre la criminalidad local.
—Supongo que Alan te habrá contado el último incidente... —dijo Harriet.
—¿Incidente? ¿Qué incidente?
—Ya sabes, ese tipo que anda trepándose por lo tubos de desagües para espiar a las mujeres cuando se desnudan.
—Es difícil ponerle un nombre, ¿verdad? —se rió Sandra—. Voyeur suena demasiado romántico y «merodeador» es como de titular de prensa amarilla, como de Daily Mirror. Llamémosle el fisgón... el que fisgonea.
—¿Entonces estabas enterada?
—Alan me lo contó anoche. ¿Y cómo te has enterado tú?
—Lo comentaron por la radio esta tarde, en una emisora local. Entrevistaron a Dorothy Wycombe, ya sabes, la que armó aquel alboroto a causa de la política de contrataciones del ayuntamiento.