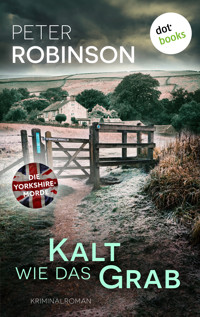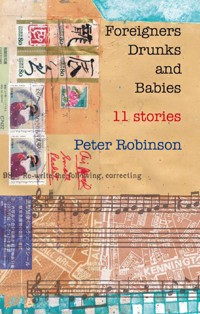Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El cadáver de Harry, un hombre muy querido por los vecinos de Helmthorpe, ha aparecido a medio enterrar en las afueras del pueblo. ¿Quién diablos pudo asesinar a alguien tan amable y trabajador? Está visto que los parajes más apacibles no se escapan a la brutalidad, que en cualquier pueblito anodino se esconden secretos al menos escandalosos. Y Banks, que se marchó de Londres para llevar la vida tranquila y contemplativa de un policía rural, tendrá que escarbar a conciencia en el paisaje si no quiere que otro muerto lo arruine. --- "Excepcional" – The Washington Post "El Camaleón es una auténtica novela negra moderna y cautivadora." - Bookseller "El inspector Banks sabe que a menudo las respuestas a los interrogantes que intenta resolver pueden encontrarse en lo más profundo de la propia alma." - Michael Connelly "Si aún no te habías topado con el inspector Banks, prepárate para un curso intensivo en tensión, de una psicología sutil." - Ian Rankin "Entre las sombras ofrece todo el suspense que se pueda esperar, además de unas cuantas sorpresas." - The Toronto Star "Petrificante, evocativa, una obra de arte de profundos matices." - Dennis Lehane "Una novela tan vívida que quemará los dedos incluso a los detractores de los thrillers más programáticos." - People "El talento de Robinson... le permiten otorgar a Banks una mente ágil y una presencia fuerte en el relato al tiempo que, gracias a la variedad de sus registros, cada personaje secundario cobra una individualidad tenaz." - New York Times Books Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La colina de los cuervos
La colina de los cuervos
Título original: A Dedicated Man
© 1988 by Peter Robinson. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-789-8
UNO
I
El sol se elevó hasta reflejarse en los techos de pizarra al otro lado de la calle, se coló por un resquicio en las cortinas y encendió el mechón de cabello dorado que caracoleaba sobre la mejilla de la joven. Sally soñaba. Minotauros, empleados de banco, gacelas y gnomos retozaban en los establos, dúplex y palacios góticos de sus sueños. Pero cuando despertó unas horas más tarde, lo único que consiguió evocar fue la turbadora imagen de un gato paseándose de puntillas por un muro coronado de vidrios rotos. Sueños. Por lo general los ignoraba. No tenían nada que ver con la otra clase, los sueños más importantes, esos en los que podía perderse aun despierta. En ésos, ella pasaba sus exámenes y era aceptada en la Academia de Artes Escénicas Marion Boyars. Después estudiaba actuación, modelado y técnicas maquillaje, pues ella era lo bastante realista para saber que si carecía del talento dramático de Kathleen Turner y Jessica Lange, al menos podría llegar a transitar las bambalinas del mundo del glamur.
Cuando Sally finalmente se movió, el rayo de sol se había desplazado hasta el suelo, proyectando una franja de luz sobre la pila de ropa desordenada que yacía junto a la cama desde la noche anterior. Oyó el tintineo de platos y cubiertos en la cocina, y el suculento aroma a rosbif que subió flotando hasta su habitación. Se puso en pie. «Lo políticamente correcto», se dijo, «es bajar tan pronto como pueda y echar una mano con las verduras antes de que el grito de mi madre —‘¡La comida está servida!’— me crispe los nervios.» Al mostrarse dispuesta a ayudar, evitaría que sus padres investigaran a fondo por qué había llegado tan tarde la noche anterior.
Sally se observó en el espejo de cuerpo entero de su viejo ropero de roble. Aunque aún le quedara un poco de gordura infantil en torno a caderas y muslos, ésta pronto se iría. «En general», admitió, «tengo un buen tipo.» Sus pechos eran perfectos. Como es lógico, la mayoría de la gente halagaba su larga y sedosa melena, pero ellos no habían visto sus pechos. Kevin sí. Justamente ayer por la noche se los había acariciado y le había asegurado que eran perfectos. La noche anterior casi lo habían hecho; Sally sabía que la próxima vez llegarían hasta el final. Ella lo ansiaba con una mezcla de miedo y deseo que, por lo que había leído en revistas y libros, pronto se fundirían en un éxtasis de ardor amoroso y añoranza.
Se tocó el pezón con la punta del dedo y sintió un cosquilleo en las entrañas. El pezón se endureció, y con el rostro ardiendo Sally se alejó del espejo y empezó a vestirse.
Kevin sabía lo que hacía. Desde el comienzo del verano había jugado delicadamente con los límites del deseo, sabía cómo ponerla a cien. Poco a poco había ido ampliado la frontera y muy pronto todo el territorio le pertenecería. A pesar de ser tan joven, sabía instintivamente cómo satisfacerla. Igual que lo haría un hombre mayor, imaginó Sally.
Incluso creía amarlo un poco. Pero si de pronto apareciera alguien más maduro, más rico, más sofisticado, alguien que se sintiera en su salsa en las ciudades más trepidantes y emocionantes del mundo, pues... Al fin y al cabo, en el fondo Kevin no era más que un chico de granja.
Ataviada con vaqueros de diseño y una sencilla camiseta blanca, Sally descorrió las cortinas. Cuando sus ojos se hubieron acostumbrado al resplandor, contempló una típica mañana de Swainsdale. Unas pocas nubecillas aborregadas —una con forma de oso de peluche, otra con forma de cangrejo— cruzaban raudas el profundo azul del firmamento empujadas por una brisa ligera. Ella miró hacia el norte: la ancha pendiente del valle, los verdes prados interrumpidos aquí y allá por oscuras zonas de brezos y afloramientos de piedra caliza, el alto y escarpado talud de Crow Scar... y entonces se percató de algo muy extraño. Al principio no consiguió distinguir qué era. Luego forzó la vista, la enfocó de nuevo y vio cinco o seis puntitos azules que se movían en formación en lo alto de la pendiente que se extendía por encima del antiguo camino. Sally se tocó los labios, pensó unos instantes y frunció el entrecejo.
II
A quince kilómetros de allí, en Eastvale, la ciudad más grande del valle, alguien más se estaba preparando para una suculenta cena de domingo con rosbif y budín de Yorkshire. El inspector jefe Alan Banks estaba tumbado sobre su estómago en el cuarto de Brian, observando cómo el tren eléctrico zumbaba al dibujar las curvas y atravesar los puentes, pasos a nivel y montañas de cartón piedra; Brian, por su parte, se encontraba montando su bicicleta en el parque local. Hacía ya tiempo que Banks no fingía jugar a los trenecitos por amor a su hijo, y admitía abiertamente que ese esparcimiento le relajaba aún más que un baño caliente.
Oyó sonar el teléfono en el vestíbulo, y unos segundos más tarde su hija Tracy dijo a voces:
—¡Es para ti, papá!
Banks bajó las escaleras a toda prisa, el aroma que le llegaba desde la cocina le hacía la boca agua. Le dio las gracias a Tracy y levantó el auricular. Era Rowe, el sargento de guardia de la Jefatura Regional de Eastvale.
—Lamento molestarle, inspector —empezó diciendo Rowe—. Acabamos de recibir una llamada del agente Weaver, de Helmthorpe. Esta mañana un granjero de la zona encontró un cuerpo en uno de sus campos.
—Continúa —le urgió Banks, poniendo en funcionamiento al policía profesional que había en él.
—El granjero dice que estaba buscando ovejas perdidas y se topó con el cuerpo enterrado junto a una cerca. Weaver dice que movió una o dos piedras y que sin duda se trata de un cadáver. Parece que alguien le partió la crisma.
Banks sintió en su estómago el nudo que siempre acompañaba la noticia de un homicidio. Hacía un año había pedido el traslado desde Londres, asqueado por la espiral de violencia sin sentido de la capital, pero el caso de Gallows View le había hecho ver que la violencia podía ser igual de horrible en el norte. Lo ocurrido les había dejado a él y a Sandra exhaustos emocionalmente, pero desde entonces las cosas se habían calmado. Banks sólo había tenido que lidiar con un par de robos con escalo y un caso de fraude, lo que realmente le había llevado a creer que en Eastvale los asesinatos, los fisgones y los adolescentes violentos más bien eran la excepción y no la regla.
—Dile al agente Weaver que vuelva con todos los hombres que pueda reunir y que acordone el lugar. Quiero que peinen la zona de forma sistemática, pero que nadie se acerque a más de diez metros del cadáver. ¿Está claro?
Lo último que necesitaba Banks eran diez polis pisoteando los pocos metros cuadrados donde era más probable hallar pruebas.
—Diles que metan en sobres y etiqueten todo lo que encuentren —continuó—. Seguramente conocen el procedimiento, pero nunca está de más recordárselo. Y cuando digo «todo», quiero decir TODO. Condones usados y demás. Ponte en contacto con el sargento de detectives Hatchley y con el doctor Glendenning, y diles que se dirijan hacia allí inmediatamente. También necesitaré al fotógrafo y al equipo forense. ¿Entendido?
—Sí, inspector —repuso Rowe. El sargento sabía que Jim Hatchley se encontraría en The Oak disfrutando de su pinta del mediodía, y que a Banks le producía una gran satisfacción interrumpir ese placer.
—Supongo que ya habrás informado al comisario...
—Sí, inspector. Fue quien me dijo que lo llamara a usted.
—No me sorprende —se quejó Banks—. Por qué iba a querer perderse él «su cena» del domingo.
Pero su tono dejaba entrever humor y afecto. De todos sus nuevos colegas, fue el comisario Gristhorpe quien más apoyo y aliento le había brindado durante la difícil transición de la ciudad a la campiña.
Banks colgó y se puso su gastada cazadora marrón con coderas. Era un tipo enjuto, de pelo oscuro, con ese aspecto que tenían los galeses provenientes de la vieja raza celta. Su físico no delataba en absoluto su profesión.
Sandra, su esposa, surgió de la cocina justo cuando él estaba a punto de marcharse.
—¿Qué ocurre?
—Un asesinato, por lo visto.
—Entonces no cenarás con nosotros —dijo ella limpiándose las manos en el delantal azul de cuadros.
—No va a poder ser. Lo siento, cariño.
—Y supongo que no tiene sentido mantenerte la cena caliente.
—Yo diría que no. Pillaré un bocadillo por ahí. —Le dio un beso rápido en los labios—. No te preocupes. En cuanto sepa de qué se trata te llamo.
Banks enfiló su Ford Cortina blanco hacia el oeste por el lecho del valle, paralelo a la ribera. Por su jerarquía le correspondía un vehículo policial con chofer, pero a él le gustaba conducir, y se encontraba muy bien solo cuando se trasladaba de una pesquisa a otra. Una generosa paga por kilómetros recorridos le compensaba ampliamente el gasto que suponía utilizar su propio vehículo.
Con un ojo en la carretera y una mano en el volante, revisó la desordenada pila de cintas que cubría el asiento del acompañante. Escogió una y la introdujo en la pletina.
Pese a haber jurado que su pasión operística no había disminuido durante el invierno, tenía que admitir que su gusto había virado hacia el mundo de la música vocal y coral inglesa. Fue un cambio que Sandra apoyó con todo su corazón, a ella nunca le había gustado demasiado la ópera y Wagner fue la gota que colmó el vaso. Él por fin se dio por enterado cuando ella llegó al extremo de atacar una de las cintas con un imán. Era la que incluía la «Marcha fúnebre de Sigfrido», recordó Banks con amargura. Y mientras Ian Partridge cantaba «I Saw My Lady Weepe» de Dowland, el inspector siguió su camino.
Al igual que otros valles más impresionantes y famosos de Yorkshire, el valle Swain corre de oeste a este y tuerce ligeramente hacia el sur, hasta que el humilde curso del río desemboca en el Ouse. El río nace en las proximidades de Swainshead, en la cima de los páramos altos de Pennine, en forma de simple arroyuelo de aguas burbujeantes y cristalinas. Pero al fluir barranco abajo abriéndose camino hacia el Mar del Norte ha formado, con la ayuda de glaciales y fallas geológicas, un extenso y hermoso valle que se va ensanchando a medida que se aproxima al Valle de York. Dominada por su castillo normando, Eastvale, la ciudad principal, está situada en el extremo este del valle, como si vigilara la rica y fértil planicie. En un día despejado, se pueden divisar las estribaciones de Hambleton Hill y los páramos del Norte de York.
Reparó en Lyndgarth, ubicada al norte sobre la ladera del valle, próxima a las oscuras ruinas de la Abadía de Devraulx. Atravesó la pacífica aldea de Fortford, donde todavía se estaban excavando los restos de un fuerte romano en un altozano al otro lado del prado comunal, y un poco más adelante, en lo alto y a su derecha, divisó la brillante curva de piedra caliza de Crow Scar. Al aproximarse se percató de que los policías locales inspeccionaban un campo delimitado por irregulares cercados de piedra. La piedra caliza refulgía bajo el sol y los cercados resaltaban contra la hierba como collares de perlas sobre un cojín de terciopelo verde esmeralda.
Para llegar a la escena del crimen Banks tuvo que atravesar Helmsthorpe, una aldea comercial ubicaba en medio del valle, girar a la derecha en el puente y tomar Hill Road, después volver a girar a la derecha y tomar un camino estrecho que serpenteaba en dirección noreste, y entonces subir hasta la mitad de la ladera. Era un milagro que aquel camino no se hubiese asfaltado. Probablemente era para frenar el turismo, supuso Banks, y reflexionó tristemente sobre cuánto sufrirían sus neumáticos.
Estaba más habituado a moverse en la ciudad que por el campo. Al escalar la pared baja se raspó la rodilla y más adelante tropezó con las abultadas matas de hierba del prado. Sin aliento ya, llegó hasta donde un uniformado —presumiblemente el agente Weaver— hablaba con un granjero viejo y enjuto a unos cincuenta metros ladera arriba.
El cadáver estaba junto al cercado que corría de norte a sur, apenas cubierto con tierra y piedras.
Casi todo lo que lo cubría había sido retirado y ya se lo podía reconocer como el hombre que era. Tenía la cabeza ladeada y, al arrodillarse junto a él, Banks notó que la mata de pelo de la nuca estaba manchada de sangre. La impresión le revolvió el estómago pero la controló, y enseguida empezó a apuntar en su mente los detalles del lugar del crimen. Se puso de pie y le asombró el contraste entre aquel día bello y sereno y el cadáver que yacía a sus pies.
—¿Han tocado algo? —preguntó a Weaver mientras volvía a levantar la pierna para salir de la zona acordonada.
—No mucho, inspector —repuso el agente.
El joven estaba pálido y su aliento acre indicaba que había vomitado al otro lado del muro. «No hay nada de extraño en eso», pensó Banks, «tal vez sea el primer cadáver que ve.»
—Éste es el señor Tavistock —dijo el joven, señalando hacia el granjero de grandes patillas—. Dice que sólo movió las piedras que cubrían la cabeza porque quería ver qué era lo que escarbaba su perro con tanto ahínco.
Banks echó un vistazo a Tavistock, cuya adusta expresión delataba a un hombre acostumbrado a la muerte. Ex combatiente, más que seguro, y lo bastante viejo para haber participado en dos guerras mundiales.
—Andaba buscando una de mis ovejas y vi que el cercado estaba dañado, creí que se había derrumbado —comenzó a decir Tavistock con un fuerte acento de Yorkshire. Luego hizo una pausa y se frotó su barbilla entrecana—. Pero los cercados Bessthwaite no se derrumban. Éste lleva aquí desde mil ochocientos treinta... desde mil ochocientos treinta. El caso es que el viejo Ben, mi perro, empezó a escarbar. Al principio no le presté atención, pero luego... —y se encogió de hombros como si añadir algo más fuese innecesario.
—¿Qué hizo usted cuando descubrió lo que era? —preguntó Banks.
Tavistock se rascó el cuello, rojizo y arrugado, y lanzó un escupitajo a la hierba.
—Le eché un vistazo y nada más. Pensé que era una oveja muerta, a veces ocurre que las matan. Luego salí corriendo para casa —y señaló una casa a unos ochocientos metros de distancia—, y llamé al joven Weaver.
Banks dudó de que Tavistock hubiese corrido tanto como decía, pero se conformó con que el anciano hubiera reaccionado rápidamente. Banks le dio la espalda y dio instrucciones al fotógrafo y al equipo de peritos, después se apoyó sobre el cálido muro de piedra, se quitó la cazadora y dejó que los cerebritos del equipo forense hicieran su trabajo.
III
Sally golpeó los cubiertos contra la mesa y chilló a su padre:
—¡Que salga a dar una vuelta con un chico no significa que sea una golfa ni una mujerzuela ni ninguna de esas cosas!
—¡Sally! —intervino la señora Lumb—. Deja de gritarle a tu padre. Eso no fue lo que quiso decir y tú lo sabes.
—Pues así me ha sonado a mí —dijo Sally con mirada desafiante.
—Sólo intentaba advertirte de que tienes que tener cuidado —prosiguió la madre—. A veces los chicos quieren aprovecharse, especialmente de una chica guapa como tú —remató con una mezcla de orgullo y temor.
—No tenéis por qué tratarme como a un bebé, ya tengo dieciséis —dijo Sally; miró a su madre con lástima, después a su padre con expresión torca y finalmente volvió a concentrarse en su rosbif.
—Pues hasta que cumplas los dieciocho vas a hacer lo que se te ordene —dijo el señor Lumb—. Es la ley.
Para Sally, el hombre que tenía enfrente era el origen de todos sus problemas y, por supuesto, Charles Lumb daba perfectamente la talla para el papel que su hija le había asignado: el de un palurdo estrecho de miras y chapado a la antigua, cuyo argumento fundamental contra todo lo que fuera nuevo o interesante era: «Si fue bueno para mi padre y para el padre de mi padre, ha de ser bueno para ti, jovencita». El hombre tenía un ramalazo conservador, lo cual era de esperar en alguien cuya familia había vivido en la zona durante más generaciones de las que nadie alcanzaba a recordar. Como buen tradicionalista, Charles Lumb solía decir que el valle que él había conocido y amado tanto estaba muriendo. Sabía que la única oportunidad de los jóvenes era largarse, y eso le entristecía. Tenía la certeza de que pronto incluso los habitantes de las aldeas de los valles serían propiedad de Patrimonio Nacional, el Legado de Inglaterra o la Sociedad Aire Libre, organizaciones que velaban por la preservación del patrimonio cultural y los espacios naturales de especial interés. Y así, como si fueran criaturas de zoológico, les asignarían un sueldo por interpretar sus antiguas y pintorescas costumbres, como si formaran parte de una suerte de museo viviente. A Lumb, que trabajaba en la granja lechera local y cuyo padre había sido carpintero, le resultaba difícil ver todo aquello de manera distinta. Las antiguas profesiones se estaban extinguiendo porque resultaban poco rentables: sólo al turismo le interesaba mantener vivos al tonelero, al herrero y al carretero del pueblo.
Lamb era un hombre de Yorkshire de pura cepa, y por tanto tendía a acosar y a burlarse. Lo que ocurría era que a su hija Sally, una chica joven y ambiciosa, no le costaba nada tomarse en serio semejantes opiniones. Con un tono deliberadamente inexpresivo soltaba los comentarios más injuriosos sobre los intereses y sueños de ella, tanto que no se hubiera podido culpar a nadie por no captar el humor y la tomadura de pelo bienintencionados que ocultaban. Si él hubiera sido menos sarcástico y su hija menos egocéntrica, quizá ambos se hubieran dado cuenta de que se querían muchísimo.
Sin embargo, la realidad era que Charles Lumb hubiera querido hallar en su hija un poco más de sentido común. No cabía duda de que era una chica brillante, que le sería muy sencillo ser admitida en la universidad y convertirse en médico o abogado. «Puñeteramente más sencillo de lo que hubiera sido en mis tiempos», reflexionó el padre. Pero no, estaba empeñada en ir a esa maldita academia, y por más que él lo intentaba, no conseguía verle la utilidad a aprender a maquillar caras y pasearse exhibiendo bañadores. Si él creyera que su hija era capaz de llegar a ser una gran actriz, entonces quizá le hubiera brindado un apoyo mayor. Pero no lo creía. Quizá el tiempo le demostrara que estaba equivocado. Ojalá. Con verla en la televisión bastaría.
Tras varios minutos de enfurruñamiento, Sally decidió cambiar de tema.
—¿Habéis visto a todos esos hombres en la loma? —dijo—. Me pregunto qué harán...
—No me sorprendería que anduvieran buscando algo —respondió el padre secamente, no del todo recuperado de la discusión.
—A mí me parecen policías —dijo ella ignorándolo—. Si hasta se ve cómo brillan los botones de sus uniformes. Después de cenar iré a echar un vistazo. Ya se ha empezado a acumular gente en los márgenes del camino.
—Pues asegúrate de regresar antes de medianoche —le advirtió su madre. Aquello aligeró un poco el ambiente, y la familia disfrutó en paz lo que quedaba de la cena.
Sally trepó por la colina hasta el camino y giró a la derecha después de pasar las casas. Al tiempo que apuraba el paso, bailaba y arrancaba puñados de hierba seca que luego arrojaba al aire.
Varios coches bloqueaban el camino que bordeaba el campo, y lo que desde la distancia parecía ser un gentío resultó ser algo así como una docena de turistas curiosos, con sus cámaras, mochilas y botas de excursionismo. Sally sabía que a pesar de los cercados que cruzaban el paisaje dándole una apariencia ordenada, todo aquello era campo abierto, casi páramo. Aquellos muros de piedra eran antiguos, sólo los granjeros recordaban quién los había levantado.
Sally no recordaba haber visto tanta actividad en un lugar aislado como aquel prado. Hombres uniformados gateaban por la hierba salvaje, y el segmento de muro en cuestión había sido acordonado con estacas y un tramo de cuerda. Dentro de aquel círculo encantado se encontraban tres hombres; uno con una cámara fotográfica, otro con un maletín negro que parecía al mando del cotarro y un tipo menudo y enjuto con una cazadora marrón echada encima del hombro. La visión de Sally era tan aguda que en la distancia llegó a distinguir las manchas de sudor que éste tenía en los sobacos.
Preguntó al excursionista de mediana edad que estaba a su lado a qué se debía tanto barullo. El hombre le contestó que creía que se trataba de un asesinato. «Claro que sí», pensó Sally. Había visto despliegues similares en la tele. ¿Cómo no se había dado cuenta?
IV
Banks se volvió y echó un vistazo hacia el camino. Había notado un movimiento, un destello, pero sólo se trataba del sol reflejándose en la melena de una joven rubia. El doctor Glendenning, el alto y canoso patólogo, ya había terminado de sacudir extremidades y de insertar su termómetro en distintos orificios. Ahora, mientras de su boca colgaba un cigarrillo, mascullaba sobre lo cálida que había sido la noche y apuntaba sus observaciones en una libretita roja.
De nada había servido, pensó Banks mientras hacía una panorámica de los curiosos, que dos de los peritos del equipo ya hubieran revisado el margen del camino. No habían encontrado nada, ni huellas de derrapes sobre el asfalto ni huellas claras de pisadas en el césped del arcén. Sin embargo daba la impresión de que alguien había arrastrado algo colina arriba desde el camino.
Glendenning confirmó que la víctima había sido asesinada en otro sitio y abandonada en aquel lugar desolado. Eso les traería problemas. Si no tenían ni idea de dónde habían matado a aquel hombre, no sabrían dónde empezar a buscar al asesino.
El doctor siguió divagando y haciendo ajustes en su columna de cifras. Banks respiró el aire fresco y le volvió a sobrevenir la sensación de que el día era demasiado soleado y el lugar demasiado bonito para ocuparse de un asunto tan desagradable. Incluso el joven fotógrafo, Peter Darby, dijo, mientras disparaba sobre el cadáver desde todos los ángulos imaginables, que hubiera preferido pasar un día como aquél tomando fotografías de las cascadas de Rawley Force con largos tiempos de exposición, o haciendo tomas con su lente macro y rezando para que una abeja o una mariposa se detuvieran lo suficiente sobre los pétalos para permitirle enfocar y disparar. Banks sabía que Peter ya había fotografiado cadáveres y estaba acostumbrado a tan desagradable experiencia. Aun así, cascadas y mariposas eran como el día y la noche comparadas con la tarea que ahora le ocupaba.
Glendenning alzó la vista de su libreta y entrecerró los ojos por el sol. Un centímetro de ceniza cayó lentamente hasta el suelo, y Banks se preguntó si el doctor también iba dejando caer la ceniza de sus pitillos dentro de la incisión mientras diseccionaba. Como es lógico, fumar en la escena de un crimen está totalmente prohibido, pero nadie se atrevió jamás a mencionárselo a Glendenning.
—La de ayer fue una noche cálida —explicó el doctor a Banks, con un deje escocés en su voz arruinada por la nicotina—, por eso no puedo estimar la hora de su muerte. Pero lo más probable es que ocurriera entre el anochecer de ayer y el amanecer de hoy.
«¡Joder, qué maravilla!», pensó Banks. «No sabemos dónde lo mataron pero sabemos que fue durante las horas de oscuridad.»
—Lo lamento —añadió Glendenning al advertir la expresión de Banks.
—No es culpa suya. ¿Qué más puede decirme?
—Expresado en un lenguaje más accesible que la jerga médica, le diría que le dieron en la nuca y que lo hicieron con fuerza. El cráneo se partió como una cáscara de huevo.
—¿Tiene idea de qué arma usaron?
—El proverbial objeto contundente y con cierto filo, pudo ser una llave inglesa o un martillo. A estas alturas no puedo ser más específico, pero yo descartaría que fuera un ladrillo o una piedra. Estos bordes son demasiado definidos, y además no veo rastros de partículas. Desde luego, recibirá un informe completo tras la autopsia.
—¿Eso es todo?
—Sí. Y cuando hayan acabado de fotografiarlo llévenlo al depósito.
Banks asintió y ordenó a un agente uniformado que mandara pedir una ambulancia. Glendenning empaquetó su maletín.
—¡Weaver! ¡Sargento Hatchley! Acérquense un minuto —gritó Banks sin dejar de observar a los hombres mientras se acercaba. Luego preguntó a Weaver—: ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el muerto?
—Sí, inspector —respondió el agente, todavía pálido—. Se llama Harry Steadman. Vive en el pueblo.
—¿Está casado?
—Sí, inspector.
—Entonces habrá que contactar con su mujer. Sargento, ve a casa del señor Tavistock y tómale una declaración oficial.
Hatchley asintió desganado.
—¿Hay un pub decente en Helmsthorpe? —preguntó Banks a Weaver.
—Yo suelo beber en The Bridge, inspector.
—¿Qué tal es la comida?
—No está mal.
—Muy bien. —Banks se volvió hacia Hatchley—. Iremos a ver a la señora Steadman mientras tú te encargas de Tavistock. Y cuando hayamos terminado nos encontraremos en The Bridge para comer algo. ¿De acuerdo?
Hatchley asintió y se alejó pesadamente a hablar con el pastor.
Banks no iba a llegar a su casa a tiempo de probar el rosbif. De hecho, apenas volvería a comer allí hasta que se resolviera el crimen. Sabía por experiencia que, una vez comenzada, una investigación de asesinato no se detiene y apenas remite, ni siquiera para permitir que los involucrados pasen algún tiempo con los suyos. El crimen invade las horas de las comidas, de las abluciones y del sueño; domina la conversación y levanta un muro invisible entre el investigador y su familia.
Banks contempló la aldea desde la altura, cómo se extendía torcida y lindaba con un recodo del río, cómo los grises tejados de pizarra relucían bajo el sol. El reloj del campanario de la iglesia marcaba las doce y media. Banks suspiró, hizo un gesto a Weaver y los dos hombres se encaminaron hacia el coche.
Ignorando las preguntas de los periodistas, atravesaron el pequeño gentío y se introdujeron en el Ford Cortina. Banks quitó las cintas de encima del asiento del acompañante y Weaver se sentó a su lado.
—Dime lo que sepas sobre Steadman —dio Banks al tiempo que salía por el portalón en marcha atrás y daba la vuelta.
—Llevaba aquí unos dieciocho meses —empezó a decir Weaver—. Antes sólo venía a pasar las vacaciones, pero acabó por enamorarse de Gratly. Luego heredó la fortuna de su padre y se estableció aquí. Había sido profesor en la Universidad de Leeds. Era un tipo culto pero nada estirado, de unos cuarenta y pocos, más de un metro ochenta de estatura y pelo rubio rojizo. Parecía más joven de lo que era. Él y su mujer vivían en Gratly.
—¿No habías dicho que vivían en el pueblo?
—Es casi lo mismo, inspector —explicó Weaver—. Verá, Gratly no es más que una pequeña aldea, con unas pocas casas viejas a ambos lados del camino. Ni siquiera tiene pub. Pero ahora que las casas nuevas se han extendido colina arriba, las aldeas se encuentran tan cerca que son casi la misma cosa. Con todo, los de Gratly prefieren llamarla por su nombre, supongo que para no perder su independencia.
Banks condujo colina abajo en dirección al puente. Weaver señaló delante, al otro lado del río, hacia la alta ladera que tenían enfrente:
—Allí está Gratly, inspector.
Banks vio la hilera de nuevas casas, algunas de las cuales aún no estaban terminadas. A continuación venía un trecho de unos cien metros que las separaba del cruce de caminos y las viviendas más viejas.
—Ahora te entiendo —dijo Banks. Cuando menos, los constructores habían demostrado buen gusto en su trabajo al copiar el diseño típico y utilizar el mismo tipo de piedra local.
Weaver siguió parloteando, seguramente para quitarse de la cabeza la imagen de su primer cadáver.
—La mayoría de casas nuevas se encuentran a este lado del pueblo. En el lado este no hay nada nuevo. Algunos listillos dicen que es porque fue colonizado desde oriente por vikingos, sajones, romanos y quién sabe quien más. No crea que va a encontrar vestigios de todo ello. Por la razón que sea, el pueblo sigue creciendo hacia el oeste. —Al momento recapituló sobre lo dicho y añadió sonriendo—: Creciendo muy lentamente, inspector.
Por más que le interesaran los datos de la historia local, apenas hubieron cruzado el puente bajo de piedra y atravesaron Helmsthorpe High Street, Banks olvidó las palabras de Weaver. Se maldijo. Era la tarde del domingo y, por lo que percibió a su alrededor, eso significaba que el pueblo entero lavaba el coche. Delante de los garajes, vio a hombres con las camisas remangadas y cubos de agua jabonosa. Los techos de los vehículos relucían, el agua se escurría por puertas y parachoques y el cromo pulido refulgía. Si Harry Steadman había sido transportado y abandonado en uno de los coches del pueblo, cualquier vestigio de ese viaje truculento ya había sido eliminado de la manera más normal posible: con jabón y cera, y luego aspirado y barrido.
La casa de Steadman, la última de una corta manzana que salía de la carretera hacia la izquierda, era más grande de lo que Banks se había imaginado. Pero era una construcción maciza tan azotada por los elementos que bien hubiera podido pasar por reliquia histórica. «Lo cual también significa», se dijo el policía, «que podía ser vendida a precio de reliquia». En el extremo habían adosado un garaje doble. El inmenso jardín, bordeado por un muro bajo, consistía en una extensión de césped bien cuidado, en cuyo centro se destacaba un cantero de flores de colores y rosales que decoraban la fachada y la cerca del vecino. Banks dejó a Weaver esperando en el coche, recorrió el camino enlosado de diseño irregular y pulsó el timbre.
Le atendió una mujer que sostenía una taza de té, y que se mostró perpleja al encontrarse cara a cara con un desconocido. La mujer tenía un aspecto corriente, cabello castaño greñudo y sin vida, y llevaba unas gafas desproporcionadamente grandes que no la favorecían en absoluto. Vestía un enorme cárdigan beige y unos amplios pantalones de cuadros sueltos. Banks se figuró que sería la mujer de la limpieza, así que dio a su saludo una entonación de pregunta.
—¿La señora Steadman?
—Sí —respondió vacilante la mujer mientras lo miraba a través de sus gafas con ojos de miope.
Él se presentó, y al ser conducido al salón enseguida sintió ese cosquilleo que conocía tan bien. Siempre era igual. A la hora de intentar ignorar la compasión desgarradora con que acompañaba las palabras tranquilizadoras, inútiles, y los gestos vacíos, su experiencia no le servía de nada. Sobre Banks pendía siempre una sombra, pensaba: «Podría tratarse de ‘mi esposa’, podría ser alguien que viene a informarme de ‘mi hija’». Era lo mismo que sucedía cuando echaba un primer vistazo a la víctima de un asesinato. La muerte y sus largas secuelas nunca se habían convertido en rutina para Banks. Le seguían resultando abominables, eran el recordatorio innecesario de la crueldad del hombre hacia sus congéneres, de su bondad perdida.
La estancia estaba desordenada pero limpia. La mesa baja cubierta de revistas, algo a medio tejer sobre una silla, discos fuera de sus fundas junto a la cadena de música. La luz del sol se filtraba entre las rosas rojas y amarillas a través de los cristales impecables de unas ventanas con parteluces. En la pared, sobre la gran chimenea de piedra, pendía un cuadro romántico de Swainsdale, con el aspecto que debió de tener cien años atrás. No había cambiado tanto, pero en el cuadro resultaba más vibrante, y los colores de sus contornos resultaban más definidos.
—¿Qué sucede? —quiso saber la señora Steadman, arrimándole una silla a Banks—. ¿Ha habido un accidente? ¿Ha ocurrido algo?
Mientras le daba la mala noticia, Banks observó cómo la expresión de la señora Steadman pasaba de la incredulidad al shock. Al final, la mujer empezó a llorar en silencio. No sollozaba. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas pálidas y caían en el cárdigan arrugado, mientras sus ojos miraban hacia delante con expresión perdida. «Es como el llanto que se produce al picar una cebolla», se dijo Banks, incómodo por el silencio en que se había sumido la mujer.
—¿Señora Steadman? —prosiguió Banks, tocándole la manga amablemente—. Me temo que hay ciertas preguntas que debo hacerle ahora.
Ella lo miró, asintió y se enjugó los ojos con un kleenex arrugado.
—Por supuesto —dijo.
—¿Por qué no informó de la desaparición de su esposo?
—¿Desaparición? —repitió ella frunciendo el ceño—. ¿Por qué iba a informar de nada?
Su actitud sorprendió a Banks, e insistió pero sin forzar.
—Me temo que va a tener que explicármelo. Es imposible que su marido volviera aquí anoche. ¿No se preocupó usted? ¿No se preguntó dónde estaría?
—Ah, entiendo a qué se refiere —dijo finalmente mientras se secaba las mejillas enrojecidas con el pañuelo de papel—. Y cómo iba usted a saberlo, ¿verdad? Verá, yo no esperaba que volviera anoche. Él se marchó poco después de las siete. Dijo que pasaría a tomarse una pinta por The Bridge, donde solía ir a menudo, y que del pub se marcharía a York. Tenía que trabajar allí y debía empezar temprano.
—¿Hacía eso a menudo?
—Sí, bastante. A veces yo iba con él, pero anoche no me sentía bien del todo. Sería un resfriado de verano, supongo. Además, sé que el tiempo les cunde más cuando yo no estoy. Así que dejé que se marchara solo y me quedé mirando la televisión con mi vecina, la señora Stanton. Harry se hospedaba en casa de su editor, aunque más que editor era un amigo de la familia: Michael Ramsden.
—¿Qué clase de trabajo hacía en domingo?
—Usted probablemente no lo consideraría «trabajo»... estaban escribiendo un libro. Quien más escribía era Harry, pero a Michael le interesaba y lo ayudaba. Era un libro sobre la historia de esta región, ésa era la especialidad de Harry. Solían salir a explorar ruinas: fuertes romanos, viejas minas de plomo, lo que fuera.
—Ya veo. Y era habitual que se marchase la noche anterior y se quedara con el señor Ramsden.
—Sí, ya le he dicho que sobre todo eran amigos. Conocemos a la familia Ramsden desde hace mucho tiempo. A Harry le cuesta mucho despertarse por la mañana, así que para aprovechar el día solía pasar allí la noche anterior, y Michael se aseguraba de despertarlo a su hora. Pasaban las noches repasando apuntes y haciendo planes. No vi razón para informar de su desaparición, pensé que estaría en York... —entonces su voz se quebró y empezó a llorar de nuevo.
Antes de hacer la siguiente pregunta, Banks esperó a que la mujer se secara las lágrimas.
—¿El señor Ramsden no se preocupó al ver que su amigo no llegaba? ¿No llamó aquí para averiguar qué había ocurrido?
—No. —La mujer hizo una pausa, se sonó la nariz y continuó—. No era esa clase de trabajo, sino más bien un hobby. De todos modos, Michael no tiene teléfono. Debió de figurarse que a Harry le había surgido algo y que no acudiría.
—Sólo una cosa más, señora Steadman, y por hoy ya no volveré a molestarla. ¿Puede decirme dónde pudo haber dejado el coche su marido?
—En el aparcamiento grande que hay junto al río —respondió ella—. The Bridge no tiene aparcamiento propio, así que los clientes utilizan ese otro. Aquí no se puede dejar el coche en la calle, no hay suficiente espacio.
—¿Tiene usted una llave de repuesto?
—Creo que él guardaba una. Yo no suelo usar su coche, tengo un viejo Ford Fiesta. Aguarde un segundo.
La señora Steadman entró en la cocina y reapareció unos momentos más tarde con la llave para Banks. También le facilitó la matrícula del Ford Sierra beige de su esposo.
—¿Puede darme también la dirección del señor Ramsden? Me gustaría avisarle cuanto antes de lo ocurrido.
La mujer se mostró un tanto sorprendida, pero le dio la información sin poner ninguna traba.
—No es tan difícil de encontrar —añadió—. Apenas hay otras casas en un kilómetro a la redonda. ¿Hace falta que vaya a...?
—¿A identificar el cuerpo?
La señora Steadman asintió.
—Me temo que sí, pero pude acercarse mañana. ¿Quiere que le envíe a alguien para que le haga compañía?
Ella lo miró fijamente, con el semblante desencajado e hinchado por el llanto; sus ojos se veían inmensos a través del aumento de los toscos cristales de las gafas.
—Avise a la señora Stanton, vive aquí al lado... si no es molestia.
—En absoluto.
Banks se acercó a la casa contigua. La señora Stanton, una mujer de nariz afilada, menuda y despierta, comprendió la situación de inmediato. Banks fue consciente de la impresión que le produjo la noticia.
—La entiendo —dijo él—. Teniendo en cuenta que lo había visto ayer por la noche, debe de parecerle muy abrupto.
—Así es —asintió la señora Stanton—. Y pensar que todo estaba ocurriendo mientras Emma y yo mirábamos esa película tonta —concluyó, resignada—. Aun así ¿qué derecho tenemos a cuestionar los designios del Creador?
Pidió a su esposo, que estaba leyendo su ejemplar de News of the World repantingado en un sillón, que cuidara del asado, y fue a consolar a su vecina. Seguro de que había dejado a la viuda en buenas manos, Banks regresó al coche y se sentó junto a Weaver, que había recobrado su tono rosado.
—Siento haber vomitado, inspector —farfulló—. Nunca...
—¿Nunca habías visto un cadáver, agente? Ya me lo figuraba. No te preocupes; es una pena, pero siempre hay una primera vez. ¿Te parece que vayamos a The Bridge a comer algo? Estoy muerto de hambre.
Weaver asintió y Banks encendió el motor del coche.
Además tienes pinta de necesitar un trago de brandy.
Mientras recorrían la corta distancia que los separaba de The Bridge, ubicado en Helmsthorpe High Street, Banks recapituló sobre su charla con la señora Steadman. La conversación le había puesto nervioso, lo había desasosegado tras el shock inicial. Hubo momentos en que la mujer había mostrado más alivio que pesar. Quizá su matrimonio hacía aguas, pensó Banks, y la señora Steadman de repente descubrió que era rica y libre. Debía de ser eso.
DOS
I
Weaver hizo una mueca.
—No me gusta el brandy, inspector —admitió avergonzado—. Cuando de chaval me resfriaba, mi madre solía hacérmelo beber como medicina, pero siempre me dio asco.
Los dos hombres se sentaron en un rincón tranquilo del salón de The Bridge. Banks sostenía una pinta de cerveza amarga Theakston, Weaver se quejaba del brandy.
—¿Surtía efecto? —quiso saber Banks.
—Supongo que sí, inspector. Pero siempre me recuerda las medicinas, cuando estaba malo, ¿entiende lo que quiero decir?
Banks rió y fue a pedirle a Weaver una pinta de cerveza para que se le quitara el mal sabor de boca. Estaban esperando al sargento Hatchley, que aún se encontraba con Tavistocke disfrutando de una buena taza de té, o de algo más fuerte, o quizá de un buen plato de rosbif.
—Explícame una cosa —dijo Banks—, ¿por qué está tan vacío este pub un domingo a la hora de la cena, cuando el pueblo está abarrotado de turistas?
—Tiene razón, inspector —respondió Weaver. Su cara aniñada había vuelto a recuperar su tono rosado habitual—. Pero mire a su alrededor...
Banks se fijó. Las paredes de la pequeña sala exhibían un empapelado desteñido y un techo de escayola mugriento y rajado. Linas pocas acuarelas de escenas campestres de la región, como las que decoraban los antiguos vagones de ferrocarril, cubrían las manchas de humedad más obvias. Las mesas gastadas estaban cubiertas de surcos, producto de años de partidas de dominó y de tejo, de generaciones de manchas circulares hechas por vasos desbordados de cerveza; en los cantos podían verse las muescas chamuscadas de cigarrillos que habían ardido hasta la colilla. Junto a la pequeña chimenea alicatada, un pie de metal sostenía unas pinzas para brasas y un atizador doblado. Weaver estaba en lo cierto, el sitio distaba mucho de ser atractivo.
—Sin contar el Country Club, donde se reúne la nobleza, en Helmsthorpe hay tres pubs, inspector —empezó a decir el joven agente al tiempo que contaba con sus dedos rojos y regordetes—. Están el Dog and Gun y el Hare and Hounds; ambos sirven a turistas casi exclusivamente. Son dos típicas posadas de la «vieja Inglaterra», no sé si me entiende: están decoradas con medallones de latón para caballos, calientacamas de cobre, mesas antiguas con patas ornamentadas de acero forjado, de las que lastiman las rodillas, y todo ese tipo de chismes. También tienen chimeneas inmensas, ensuciadas artificialmente con carbón. Y ahora que todos los pubs de Christendom sirven cerveza artesanal, también se ha puesto de moda ofrecer una chimenea con fuego de verdad.
»El Dog and Gun es un local familiar cuya terraza trasera da al río; allí hay mesas y una zona cercada para que jueguen los crios. Al Hare and Hounds van los más jóvenes; tiene una discoteca que durante la temporada funciona los viernes y los sábados, y también acuden muchos campistas que están de paso por aquí. En esos días es cuando hay más lío, alguna pelea y cosas por el estilo. Algunas noches dan conciertos de música folk en directo, una música que, en mi opinión, resulta un poco más civilizada.
Weaver olisqueó e hizo un gesto hacia la pared:
—Y después está este pub que, teniendo en cuenta la antigüedad del pueblo, a bote pronto diría que es Victoriano, es decir, bastante nuevo. Y también es el único sitio que les queda a los bebedores serios. Los únicos que beben aquí son los vecinos de la zona y algún que otro visitante que conoce la cerveza. Es un secreto guardado celosamente. Como es lógico, los fines de semana se deja caer algún senderista. Es como si todos hubiesen leído buenas guías de turismo cervecero. Pero nunca arman follón; son gente tranquila, la verdad.
—¿Por qué crees que Steadman venía a beber aquí?
—¿Steadman? —Weaver se sobresaltó al ser arrastrado súbitamente al tema policial—. Supongo que le gustaría la cerveza. Además tenía amistad con varios de los parroquianos.
—Pero tenía dinero, ¿no es cierto? Un montón de dinero. Esa casa debió de costarle lo suyo.
—Por supuesto que lo tenía. Según se rumorea, heredó un cuarto de millón de libras de su padre. Sus amigos también son ricos, pero no son de la nobleza, no son estirados en absoluto.
Banks se preguntó por qué alguien de tan buena posición bebía en semejante tugurio, independientemente de la calidad de la cerveza. Lo lógico era que Steadman pasara el tiempo pimplando magnums de champaña para regar el caviar. Pero así es como se piensa en Londres, se recordó a sí mismo el policía, donde hay que hacer escandalosa ostentación de la riqueza. Quizá la gente que tenía más de un cuarto de millón de libras y vivía en Helmthorpe por elección propia era distinta. Pero Banks lo dudaba. Lo cierto es que Steadman daba la impresión de ser un tipo fuera de lo corriente.
—Así que le gustaba beber, ¿eh?
—Nunca oí que bebiera mucho, inspector. Creo que simplemente disfrutaba con la compañía de los parroquianos.
—Y de tomarse un descanso de la patrona...
—Eso no sabría decirlo —repuso Weaver poniéndose colorado—. Nunca me enteré de nada. Pero Steadman era un tipo curioso.
—¿En qué aspecto?
—Era profesor en la Universidad de Leeds, pero cuando heredó el dinero dejó el trabajo de un día para otro, compró la vieja casa de los Ramsden y se vino a vivir aquí.
—¿Los Ramsden? —intervino Banks—. No serán parientes de Michael Ramsden, ¿verdad?
Weaver alzó una ceja:
—De hecho, lo eran —le respondió Weaver—. Es la casa de sus padres. Hará unos diez años o más, cuando Steadman y su mujer empezaron a venir a pasar las vacaciones, la casa funcionaba como bed & breakfast, un hostal que servía desayunos. El joven Michael se marchó a la universidad y consiguió un buen empleo en una editorial de Londres. Después murió el viejo Ramsden y la madre ya no pudo seguir manteniendo la casa, así que se fue a vivir con su hermana, en Torquay. A Steadman todo aquello le vino como anillo al dedo.
Banks miró a Weaver con asombro y admiración:
—¿Cuántos años tienes?
—Veintiuno, inspector.
—¿Y cómo es que sabes tanto sobre cosas que ocurrieron antes de que tú nacieras?
—Por mi familia, inspector. Nací y me crié en esta zona. Y por el sargento Mullins, que es quien dirige el cotarro por aquí, sólo que ahora mismo está de vacaciones. Al sargento Mullins no se le escapa nada.
Banks se quedó sentado en silencio, disfrutando su cerveza y pasando la información por el tamiz.
—Y qué sabes de los que bebían con Steadman? —preguntó finalmente—. ¿Qué clase de gente es?
—Fue él quien los reunió a todos, inspector —aclaró Weaver—. Esos tipos ya se conocían antes de que él se instalara aquí, pero Steadman era una persona amistosa que se interesaba por todo y por todos. Era un tipo muy sociable si no andaba ocupado con sus libros o husmeando en las ruinas o en alguna mina abandonada. Por ejemplo, uno de sus colegas era Jack Barker. Quizá haya oído hablar de él...
Banks negó con la cabeza. Weaver sonrió.
—Escribe historias de suspense, con mucho sexo y violencia —añadió poniéndose colorado—. Aunque, supongo que la realidad es mucho más dura...
—De eso no estoy tan seguro —repuso Banks con una sonrisa—. Continúa.
—Pues Barker vive aquí desde hace tres o cuatro años, no sé dónde vivía antes. Sus otros amigos eran Doc Barnes, que nació y se crió aquí, y Teddy Hackett. Hackett es un hombre de negocios local y el dueño de aquel garaje de allí y de un par de tiendas de regalos. Y eso es todo, la verdad. Todos rondan los cuarenta. Doc Barnes es un poco más viejo, Barker tiene treinta y muchos. Ahora que lo pienso, era un grupo bastante raro. He estado aquí algunas veces cuando estaban presentes y por lo que oí le tomaban el pelo a Steadman por ser académico y todo lo demás. Pero no era con mala intención, sólo era por echarse unas risas.
—¿Estás seguro de que no había animadversión?
—No, inspector, no que haya notado. Aunque tampoco vengo todo lo que quisiera. Tengo esposa y un hijo —sonrió.
—Y el trabajo...
—Sí, eso también lleva su tiempo. Pero en vez de ocuparme de los asuntos de la zona, suelo pasar la mayor parte del tiempo indicándole el camino y dándole la hora a los malditos turistas. Habría que fusilar al que dijo «Si quieres que te indiquen bien el camino, pregúntale a un policía».
Banks soltó una carcajada.
—Entonces la gente de por aquí respeta la ley...
—En general, sí. De vez en cuando aparecen algunos borrachos en la discoteca del Hare and Hounds, pero en su mayoría son gente que está de paso. También hay alguna que otra rencilla doméstica, pero nuestro mayor problema son los turistas, aparcan los coches en cualquier parte y hacen mucho ruido. Éste es un sitio tranquilo, aunque algunos dirían que es más bien aburrido.
En ese momento apareció el sargento Hatchley y se les unió. Hatchley era un tipo corpulento, pecoso y rubio, de unos treinta y pocos. Él y Banks habían conseguido crear una relación de trabajo tolerable a pesar de que al principio hubo cierta hostilidad —en parte a causa de la rivalidad entre el sur y el norte de Inglaterra, en parte porque Hatchley ambicionaba el puesto que finalmente obtuvo Banks.
El sargento invitó a una ronda de bebidas y a continuación todos pidieron pasteles de carne y riñón que, por cierto, sabían muy bien. Con todo, según Weaver, les faltaba un poco más de riñón. Banks felicitó al encargado y éste le contestó con un «vale» bastante ambiguo.
—¿Te has enterado de algo nuevo? —preguntó Banks al sargento.
Hatchley encendió un pitillo, se repantingó en la silla y se frotó una mejilla poco afeitada con una mano que más bien parecía un jamón con pelo. Después carraspeó:
—No mucho. El viejo Tavistock salió a buscar unas ovejas perdidas y desenterró un cadáver fresco. Según parece, ahí se acaba el asunto.
—¿Es normal que anduviera husmeando junto al cercado? ¿Es posible que otras personas pasaran por allí?
—Si está pensando que el asesino creía que podía dejar el cuerpo a la intemperie y que nadie lo descubriría durante semanas, se equivoca, jefe. Si el viejo Tavistock no hubiera salido a buscar sus malditas ovejas, alguien hubiera pasado por allí, ya fueran senderistas o parejas en busca de intimidad.
Banks dio un sorbo a su cerveza:
—Entonces el asesino no lo abandonó allí esperando que nadie lo descubría.
—Yo diría que no. Probablemente lo dejó en aquel lugar para hacernos trepar media ladera de Crow Scar como gilipollas.
Banks rió.
—Es más probable que lo hiciera para que no averiguáramos dónde lo había matado.
—Ajá.
—¿Por qué nadie dio parte de la desaparición de Steadman, inspector? —dijo Weaver, ansioso por corresponder al inspector jefe con el respeto que Hatchley parecía negarle.
Banks se lo explicó. Después ordenó a Hatchley que regresara a la comisaría de Eastvale y averiguara cuanto pudiera sobre el pasado de Steadman, y que recopilase cualquier informe que existiera sobre él.
—¿Qué hago con los periodistas? —preguntó Hatchley—. Ya empiezan a aparecer por todas partes.
—Puedes informarles de que hemos hallado un cuerpo.
—¿Les digo de quién se trata?
Banks suspiró y lanzó una mirada resignada a Hatchley:
—No seas tan puñeteramente tonto. No podemos decirlo hasta no haber identificado el cadáver positivamente.
—¿Y usted qué hará, jefe?
—Mi trabajo. —Banks se volvió hacia Weaver—: Y tú, muchacho, será mejor que regreses a tu comisaría. ¿Quién está al mando?
Weaver volvió a sonrojarse, aunque esta vez el tono subió hasta el carmesí:
—Yo mismo, inspector, al menos por el momento. El sargento Mullins estará fuera durante dos semanas. ¿Recuerda que se lo comenté?
—Sí, es cierto. ¿Con cuántos hombres cuentas?
—Somos sólo él y yo, inspector. Éste es un lugar tranquilo. Tuve que llamar a algunos de los muchachos de Lyndgarth y Fortford para que me echaran una mano en la búsqueda. Entre todos no pasamos de la media docena.
—Muy bien. Entonces, tú quedas al mando —comentó Banks—. Imprime un cuestionario de información y distribúyelo en tiendas, pubs y tableros de anuncios de las iglesias. Después comienza las indagaciones en Hill Road, ve casa por casa. A ese cuerpo no lo acarrearon hasta allí arriba, así que es posible que alguien haya visto u oído un coche. Eso nos ayudará a establecer con un poco más de precisión la hora de la muerte.
—Sí, inspector.
—Y no te preocupes. Si necesitas más hombres, avisa a la comisaría de Eastvale, harán lo posible por ayudarte. A Michael Ramsden iré a visitarlo yo, personalmente. Pero me encargaré de informar al sargento Rowe para que pueda echarte una mano en cuanto lo llames.
Banks se volvió una vez más hacia Hatchley: