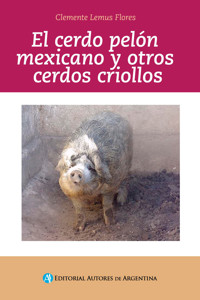
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El trabajo realizado por Clemente Lemus, Marilú Alonso y J. Enrique Abreu para identificar los orígenes de los actuales cerdos criollos, pone de manifiesto la escasa información disponible, a más de lo complicado y frustrante de la tarea.De los escasos ejemplares rescatados existentes en piaras protegidas en la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Yucatán, Clemente Lemus y Germán Rodríguez hacen un estudio comparativo de las características genéticas del cerdo criollo con cerdos domésticos comerciales, enfatizándolo en lo referente al gen de la alopecia y de la sindactilia, características singulares del Cerdo Pelón Mexicano y Pata de Mula, respectivamente.En cuanto al desempeño reproductivo, Lemus, Rodríguez, Antonio Hernández y Abreu, hacen una exhaustiva descripción del proceso. A continuación Daniel Mota, Marilú, Maria Elena Trujillo y Lilian Mayagoitia, hacen una detallada descripción de lo que considero una de las características más relevantes del Cerdo Pelón Mexicano, me refiero a la capacidad de manifestar estro fértil durante la lactancia en lo que bautizamos como efecto "gestalactando" conocido coloquialmente como el efecto "Marilú", por ser ella quien lo describe y documenta con meridiana precisión.Se incluye el novedoso capítulo sobre morfometría del CPM, temática abordada por primera vez. Marcelino Becerril y Lemus dejan claro cual es el verdadero fenotipo del CPM y otros Cerdos Criollos Mexicanos. Más adelante en el capítulo de nutrición y crecimiento se incorpora Daniel Mota, para abordar los aspectos de costos de producción y la dinámica de crecimiento de los distintos biotipos y sus cruzas con razas comerciales.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Lemus Flores, Clemente
El cerdo pelón mexicano y otros cerdos criollos. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2015.
E-Book.
ISBN 978-987-711-290-0
1. Ganado Porcino. 2. Anatomía Veterinaria. I. Título
CDD 636.4
participantes:
CUERPO ACADÉMICO DE GENÉTICA
Y REPRODUCCIÓN ANIMAL (FMVZ - UAN)
Dr. Clemente Lemus Flores
Dr. Javier Germán Rodríguez Carpena
Dr. Juan Antonio Hernández Ballesteros
Dr. Raúl Navarrete Méndez
CUERPO ACADÉMICO DE ETOLOGÍA
Y PRODUCCIÓN PORCINA (UAM-X)
Dra. Ma. de Lourdes Alonso Spilsbury
Dr. Ramiro Ramírez Necoechea
Dr. Daniel Mota Rojas
Dra. Isabel Escobar Ibarra
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Dr. Marcelino Becerril Herrera
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN
Dr. José Enrique Abreu Sierra
La reproducción parcial o total de los trabajos no podrá efectuarse sin la previa autorización por escrito al autor y citando estas memorias como referencia.
La información contenida en cada uno de los trabajos es responsabilidad de los autores.
ISBN: 978-987-711-290-0
Financiado por:
Proyecto SAGARPA-CONACYT-2002-C01-1472:
“Uso de marcadores moleculares en la genotipificación de cerdos de razas comerciales altamente productivos y rescate, conservación y mejoramiento del cerdo criollo mexicano del estado de Nayarit” .
Universidad Autónoma de Nayarit - Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Indice
PRÓLOGO
CAPÍTULO 1
EVOLUCIÓN Y ORÍGENES DEL CERDO CRIOLLO
1.1 Importancia de la Conservación del Cerdo Criollo
1.2. Orígenes del Cerdo Doméstico
1.3. Taxonomía de Cerdo
1.3.1. Subfamilia Babirusa
1.3.2. Subfamilia Phacochoerus
1.3.3. Subfamilia Suidae
1.4. Orígenes del Cerdo Criollo
1.4.1. El Cerdo Criollo en México
1.4.1.1. El Cerdo Pelón Mexicano
El CPM en Nayarit
El CPM en Yucatán
1.4.1.2. El Cerdo Pata de Mula
1.4.1.3. El Cerdo Cuino
1.4.3. El Cerdo Criollo en Uruguay
1.4.3.1. El Cerdo Mamellado
1.4.3.2. El Cerdo Casco de Mula
1.4.3.3. El Pampa
1.5. Literatura Citada
CAPITULO 2
SISTEMAS DE CRIANZA RURAL DEL CERDO CRIOLLO EN MÉXICO
2.1. Sistemas de Producción de la Porcicultura en México
2.2. Crianza Rural en México
2.2.1. Resultados de las encuestas a propietarios de CCM en el estado de Nayarit
2.3. Hábitos Alimenticios y Reproductivos
2.4. Literatura Citada
CAPITULO 3
GENÉTICA DEL CERDO CRIOLLO
3.1. Introducción
3.2. Diversidad Genética del Cerdo Criollo y Razas Domésticas
3.3. Diagnóstico del Gen del Halotano en Cerdo Criollo Mexicano
3.4. Frecuencia de la Alopecia en Cerdo Pelón Mexicano
3.5. Conclusiones
3.6. Gen de la Sindactilia
3.6.1. Diferencias anatómicas por medio de radiografías.
3.7. Frecuencia del Gen Receptor de Estrógeno en Cerdos Pelón Mexicano, Cuinos y Yorkshire
3.7.1. Materiales y métodos
3.7.2. Resultados y discusión
3.7.3. Conclusiones
3.8. Literatura Citada
CAPITULO 4
REPRODUCCION DEL CERDO CRIOLLO
4.1.1. Materiales y métodos
4.1.2. Resultados
4.1.3. Discusión
4.1.4. Conclusión
4.2. Desempeño al Parto y al Destete
4.2.1. Rendimiento reproductivo de Cerdos Criollos Mexicanos en condiciones de confinamiento
4.2.1.1. Resultados y discusión
4.2.2. Indicadores reproductivos del Cerdo Pelón Mexicano criado en condiciones de pastoreo en dos climas
4.2.2.1. Materiales y métodos
4.2.2.2. Resultados y discusión
4.2.3. Cruza de Cerdo Pelón Mexicano con razas comerciales en confinamiento
4.2.3.1. Materiales y métodos
4.2.3.2. Resultados
4.2.3.3. Conclusiones
4.2.4. El Cerdo Pelón Mexicano en Yucatán
4.2.5. El Cerdo Cuino en confinamiento
4.2.5.1. Materiales y métodos
4.2.5.2. Resultados
4.3. Daños en la Teca Perinuclear del Espermatozoide durante el Proceso de Criopreservación en Razas de Cerdo Criollo y Comercial
4.3.1. Material y métodos
4.3.2. Diseño experimental
.3.3. Resultados y discusión 56;4.3.4. Conclusiones
4.4. Comparación de la calidad del semen criopreservado con la técnica de westendorf modificada en cerdos criollos y comerciales
4.4.1. Materiales y métodos
4.4.1.1Procedimiento de la congelación de semen con la técnica de Westendorf modificada
4.4.1.2 Descongelación del semen
4.4.1.3. Tratamientos
4.4.1.4. Variables que se analizaron
4.4.1.5. Análisis estadístico
4.4.2. Resultados y discusión
4.4.2.1. Motilidad antes de la congelación
4.4.2.2. Espermatozoides vivos antes de la congelación
4.4.2.3. Espermatozoides normales antes de la congelación
4.4.2.4. Motilidad después de la congelación/descongelación
4.4.2.5. Espermatozoides vivos después de la congelación/descongelación
4.4.2.6. Espermatozoides normales después de la congelación /descongelación
4.4.2.7. Diferencias para las variables analizadas antes y después de la congelación del semen
4.4.2.8. Diferencias entre razas para las variables analizadas antes y después de la congelación del semen
4.4.2.9. Resultados de motilidad y porcentaje de espermatozoides vivos y normales para cada uno de los sementales evaluados
4.4.3. Conclusiones
4.5. Literatura Citada
CAPITULO 5
INDUCCIÓN DEL ESTRO LACTACIONAL EN LA CERDA PELÓN MEXICANO CONFINADA, Y SU EFECTO SOBRE LOS PARÁMETROS REPRODUCTIVOS Y FINANCIEROS
5.1. Introducción
5.2. Materiales y Métodos
5.2.1. Localización
5.2.2. Animales
5.2.3. Manipulaciones experimentales
5.2.4. Detección del estro (estro conductual)
5.2.5. Citología vaginal exfoliativa
5.2.6. Muestreo hormonal
.2.7. Evaluación financiera
5.3. Análisis Estadísticos
5.4. Resultados
5.4.1. Manifestación del estro
5.4.2. Parámetros productivos
5.4.2.1. Lechones nacidos vivos
5.4.2.2. Peso de la camada al nacimiento
5.4.2.3. Lechones destetados y peso de la camada al destete
5.4.3. Parámetros reproductivos
5.4.3.1. Duración de la gestación
5.4.3.2. Intervalo estímulo estro (IEST)
5.4.3.3. Intervalo estímulo concepción (IECON)
5.4.3.4. Intervalo entre partos (IEP)
5.4.4. Evaluación financiera
5.5. Discusión
5.5.1. Manifestación del estro
5.5.2. Parámetros productivos
5.5.2.1. Lechones nacidos vivos y peso de la camada al nacimiento
5.5.3. Parámetros reproductivos
5.7. Literatura Citada
CAPITULO 6
MORFOMETRÍA DEL CERDO CRIOLLO
6.1. Introducción
6.2. Caracterización Morfométrica del Cerdo Cuino
6.3. Caracterización Morfométrica del Cerdo Pelón Mexicano en el Estado de Nayarit
6.4. Crecimiento Morfométrico del Cerdo Pelón Mexicano y York-Landrace en Condiciones de Confinamiento y Pastoreo
6.5. Literatura Citada
CAPITULO 7
NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO
7.1. Introducción
7.2. Desempeño del Crecimiento del Cerdo Pelón Mexicano
7.3. Efecto de la Aplicación Parenteral de Hierro Dextrán Sobre el Crecimiento de Lechones Criollos Lactantes en Sistema Semi-extensivo
7.4.1. Determinación de la digestibilidad aparente ileal y fecal del Cerdo Pelón Mexicano y York-Landrace
7.5. Desempeño del Crecimiento del Cerdo Pelón Mexicano en Cruzamiento con Razas Comerciales
7.6. Desempeño del Crecimiento del Cerdo Cuino
7.7. Costo de Producción de Lechón Pelón Mexicano Destetado Semiconfinado
7.8. Literatura Citada
CAPÍTULO 8
CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL Y CARNE DEL CERDO CRIOLLO
8.1.1. Evaluación de la canal porcina
8.2. Calidad de la Carne
8.2.1. Medición y estimación de la calidad
8.3. Crecimiento y Calidad de la Canal del Cerdo Pelón Mexicano y York-Landrace en Sistemas de Alimentación en Confinamiento y Pastoreo
8.4. Rendimiento y Calidad de la Carne en Cruzas de Cerdo Pelón Mexicano con Razas Comerciales
8.4.1. Materiales y métodos
153
8.4.3. Conclusiones
8.5. Calidad de la Carne del Cerdo Cuino
8.5.1. Materiales y métodos
8.5.2. Resultados y discusión
155;
8.6. Perfil de Ácidos Grasos de la Grasa Dorsal en las Cruzas de Cerdo Pelón Mexicano con Razas Comerciales
8.6.1. Materiales y métodos
8.6.2. Resultados y discusión 156; 8.6.3. Conclusiones
8.7. Literatura Citada
CAPITULO 9
COMPORTAMIENTO DEL CERDO PELÓN MEXICANO EN CONDICIONES AGRO-SILVO-PASTORILES
9.1. Introducción
9.1.1.Objetivos
9.1.1.1. General
9.1.1.2. Particulares
9.2. Metodología
9.2.1. Localización
9.2.2. Animales y alojamiento 163; 9.2.3. Métodos de registro
Registro de reproducción
Registro de amamantamientos
Registro del temperamento
Registro del orden de la teta
Registro social, pastoreo y mantenimiento
9.3. Análisis Estadísticos
9.4. Resultados y Discusión
9.4.1. Conducta sexual
9.4.1.1. Edad
9.4.2. Comportamiento y rendimiento reproductivo
9.4.2.1.Parto
9.4.2.2. Lactancia
9.4.2.3. Amamantamiento
9.4.3. Temperamento de la cerda lactante
9.4.4. Orden de la teta
9.4.5. Conducta social
9.4.5.1. Interacciones sociales
9.4.6. Conducta de mantenimiento
9.4.6.1. Descanso
9.4.6.2.Actividad
9.4.6.3. Alimentación
9.4.6.4. Exploración
9.4.7. Conductas de pastoreo
9.5. Conclusiones
9.5.1. Conducta sexual
9.5.2. Conducta de amamantamiento
9.5.3. Orden de la teta
9.5.4. Conducta social y de mantenimiento
9.5.5. Conductas de pastoreo
9.6. Literatura Citada
CAPITULO 10
ENFERMEDADES DE LOS CERDOS CRIOLLOS Y DEL PELÓN MEXICANO
10.1. Introducción
10.2. Una Reflexión sobre las Enfermedades de los Cerdos
10.2.1. El origen de la enfermedad
10.2.2. La importancia de la enfermedad
10.2.3. ¿Cómo se explica?
10.2.4. Cerdo sano y cerdo estresado
10.2.5. El cerdo
10.2.5.1. Características fisiológicas
10.2.5.3. Susceptibilidad por manipulación genética
10.2.6. El agente
10.2.6.1. Parasitismo y ciclo vital
10.2.6.2. Mutación y adaptabilidad
10.2.6.3. Patogenicidad
10.2.7. El ambiente
10.2.7.1. Desinfección y deyecciones
10.3. El Organismo, un Complejo Sistema Biológico
10.3.1. Subsistemas
10.3.2. La homeostasis
10.3.3. La homeorrexis
10.4. La Salud, un Equilibrio Ecológico
10.5. Contexto Productivo en el que se Inserta la Crianza del Cerdo Pelón Mexicano
10.5.1. La concentración de cerdos y sus enfermedades
10.5.2. El cerdo criollo y sus enfermedades
10.6. Conclusión
10.7. Salud de los Cerdos en Condiciones al Aire Libre
10.7.1. El comportamiento
10.7.2. Mortalidad en sistemas extensivos
10.8. La Patología del Cerdo Pelón Mexicano
9.8.1. Parasitosis
10.8.2. Bacteriosis
10.8.3. Virosis
10.9. Resumen
10.10. Literatura Citada
PRÓLOGO
El escribir el prólogo de un libro del cual uno es autor, conlleva la doble responsabilidad de ser juez y parte; sin embargo la riqueza y originalidad de este documento me estimula para asumir el riesgo que esto implica.
Seguramente debido a mi avanzada edad mis colegas tuvieron la deferencia de encargarme el prólogo de este documento, lo cual agradezco, pero para poder hablar con libertad de su trabajo, me referiré a ellos como si no formase parte de este singular grupo de trabajo, que dicho sea de paso se conformó de manera casual a través del tiempo al ir encontrando intereses comunes en el intercambio de información verbal y epistolar referida a un objeto de estudio común: el Cerdo Pelón Mexicano (CPM) y otros Cerdos Criollos; biotipos todos ellos en grave amenaza de extinción, de los cuales quedan unos cuantos ejemplares en apartadas y recónditas locaciones serranas del país.
El trabajo realizado por Clemente Lemus, Marilú Alonso y J. Enrique Abreu para identificar los orígenes de los actuales cerdos criollos, pone de manifiesto la escasa información disponible, a más de lo complicado y frustrante de la tarea.
De los escasos ejemplares rescatados existentes en piaras protegidas en la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Yucatán, Clemente Lemus y Germán Rodríguez hacen un estudio comparativo de las características genéticas del cerdo criollo con cerdos domésticos comerciales, enfatizándolo en lo referente al gen de la alopecia y de la sindactilia, características singulares del Cerdo Pelón Mexicano y Pata de Mula, respectivamente.
En cuanto al desempeño reproductivo, Lemus, Rodríguez, Antonio Hernández y Abreu, hacen una exhaustiva descripción del proceso. A continuación Daniel Mota, Marilú, Maria Elena Trujillo y Lilian Mayagoitia, hacen una detallada descripción de lo que considero una de las características más relevantes del Cerdo Pelón Mexicano, me refiero a la capacidad de manifestar estro fértil durante la lactancia en lo que bautizamos como efecto “gestalactando” conocido coloquialmente como el efecto “Marilú”, por ser ella quien lo describe y documenta con meridiana precisión.
Se incluye el novedoso capítulo sobre morfometría del CPM, temática abordada por primera vez. Marcelino Becerril y Lemus dejan claro cual es el verdadero fenotipo del CPM y otros Cerdos Criollos Mexicanos. Más adelante en el capítulo de nutrición y crecimiento se incorpora Daniel Mota, para abordar los aspectos de costos de producción y la dinámica de crecimiento de los distintos biotipos y sus cruzas con razas comerciales.
Las características de la canal del CPM, son tratadas a gran profundidad por Becerril, Lemus y Rodríguez, quienes estudian los rendimientos del CPM, y sus cruzas con York-Landrace en confinamiento y pastoreo, a la vez que determinan por primera vez el perfil lípidico de la grasa dorsal y músculo de estos animales.
Sobre el comportamiento del CPM, Marilú, Lilian, Isabel Escobar y Daniel, ofrecen un trabajo exhaustivo de la conducta sexual, materna, social, de mantenimiento y pastoreo del CPM mantenido en condiciones agro-silvo-pastoriles.
En cuanto a la sanidad del Cerdo Criollo, se recopila la información de trabajos técnicos y científicos, soslayando las consejas y mitos sobre la resistencia innata del CPM a enfermedades, tan difundida por la literatura copista nacional cuando se aborda el tema de la salud de estos animales. En este capítulo los autores demuestran que el CPM es tan resistente o susceptible a enfermedades como lo son sus congéneres de razas comerciales, a excepción de las quemaduras de sol y las infestaciones por piojos a las cuales es refractario por razones fenotípicas.
Finalmente considero que este documento marca un hito histórico en la literatura científica referente al Cerdo Pelón Mexicano al compendiar por primera vez los trabajos de investigación originales que sobre este tema se han generado en el país.
México, D. F. a 6 de Abril de 2005.
Dr. Ramiro Ramírez Necoechea.
CAPÍTULO 1
EVOLUCIÓN Y ORÍGENES DEL CERDO CRIOLLO
EN LATINOAMÉRICA
Clemente Lemus Flores
Ma. de Lourdes Alonso Spilsbury
José Enrique Abreu Sierra
1.1 Importancia de la Conservación del Cerdo Criollo
Al igual que en otros países de América, en México los Cerdos Criollos son criados en comunidades rurales bajo condiciones poco tecnificadas, aprovechando tubérculos, forrajes y subproductos agrícolas; se les reconoce su capacidad para producir grasa corporal y la adaptación a condiciones locales. No se puede hablar de una raza pura ya que no han existido programas sistemáticos de selección y parece que son poblaciones heterogéneas. Además, en ocasiones están cruzados pero conservan un elevado grado de características de estas poblaciones. La sola observación ha permitido cuantificar en trabajos anteriores que el número de animales haya disminuido con tendencia a desaparecer en cinco años, sin tener hasta la fecha los valores exactos de su extinción (Lemus et al., 1999).
La mayoría de los cerdos indígenas tienen una prolificidad relativamente baja, lechones de bajo peso al nacer, un crecimiento lento y un mayor depósito de grasa dorsal. Desafortunadamente todas ellas, características indeseables desde el punto de vista comercial, al menos conceptualizadas en la sociedad occidental moderna. A pesar de ello, los cerdos criollos tienen grandes ventajas para la producción de carne en áreas rurales de los países en desarrollo, entre estas se encuentran: su tamaño, rusticidad y bajo costo ya que el capital para su explotación es bajo. De hecho, la importancia de estos cerdos en las comunidades rurales es doble, por un lado mejora la dieta del campesino o criador y por otro son engordados para venderse.
Los diferentes estudios realizados con Cerdo Criollo Mexicano, no le dan oportunidad ante el cerdo moderno, considerando a esta raza como no mejorada y sin atributos comerciales, reconociendo que de manera natural se ha seleccionado a las distintas condiciones ecológicas nacionales, que incluyen factores infecciosos y nutricionales (Flores, 1977; Lemus et al., 1999).
Por otro lado, la alta deposición de grasa en la canal en comparación con otras razas porcinas especializadas, le confiere una ventaja comercial a través de la producción de productos embutidos como el jamón jabugo (Montiel et al., 1997; Navarro et al., 1997; Pérez et al., 1997) que tiene mejor calidad, presentación y gustocidad permitiendo darle un valor agregado a la carne, al elaborar productos tipo Ibérico de buena calidad. De hecho, la selección de los cerdos, no debería ser contra grasa, como se maneja actualmente, por dos razones. Si un objetivo es la producción de embutidos de tipo Ibérico, la grasa en la carne, sobre todo la intramuscular, es básica, por lo que una selección contra grasa dorsal quizá pudiera afectar la grasa intramuscular. Por otra parte, el cerdo a nivel rural, no sólo es una fuente de proteína sino de grasa animal. Si se pretende mejorar la productividad en este sector con el uso de cruzamientos con razas especializadas, esto de hecho mejora la ganancia pero disminuirá en cierta medida el espesor de la grasa, por lo que será necesario disminuirlo aún más por la vía de la selección en el Cerdo Criollo (Rico et al., 2000).
Es probable que las poblaciones de Cerdo Criollo posean algunas características útiles determinadas genéticamente, por lo tanto, puede representar un reservorio genético para obtener variedades nacionales mejor adaptadas. Desafortunadamente, por sus características zootécnicas y su explotación tradicional, los cerdos autóctonos no han sido objeto de suficientes estudios que permitan conocer su verdadero potencial genético y su capacidad productiva (Benítez y Sánchez, 2001; Lemus et al., 2001).
Aproximadamente el 30% de todas las razas de animales domésticos en el mundo se encuentran en peligro de extinción, sobre todo las razas autóctonas que se explotan de manera tradicional en las zonas rurales; más aún, se estima que del total de cerdos a nivel mundial, el 25% a 35% son razas autóctonas (FAO, 1994).
Debido a la introducción de razas mejoradas de cerdos en explotaciones porcinas, el Cerdo Pelón Mexicano está en peligro de ser absorbido hasta la extinción, por lo que la FAO lo considera como casi extinto, debiendo considerarse que su germoplasma es un patrimonio no renovable (Loftus y Scherf, 1992). Se ha reportado el peligro de desaparición en que se encuentran varias razas de animales domésticos (Chupin, 1994), situación identificada por la FAO (1994) mencionando como causas, los programas de cruzamientos en donde la inseminación artificial se ha convertido en un peligro por el riesgo de absorber a las razas locales aún no valoradas (Pathiraja, 1987; Chupin, 1994).
Al resaltarse que los cerdos locales pueden ser el origen de determinantes genéticos de resistencia natural a diversas enfermedades, ciertas habilidades digestivas para consumir subproductos fibrosos y tolerancia a condiciones tropicales; estas poblaciones pueden representar recursos genéticos valiosos para la mejora de variedades comerciales, que se desee introducir a condiciones tropicales mediante la creación de razas sintéticas, o como punto de partida para la selección de razas autóctonas mejoradas, teniendo importantes repercusiones comerciales en la biotecnología animal, ya que estudios genéticos en cerdos comerciales indican que se ha ejercido una presión de selección muy intensa, de forma que la variabilidad genética en poblaciones comerciales se ha reducido notablemente (Fujii et al., 1991).
Al reportarse mutaciones genéticas indeseables como hipertermia maligna o síndrome de estrés porcino, que está presente en el 20% de las poblaciones porcinas americanas y canadienses (O´Brien et al., 1993), la reducción genética en los germoplasmas comerciales resalta aún más la importancia del estudio y conservación de las variedades nativas de cerdos, que pueden representar un reservorio de diversidad genética que podría enriquecer y refrescar en un futuro el germoplasma del cerdo comercial.
1.2. Orígenes del Cerdo Doméstico
Se cree que los ancestros del cerdo se dieron en el Eoceno. Paleontológicamente al cerdo verdadero se le ubica en el Oligoceno (Thenius, 1970; citado por Ruvinsky y Rothschild, 1998). Los caninos de los Suinos se hicieron prominentes durante el Mioceno; el diente molar bunodonte apareció mucho más desarrollado con una multiplicación en el número de colmillos, a finales del Terciario (Graves, 1984).
Los cerdos fueron domesticados en Asia y Europa hace 10,000 y 5,000 años, respectivamente (Zeuner, 1963). En el periodo Neolítico (Edad de Piedra) se le encuentra ya domesticado en el Báltico y al sureste de los Alpes (Flores, 1981).
Es casi seguro que en los tiempos prehistóricos, en que el tronco de las lenguas asiáticas de los pueblos primitivos se dividió en otros grupos, el cerdo ya estaba domesticado y sin duda fueron los pueblos arios los que enseñaron a los meridionales la cría y explotación de esta especie (Flores, 1981).
La cría de los cerdos era conocida por los chinos 4,800 años A. C. Algunos pueblos consumían su carne pero en otros se consideraba animal inmundo y sólo en determinadas épocas era permitido el consumo. Los hebreos, mahometanos, hindúes y budistas no lo toleraban (Gaskell, 1882; citado por Berruecos, 1972). Posiblemente el origen de la ley Mosaica en la que se prohíbe el consumo de cerdo, haya sido enfocada a fin de evitar problemas de parasitosis humanas.
Los griegos y los romanos los utilizaron en sus sacrificios, y los germanos lo tenían como dios del amor y la fertilidad (Berruecos, 1972). Los griegos criaban cerdos que eran sacrificados a ciertos dioses como Ceres, Marte y Cibeles (Vázquez, 1973); solo en Etruria llegaban anualmente a Roma 20,000 cerdos y el porcus trojanus era para ellos un manjar. Los cretenses lo consideraban animal divino porque decían que había alimentado a Júpiter (Flores, 1981).
Gracias a hallazgos arqueológicos, a través de las tablas de arcilla de escritura cuneiforme, desenterradas en el Medio Este, y que datan de 3,000 años A. C., se sabe por ejemplo, el número de cerdos que tenía un granjero y la cantidad de alimento que les ofrecían. Desde el principio, los cerdos jugaron un papel muy importante en las granjas, constituyendo una gran proporción de la dieta, como lo muestran los huesos de diversos sitios arqueológicos. Por ejemplo, en Cayonu, Turquía, un sitio fechado 7,500 años A. C. más del 30% del consumo de carne, era cerdo, mientras que en Ají Firuz, al este de Irán, cerca del 40% de la carne consumida también era cerdo (Matthews, 1985).
El cerdo salvaje (Sus scrofa L.) es una de las especies de cerdo salvaje del Viejo Mundo, que se encuentra más ampliamente distribuida. Su territorio abarca de Europa occidental y el Mediterráneo, hasta la taiga Rusa, a través de la India y el sureste de Asia, hacia las islas de Sri Lanka y Japón (Spitz, 1986). La variabilidad en el número de cromosomas se expresa en este margen tan amplio, con un número diploide de 38 (similar al cerdo doméstico), encontrándose más en las regiones sureste y este, mientras que en la región continental de Europa tienen 36 cromosomas (Spitz, 1986).
1.3. Taxonomía de Cerdo
El cerdo es un animal ungulado que pertenece al orden Artiodactila, es decir, con número par de dedos.
De acuerdo con Ruvinsky y Rothschild (1998), la familia de los Suideos se divide en 3 subfamilias.
1.3.1. SubfamiliaBabirusa
Son animales originarios de las islas Célebes y Molucas, y su principal característica consiste en poseer colmillos superiores que salen perforando el hueso hacia arriba y se curvan hacia atrás como cuernos, alcanzan hasta 30 cm. de longitud. Viven en climas cálidos y húmedos; son animales pequeños, de orejas erectas y cortas, y con extremidades largas y fuertes (Flores, 1981).
Poseen un estómago muy complejo; el pasto constituye su mayor fuente de alimento. Los caninos en el macho están más desarrollados y curvados, creando una espiral. Los animales nadan bien en río o mar; las hembras generalmente tienen 2 lechones. Poseen un número diploide de cromosomas (38); 11 de sus pares autosómicos y el cromosoma X son casi idénticos a los cromosomas del cerdo doméstico (Bosma et al., 1991, citado por Ruvinsky y Rothschild, 1998).
1.3.2. SubfamiliaPhacochoerus
El representante de este grupo es sin duda el Phacochoerus africanus, distribuido en la mayoría de los países africanos. Su nombre se debe a las verrugas que posee en el hocico. La forma del cráneo difiere de la de otros cerdos y el número de dientes es reducido. Los caninos son largos, filosos y presentes en ambos sexos. Los adultos tienen aprox. 145-190 cm. de longitud, 65 cm. de altura y un peso de 50 a 150 kg. El tamaño de la camada es de 3 o 4 lechones (Ruvinsky y Rothschild, 1998).
Esta especie está ampliamente distribuida en África subsahariana. El número diploide de cromosomas es 34.
1.3.3. SubfamiliaSuidae
Estos son cerdos verdaderos de donde se han originado todas las razas conocidas. Presentan morfología muy variada, sobre todo en lo que se refiere a la longitud y dirección de las orejas, así como a su tamaño corporal. Poseen cuatro dedos en las extremidades, de los cuales sólo dos centrales son funcionales y sirven de apoyo. La nariz es plana y musculosa, siendo altamente sensible. Presentan un canino superior desarrollado que les permite hozar. Son omnívoros y de hábitos diurnos, con excepción de las zonas cálidas (Berruecos, 1972).
El género Sus comprende además del cerdo doméstico, varias especies salvajes (Berruecos, 1972). Entre ellas figura el Sus scrofa (con variedades salvajes y domésticas) o cerdo salvaje de algunas regiones boscosas de Europa; el Sus salvanius (cerdo pigmeo) o jabalí de la India; el Sus andamanensis, de las islas Andaman; el Sus salvanius, del Himalaya; el Sus vittatus, (de China) el Sus verrucosus (de Java) y el Sus barbatus (de Borneo), de la región Malaya; el Sus africanus y el Sus porcus, de África. Todas estas especies varían considerablemente en tamaño, color, longitud de cerdas en el cuello, tamaño de colmillos, número de tetas, etc. (Fuentes, 1989).
Del género Sus scrofa o cerdo verdadero se conocen por lo menos 16 subespecies (Ruvinsky y Rothschild, 1998):
S. s. scrofa: Este, centro y sur de Europa.
S. s. attila: Este de Europa, norte del Cáucaso, partes del oeste de Siberia, centro y oeste de Asia.
S. s. meridionalis: Sur de España, Córcega y Sardinia.
S. s. algira: Noroeste de África.
S. s. libica: Asia Menor, Medio Este, sur de Europa del este.
S. s. nigripes: Sur de Siberia, Asia Central.
S. s. sibiricus: Este de Siberia, Mongolia.
S. s. ussuricus: Este de Rusia, Corea.
S. s. moupinensis: Este de China, sureste de Asia.
S. s. riukiuanus: Islas Ryukyu.
S. s. leucomystax: Japón.
S. s. taivanus: Taiwán.
S. s. davidi: Oeste de India.
S. s. cristatus: Este de India, parte oeste de Indochina.
S. s. affinis: Sur de India, Sri Lanka.
S. s. vittatus: Malasia, sur de las islas de Indonesia.
Los cerdos actuales pertenecen al género Sus y comprenden los cerdos asiáticos (Sus vittatus) de pequeño tamaño, los Célticos (Sus scrofa) provenientes del jabalí europeo, y los ibéricos (Sus mediterraneus) de origen africano, de mayor talla. La capacidad de adaptación del cerdo a diferentes climas le ha permitido que se explote en todos los continentes (Martínez et al., 2000).
1.4. Orígenes del Cerdo Criollo
De los cerdos criollos, provenientes del Sus scrofa mediterraneus que pobló la región mediterránea de Grecia, Portugal, Italia y algunos países de África como Egipto, se han derivado una gran variedad de razas célticas e ibéricas, desaparecidas con el tiempo o absorbidas mediante cruzamientos. Actualmente quedan unas pocas, entre las que sobresalen las Coloradas, Rubias, Negras y Manchado de Jabugo (Hernández et al., 1997), las cuales conforman actualmente las piaras que se explotan en España. Los Cerdos Criollos latinoamericanos, descendientes de este grupo presentan algunas características similares (Benítez, 2001).
Los Cerdos Criollos locales filogenéticamente se encuentran separados genéticamente de los cerdos modernos, situación que sugiere que así se han conservado a pesar de la falta de programas sistematizados de mejora genética. Por otro lado, los cerdos modernos se encuentran cercanos, señalándose que comparten gran parte de sus genes y que los programas de selección de los que han sido objeto, les acerca más entre razas (Martínez et al., 2000; Lemus et al., 2001).
Según la Historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, la introducción del cerdo en América ocurre en el segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1493 y continúa en expediciones subsiguientes. La política de los reyes católicos era el fomento de una importante ganadería (porcina, bovina, ovina, entre otras), en el área de las Antillas, que sirviera de abastecimiento de alimento a las expediciones de conquista del territorio continental americano. Desde entonces, este tipo de cerdos se ha mantenido en el continente americano en crianza familiar, con un manejo extensivo y una alimentación basada en su mayoría en desperdicios de cocina y de cosechas (Rico et al., 2000).
Se puede deducir que los cerdos de América derivan de las múltiples razas existentes en los siglos XV y XVI. Esto puede explicar la gran variedad de fenotipos existentes en todos los países. La presencia de Cerdos Criollos originarios de las razas Ibéricas, se extiende desde México, hasta el extremo sur de Argentina; desde el nivel del mar, hasta más de 4,500 m. de altitud, como en la provincia de Chimborazo en Ecuador, y en algunas regiones de Bolivia y Perú (Benítez, 2001).
1.4.1. El Cerdo Criollo en México
Las poblaciones de Cerdo Criollo Mexicano (CCM) son descendientes de los cerdos criollos traídos por los españoles en la Colonia. Fueron transportados por órdenes de Cortés en el año 1522, provenientes de las islas de Cuba, Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico. Abierto el camino legal al transporte de ganado de las islas a Nueva España, el ganado porcino se multiplicó rápidamente en grandes cantidades, tanto por los embarques que se hacían de las islas como por la reproducción natural. Se necesitaba poco espacio, el maíz como alimento era barato y abundante (Mateyzanz, 1965).
Sin embargo, recientemente, gracias a las técnicas de biología molecular, mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), amplificando el ADN mitocondrial, y analizando las relaciones filogenéticas mediante dendogramas que permiten evaluar las distancias genéticas existentes en las poblaciones animales, --en este caso de distintas variedades de Cerdo Criollo--, se sabe que tienen un origen diverso, ya que dos de los haplotipos encontrados son similares a razas asiáticas (Satsuma y Vietnamita) y cinco se determinaron de origen europeo (Huerta et al., 1999; Lemus, 1999; Lemus et al., 1999a; Lemus-Flores et al., 2001).
A partir de 1884 y 1903 en que se inauguraron los ferrocarriles a Ciudad Juárez y Laredo, se importaron los primeros cerdos Duroc y Poland-China, y se inició prácticamente el mestizaje, que aún continua (Flores, 1981).
Los resultados sobre población animal en México son difíciles de precisar, máxime cuando se trata de poblaciones criollas (Sierra, 2000). En este sentido, es inclusive peligroso para las razas autóctonas ya que no se tiene idea de lo que pueda estar pasando con ellas en materia de población animal, una razón más por la que se podrían extinguir sin que nos diéramos cuenta.
De acuerdo con Sierra (1997), algunos factores que predisponen para que muchas de las razas locales en México se estén perdiendo, son: la importación excesiva de animales mejorados del exterior, sin ningún estudio previo; el uso indiscriminado sin ninguna dirección técnica de los cruzamientos entre razas locales y selectas; la falta de estudios para demostrar la capacidad de las razas locales, sobre todo cuando se trata de producir en ambientes difíciles, y una razón más que propicia la erosión genética, es el poco valor económico que reciben estos animales ya que son manejados sin ninguna asesoría técnica.
Dentro de las poblaciones de Cerdo Criollo en México, se reconocen tres tipos por el Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) de la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) (http:/www.fao.org/dad-is/index.htm): el Birich, el Cerdo Cascote y el Cuino, que corresponden al Cerdo Pelón Mexicano (CPM), Pata de Mula y Cuino, respectivamente (FAO, 1994).
Como ya fue señalado, no se tiene un censo oficial sobre la importancia numérica y distribución geográfica del Cerdo Criollo Mexicano (Flores, 1981); extraoficialmente se acepta que estos animales están ampliamente distribuidos en todas las regiones costeras y principalmente en el sureste, comprendiendo los estados de Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y algunos estados hacia el norte, como Nayarit y Jalisco (Tello y Cisneros, 1990; Lemus et al., 1999b).
En un censo realizado por Lemus et al. (1999b) y Hernández y Hernández (1999), se ha determinado que la tendencia de crecimiento poblacional del Cerdo Criollo en Nayarit es negativa, lo que significa que podrían extinguirse en menos de 5 años en los municipios encuestados. Los factores que influyen en la probable extinción son: problemas económicos en el medio donde se producen, un aumento del crecimiento poblacional y la urbanización.
La importancia del Cerdo Criollo Mexicano en las comunidades rurales es doble, por un lado mejora la dieta del campesino o criador, y por otro son engordados para venderse (Suárez y Barkin, 1990). La FAO (1994) considera que estos cerdos se encuentran en riesgo de extinguirse al ser absorbidos por razas modernas, por carencia de programas de conservación, así como por falta de programas técnicos en el uso de estos animales.
1.4.1.1. El Cerdo Pelón Mexicano
El biotipo CPM es probable que se haya formado a partir de cerdos Célticos, Ibéricos y Napolitanos que introdujeron los españoles en México, en combinación con animales de raza asiática, introducido por el comercio con China después de la conquista. Estos cerdos se volvieron salvajes esparciéndose por el territorio nacional. La falta de control propició el cruzamiento entre estas cuatro razas, trayendo como consecuencia la creación de un nuevo biotipo, el llamado Pelón Mexicano. Para una descripción de las razas porcinas colonizadoras, se remite al lector al documento de Flores (1981).
El Cerdo Pelón Mexicano es el CCM más difundido, no se tiene un censo oficial sobre la importancia numérica y distribución geográfica, extraoficialmente (Flores, 1992) se acepta que estos animales están ampliamente distribuidos en todas las regiones costeras y principalmente en el sureste, comprendiendo los estados de Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y algunos estados hacia el occidente como Nayarit y Jalisco. Los animales son criados en comunidades rurales en explotación de tipo familiar, no se puede hablar de una raza pura ya que no han existido programas sistemáticos de selección y parece que son poblaciones heterogéneas. Además en ocasiones están cruzados, pero conservan un elevado grado de características de estas poblaciones (Lemus, 2001).
Los CPM tienen la cabeza y cara rectilínea; orejas de tamaño mediano, semirrectas; dorso un tanto rectilíneo, con ancas completamente caídas; el cuerpo está parcial o totalmente desprovisto de pelo; su color es grisáceo o combinado con blanco, y son de talla mediana teniendo una alzada de 57 a 76 cm., una longitud de 83 cm., con un peso adulto de 70 a 83 kg. (Fotografía 1.1) (Cabello, 1969; Flores, 1981; Castellanos y Gómez, 1983). Este biotipo es el más abundante, difundido y estudiado, tiene semejanza con el Cerdo Ibérico.
Los animales son criados en comunidades rurales en explotación tipo familiar; no se puede hablar de una raza pura ya que generalmente están cruzados, pero conservan una elevada proporción de características de la raza (Cárdenas, 1966; Cabello, 1969).
Uno de los principales problemas del CPM es su valor comercial, ya que al considerarse como “corriente”, y por su alto porcentaje de grasa producida, desmerita su apreciación comercial. Sin embargo, este tipo de cerdo es en muchas regiones en las comunidades rurales, una fuente de proteína animal para la alimentación humana y una fuente de ingreso familiar.
Al probarse recientemente que la calidad de la carne de CPM es apropiada para su industrialización, con excelentes productos embutidos tipo Ibérico (Montiel et al., 1997; Navarro et al., 1997; Pérez et al., 1997), se presenta una oportunidad para estudiar y difundir la elaboración de estos productos en las comunidades rurales, para crear una cultura de conservación y uso de proteína animal en la alimentación humana, mejorando el nivel de nutrición y beneficiando la preservación y uso de este tipo de cerdo, fomentando además, una agrupación de criadores de CPM que nos permite estudiar y mejorar este cerdo.
Como ya fue mencionado, el Cerdo Pelón Mexicano es el más estudiado de los cerdos criollos del país. Su estudio se ha venido realizando desde hace ya tres décadas. González (1974) y Plata (2000), estudiaron la ganancia de peso y eficiencia alimenticia; Robles (1967), las ventajas que tiene sobre otras razas comerciales. Richards y Rejón (1983), sostienen que la producción de lechones con CPM es redituable, pero en general, las investigaciones de Guerra (1980), y Aguilar y Castellanos (1983), sugieren que el CPM no tiene ventajas, excepto su resistencia en patas y hocico; además, no es prolífico (Romano et al., 1980; Castro et al., 1981; Castellanos, 1984), y no está capacitado genéticamente para aprovechar una buena alimentación (Rojas, 1994). Esto contrasta con los resultados de Tello y Cisneros (1990), quienes en el estado de Nayarit al estabularlo no encontraron diferencias en conversión alimenticia, días de gestación, días de destete a primer servicio y porcentaje de supervivencia en lactancia, comparado con las razas modernas.
El CPM en Nayarit
En el estado de Nayarit al CPM se le localiza en ejidos y en comunidades rurales, encontrándolos en varios municipios: Huajicori, Acaponeta y Rosamorada, principalmente. Este cerdo se produce con bajos niveles de conocimiento técnico y de control sanitario, por lo que su población se da básicamente en familias de poblados pequeños o en la periferia de las poblaciones (Lemus et al., 1999b).
Actualmente, el Dr. Clemente Lemus Flores tiene un programa a su cargo para fomentar la cría, engorda e industrialización del Cerdo Pelón Mexicano en el estado de Nayarit. Los objetivos de dicho programa son: formar una agrupación de criadores de CPM; enseñar y difundir el uso y consumo de la conservación de productos cárnicos de cerdo mejorando la dieta de la familia rural; establecer programas técnicos en comunidades rurales para una mejor explotación del CPM, y difundir el uso de inseminación artificial, dietas y sanidad en la cría de cerdos a nivel rural.
Al momento, el Programa ha formado siete grupos de familias en cinco Municipios, que recibieron hembras y machos de dos meses de edad para que al llegar a edad reproductiva, los reproduzcan y posteriormente se forme otros grupos en otras comunidades, pretendiendo que sean de 25 engordadores que industrialicen el cerdo finalizado.
Los grupos se comprometen a cumplir con las obligaciones asignadas, comprometiéndose al cuidado y salud del animal recibido y a bonificar el pago, según el plan que seleccionen, ya sea recibir un vientre para su reproducción en comodato, regresar en lechones el valor del vientre, y también, recibir un lechón destetado (aproximadamente de 2 meses de edad), regresando 1 lechón a escoger en un mínimo de 2 partos. Asimismo, se comprometen a proporcionar y auxiliar en la toma de datos productivos que permitan estudiar el rendimiento de los animales asignados.
Con este proyecto se genera un semillero de Cerdos Pelón Mexicano que servirá para fomentar su uso, evitar su extinción y permitirá realizar estudios científicos sobre fisiología y genética molecular, a favor de su preservación en su hábitat histórico.
El CPM en Yucatán
La porcicultura de traspatio en el estado de Yucatán como en la mayor parte de México, es una actividad económica, cultural y social muy importante para las familias de las comunidades rurales (Suárez y Barkin, 1990).
Debido a sus características de aprovechamiento de los recursos disponibles en los solares, productos y subproductos de la milpa como fuentes alimenticias, así como su rusticidad y adaptación a las condiciones ecológicas de la península de Yucatán, la producción del CPM se desarrolló y extendió hasta finales del siglo XIX. Desde el inicio del siglo XX el CPM ha sido remplazado con la introducción de razas mejoradas. Esto ha ocasionado una reducción en su número y su distribución geográfica en la península de Yucatán.
La importación de razas al estado de Yucatán durante los últimos 50 años, ha contribuido a una severa erosión genética en la población del cerdo pelón; debido que a través de cruzamientos se ha ido sustituyendo la raza y se han perdido algunas de las características fenotípicas y genotípicas de estos animales.
Anderson et al. (1999), mediante la aplicación de encuestas a 260 familias en 17 poblaciones de 7 municipios del estado de Yucatán, encontraron que el 54.1% de los cerdos criados en los traspatios son de raza importada, el 45% son cerdos producto de cruzamientos y el 0.3% son CPM. En otro estudio Ferráes et al. (2001) al visitar otros 7 municipios, tratando de localizar CPM, indicaron que de 245 cerdos criados únicamente 86 (35.1%) poseían las características del mencionado genotipo. Los reportes anteriores así como los de otros trabajos (Acosta et al., 1998; Williams et al., 1999) confirman la severa reducción de la población del CPM en Yucatán.
La mayoría de las veces la explotación del CPM es en el sistema de traspatio, en los solares y terrenos aledaños al poblado de donde obtienen gran parte de sus insumos alimenticios.
A pesar de la presencia del CPM por varios siglos en la península de Yucatán, se carece de datos confiables de su productividad y de un programa de conservación y rescate genético para preservarlo.
Actualmente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, se lleva a cabo un proyecto de rescate genético del CPM en Yucatán. La diversidad del material genético obtenido fue resultado de una extensa búsqueda en diferentes municipios de los estados de Yucatán y Quintana Roo. La selección a través de las características fenotípicas de los animales obtenidos en los partos ha dado como resultado en la actualidad tener un hato con 30 hembras en edad reproductiva y 4 sementales.
1.4.1.2. El Cerdo Pata de Mula
Se reporta su presencia en las costas del Golfo y sobre todo en Veracruz. Es poco abundante, se identifica por la presencia de sindactilia dominante sobre pezuña normal, teniendo presencia de pelo con coloración variable. Es de tamaño mediano y de perfil variable más bien cóncavo.
1.4.1.3. El Cerdo Cuino
Este biotipo criollo fue traído por los españoles, o venía también en la famosa Nao de China que atracaba en Acapulco (Berruecos, 1972) y San Blas, Nay. Se originó del cerdo asiático, confirmado recientemente mediante estudios de DNA mitocondrial (Huerta et al., 1999).
Aunque antiguamente se le encontraba en abundancia, en la actualidad está casi extinto. Posee pelo sumamente erizado (Fotografía 1.2), pero puede estar desprovisto de él. El color más frecuente es el negro, aunque los hay rojos e incluso pintos. Se caracteriza por ser dócil. Alcanzan a lo sumo 49±9 kg. de peso, con 53 a 65 cm. de alzada, ya que su cuerpo es pequeño con marcada tendencia a acumular grasa (Fotografía 1.3). Presentan un tipo de cara cóncava y hocico corto, con una pronunciada abundancia de depósito de grasa en maceteros; son poco prolíficos (Flores, 1981).
Fotografía 1.2.Hembra Pelón Mexicano
Fotografía 1.2.Semental Cuino
1.4.2. El Cerdo Criollo en Cuba
El Cerdo Criollo Cubano, al igual que sus similares que habitan el resto del área del Caribe y de Latinoamérica, tiene su origen en cerdos Ibéricos llevados durante la colonización del “Nuevo Mundo” por los españoles.
La raza Criollo en Cuba está distribuida en toda la isla, aunque es mayoritaria en la región oriental. Se estima un total de 200,000 reproductores y una población total de aproximadamente 1.2 millones de cabezas. Estos animales se encuentran en su mayoría en manos del campesinado, con un tipo de producción familiar y una alimentación predominantemente a base de desperdicios de cosechas y de cocina, y de los recursos naturales (Rico et al., 2000).
En 1992, la empresa Nacional de Genética Porcina, conciente de la necesidad de preservar y mejorar este recurso genético, comenzó el proyecto de tipificación del Cerdo Criollo. Dicho proyecto persigue la conservación y mejora de ese biotipo, garantizando su pureza racial, y la caracterización de su comportamiento, tanto desde el punto de vista morfológico como productivo (Rico et al., 2000). El proyecto de tipificación del Cerdo Cubano corre a cargo de la Dra. Carmen Rico.
A 7 años de comenzado el proyecto, la mayor proporción de los animales criollos del Centro Genético es de capa negra y prácticamente lampiña, a pesar de que la población de fundación fueron animales peludos y entrepelados. No se ha definido hasta qué punto esta situación está dada por un componente genético o por mejor adaptación del animal lampiño. La presencia de mamellas también es común, así como las pezuñas en forma de casco de mula, aunque en menor proporción (Rico et al., 2000).
1.4.3. El Cerdo Criollo en Uruguay
En el caso de Uruguay, sólo un 2% de los cerdos de la población pueden considerarse criollos, descendientes de los primeros animales llevados a ese país desde la Península Ibérica, aunque no existen datos certeros que avalen correctamente dicha cifra (Castro, 2003).
Los primeros cerdos de Uruguay fueron llevados por los colonizadores, tanto españoles como portugueses. Como animal doméstico aparece desde la instalación de los primeros poblados. En la ley 3ª (Leyes de las Indias), se prevén en los repartos de tierras, la adjudicación de “tierras de pasto suficientes para diez puercas de vientre” (Vadell, 2000).
En Uruguay los cerdos que pueden considerarse criollos son el Cerdo Mamellado, el Cerdo Casco de Mula (Castro, 2003), y el cerdo criollo denominado “pampa” (Vadell, 2000).
1.4.3.1. El Cerdo Mamellado
El Cerdo Mamellado se caracteriza por poseer apéndices pendulosos en la base del cuello llamados mamellas (Fotografía 1.4). La mamella es una característica morfológica asociada a estirpes del Cerdo Ibérico español y portugués, y a razas del tronco Mediterráneo, siendo excepcional en animales del tronco Celta (Delgado et al., 1998; Castro et al., 2002).
Fotografía 1.3.Vientres: Pelón Mexicano y Cuina en Nayarit
Fotografía 1.4. Cerdo Mamellado
1.4.3.2. El Cerdo Casco de Mula
El Cerdo Casco de Mula tiene como principal característica la sindactilia o presencia de dedos fusionados, condición que a opinión de algunos, lo haría más resistente a Fiebre Aftosa y a Peste porcina Clásica. El primer reporte de sindactilia en cerdos se debe a Charles Darwin, y los define como fenómenos de mutación (Anzola, 2000).
1.4.3.3. El Pampa
La población de cerdos Pampa se localiza en el Departamento de Rocha, ubicado el este del territorio uruguayo, próximo a la frontera con Brasil; ahí existe el principal ecosistema de humedales de Uruguay. El Pampa ha sufrido en los últimos años un constante acoso por las empresas vendedoras de genética y de sus técnicos. Aun sin conocer las características principales de este tipo racial, han desarrollado un hostigamiento permanente dirigido a denunciar sus malos índices de conversión y su excesiva producción de grasa (Vadell, 2000). Los criadores de estos animales los definen por poseer un manto negro con seis puntos blancos, orejas célticas y perfil entre subcóncavo y rectilíneo; además, sostienen que las madres se destacan por su longevidad, mansedumbre, adaptación al pastoreo y buena habilidad materna asociada a una importante producción de leche. Logran 9 lechones al nacimiento y destetan entre 7 y 8; los cerdos terminados llegan a 105 kg. de peso vivo con 8 meses de edad, y con abundante grasa en las canales (Sistema Nacional de Registros Porcinos, Fac. de Agronomía; Vadell, 2000).
1.5. Literatura Citada
Aguilar, A., Castellanos, R. A. 1983. Utilización digestiva de la alfalfa por el cerdo Pelón Mexicano. INIP, SARH. pp. 27-34.Anderson, S., Ferráes, N., Rivera T. 1999. La población de cerdo criollo en Yucatán México: Estado del impacto genético. Memorias del Seminario Internacional sobre agrodiversidad campesina. Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de MéxicoAnzola, H. 2000. Los Animales Domésticos Criollos y Colombianos en la Producción Pecuaria Nacional. Colombia: ICA, CORPOICA y Asocriollo. (Citado por Castro, 2003).Benítez, O. W. 2001. Los cerdos criollos en América Latina. En: FAO (ed.). Los Cerdos Locales en los Sistemas Tradicionales de Producción. Estudio FAO Producción y Sanidad Animal. 148:13-35.Berruecos, J. M. 1972. Mejoramiento Genético del Cerdo. México: Arana. pp. 3-8.Cabello, F. F. T. 1969. Comportamiento en el Trópico de Cerdos de Raza Pura, Híbridos y Pelón Mexicano. Tesis de Lic. en MVZ. Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. México, D. F.Cárdenas, P. C. 1966. Introducción al Estudio Zoométrico del Cerdo Pelón Veracruzano. Tesis de Lic. en MVZ. Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. México, D. F.Castellanos, R. A., Gómez, A. R. 1983. Retrospectiva y perspectiva sobre la raza de cerdos Pelón Mexicano. Coordinación Regional de Investigaciones Pecuarias. SARH, Mérida, Yuc.Castro, G. 2003. Contribución al estudio racial de los recursos zoogenéticos porcinos criollos del Uruguay. Comisión Sectorial de la Investigación Científica. Universidad de la República Uruguay. 10 pp.Castro, G., Fernández, G., Delgado, J., Rodríguez, D. 2002. Contribución al estudio racial del cerdo Mamellado uruguayo. III Simposio Iberoamericano sobre la Conservación de los Recursos Genéticos Locales y el Desarrollo Sostenible. 25 al 27 de nov. Montevideo, Uruguay.Delgado, J., Vega, J., Camacho, M., Barba, C., Sereno, J. 1998. Caracterización morfológica y genética de las variedades del tronco Ibérico. Solo Cerdo Ibérico 1:27-44. (Citado por Castro, 2003).FAO. 1994. Boletín de Información sobre Recursos Genéticos Animales. Roma: FAO, UNEP.Ferráes, E. N., Rubio, L. O., Vargas, M. J., Anderson, S. y Drucker, A. 2001. Sistema de producción en dos comunidades rurales. FMVZ. Univ. Autónoma de Yucatán. (Documento interno).Flores, M. J. 1981. Ganado Porcino. 3a ed. México: Limusa.Fuentes, O. M. 1989. Comparación de la Evolución Etológica entre el Cerdo Doméstico (Sus scrofa domesticus) y las Diferentes Especies de Cerdos Salvajes (Sus scrofa). Estudio Recapitulativo. Tesis de Lic. en MVZ. FMVZ, UNAM.Gaskell, A. 1882. Gaskell´s Compendium of Forms. USA: Fairbanks Palmer Co., Chicago.(Citado por Berruecos, 1972).González, M. J. H. 1974. Contribución al Estudio del Cerdo Pelón Mexicano en el Municipio del Naranjal, Ver. Tesis de Lic. MVZ. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Univ. de Tamaulipas.Graves, H. B. 1984. Behavior and ecology of wild and feral swine (Sus scrofa).J. Anim. Sci. 58 (2):482-492.Guerra, G. X. M. 1980. Parámetros de Producción en el Ganado Porcino. Tesis de Lic. en MVZ. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM. México, D. F.Hernández, S. J. A. y Hernández, S. M. 1999. Existencia y Diferencias Morfológicas del Cerdo Criollo Mexicano en los Municipios de Huajicori, Acaponeta y Rosamorada del Estado de Nayarit. Tesis de Lic. en MVZ. . Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Univ. Autónoma de Nayarit. 26 pp.Hernández, J. B., Ferreta, C. J. L., Vázquez, C. C., Meneya, M. García, C. J. M. 1997. El Cerdo Ibérico: el Poblador de la Dehesa. España: Dpto. de Producción Animal. Sección de Porcino. Junta de Extremadura.Huerta, L. J. B., Martínez, C. J. S., Ulloa, A. R., Gayosso, V. A., Salmerón, S. P., Lemus, F. C., Alonso, R. A. 1999. Origen y diversidad genética en el cerdo criollo mexicano por análisis de la secuencia del ADN mitocondrial. Memorias de la XXXV Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Yucatán. p. 150.Lemus F., C. 1999. Estudio Molecular de la Diversidad Genética del Cerdo Pelón Mexicano (Sus scrofa). Tesis de Doctor en Ciencias. Facultad de Agricultura, Univ. Autónoma de Nayarit. 104 pp.Lemus, F. C., Alonso, M. R., Villagómez, Z. D., Javier, E. M., Manuel, R. K., Montaño, B. M. 1999a. Distancias genéticas del cerdo Pelón Mexicano y razas comerciales porcinas empleando marcadores microsatélites. Memorias de la XXXV Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Yucatán. p. 151.Lemus, F. C., Hernández S., J. A., Hernández, S. M., González M., C. A. 1999b. Existencia y diferencias morfológicas del Cerdo Pelón Mexicano en el estado de Nayarit. Memorias de la III Reunión Científica y Tecnológica de Nayarit. Tepic, Nay. pp. 51-53.Lemus-Flores, C., Ulloa-Arvizu, R., Ramos-Kuri, M., Estrada, F. J., Alonso, R. A. 2001.Genetic analysis of Mexican hairless pig populations. J. Anim. Sci. 79: 1-6.Mateyzanz, J. 1965. Introducción a la ganadería en Nueva España 1521-1535. Historia Mexicana. El Colegio de México 14 (4):533-566. (Citado por Hernández y Hernández, 1999).Matthews, R. 1985. The world´s first pig farmers.Pig Farming (March):51 y 55.Montiel, R. A. N., López, P. M. G., Méndez, M. D. 1997. Composición de la canal del Cerdo Pelón Mexicano. Memorias XXXIII Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Veracruz, Ver. p. 183.Navarro, C. J. A., Rubio, L. M. S., Méndez, M. D. 1997. Caracterización del Cerdo Pelón Mexicano y su canal. Memorias XXXIII Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Veracruz, Ver. p. 182.Pérez, C. L., Rubio, L. M. S., Méndez, M. D. 1997. Alternativa comercial del Cerdo Pelón Mexicano. Memorias XXXIII Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Veracruz, Ver. p. 200.Plata, P. J. P. 2000. Comparación de la Ganancia de Peso, Conversión Alimenticia y Grasa Dorsal de Cerdos Pelón Mexicano Engordado en Dos Climas y Dos Sistemas de Alimentación. Tesis de Lic. en MVZ. . Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Univ. Autónoma de Nayarit. Compostela, Nay. 20 pp.Richards, M., Rejón, M. 1983. Diagnóstico del Sistema Porcino Ejidal en la Zona Henequenera de Yucatán. FMVZ, Univ. de Yucatán.Rico, C., Santana, I., García, G., Ly, J. 2000. El cerdo criollo cubano. Memorias del V Congreso Iberoamericano de Razas Autóctonas y Criollas. ACPA, FIRC, FEAGAS. Del 28 de Noviembre al 1 de Diciembre. La Habana, Cuba. pp. 244-246.Rojas, A. C. 1994. Comparación del Comportamiento Productivo durante la Lactancia entre Cerdos de Raza Pelón Mexicano e Híbridos de Yorkshire con Pelón Mexicano en el Altiplano. Tesis de Lic. en MVZ. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.México, D. F.Romano, J. L., Hernández, Gómez, R. 1980.Establishment of a herd of Yucatean Hairless pigs. Tropical Anim. Prod. 5 (3):300.Ruvinski, A., Rothschild, M. F. 1998. Systematics and evolution of the pig. En: Rothschild, M. F. y Ruvinski, A. The Genetics of the Pig. U. K.: Cambridge Univ.Press. pp. 1-15.Sierra, V. A. 1997. La conservación de animales domésticos en México. Memorias 1er Congreso Nacional sobre Conservación de Recursos Genéticos Animales. Córdoba, Esp. pp. 149-152.Sierra, V. A. C. 2000. Conservación genética del Cerdo Pelón en Yucatán y su integración a un sistema de producción sostenible: una primera aproximación.Arch. Zootec. 49:415-421.Spitz, F. 1986. Current state of knowledge of wild boar biology.Pig News & Info. 7 (2):171-175.Suárez, B., Barkin, D. 1990. Porcicultura. Producción de Traspatio, otra Alternativa. México: Centro de Ecodesarrollo.Tello, R. A., Cisneros, G. A. A. 1990. Evaluación del Comportamiento Alimenticio y Reproductivo del Cerdo Pelón Mexicano en Estabulación. Tesis de Lic. MVZ. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM.Vadell, A. 2000. Situación actual y perspectivas del cerdo criollo Pampa en Uruguay. Memorias del V Congreso Iberoamericano de Razas Autóctonas y Criollas. 28 Nov al 1º de Dic. La habana, Cuba. pp. 247-249.Vázquez P., C. G. 1973. Historia de los Animales Domésticos de México, su Origen Autóctono o su Introducción al País. Tesis de Lic. Facultad de Ciencias. UNAM. México, D. F.Williams, J. J., Argáez, R. F. J., Rodríguez, V. R. I., Cook, A. J, S. 1999.Estudio descriptivo sobre la crianza de cerdos de traspatio en comunidades rurales del estado de Yucatán, México. Memoria Reunión Científica XXXV Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Mérida Yucatán.
Zeuner, F. E. 1963. A History of Domesticated Animals. USA: Harper & Row Pub. p. 560.





























