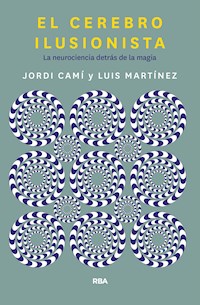
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
¿Cómo logran los magos hacernos ver lo imposible? ¿Qué interferencias producen en nuestros procesos cognitivos? ¿Cómo explica la magia el funcionamiento del cerebro? Los magos utilizan efectos ópticos y manipulan la atención: consiguen que miremos, pero que no veamos. Se aprovechan de nuestras predisposiciones y de la fragilidad de nuestros recuerdos, porque el secreto de la magia está en el funcionamiento de nuestra mente. Para desvelarlo, este libro nos propone un viaje a través de la cognición humana; un recorrido por el amplio mundo de la atención, la percepción, las memorias y las decisiones. De la mano de dos auténticos expertos en neurociencia y magia, nos adentramos en el funcionamiento de nuestro cerebro para entender cómo los ilusionistas nos convencen con espectaculares y asombrosos trucos. Un texto apasionante o, nunca mejor dicho, mágico. Descubre tu cerebro mediante la magia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JORDI CAMÍ y LUIS M. MARTÍNEZ
EL CEREBRO ILUSIONISTA
La neurociencia detrás de la magia
© del texto: Jordi Camí y Luis M. Martínez, 2020.
© de esta edición: RBA Libros, S.A. 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2020.
REF.: ODBO667
ISBN: 9788491876274
GRAFIME • COMPOSICIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
PrefacioPRIMERA PARTE LAS BASES1. La neurociencia ante el arte de lo imposible2. Vivimos de ilusiones: el cerebro humano y la vía visual3. La concepción de la realidad. Somos nuestras memoriasSEGUNDA PARTE LOS MECANISMOS4. Construimos una ilusión de continuidad5. Magia y contraste, la clave de todo6. Filtramos y procesamos solamente lo que nos es útil7. Percibir es un acto creativo, aunque todo está ya en el cerebro8. Recordar es reconstruir9. El infravalorado cerebro inconsciente10. La magia de las decisionesTERCERA PARTE LOS RESULTADOS11. La experiencia mágica y sus públicos12. Investigación científica y magiaAgradecimientosBibliografíaJOAN BROSSA, Alfa, 1986.
Si no podía escribir, en los momentos de euforia, sería guerrillero; en los de pasividad, prestidigitador. Ser poeta incluye ambas cosas.
JOAN BROSSA, Vivàrium, 1972.
PREFACIO
¿Cómo funciona la magia, el ilusionismo, el arte de crear efectos imposibles que violan nuestras expectativas, los juegos que concluyen con la aparente transgresión de las leyes naturales?
En este libro exploraremos los procesos cognitivos que explican el funcionamiento de la magia: una actividad artística milenaria que, tras siglos de pruebas, ensayos y errores, ha ido acumulando importante sabiduría respecto a su técnica.
Un juego o efecto de magia siempre empieza por una demostración, un breve relato o una determinada argumentación que concluye con un resultado aparentemente imposible, fascinante y, a menudo, inesperado. Como espectadores, asistimos cautivados a una disparidad mayúscula entre lo que suponemos que ocurrirá al final del juego y lo que finalmente observamos que sucede. Los desenlaces de los efectos mágicos son, pues, tremendamente provocadores. Contradicen nuestras hipótesis, nos hacen dudar de todo lo aprendido: son una disonancia cognitiva en sí misma.
¿Por qué nuestro cerebro es tomado por sorpresa? ¿Por qué la magia rompe todos nuestros esquemas?
El cerebro humano es un órgano muy avanzado. Sus capacidades están muy perfeccionadas y se adaptan perfectamente a nuestro entorno y estilo de vida. Aun así, no son ilimitadas. El cerebro tiene unos condicionantes físicos y energéticos evidentes entre los que destaca la imposibilidad de procesar la ingente cantidad de información que recibimos continuamente a través de los sentidos, la escasez de espacio para procesarla o la gran cantidad de energía que consume en comparación con otros tejidos de nuestro cuerpo. No son las únicas; otra de sus limitaciones es que la comunicación y transmisión de información entre neuronas es relativamente lenta y debe superar varios cuellos de botella.
Para sobreponerse a estos condicionantes, la evolución el cerebro ha desarrollado estrategias extraordinariamente efectivas, que van desde construir una ilusión de continuidad hasta inferir y anticipar constantemente los acontecimientos. En términos informáticos, la magia, sorprendentemente, ha aprendido a hackear algunas de estas estrategias usando las «puertas traseras» del cerebro. Esto es así porque, como iremos desgranando, la magia deja en evidencia los automatismos y las predisposiciones que caracterizan el funcionamiento de nuestro cerebro e interfiere y juega, sobre todo, con nuestro procesamiento inconsciente.
La magia entra fundamentalmente por la vista, ya que el ser humano es un animal sumamente visual. Tanto es así que más de un tercio de nuestra corteza cerebral está dedicada a procesar la información que captan nuestras retinas. Creamos nuestra propia realidad a partir de muy poca información externa y, mediante la atención y gracias a nuestras memorias a corto plazo, el cerebro filtra y selecciona únicamente aquella información que considera útil en cada momento. A su vez, gracias a los complejos recursos del sistema visual, el cerebro construye una ilusión de continuidad para compensar que captamos la información externa de manera fraccionada, tanto en el espacio como en el tiempo. Así, cuando interpretamos aquello a lo que estamos atendiendo, cuando percibimos, el cerebro infiere la realidad gracias al conocimiento previo que hemos acumulado en nuestros recuerdos, en nuestras memorias a largo plazo.
Pues bien, cuando los magos presentan sus efectos pueden interferir en todas estas estrategias: pueden controlar nuestra atención, pueden aprovecharse de que, a veces, somos ciegos a determinados cambios, y también pueden manipular nuestra percepción y memoria, de tal forma que, aunque miremos, no veamos lo que ocurre.
En la presentación de un efecto mágico se distingue entre la «vida externa» del efecto, que es lo que el público ve y de lo que disfruta, y la «vida interna», que es lo oculto, lo que está pasando secretamente y que hace posible toda la experiencia mágica. Existe, por tanto, una realidad paralela ajena a lo que se expone durante el efecto y al hilo conductor que el mago desarrolla y siguen los espectadores.
Por lo común, el cerebro humano procesa información si existe algún contraste, es decir, si hay cambios, diferencias; por ejemplo, en esta página existe un contraste muy alto entre la hoja blanca y la letra negra. Si redujésemos el brillo de las letras hasta un gris muy suave, no seríamos capaces de percibirlas, no representarían un cambio o contraste suficiente con respecto al blanco de la página. En la vida externa del efecto mágico, el contraste constituye un mecanismo central. A veces, a los magos les interesa crear contraste: captar la atención (como cuando sacan un conejo de la chistera) para que el público «vea» algo. En otras, en cambio, persiguen lo contrario: evitar a toda costa la provocación de contraste, por ejemplo, para realizar maniobras necesarias que deben pasar completamente desapercibidas.
Además de la atención y la percepción, la magia también es capaz de manipular nuestras memorias, y puede condicionarnos e influir en nuestras decisiones instintivas, y todo ello sin que nos demos cuenta. Los efectos mágicos engañan porque se presentan con una lógica y una naturalidad que evitan cualquier tipo de sospecha. Todo es previsible hasta que llega el sorprendente desenlace que rompe con nuestras expectativas. El conflicto del desenlace mágico es muy difícil de dominar, pone en crisis nuestra capacidad de inferencia y anticipación, algo que no está bajo nuestro control consciente. Por esta razón decimos que, de una forma u otra, la magia dialoga, interpela o engaña a nuestro cerebro inconsciente.
La magia ha aprendido a manipular lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Puede transformar nuestros recuerdos y alterar nuestras decisiones. El desenlace mágico es toda una experiencia que desencadena diversas emociones y vivencias intelectuales de distinto signo. Pero la magia es fundamentalmente un arte, un espectáculo, y como tal se presenta en contextos lúdicos. Tal vez por eso, y aunque nos sorprenda, ha sido tan poco estudiada por la ciencia a lo largo de los siglos.
Este es un libro fundamentalmente sobre neurociencia que utiliza la magia como vehículo argumentativo. A lo largo del texto proponemos algunos procesos cognitivos (mediante los que procesamos la información externa y el conocimiento adquirido) acerca de cómo funciona la magia; además, también se plantean muchas preguntas que indican potenciales áreas de investigación que aún son terreno virgen. Estamos convencidos de que la sabiduría acumulada de forma empírica por el mundo de la magia puede abrir nuevas e insospechadas puertas de conocimiento a la neurociencia.
PRIMERA PARTELAS BASES
1LA NEUROCIENCIA ANTE EL ARTE DE LO IMPOSIBLE
El arte de la magia debe tener la finalidad de elevar la cuota de felicidad en el mundo, en los demás y en nosotros mismos.
JUAN TAMARIZ
EL ARTE DE LO IMPOSIBLE
En este libro, nos referimos a la magia como el arte de hacer sentir al espectador, que asiste o participa, que algo es imposible, es decir, que desafía leyes de la naturaleza. Juan Tamariz es el mago contemporáneo más influyente en España. Ha realizado aportaciones teóricas de referencia, y sus contribuciones y sus efectos mágicos gozan de un enorme prestigio internacional. Tamariz considera que el desenlace mágico debe contener necesariamente tres ingredientes: debe ser inesperado, imposible y fascinante.1 Inesperado porque se violan las expectativas, especialmente en aquellos efectos mágicos en los que ningún elemento de la argumentación o relato anticipa lo que sucederá al final; imposible porque los desenlaces mágicos contradicen la lógica o las leyes de la naturaleza; y fascinante porque el efecto final de una buena magia es deslumbrante y extraordinario. Según Tamariz, solo la magia combina la imposibilidad con la fascinación, mientras que otras actividades fascinantes, como, por ejemplo, determinadas acrobacias, no se perciben como imposibles. Para Tamariz lo esencial y específico de un desenlace mágico es el «misterio» de lo imposible, con sus distintos grados que van desde lo desconocido hasta el «choque mental» que produce lo que se ha entendido como verdaderamente imposible.2
LA NEUROCIENCIA3 QUE HAY DETRÁS DE LA MAGIA
El propósito de este libro es contribuir al conocimiento de los procesos cognitivos que están implicados en buena parte de los efectos que realizan los magos, aunque la magia también utiliza muchas otras técnicas y dispositivos que corresponden a diversas disciplinas científicas como las matemáticas, la física (como, por ejemplo, la óptica), la mecánica, la electrónica, la química o los nuevos materiales, pero que no serán objeto de estudio en este libro.
¿A qué tipo de efectos nos referimos entonces?
En las páginas que siguen nos circunscribiremos exclusivamente a los mecanismos de los efectos mágicos dirigidos a provocar la «ilusión de la imposibilidad»: aquella magia que el público considera imposible ya que lo sucedido en el desenlace contradice las leyes de la naturaleza.
Para ello, analizaremos los procesos que explican cómo y por qué funciona la magia «de lo imposible», un universo de conocimiento distinto —aunque no ajeno— a los procedimientos, los recursos y los métodos que utilizan los magos.4 La magia tiene sus propias escuelas, sus expertos y una larga experiencia acumulada a lo largo de los siglos. Más allá de sus trucos, la magia utiliza recursos artísticos (por ejemplo, teatrales), y de otras fuentes para lograr el éxito de los efectos, siempre al servicio de un desenlace sorprendente. Tras siglos de pruebas y ensayos empíricos, la magia actual es el resultado de una sabiduría acumulada a lo largo de los tiempos, basada en la experiencia y en el perfeccionamiento de un inmenso catálogo de materiales y métodos que los magos han bautizado con sus nombres propios y característicos.
Hasta el momento, el responsable de descubrir y validar estas técnicas ha sido el mundo de la magia, pero, ahora, la neurociencia es la que desea aprender de esta sabiduría. En este sentido, el mago Persi Diaconis, excelente científico y profesor de estadística, ha constatado que algunas aportaciones originales de la magia, como los principios que desarrolló el también mago y matemático Norman Gilbreath a finales de los años cincuenta (relacionados con el conjunto de Mandelbrot y las series fractales), han contribuido a abrir nuevas vías de conocimiento en el campo de la criptografía o del análisis de secuencias del ADN.5 Nuestro objetivo pretende seguir los mismos pasos y facilitar un diálogo igualmente fructífero entre magia y neurociencia.
LA GRAMÁTICA DE LA MAGIA
Para realizar una buena magia existen unos principios sólidos formulados sobre la base de la experiencia. La mayoría de estos, como veremos a lo largo del presente volumen, responden a procesos cognitivos. Durante la segunda mitad del siglo XX, algunos teóricos de la magia —como los magos Arturo de Ascanio, Juan Tamariz o Darwin Ortiz— elaboraron auténticas «gramáticas» de su idioma. En este libro hacemos bastantes referencias a conceptos acuñados por Arturo de Ascanio. Ascanio nació en 1929, y, en los años cincuenta, tras conocer al gran mago Fred Kaps, creó una vasta obra sobre la magia que fue elaborando y profundizando hasta su muerte, en 1997. Precisamente, uno de nuestros objetivos ha sido interpretar y «traducir» este lenguaje acuñado por los magos en conceptos que la neurociencia cognitiva utiliza para explicar cómo funciona el cerebro. Como quedará patente a lo largo de las próximas páginas, estamos convencidos de que explorar «cómo funciona» la magia puede aportar nuevas perspectivas a la neurociencia.
Para ello, nos proponemos detallar paso a paso y describir todas las técnicas que poseen claros fundamentos neurocientíficos, es decir, los que surgen de las estrategias que utiliza el cerebro para superar sus límites físicos, que no son otros que la ingente cantidad de información que recibe cada segundo a través de los sentidos, el espacio limitado o la energía que necesita para funcionar.
Además, el procesamiento interno del cerebro es lento y, como ya se ha dicho, debe superar varios cuellos de botella.
Pues bien, para sobreponerse a todas estas limitaciones, el cerebro utiliza unas estrategias extraordinariamente efectivas, estrategias que la magia puede hackear, en términos informáticos, entrando por sus «puertas traseras».
En otras palabras: la magia dialoga, interpela o engaña a nuestro cerebro inconsciente, y ni los magos ni los profanos6 somos conscientes de ello.
VIAJE CON NOSOTROS
La primera parte de este libro se encargará de sentar las bases para comprender adecuadamente todos estos conceptos que acabamos de exponer. Además, en los capítulos 2 y 3 se presenta un modelo simplificado de la estructura y función del cerebro, con especial énfasis en la vía visual, ya que la magia entra por la vista. En la segunda parte se examinarán los diferentes procesos cognitivos que están implicados en los efectos mágicos; unos procesos construidos que cumplen con unos requisitos que desafían los mecanismos que utiliza el cerebro para reunir la información que nos llega del exterior, interpretar la realidad que observamos, descartar todo aquello que no es útil y anticiparnos a los hechos inmediatos.
Más adelante, en el capítulo 4, describiremos cómo el cerebro crea una ilusión de continuidad para compensar el hecho de que captamos la información externa de manera fraccionada, tanto en el espacio como en el tiempo, y comprobaremos que la magia se aprovecha de este fenómeno de múltiples formas. En el capítulo 5, describiremos el concepto de contraste sobre la base de que procesamos principalmente aquello que cambia. Este es un mecanismo clave, puesto que los magos saben cómo evitar o provocar la generación de contraste como herramienta para el control de la atención.
En el capítulo 6, exploraremos cómo se utiliza la atención para filtrar y seleccionar continuamente la enorme cantidad de información que recibimos, pues este es uno de los procesos cerebrales que la magia ha aprendido a controlar de manera muy precisa.
Tras esto, en el capítulo 7, exploraremos el mundo creativo de la percepción, porque percibir es literalmente un proceso de interpretación.
Pero la neurociencia que se esconde detrás de la magia no se queda ahí. Como se verá en el capítulo 8, los magos también son capaces de manipular nuestros recuerdos a lo largo de los pocos minutos que dura un efecto mágico.
Por otro lado, tal y como se muestra en el capítulo 9, los magos pueden condicionarnos y aprovechar los múltiples mecanismos de nuestro cerebro inconsciente. Además, como expone el capítulo 10, también saben cómo inducir inadvertidamente en nosotros determinadas respuestas y decisiones.
La tercera parte del libro comienza en el capítulo 11 con una reflexión sobre el contenido de la experiencia mágica y cómo reaccionan ante ella los distintos públicos. El libro termina con el capítulo 12, donde se reconocen los pioneros esfuerzos de investigación sobre magia que se realizaron a finales del siglo XIX, y lo mucho que todavía queda por hacer al respecto. Se trata, pues, de un ensayo de neurociencia en el que el lector encontrará algunas claves sobre cómo funciona la magia cuando produce desenlaces imposibles.
Si los efectos mágicos son capaces de seducirnos, es por la manera en que el cerebro se enfrenta y entiende el mundo que nos rodea. Conocer cómo funciona el cerebro, hasta donde sabemos, y entender los posibles procesos cognitivos implicados en los principales efectos mágicos sirve para corroborar muchos fundamentos que los teóricos de la magia han ido proponiendo para hacer la mejor magia posible.
A su vez, los conocimientos empíricos que la magia ha ido acumulando a lo largo de los tiempos son una fuente valiosísima de conocimiento para la neurociencia. Algunas técnicas utilizadas en los efectos mágicos responden a mecanismos bien conocidos en el campo de la neurociencia cognitiva; sin embargo, desconocemos los procesos que subyacen en otras técnicas mágicas, lo que ofrece posibilidades de investigación muy atractivas. En este sentido, la magia no es una excepción, hasta el punto de que muchos neurocientíficos creen que, generalmente, los artistas, tras años de ensayo y error, han descubierto de forma intuitiva la lógica del cerebro, es decir, la manera de interpretar el mundo, y utilizan este conocimiento para potenciar el impacto generado por su obra.
Jorge Wagensberg7 lo expresó con estas palabras:
La relación menos banal entre ciencia y arte se da cuando el artista provee de intuiciones científicas al científico o cuando el científico provee de inteligibilidades artísticas al artista.
Del mismo modo, los magos John Nevil Maskeline y David Devant,8 a principio del siglo XX, estaban convencidos de que la magia era tanto arte como ciencia.
Este libro también es una reivindicación de los fundamentos científicos de la magia y, por consiguiente, de sus prácticas honestas frente a los que utilizan sus métodos con fines ilegítimos o hacen creer al público que están dotados de poderes sobrenaturales.
Muchos estamos convencidos de que, en pleno siglo XXI, ya no existe ninguna necesidad artística que justifique engañar de manera deshonesta a los espectadores.
Y creemos que ya tenemos bastante con engañarnos a nosotros mismos.
2VIVIMOS DE ILUSIONES: EL CEREBRO HUMANO Y LA VÍA VISUAL
¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA,La vida es sueño
VIVIMOS DE ILUSIONES
Literalmente, los seres humanos vivimos de ilusiones; es decir, interpretamos o «construimos» ilusoriamente una realidad propia a partir de la información que recibimos del universo que nos rodea. No nos damos cuenta de ello porque se trata de un proceso inconsciente, del mismo modo que tampoco estamos pendientes de cómo funciona nuestro cerebro, ni de las estrategias que utiliza para ofrecernos, como veremos, tan cómoda y predecible realidad.
Así pues, concebimos la realidad de forma automática, algo que el cerebro consigue mediante unos procesos altamente perfeccionados. Nos resulta difícil admitir que todo lo que vemos nos lo imaginamos, y que sistemáticamente estamos anticipándonos a lo que sucederá. Parece un cuento, cierto, pero esto es así porque nuestras inferencias resultan ser, por lo común, extraordinariamente certeras y muy fiables, ya que están basadas en experiencias previas.
En efecto, captamos los estímulos externos a través de los órganos de los sentidos y luego construimos nuestra realidad en el cerebro. Porque la luz y los colores no están en nuestros ojos, el tacto no está en nuestras manos, el sabor no está en nuestra boca, los ruidos de la ciudad no están en nuestros oídos… Y es que los órganos de los sentidos son meros instrumentos especializados en captar los estímulos externos y transmitirlos hacia el cerebro, que es quien, en definitiva, ve, toca, saborea y oye.
Con esta información, el cerebro se encarga de construir la realidad. Con datos incompletos, y gracias al contexto y a un catálogo propio, el cerebro rellena y completa imágenes, elabora emociones, reconstruye recuerdos, configura decisiones o categoriza personas.
De este modo, añadiendo detalles y rellenando lagunas, el cerebro consigue conjeturas muy ajustadas y convincentes. Pero también puede tener fallos en forma de ilusiones (ópticas, visuales y cognitivas), falsas memorias, sesgos y prejuicios cognitivos, y son precisamente estas ilusiones o sesgos los que constituyen la prueba de que el cerebro funciona mediante estrategias altamente elaboradas y perfeccionadas, basadas en el uso de muy poca información (ver figura 2.1). Siempre es más fácil y económico tomar atajos que reconstruir la realidad con total precisión.9
La construcción de la realidad que hace el cerebro se anticipa a los acontecimientos y predice, sistemática y automáticamente, los sucesos antes de que ocurran. Se trata de un sistema evolutivamente muy perfeccionado y eficaz, que nos aporta coherencia hasta el punto de que, cuando la interpretación de la realidad no coincide con nuestras expectativas, las alarmas saltan de inmediato.
Figura 2.1. Ilusión de Jastrow: esta ilusión geométrica fue atribuida a Joseph Jastrow en 1891, aunque fue descrita por primera vez por el psicólogo alemán Franz Müller-Lyer en 1889. Jastrow, nacido en Varsovia, fue el primer doctorado en psicología de Estados Unidos y fundó el Departamento de Psicología de la Universidad de Wisconsin. Las figuras A y B son idénticas. Puede comprobarse copiándolas en un papel y superponiendo las figuras. Pero es inevitable que las veamos distintas. La figura inferior parece claramente más larga, probablemente porque su borde más alargado se presenta al lado del más corto de la figura superior. Al juzgar sus áreas, no podemos evitar tener en cuenta las longitudes de las líneas que las limitan, y sus diferencias influyen en nuestra percepción. En palabras del propio Jastrow, «juzgamos de manera relativa, aunque queramos juzgar de manera absoluta».
Este sistema, sin embargo, tiene unas «puertas traseras» que se pueden sortear con sutileza, algo que precisamente los magos han aprendido a hacer en sus efectos mágicos. Por consiguiente, para entender la neurociencia que hay detrás de la magia, es decir, cómo funcionan aquellos procesos mediante los cuales los magos consiguen lograr tantas maravillas, así como aquellas estrategias de las que la magia se aprovecha, hay que comenzar con unas primeras bases sobre el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Para ello será necesario hacer un primer recorrido sobre la estructura del cerebro humano, especialmente de la vía visual, porque la magia principalmente entra por la vista.
Lo que sigue a continuación es una descripción más o menos detallada de la estructura funcional del cerebro humano, haciendo hincapié en la vía visual.
EL CEREBRO, SUS CÉLULAS Y ESTRUCTURA
Propiamente, a la masa nerviosa contenida dentro del cráneo se la denomina encéfalo. El encéfalo consta de tres partes voluminosas, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y de otras más pequeñas, como el tálamo y el hipotálamo. Además, en el interior del encéfalo están los ventrículos cerebrales, llenos de líquido cefalorraquídeo. En este libro, sin embargo, utilizaremos la palabra cerebro para referirnos a lo que en justicia deberíamos denominar encéfalo.
Es esta una confusión muy común que se debe, en parte, a la mala traducción de la palabra inglesa brain (encéfalo) por «cerebro», que ha terminado imponiéndose incluso en libros de texto especializados. Con esta nueva denominación, el cerebro humano es un órgano sofisticado y complejo, una densa masa compuesta por tres tipos de células:
Las neuronas, de las que se calcula que hay unos ochenta y cinco mil millones.Las células gliales, en número similar, moduladoras entre otras cosas de las conexiones interneuronales.Las células endoteliales, que serían unos siete mil millones, que constituyen la vascularización cerebral mediante la cual el oxígeno y los nutrientes llegan al cerebro y que permiten también la evacuación de los residuos.En cuanto a su estructura, el cerebro humano es un órgano compuesto por:
La corteza cerebral: una capa externa de carácter gelatinoso y de unos 3-5 mm de espesor.Las estructuras subcorticales: tálamo, hipotálamo, amígdala y, entre otros, los ganglios basales.El cerebelo y el tronco encefálico.LA CORTEZA CEREBRAL, SUS HEMISFERIOS, PLIEGUES Y FUNCIONES
La corteza cerebral, también llamada córtex, es proporcionalmente, junto con el cerebelo, una de las partes más densas del cerebro, con unos dieciséis mil millones de neuronas.
La corteza tiene dos hemisferios simétricos, uno izquierdo y otro derecho, con una superficie plegada sobre sí misma que da lugar a unas circunvoluciones que, a su vez, están separadas por unos surcos o cisuras. Estos pliegues aumentan mucho la superficie de la corteza, que llega casi al metro cuadrado, sin variar significativamente su volumen.
En cada hemisferio cerebral se pueden distinguir cuatro lóbulos o cortezas. De delante hacia atrás, son:
El córtex o lóbulo frontal.El córtex o lóbulo parietal.El córtex o lóbulo temporal (por debajo del anterior).El córtex o lóbulo occipital, en la zona posterior.También está la ínsula, un lóbulo más escondido en la confluencia entre los otros cuatro.Veamos cada uno de estos lóbulos, córtex o cortezas, con más detenimiento:
El córtex o lóbulo prefrontal alberga nuestro gran «centro ejecutivo». Es el encargado de supervisar los pensamientos y la toma de decisiones, y el que nos capacita para la planificación. Además, también monitoriza y gestiona muchas tareas realizadas por otras áreas del cerebro.En términos evolutivos, es el área de aparición más reciente y más característica del ser humano en comparación con otras especies. En el córtex prefrontal se distinguen subestructuras que, a su vez, conforman una determinada jerarquía, unas áreas que incluyen a otras como si se tratara de una muñeca rusa.
Por poner un ejemplo, el córtex prefrontal contiene al córtex prefrontal lateral, que, a su vez, está compuesto de otras pequeñas estructuras funcionales, como el córtex prefrontal dorsolateral, y así sucesivamente.
El córtex o lóbulo parietal está separado del lóbulo frontal por el surco central o cisura de Rolando. Por lo común, se considera que es el gran centro integrador de los estímulos sensoriales. En su borde anterior está la corteza motora primaria, mientras que, en el posterior, en el borde parietal, se encuentra la corteza somatosensorial. En cada una de estas regiones hay una representación en miniatura del cuerpo llamada homúnculo; un homúnculo es motor, y el otro, sensitivo. Estas cortezas motoras y sensoriales se activan cuando realizamos o imaginamos algún movimiento voluntario, y también cuando percibimos algún estímulo en una región específica del cuerpo.El córtex o lóbulo temporal se sitúa debajo del lóbulo parietal. El lóbulo temporal se encarga de la formación de memorias y de la navegación visioespacial. Además, alberga estructuras como el hipocampo y la amígdala, que tienen una función central en las memorias y en las emociones respectivamente.El córtex o lóbulo occipital está ubicado detrás del lóbulo temporal. Como veremos a continuación, integra toda la información que recibimos por la vía visual.OTRAS ESTRUCTURAS CEREBRALES Y LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
El cerebelo se ubica por debajo del lóbulo occipital. Se trata de una estructura cerebral muy parecida a un cerebro en miniatura, y contiene un 70 % de todas las neuronas del cerebro.El cerebelo es la estructura encargada del control del movimiento, la postura y la marcha, y se lo considera un órgano clave para la memoria implícita, es decir, donde se guarda el aprendizaje de tareas motoras que se ejecutan de manera automática e inconsciente, como, por ejemplo, escribir, bailar o tocar un instrumento musical.
Recientemente, se le están concediendo nuevas funciones, ya que buena parte de sus conexiones están relacionadas con varias regiones de la corteza, por lo que se le atribuye también el almacenamiento de procesos cognitivos o comportamientos sociales aprendidos o automatizados.
El tallo cerebral está formado por un conjunto de estructuras que se sitúan delante del cerebelo. Son: el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que después continúa en la médula espinal. El mesencéfalo regula el estado de vigilia. Funciona como un interruptor de encendido y apagado sobre el nivel de consciencia,10 por lo que cualquier disfunción puede ocasionar trastornos del sueño, coma o estados vegetativos persistentes.En el puente, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo se conectan con estructuras superiores, como los hemisferios del cerebro o el cerebelo.En el bulbo raquídeo se encuentran las neuronas que dirigen buena parte de todos los comportamientos automáticos, como la respiración o la masticación. También es donde la mayoría de las fibras se cruzan y descienden por la médula espinal.Además de las grandes estructuras del cerebro, también son relevantes los denominados órganos de los sentidos, que se pueden clasificar en tres grupos:
Los exteroceptores, sensibles a estímulos procedentes del medio exterior, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.Los propioceptores, que se encuentran en tendones, músculos y articulaciones, así como en los canales semicirculares del oído interno, donde se hallan unos sensores que recaban la información sobre nuestra posición en el espacio, el equilibrio, etc.Por último, los interoceptores, unos sensores encargados de recibir información del medio interno, como, por ejemplo, las variaciones en la composición de la sangre, la temperatura o la presión arterial.LAS NEURONAS
En cuanto a las células, ya hemos comentado la existencia de tres tipos principales en el cerebro: las neuronas, las células gliales y las endoteliales. Nos centraremos en las primeras.
Las neuronas tienen una estructura general que incluye el cuerpo que contiene el núcleo, el axón y las dendritas.
En relación con ello, en el cerebro se diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris:
La sustancia gris es la región donde se asientan fundamentalmente los cuerpos neuronales y sus prolongaciones o ramificaciones más cortas, llamadas dendritas.La sustancia blanca es donde se localizan los axones, que conectan diferentes neuronas que están distantes entre sí.La transmisión de la información en las neuronas del sistema nervioso es de carácter eléctrico, mientras que, entre neurona y neurona, generalmente, es de carácter químico. La señal eléctrica se propaga por la superficie de las membranas neuronales gracias a unos complejos intercambios iónicos entre el interior y el exterior de las membranas.
Desde este punto de vista, las neuronas, o bien están en reposo, o en descarga. En este último caso, emiten los llamados potenciales de acción: unas descargas que solo se producen cuando se alcanza un determinado umbral, ya que los patrones de estas pueden variar. Por ejemplo, existen unas descargas que se transmiten a través de los axones y se reciben en las dendritas de otras neuronas.
Los axones suelen estar revestidos de una vaina, la mielina, que aísla eléctricamente la membrana del axón; con el término de «fibra nerviosa» se designa al axón con su vaina de mielina. Esta vaina no es continua, sino que está organizada por segmentos separados por los nodos de Ranvier, que permiten aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso cuando se propaga, «saltando» de uno a otro a una velocidad que puede alcanzar los 540 km por hora. Por ese motivo se pueden producir cientos de estos impulsos eléctricos cada segundo.
La comunicación de las neuronas entre sí se hace a través de las denominadas conexiones sinápticas, en las que la señal eléctrica transmitida a lo largo de la membrana se convierte en información química y se traduce en la liberación de sustancias denominadas neurotransmisores, entre los cuales se cuentan, por ejemplo, el glutamato, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina o el ácido gamma-aminobutírico o GABA.
La mayoría de las sinapsis son químicas, aunque también existen sinapsis puramente eléctricas, cuya velocidad de trasmisión es mucho más rápida.
LAS REDES NEURONALES
Las neuronas que trabajan juntas se conectan juntas.
Ya en 1949, Donald Hebb11 observó que cuando se producía una activación simultánea de neuronas se reforzaba su conexión, lo que indicaba que estaban codificando una información similar. Este modelo de organización conjunta es la base del concepto de redes neuronales, unas redes o conexiones funcionales entre grupos de neuronas que trabajan juntas y que son dinámicas, pues varían con el tiempo.
De este modo, tras el aprendizaje o la experiencia, las neuronas crean, modifican o deshacen sus conexiones sinápticas. Esto es lo que finalmente fundamenta la plasticidad funcional del cerebro, ya que hay conexiones sinápticas que son estables y perduran en el tiempo, como las que almacenan aprendizajes o los recuerdos, y otras conexiones que son lábiles, efímeras.
Esto es así porque nuestras memorias a largo plazo —como veremos más adelante, en el capítulo 8— requieren cierto grado de estabilidad para garantizar que algunos recuerdos no se pierdan nunca, mientras que, por otra parte, aunque parezca contradictorio, también se requiere una plasticidad suficiente que permita olvidar y generar nuevos recuerdos.
Es decir, el fortalecimiento y la estabilidad de las conexiones aseguran la perdurabilidad de los recuerdos, mientras que las desconexiones promueven los olvidos y dejan espacio para codificar nuevos recuerdos mediante nuevas conexiones, hasta el punto de que, en muchos casos, la evocación de recuerdos da lugar a una reconstrucción de los hechos que se expresa en una nueva configuración sináptica.
Como era de esperar, las modificaciones en las conexiones, las desconexiones y las adaptaciones de la conectividad sináptica son continuas: nos levantamos cada día con un cerebro que es, anatómica o estructuralmente hablando, distinto al del día anterior, porque, precisamente, mientras dormimos, es cuando consolidamos los recuerdos y, a su vez, depuramos mucha información acumulada a lo largo del día.
Por este motivo se considera que el cerebro de cada persona es singular, único para cada individuo, ya que expresa la forma personal con que interaccionamos con el mundo, en una muestra de singularidad que combinaría los rasgos y las variantes genéticas con las conformaciones derivadas de nuestras conexiones particulares.
Tal es la particularidad de las conexiones neuronales de cada persona que algunos científicos incluso consideran que la verdadera identidad no radicaría tanto en los genes, sino en las conexiones de las neuronas, es decir, en nuestro «cableado» particular.
Por otra parte, al contrario de lo que sucede con las células de la epidermis de la piel, que se dividen continuamente para asegurar su recambio ante una herida, las neuronas, por lo común, no se renuevan nunca: nacen y mueren con nosotros. Es esta perdurabilidad la que contribuye a que se preserve la información que acumulamos a lo largo de nuestra vida, esto es, las vivencias y experiencias que terminan configurando nuestra identidad. En caso contrario, con cada división de neuronas deberíamos empezar de cero. Solo cuando morimos, nuestras memorias desaparecen con nosotros. Entonces, lo único que permanece son las memorias colectivas, un concepto de memoria social cuyo significado y trascendencia escapa a este libro.
Como demostró de forma pionera el neurocientífico y premio nobel Santiago Ramón y Cajal, el cerebro humano se caracteriza por ser una enorme red interconectada cuyas redes y circuitos están basados en la relación que establecen las neuronas entre sí gracias a miles de millones de conexiones sinápticas, más allá de que estas conexiones estén o no funcionando.
Como ya hemos visto, las redes y circuitos son entidades dinámicas, están constituidas por grupos de neuronas que forman estructuras funcionales y trabajan de forma coordinada, tienen un carácter modular, se organizan generalmente de forma jerárquica y están en continua variación.
Además, existen grandes redes, como la visual, la somatomotora, la auditiva, la límbica o la frontoparietal, entre otras.
Algunas de estas redes son más estables y dominantes que otras, como la denominada red por defecto («Default mode network» o DMN), también conocida como «Resting state». Esta es una red asociada a estados de reposo y a funciones cognitivas superiores, como los pensamientos y los estados mentales internos, y se mantiene activa incluso cuando no se está procesando ningún estímulo externo o intencionalidad mental interna. Por ello, podemos asegurar que el cerebro nunca descansa.
LA VÍA VISUAL
Aproximadamente, un tercio del cerebro se dedica a procesar la visión, es decir, a interpretar el color, a detectar contornos y movimientos, a establecer profundidad y distancia, a determinar la identidad de los objetos o a interpretar caras… Nuestros ojos captan información del exterior en forma de una lluvia de fotones que, en la retina, se transforma en señales eléctricas que se transfieren al cerebro a través del nervio óptico. Toda esta información eléctrica es procesada, en su mayoría, en el lóbulo occipital, y en este proceso interviene en conjunto más de un tercio de la corteza cerebral.
Vivimos en un mundo visualmente muy rico, y este es el primer reto al que debe enfrentarse nuestro cerebro. Para afrontarlo existen más de cien millones de fotorreceptores en cada una de las retinas, que reciben aproximadamente un total de unos setenta gigabytes de información por segundo, lo que equivaldría a ver setenta películas de cine ¡por segundo!, con sus imágenes, sus diálogos y su banda sonora incluidas.
Pero es evidente que no puede gestionarse tanta información. Por tal motivo, el cerebro ha aprendido a seleccionar y filtrar lo que vemos.
De esta manera, en realidad, utilizamos muy poca información. Pero con esta escasa información, y gracias a un proceso altamente refinado de inferencia y descodificación, logramos crear la ilusión de realidad a la que nos venimos refiriendo desde el principio de este libro. Veamos a continuación los procesos responsables de que esto sea posible.
La retina tapiza la cara interna del ojo con millones de fotorreceptores, que son un tipo especial de receptores neuronales especializados en capturar fotones y transmitir esa información a través de una cadena de neuronas que culmina en las células ganglionares.
Los axones de las neuronas ganglionares son los que forman el nervio óptico; la única vía de comunicación entre la retina y el cerebro. La transmisión de información en este punto supone un primer gran cuello de botella que condicionará la forma en la que, más adelante, interpretaremos cualquier imagen, ya que, de los setenta gigabytes que el ojo recibe por segundo, se calcula que solo se transmite al cerebro 1 MB/s (un megabyte por segundo) de información. Así pues, el nervio óptico tiene una velocidad de transmisión similar a la de una conexión de Ethernet.
Figura 2.2.1. Demostración de los fenómenos del filling in y del filling out.Filling in: se observa una cruz y un círculo; pondremos el libro entre a uno y dos palmos de los ojos, a continuación cerramos el ojo izquierdo, y con el derecho miramos directamente la cruz, moviendo lentamente el libro hacia delante y hacia detrás: observaremos que llega un momento en el que el círculo desaparece y se percibe solo la continuidad de la página en blanco; cuando esto sucede, la imagen del círculo coincide exactamente sobre el punto ciego de la retina.
Por otra parte, el nervio óptico abandona el ojo en un punto muy concreto de la retina que carece de receptores, es el denominado punto ciego. En este punto no deberíamos ver nada; sin embargo, no es así: ni siquiera nos damos cuenta de la existencia del punto ciego porque el cerebro rellena ese vacío calculando un promedio de lo que estamos viendo en las regiones inmediatamente vecinas en un fenómeno de rellenado que se conoce como filling in (ver figura 2.2.1).
De forma complementaria, existe el fenómeno del filling out (ver figura 2.2.2). Un sistema de rellenado consistente en extrapolar a regiones periféricas del campo visual aquello que estamos viendo en una zona muy determinada y especial de la retina, denominada fóvea, situada cerca del punto ciego y que está especializada para proporcionarnos agudeza visual.
Figuras 2.2.2. Demostración de los fenómenos del filling in y del filling out. Filling out: fijamos los ojos en el centro de la imagen; al cabo de algunos segundos, podremos ver cómo toda la rejilla se va convirtiendo en una imagen homogénea, igual que la cuadrícula del centro, debido a un proceso inconsciente de rellenado de la pobre imagen periférica con la estructura detallada de la imagen central. Reproducida con permiso de Ryota Kanai (autor).
El filling out ocurre cuando la imagen visual de la fóvea y de la periferia son muy parecidas, y esta ilusión de uniformidad, este fenómeno de rellenado de los estímulos periféricos con información central es un proceso que también se ha demostrado en una amplia gama de características visuales, incluidas la forma, la orientación, el movimiento, la luminancia (flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie), el patrón o la identidad.12
LOS FOTORRECEPTORES: CONOS Y BASTONES
Hay dos tipos de fotorreceptores: los conos y los bastones. La mayoría (unos cien millones) son bastones repartidos por toda la periferia, mientras que la minoría, los conos (unos seis millones), se concentran en la fóvea, que en realidad no representa más del 2 % de la superficie total de la retina, y son la clave de la agudeza visual.
Los bastones y los conos tienen una sensibilidad a la luz muy distinta, y son, en cierto modo, complementarios: los bastones son capaces de responder a la llegada de un único fotón a su membrana, pero se adaptan enseguida cuando la intensidad de la luz sube un poco; entonces, dejan inmediatamente de responder.
Por este motivo, los bastones nos capacitan para ver razonablemente bien en penumbra, en escala de grises y cuando no hay color, pero son inútiles en visión diurna. Los conos, por el contrario, requieren de un flujo luminoso mucho mayor. Para activarse, necesitan que miles de fotones lleguen simultáneamente.
En cuanto a los conos, existen tres tipos de conos diferentes según su preferencia por distintas longitudes de onda que se corresponden aproximadamente con los colores rojo, verde y azul. De este modo, la inmensa gama de colores que somos capaces de percibir se construye combinando distintas proporciones de las señales procedentes de estos tres tipos de conos.
Son los conos los que nos permiten ver nítidamente durante el día, en tanto que están inactivos durante la noche o en condiciones de baja iluminación. Por este motivo, es tan peligroso conducir o caminar por una carretera mal iluminada tanto al amanecer como al anochecer. En esas condiciones, los bastones no responden porque se han adaptado a la iluminación del momento, y los conos aún no se han activado al no haber todavía luz suficiente para ellos. Es entonces cuando se crean peligrosas zonas de ceguera funcional que van y vienen…
… Y precisamente este es uno de los motivos por el cual los magos de escena, a veces, presentan sus efectos en condiciones de baja luminosidad. La escasa iluminación favorece la ocultación y distorsiona de manera no llamativa la nitidez con la que estamos acostumbrados a ver las cosas.
LO QUE EL CEREBRO VE
Como hemos comentado, seleccionamos y atendemos solamente una pequeña parte de la información que recibimos. Además, lo que la retina transmite al cerebro no son reproducciones fidedignas, sino un tipo de información transformada para resaltar bordes, diferencias, contrastes y un conjunto de elementos que, en definitiva, constituirán el punto de partida para luego construir de manera secuencial la imagen en distintas partes del cerebro.
Por eso decimos que quien realmente ve no son los ojos, sino el cerebro.
No es el objetivo de este capítulo realizar una descripción exhaustiva de todas las partes del sistema nervioso implicadas en procesar la información visual ni de todas las claves sobre su funcionamiento que se han ido descubriendo a lo largo de décadas de trabajo en el laboratorio. Sin embargo, sí que trataremos los principios básicos del procesamiento visual utilizando como ejemplo la obra de ciertos artistas pertenecientes a distintos estilos y épocas. A fin de cuentas, el trabajo de un pintor no es muy diferente al de un neurocientífico (tampoco al de un mago). De hecho, en muchos aspectos, es más lo que nos une que lo que nos separa.
En efecto, desde hace miles de años, los pintores tratan de generar en un soporte bidimensional y estático, como una pared de roca o un lienzo, imágenes que se asemejen a su experiencia perceptiva del mundo en el que viven. Para ello desarrollan un lenguaje personal, una gramática propia que está basada en una combinación más o menos complicada de patrones y formas, y de colores y luminancia. Los neurocientíficos, por su parte, toman el camino inverso e intentan averiguar cuáles son las reglas, es decir, la gramática interna que permite al cerebro reconstruir «una realidad subjetiva» del mundo visual que nos rodea. Para ello, el cerebro, como el pintor, se basa únicamente en una sucesión de imágenes bidimensionales que se proyectan de forma continua sobre nuestras retinas, como si estas fuesen una especie de lienzo. Así pues, pintores y neurocientíficos, arte y ciencia, parecen estar observándose en un espejo imaginario para intentar comprender cómo vemos el mundo, gracias a la exploración de las claves de la perspectiva, el color, la forma, el movimiento, el contraste, etc.
Probablemente, lo primero que hemos descubierto, tanto los artistas en su obra como los científicos en el laboratorio, tiene que ver con la percepción de la forma; aunque eso sí, los científicos hemos tardado cuarenta mil años más que los pintores.
EL INICIO DEL ARTE
Los primeros artistas, aquellos que pintaron escenas de caza y cuerpos de animales en las paredes de cuevas como las de Altamira, ya se dieron cuenta de que bastaba con dibujar los «bordes» de un objeto para generar una percepción muy vívida de él. Esto es posible porque la estructura de los campos receptores de las células de la retina es tal que permite a estas células detectar fundamentalmente las zonas de una imagen en las que la cantidad de luz que los objetos reflejan o emiten cambia localmente de forma súbita. A estos cambios súbitos los denominamos genéricamente «contraste», y se producen fundamentalmente en los contornos o los bordes de los objetos.
Además, como iremos explicando a lo largo del libro, este concepto de contraste tendrá un papel central en la presentación de los efectos mágicos.
¿Cómo funciona el contraste?
En un primer paso, podemos decir que la retina transforma toda imagen en un dibujo de líneas simples (ver figura 2.3 en la página I del pliego a color). A lo largo de los siglos, los artistas han descubierto que este tipo de dibujos o bocetos básicos pueden ser, y de hecho suelen ser, más poderosos perceptivamente que una reproducción fiel de la imagen original.
Pero ¿por qué? ¿Por qué una imagen que proporciona menos información visual puede ser más sugerente que otra más rica en detalles?
Los científicos Patrick Cavanagh y Vilayanur Ramachandran sugieren que esto es así porque los recursos cerebrales son limitados y, por lo tanto, no podemos prestar atención a todos los detalles visuales disponibles en una imagen compleja.13
De hecho, si nos fijamos en un dibujo como el de la figura 2.3, nos daremos cuenta de que toda la atención se dirige a las partes más relevantes sin tener que competir con el procesamiento de otras zonas menos sugerentes o, simplemente, más redundantes y, por lo tanto, menos informativas. Esto es así porque, al partir siempre de información filtrada, «rellenamos» de forma activa el resto de la imagen en función de nuestra experiencia previa y de nuestro conocimiento del mundo. Para ello generamos asociaciones entre lo que realmente vemos, que es muy limitado, y nuestra idealización del objeto representado en esos dibujos que, previamente, hemos almacenado en nuestra memoria. De este modo, al dejar tanto margen de maniobra a la contribución del espectador, este tipo de dibujos suele ser incluso más sugerente que los modelos reales que lo inspiran.
Como veremos en el capítulo 4, este proceso de «rellenado» es una estrategia que utilizamos constantemente para minimizar diversas limitaciones propias de nuestro cerebro.
Margaret Livingstone es una científica que ha dedicado sus estudios a explicarnos con detalle cómo los pintores, sobre todo a partir del Renacimiento, han desarrollado técnicas que les permiten utilizar la preferencia de nuestro cerebro por las diferencias en contraste para generar la sensación de tres dimensiones en sus cuadros.14
Por ejemplo, Leonardo da Vinci se dio cuenta de que, al colocar colores que reflejan una gran cantidad de luz, como el amarillo, junto a otros que reflejan menos luz, como el azul, se generan zonas de alto contraste que transmiten la sensación de que estas últimas se encuentran más lejos en la escena visual que las primeras.
En su libro de 2002 Vision and art: The biology of seeing, la doctora Livingstone nos explica cómo los artistas han descubierto también que pueden tratar el color y la luminancia de forma independiente en sus lienzos. Es posible, por lo tanto, plasmar en un cuadro una escena en la que exista contraste entre los distintos colores, pero no diferencias en luminancia.
De hecho, eso es exactamente lo que hizo Monet en su cuadro Impresión, sol naciente, que daría nombre al movimiento impresionista (ver figura 2.4 en la página II del pliego a color). En esta pintura, el sol es muy brillante y parece centellear de una forma muy peculiar en el cielo del amanecer.
En el mundo real, el sol emite mucha más luz que la reflejada por el cielo que lo rodea. Por su parte, en la obra de Monet, el sol, a pesar de ser de un color distinto al del cielo, refleja la misma cantidad de luz. Es, por lo tanto, equiluminante, y esta diferencia no se percibiría si se transformara el cuadro en una escala de grises.
Es precisamente esa falta de contraste en luminancia la que le da al cuadro todo su atractivo, como se explica más abajo. Como decía Picasso, citado en el libro de Margaret Livingstone: «los colores son solo símbolos, la verdad se encuentra en la luminancia».
Así pues, el color y la luminancia pueden separarse artificialmente en un lienzo porque se procesan de forma segregada en nuestro cerebro. En efecto, el sistema visual se puede dividir en dos vías principales que se diferencian no solo en su localización, sino también en su función (ver figura 2.5).
LA VÍA DEL «QUÉ» Y LA VÍA DEL «DÓNDE»
La parte más moderna de la vía visual, que, en términos evolutivos, compartimos tan solo con los otros primates, tiene su origen en las neuronas ganglionares de la retina localizadas fundamentalmente en la fóvea (parvocelulares). Discurre a lo largo de la zona ventral del cerebro, en los lóbulos occipital y temporal. Se le ha denominado la vía del «qué» porque la actividad en esta zona es la responsable de nuestro reconocimiento consciente de los objetos que aparecen en una escena visual.
Es decir, que esta vía del «qué» es la responsable de construir el color, la forma y la textura de los objetos, así como los rostros que nos encontramos por la calle. Nuestra percepción visual es tan importante que, por ejemplo, las lesiones en el lóbulo temporal pueden ocasionar serias dificultades en el reconocimiento de objetos (agnosias) o de caras (prosopagnosia). Además, las lesiones en otra área de esta misma vía, denominada V4, pueden producir la pérdida selectiva del color (acromatopsia), dando lugar a una situación en la que los pacientes ven solo en blanco y negro.
Figura 2.5. Vías visuales. Organización funcional del sistema visual, con indicación de las vías ventral y dorsal.
La otra vía principal del sistema visual tiene su origen en las células ganglionares de la retina (magnocelulares) y continúa dorsalmente en la corteza cerebral a través de los lóbulos occipital y parietal. La profundidad, las tres dimensiones, el movimiento global y relativo en la escena, así como su organización, son atributos analizados en esta vía, denominada por muchos autores la vía del «dónde». Las lesiones en esta vía provocan déficits en la coordinación motora que incluso pueden llegar a producir acinetopsia, también conocida como ceguera al movimiento.
Esta parte de nuestro sistema visual es la más antigua evolutivamente. La compartimos con todos los mamíferos y solo es sensible a los cambios en luminancia, ya que sus componentes celulares son «ciegos» al color. La vía del «dónde» o dorsal es, además, más rápida, pero tiene una resolución espacial más pobre; por este motivo, el detalle fino de una imagen se analiza fundamentalmente en la vía ventral o del «qué».
Por lo tanto, el procesamiento visual en las dos vías es muy diferente. Por ello, muchos artistas, sobre todo a partir del siglo XIX, lo han explotado asombrosamente bien en sus obras.





























