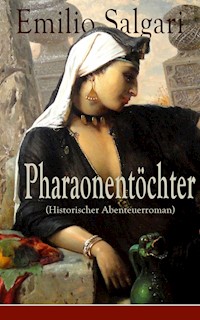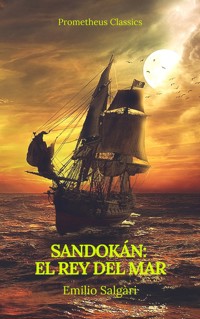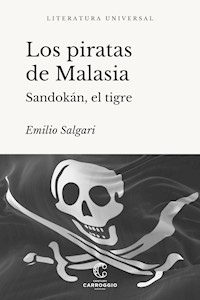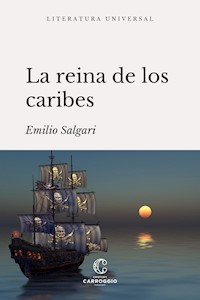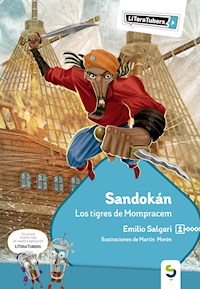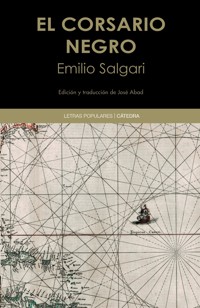
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Letras Populares
- Sprache: Spanisch
Emilio Salgari fue mucho más que un mero "Verne italiano", creó el género de aventuras en italiano a partir de unos modelos foráneos que supo adecuar al gusto de sus compatriotas, potenciando los aspectos operísticos, por ejemplo, y a su vez enriqueció el género con aportaciones muy personales. Los héroes de Salgari quizá estén fuera de la ley, pero defienden con tenacidad las ideas de libertad y justicia y generosidad hasta crear una literatura mitológica del valor. Feroz en la batalla y apasionado en el amor, el Corsario Negro es el inolvidable protagonista de esta novela trepidante y, probablemente, sea el sujeto estético más refinado del universo salgariano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emilio Salgari
El Corsario Negro
Edición y traducción de José Abad
Introducción
Do el cobarde ve el riesgo, él ve la gloria,y solo por luchar la lucha anhelael pirata feliz, rey de los mares.
(El Corsario, Lord Byron)
VIDA Y OBRA DE EMILIO SALGARI
Emilio Salgari llevó una vida novelesca a su pesar. Y digo a su pesar porque el género en el que debemos enmarcar sus pasos por la tierra no es su predilecto, el de los grandes viajes y las grandes hazañas, sino uno menos agraciado y agradecido, el de los pequeños dramas cotidianos, que se bastan y sobran para asfixiar a cualquiera. A Salgari le gustaba presentarse como un consumado trotamundos y estuvo cultivando esta imagen hasta el final de sus días, pero la verdad, la triste verdad, la tristísima verdad, es que no salió de las fronteras de la joven Italia que lo vio nacer. La vida se le fue mientras volcaba este deseo de lejanía en el folio en blanco y satisfacía este mismo afán en los lectores de sucesivas generaciones. He aquí un punto que quizás explique el éxito duradero de sus ficciones: los lectores compartíamos con él inquietudes y fantasías; también circunstancia, aunque esto solo lo sabríamos más tarde.
Nuestro autor vino al mundo el 21 de agosto de 1862 en el recién proclamado Reino de Italia, constituido como tal en marzo de 1861, si bien la unificación no se completaría hasta nueve años después: Venecia y el Véneto continuaron en manos de Austria hasta 1866 y Roma y el Lacio en las del Papa hasta 1870. El joven Salgari creció en unos años de exaltación patriótica y entusiasmo programático que tenían como objetivo contrarrestar las incertidumbres generadas por este proyecto de nación. Si en la teoría la unidad del país suponía solo ventajas —la implantación de unas mismas instituciones administrativas, económicas y educativas para todo el territorio—, en la práctica fue una fuente continua de fricciones, pues Italia estaba gobernada de arriba abajo, no solo desde las altas instancias hacia el pueblo, sino desde el norte geográfico hacia el sur, sin tener en cuenta la singularidad de las diferentes regiones.
La unificación política conllevaba asimismo la unificación lingüística. La lengua italiana se cimentó en el italiano literario, la única cosa que tenía en común la entera población; en palabras de Giuseppe Petronio:
«[La unidad suponía] amalgamar en una unidad de intereses, lengua, sentimiento, desarrollo civil y económico, a millones de hombres que durante siglos habían tenido una historia separada, y habían hablado (y hablaban) dialectos a menudo incomprensibles entre sí, hombres que solo habían tenido en común la lengua literaria, y a través de ella la conciencia de un origen glorioso común1.
Algunas medidas claman al cielo. Por ejemplo, puesto que los padres de la literatura italiana —Dante, Petrarca, Boccaccio— tenían un mismo origen florentino, se llegó al absurdo de pretender que la escuela pública reclutara docentes exclusivamente en la región de la Toscana. Estas y otras iniciativas causaron nuevas discrepancias al ignorar la excepcional complejidad idiomática de Italia y combatir abierta e insensatamente el uso del dialecto, la auténtica lengua materna de la ciudadanía. Al problema de qué lengua enseñar se sumó el problema de la enseñanza en sí misma. Los índices de analfabetismo eran altísimos: «según el censo de 1861, el analfabetismo alcanzaba el 78 por 100, [ahora bien] los que sabían efectivamente leer y escribir eran el 12 por 100 aproximadamente»2. La escolarización no fue homogénea; la empresa se dio de bruces con las brutales condiciones de retraso y miseria de las tierras del Mediodía. En 1911 —una fecha importante para nosotros—, el porcentaje de analfabetos se había reducido en Italia al 40%; no obstante, en la mayor parte del Sur superaba el 60%.
Salgari nació en Verona estando aún bajo dominio austríaco. Su padre, Luigi Salgari, comerciante de tejidos, pertenecía a la pequeña burguesía de la ciudad; su madre, Luigia Gradara, era de origen veneciano. El joven Emilio fue un pésimo estudiante, aunque solía obtener buenas calificaciones en Lengua Italiana, Geografía e Historia. Empezó a escribir en su adolescencia, aunque tenía puestas sus miras profesionales en una meta distinta. En 1878 se trasladó a Venecia, a casa de unos parientes maternos, y se inscribió en el Regio Istituto Tecnico e di Marina Mercantile «Paolo Sarpi» decidido a obtener el título de capitán de gran cabotaje. Salgari aprobó el primer curso, pero le fue mal en el segundo y terminó abandonando los estudios. Esto no le impidió usar el título de capitán en el futuro; un detalle que lo retrata inmejorablemente. A los dieciocho años, se embarcó en el mercante Italia Una —con toda probabilidad, como simple mozo— y navegó por el mar Adriático durante tres meses. Sería su única experiencia marinera:
El breve recorrido en el Italia Una es con total seguridad el único viaje que Salgari realizó: las historias inverosímiles que a él le gustaba contar de sí mismo, historias de travesías interminables, huracanes o lugares fabulosos, son únicamente el fruto de un deseo exasperado por una imaginación excesiva, en ocasiones obsesiva, alimentada más allá de toda medida por las novelas francesas de [Jules] Verne y [Louis] Boussenard y por las revistas de viajes y exploraciones que florecían en aquellos años3.
Durante el bienio 1881-1882 apenas tenemos noticias de él; un tiempo vacío que Salgari llenaría a rebosar con viajes ficticios a tierras distantes, aunque lo más probable es que se limitara a echar una mano en el negocio paterno. Sabemos que leía mucho; entre sus escritores favoritos se cuentan Jules Verne y Louis Boussenard, ya citados, así como Alexandre Dumas, Daniel Defoe, James Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe, Thomas Mayne Reid y Gustave Aimard. También sabemos que escribía mucho. En 1883 debutó con un relato de naufragios y supervivencia en una isla en mitad del océano Pacífico: I selvaggi della Papuasia[Los salvajes de Papuasia], un título genuinamente salgariano en el que la referencia geográfica funciona a modo de reclamo para el lector curioso. Este relato apareció en La Valigia[La Maleta], una revista de Milán consagrada a la literatura de viajes. En la carta que acompañaba al manuscrito, Salgari se presentaba como un uomo di mare[un hombre de mar] y aseguraba haber recorrido el mundo entero. Las mentiras debieron de ayudarle a vender la mercancía pues, si no es seguro que lo creyeran, consintieron en su publicación.
Este mismo año de 1883, empezó a colaborar en un periódico de su ciudad natal, La Nuova Arena, en activo desde hacía un año. Según su director, Ruggero Giannelli, el joven Salgari se había presentado en la redacción con dos narraciones bajo el brazo: Tay-See, que apareció por entregas entre septiembre y octubre de ese año, y El Tigre de Malasia, que lo hizo entre octubre y marzo del siguiente; la primera se publicó en volumen con el título de La Rosa del Dong-Giang en 1897, la segunda con el de Los tigres de Mompracem en 1901. En La nueva Arena, Salgari empezó a usar sus primeros seudónimos. Se ocupó de una sección de crítica teatral, que firmó con el sobrenombre de Emilius, y escribió un centenar de artículos sobre política internacional con el de Ammiragliador4; las crónicas en torno al levantamiento de El Mahdi en Sudán y el asedio de Jartum inspirarían su tercera novela por entregas, la primera publicada en volumen, La favorita del Mahdi (1887)5. No debe pasarse por alto tampoco la labor como crítico, pues el teatro dejaría una impronta muy profunda en su narrativa, como tendremos ocasión de ver. La Nuova Arena desapareció en 1886 pero, a estas alturas, Salgari ya se había pasado a la redacción de L’Arena, en donde, pese a la buena acogida dispensada a sus primeras ficciones, no publicó ninguna obra narrativa.
Su capacidad de trabajo es proverbial; la coyuntura, propicia. La unificación italiana favoreció la creación de un mercado editorial inexistente hasta entonces, especialmente efervescente en el norte, la zona de mayor desarrollo industrial. Milán deviene la capital cultural del país, pero hay que señalar otros centros con una actividad importantísima, tal el caso de Turín. De la noche a la mañana, aparecieron editoriales y publicaciones de alcance nacional, y otras muchísimas de ámbito local, necesitadas de gente que supiera escribir en italiano con un mínimo de propiedad. La prosa transparente de Salgari y sus escasas ambiciones estilísticas jugaron a su favor. El escritor emplea una lengua llana, sin inflexiones dialectales, además de una serie de construcciones reiterativas y un léxico no demasiado vasto que facilitan la lectura. Los éxitos literarios en la Italia de aquellos años comparten esta llaneza; nos referimos a Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, que apareció por entregas entre 1881 y 1882, o Corazón (Cuore) de Edmondo De Amicis, publicada en 1886, los dos grandes best sellers de la época.
En 1885, Salgari vivió un lance novelesco en toda regla, que subraya el lado quijotesco del autor. En septiembre de aquel año, Giuseppe Biasioli, que trabajaba en un diario rival, L’Adige, puso en duda el título de capitán del que hacía gala —y, por ende, las experiencias ultramarinas de las que solía jactarse— y Salgari ni corto ni perezoso lo retó a un duelo con sable. Don Quijote habría reaccionado de igual modo ante quien osara cuestionar su título de caballero andante. Resulta que la complexión física de Salgari llamaba a engaño; era de muy corta estatura, pero un gran deportista —practicaba esgrima, ciclismo y boxeo, entre otras disciplinas— y venció sin problemas al contrincante. Según algunas voces, Salgari hirió de gravedad a Biasioli; con toda probabilidad, la herida careció de importancia. A pesar de estar terminantemente prohibido batirse en duelo, nuestro autor salió del paso con el pago de una multa y una pequeña condena de seis días de reclusión en la prisión de Peschiera, no muy lejos de Verona. En contrapartida, el episodio debió de reportarle no pocas satisfacciones personales en el futuro; tuvo que revivirlo intensamente cada vez que ponía a sus personajes en una tesitura semejante.
A finales de esta década, perdió a sus progenitores en un breve lapso de tiempo: la madre murió en 1887 a causa de una meningitis y el padre dos años más tarde. Debemos dedicarle unas líneas a este último: Luigi Salgari, convencido de padecer una enfermedad incurable —nada asegura que fuera así—, se quitó la vida el 27 de noviembre de 1889, arrojándose por una ventana. No fue el primer suicida en la familia: un tío paterno del escritor había puesto fin a sus días del mismo modo, en la misma casa, doce años antes; tampoco sería el último: se sospecha que la hermana menor de Salgari, Clotilde, que vivía con él, se suicidó a los treinta y tres años. También se suicidaron dos de sus hijos. En cualquier caso, los peores días estaban todavía lejos. En 1890, el escritor conoció a Ida Peruzzi, actriz diletante, con quien contrajo matrimonio el 30 de enero de 1892. Fueron padres de cuatro hijos: Fátima (que nacerá en Verona este mismo año), Nadir (Turín, 1894), Romero (Sampierdarena, 1898) y Omar (Turín, 1900). No puede decirse que fueran felices ni que comieran perdices —la tragedia acechaba emboscada al autor como las fieras salvajes a sus héroes—, pero el matrimonio vivió un primer período de cierta estabilidad.
En algún momento de 1893, Salgari, su esposa y la pequeña Fátima se mudan a Turín. El escritor entra a trabajar para la editorial católica Giulio Speirani & Figli, para la que escribía artículos de divulgación y relatos en diversas publicaciones: Il Novelliere Illustrato y Silvio Pellico, dirigidas ambas al público adulto, Il Giovedì, ideada para los jóvenes, y L’Innocenza, para los más pequeños. Salgari se dedica a la escritura por entero. Escribe a destajo una novela tras otra, que ofrece a diferentes sellos editoriales, algunos de gran proyección como Treves (Milán) o Bemporad (Florencia)6. Su labor literaria se encauza de manera natural hacia el género de aventuras, pero no duda en hacer incursiones en la novela histórica con El rey de la montaña (1895), ambientada en la Persia del siglo XVIII, o explorar nuevos territorios narrativos como el Lejano Oeste en El rey de la pradera (1896). Con la editorial Donath, de Génova, cosecha un par de éxitos mayúsculos: Los misterios de la jungla negra (1895), reelaboración de un serial publicado unos años antes, y Los piratas de Malasia (1896), que supone la consagración del héroe salgariano por antonomasia: Sandokán, en quien algunos han entrevisto una versión novelesca de Giuseppe Garibaldi, el gran héroe de la unificación italiana.
Sandokán acompañaría a Salgari a lo largo de toda su carrera. Había visto la luz en las páginas de La Nuova Arena, como hemos dicho, en una novela publicada por entregas entre octubre de 1883 y marzo de 1884. Este serial apareció en otras publicaciones en años sucesivos: la revista Libertà (Piacenza) lo publicó entre 1884 y 1885, Il teléfono (Livorno) en 1886, y La Gazzetta di Treviso entre diciembre de 1890 y septiembre del año siguiente. En este último periódico aparecieron las nuevas aventuras de Sandokán: La Vergine della Pagoda d’Oriente [La Virgen de la Pagoda de Oriente], entre octubre de 1891 y enero de 1892. Este segundo serial también se publicó en La Provincia di Vincenza a lo largo del verano y el otoño de 1894, y se recogió en volumen en 1896 con el título definitivo de Los piratas de Malasia; la aventura fundacional, rebautizada Los tigres de Mompracem, lo hizo en 1901. A estas novelas seguirán cinco más en vida del autor: Los dos tigres (1904), El rey del mar (1906), A la conquista de un imperio (1907), La venganza de Sandokán (1907) y La reconquista de Mompracem (1908). A las cuales hay que sumar tres títulos póstumos, de paternidad dudosa: El falso brahmán (1911), La caída de un imperio (1911) y El desquite de Yáñez (1913)7.
El frenesí de sus relatos refleja la actividad creadora del autor. Salgari no se dio descanso jamás. Entre 1892 y 1911 —o sea, desde el momento en que empieza a publicar con regularidad hasta su suicidio—, escribió más de ochenta novelas, un centenar de relatos de diversa extensión y artículos sin número. Hablamos de un trabajo descomunal, al margen de sus resultados. Los mapas fueron un instrumento capital en el trazado de sus tramas, así como las enciclopedias, los libros de viajes, los periódicos y las revistas, de donde extraía noticias, fechas y datos (no siempre empleados con el debido rigor). El deseo de fuga de la realidad se entrevé en un detalle no menor: Salgari utilizó raramente su propio país como escenario para sus ficciones; su musa lo llevaba inexorablemente lejos. Los títulos de algunas novelas son demostrativos: El tesoro del presidente del Paraguay, En el país de los hielos, La Costa de Marfil, Los horrores de Filipinas, Los horrores de la Siberia, Los mineros de Alaska, Los estragos de la China, Las panteras de Argel, Águilas de la estepa, En las montañas del Atlas, Un desafío en el Polo, etc.
En abril de 1897, se le concedió la Cruz de Caballero de la Corona de Italia; entre los méritos alegados destacan la instrucción y el entretenimiento de la juventud. La moraleja constructiva de sus historias, al menos las escritas hasta aquel momento, permite albergar unas mínimas esperanzas: el tesón y la confianza en uno mismo bastarán para vencer la adversidad8; un mensaje necesario en aquella Italia finisecular, inmersa en un estado de fuerte crispación: la política exterior estaba marcada por unas insensatas pretensiones expansionistas, en tanto intramuros tenían que vérselas con huelgas por doquier duramente reprimidas. Un mes después de ser nombrado caballero, el 6 de mayo de 1897, el general Fiorenzo Bava Beccaris ordenó abrir fuego contra una manifestación en Milán; se habla de trescientas víctimas, hombres, mujeres y niños. El rey Humberto I condecoró a este oficial por los servicios prestados, lo que obviamente alimentó la desafección hacia la monarquía. El 29 de julio de 1900, el rey cayó bajo los disparos de Gaetano Bresci, que luego apareció muerto en su celda. Nada queda al margen del presente; como veremos, estos conflictos retumban como un trueno lejano en estas novelas de aventuras.
En 1898, la familia Salgari se muda a Sampierdarena, una localidad a las afueras de Génova, para estar cerca de Anton Donath, un editor berlinés afincado en Italia, que ha intuido el tirón popular de nuestro autor. Donath le ofrece un draconiano contrato en exclusiva que lo obliga a entregar tres novelas al año: debe presentarlas obligatoriamente los días 1 de enero, 1 de abril y 1 de julio. Salgari declina el cobro de los derechos de autor a favor de una cantidad fija por manuscrito; es una condición suya, no un ardid del editor, que beneficia claramente a este último. En su descargo cabría alegar lo novedoso de su condición de escritor profesional y lo insólito de su éxito. ¿Quién podía prever que sus novelas se reeditarían sin interrupción durante décadas y que correrían igual suerte en Francia, Alemania, España, Argentina o Rusia? De resultas, en tanto sus editores se enriquecen con las ventas de sus libros, él tendrá que contentarse con un estipendio no despreciable, a la larga insuficiente para sacar adelante una familia numerosa. La pésima administración doméstica y los problemas con el alcohol de Salgari, así como una probable adicción al juego y las apuestas, explicarían los apuros económicos que atravesaron de ahí a poco.
La cláusula de exclusividad incluía el veto expreso de ceder cualquier obra literaria o científica, firmada con su nombre o con seudónimo, a cualquier otra editorial. En principio, Salgari respetó este punto, pero la necesidad lo llevó a tentar la suerte y prodigarse tras diversos embozos: Il Piccolo Viaggiatore[El Pequeño Viajero], E. Bertolini, Guido Landucci y, el más conocido de todos, Guido Altieri, al que también antepuso el rango de capitán. Lo más probable es que Anton Donath hiciera la vista gorda: Salgari era su gallina de los huevos de oro. En 1898, la editorial empezó a publicar por fascículos El Corsario Negro, un superventas a la altura de Pinocho o Corazón. La edición en volumen de 1899 vendió unos ochenta mil ejemplares9. El editor habría hecho cualquier cosa con tal de no perderlo. Y en efecto, lo hizo. En 1899, Donath puso bajo su dirección la Biblioteca Economica Illustrata per la gioventù. Salgari publicó en esta colección varios trabajos extra; entre ellos, un plagio de Las minas del rey Salomón (1885) de Henry Rider Haggard10.
Una vez clausurada la Biblioteca Economica Illustrata per la gioventù, Donath aceptó financiar un proyecto personal del escritor: una revista consagrada a los relatos de viajes y aventuras, Per Terra e per Mare [Por tierra y por mar], en la línea del Giornale illustrato dei Viaggi e delle Avventure di Terra e di Mare que la editorial Sonzogno publicaba desde 1879, que a su vez seguía los pasos de la revista francesa homónima fundada en 1877. Per Terra e per Mare apareció dirigida por el «Capitán Emilio Salgari» entre 1904 y 1906. La revista se convirtió en un escaparate para su propia obra y algún que otro de sus autores más queridos; durante los primeros meses publicó por entregas Yolanda, la hija del Corsario Negro y una novela de James Fenimore Cooper, La pradera (1827). Más adelante, también incluyó el relato Una’avventura del Capitano Salgari al Borneo [Una aventura del Capitán Salgari en Borneo], concebido para engordar su leyenda de hombre de mundo. A fin de darle una dimensión cosmopolita, publicó numerosos textos bajo los seudónimos más variopintos: Romero, Capitán J. Wilson, Capitán Weill, Capitán W. Churchill, etc. Muchos otros simplemente no los firmó11.
En las primeras décadas del siglo XX, cabe hablar de una auténtica escuela salgariana. Varios de sus miembros velaron armas en las páginas de Per Terra e per Mare y otras revistas similares, muy abundantes. El deseo de la mayor parte de estos imitadores era repetir el éxito de Salgari sin molestarse en descubrir otros territorios para el género. Algunas propuestas se caracterizan por una rampante desfachatez. El caso extremo es Antonio Quattrini Garibaldi (1880-1937), muy activo en vida de Salgari, a quien copió descaradamente en títulos como La tigre del Bengala [El tigre de Bengala] o I misteri del Ganges [Los misterios del Ganges], que se apropiaban no solo de la trama y los personajes de Salgari, sino incluso de sus licencias poéticas. Por ejemplo, si en Los misterios de la jungla negra nuestro autor había imaginado a los miembros de la secta thug con un tatuaje en el pecho —una serpiente con cabeza de mujer—, Quattrini copió este detalle en Los misterios del Ganges. El exploit no lo inventó el cine: cuando Per Terra e per Mare anunció la publicación en breve de una novela titulada El rey del mar, Quattrini se apresuró en sacar Il Re dell’Oceano [El Rey del Océano] para aprovechar las expectativas creadas. No contento, Quattrini dirigió alguna que otra invectiva contra los presuntos viajes de Salgari por el mundo, que Salgari no se molestó en contestar. Ya no era el jovencito levantisco de antaño; tenía que ahorrar resuello para desempeñar un trabajo que lo ocupaba de sol a sol.
La estancia de la familia Salgari en Génova fue breve. Aún bajo contrato con Donath, los Salgari regresaron a Turín en 1900; Ida estaba a punto de dar a luz a su cuarto vástago y allí contaban con familiares que podían echarle una mano en la crianza de los niños. Además, el traslado permitía al pater familias salir del radio de influencia de Donath y ofrecer sus servicios a terceros. Durante un par de años, entre 1901 y 1903, colaboró regularmente con el editor palermitano Salvatore Biondo bajo el alias de Guido Altieri y, algo más tarde, publicó tres novelas en Belforte (Livorno) con el sobrenombre de Guido Landucci, recibidas por algunos como… imitaciones de Salgari12. El escritor regresó fugazmente a la editorial Giulio Speirani & Figli con La heroína de Puerto Arturo (1904), firmada con su seudónimo favorito: Capitán Guido Altieri. Esta batahola terminó en junio de 1906. Salgari se pasó al sello florentino Bemporad, que pagó la indemnización correspondiente por la rescisión del contrato. Las cantidades percibidas por manuscrito serían mayores; las condiciones de trabajo, las mismas. Pero la cláusula de exclusividad fijaba una multa tan onerosa, que Salgari prefirió dejar atrás este ejército de seudónimos.
Salgari escribía, escribía, escribía. Y cuando no escribía, se documentaba. Regresaba a Mompracem siempre que podía, pero las fronteras de su mundo narrativo no terminaban allí. No dudó en estirar el filón de éxitos previos gracias a una socorrida descendencia, como en El hijo del Corsario Rojo (1908), pero tanteó géneros como la ciencia ficción en Las maravillas del año 2000 (1907), hizo nuevas incursiones en la novela histórica —Cartago en llamas (1908)— y regresó al Lejano Oeste en la trilogía formada por En las fronteras del Far-West (1908), La cazadora de cabelleras (1909) y El exterminio de una tribu (1910). También sacó a la luz una obra de carácter autobiográfico: La bohemia italiana (1909), escrita con toda probabilidad bastantes años antes. Tal ritmo de trabajo debía pasarle factura forzosamente. Y si bien sus ambiciones literarias siempre fueron discretas, los resultados se resintieron. El tiempo acuciaba y no podía esmerarse en los detalles, atar cabos sueltos o revisar el texto con calma. Cuando ponía punto final a una novela ya estaba inmerso en la sucesiva. En una carta fechada el 7 de febrero de 1909 dirigida a su buen amigo Pipein Gamba, ilustrador de varios libros suyos, confiesa:
El oficio del escritor, del autor, debería estar lleno de satisfacciones morales y materiales; yo, en cambio, permanezco clavado a mi escritorio muchas horas al día y varias por la noche. Cuando descanso me voy a la biblioteca para investigar y documentarme. Me hacen reír algunos novelistas que tienen todo el tiempo a disposición para escribir, transcribir, revisar y corregir sus trabajos y luego, bien copiados y adecentados, presentarlos al editor… que igual los rechaza. Yo, en cambio, debo escribir a toda máquina páginas y más páginas y enviarlas inmediatamente a la editorial sin tener, por desgracia, ni el tiempo ni la satisfacción de poder releer y corregir13.
Los resultados se resintieron, hemos dicho. También la salud. La estabilidad mental y física del autor amenazaba con irse a pique a consecuencia de uno de esos huracanes íntimos, tan devastadores como los que había imaginado abatirse contra las costas de Mompracem o atravesar el mar de las Antillas. Salgari llevaba años anclado a la mesa de trabajo y combatía la ansiedad bebiendo más de la cuenta y fumando un cigarrillo tras otro; algunas fuentes hablan de un centenar de cigarrillos diarios. A finales de la década, empezó a fallarle la vista —él temió estar quedándose ciego—, sufría insomnio e iba hundiéndose poco a poco en las arenas movedizas de la depresión. Sus ínfulas de trotamundos son un perifollo patético en una existencia solitaria, olvidado de todos, salvo por sus miles de lectores. En una entrevista concedida a Antonio Casulli el 31 de diciembre de 1909, Salgari seguía aferrándose a las mentiras de toda la vida. Al evocar los años de juventud, afirmaba:
Fui a Venecia para seguir estudios náuticos, y salí como capitán de gran cabotaje tres años después. Tenía unos veinte años: corría 1882 o 1883. Y viajé, viajé… He visto el mundo entero. Siempre en veleros, observando y fumando montañas de tabaco. Durante un viaje estuve seis meses en alta mar con una única parada en Ceilán, porque las ratas nos estaban devorando.
Por un instante, Salgari parece percatarse de estar viviendo dentro de una ilusión, pero enseguida vuelve a las andadas:
Los médicos me han aconsejado descanso. Sufro una neurastenia aguda. Pero no sabría vivir lejos de mis personajes. Si me separara de mis fantasías sería como si me arrebataran la razón de mi existencia. ¡Es inútil! Sufro el spleen de los ingleses y siento la necesidad de no morir de tedio, de perseguir mis quimeras en el mundo de estos personajes y de revivir mediante la ficción las aventuras que viví en la India o en las costas de Groenlandia14.
La realidad siempre es más cruel y dolorosa: en esta época, el escritor había protagonizado una primera tentativa de suicidio al arrojarse sobre la hoja de una espada, que se saldó con una herida leve. La realidad es siempre más escuálida: a pesar del sustancioso acuerdo económico con Bemporad, la familia Salgari vivió sus últimos años juntos en un estado de cuasi indigencia. Los historiadores no acaban de responder de manera satisfactoria cómo se iba el dinero15. El alcoholismo o la adicción al juego explican en parte estas dificultades, pero no debemos descartar otras razones: médicos, medicinas, tratamientos… Fátima, la primogénita, estaba gravemente enferma de tuberculosis y moriría con solo veintidós años, en 1914, en tanto su esposa llevaba desde 1903 dando muestras de graves trastornos mentales, asociados según algunos a un aborto. De hecho, el comportamiento de Ida se fue haciendo cada vez más violento y llegaron a temer por su integridad física y por la de sus hijos. Salgari habría querido llevarla a una casa de reposo; no obstante, no tenía con qué pagar y debió internarla en el manicomio Regio de Turín en abril de 1911; en la hoja de ingreso se especificaba que la mujer carecía de recursos y que, en efecto, podía ser peligrosa para sí misma y los demás. No le dieron demasiadas esperanzas de curación.
Fue la gota que colmó el vaso. El 25 de abril de 1911, el escritor se dirigió a una colina cercana a Turín, dispuesto a acabar con todo. El suicidio sería una última declaración de principios tanto como la postrera ratificación de sus limitaciones: en un barranco en medio del bosque, Salgari se quitó la vida según el ritual samurái, improvisando un seppuku con una simple navaja de barbero. Se hizo varios tajos en el vientre y en el cuello, y murió en pocos minutos a causa de la hemorragia. Dejó tres cartas: una a sus hijos, otra rogando a varios periodistas de Turín que realizaran una colecta a favor de estos últimos, y una a sus editores, demoledora, quizás no enteramente justa:
A vosotros que os habéis enriquecido con mi pellejo, manteniéndome a mí y a mi familia en una permanente semi-miseria o aún peor, en compensación por las ganancias que os he dado os pido únicamente que os ocupéis de mi funeral. Me despido de vosotros haciendo pedazos la pluma16.
Salgari llegó al final completamente exhausto. Las novelas publicadas el año de su muerte cuentan con la intervención de otros, no sabemos con exactitud quiénes ni el alcance de las injerencias. Dejó como mínimo dos manuscritos inconclusos: Bemporad encargó la revisión de El desquite de Yáñez a Lorenzo Chiosso —un amigo de la familia que dijo haberla reelaborado por completo, aunque existan serias dudas al respecto17— y contrató a Aristide Marino Gianella para llevar a término Aventuras de Cabeza de Piedra (1915), pero la cosa no se quedó aquí. Salgari siguió siendo tan prolífico después de muerto como lo fue en vida. El máximo impulsor del proyecto fue el apenas mencionado Lorenzo Chiosso, un oscuro personaje que se presentó a Bemporad como tutor de la familia Salgari. (En realidad, los hijos estaban bajo la tutela de la abuela materna; Ida seguiría internada hasta su muerte, en 1921). La pretensión de Chiosso era aprovechar las sinopsis y el material reunido por Salgari para seguir publicando obras con su firma.
El estallido de la Gran Guerra abortó temporalmente la empresa. Más tarde, dos hijos del escritor, Nadir y Omar, dieron a la imprenta varios textos inéditos debidamente revisados y encargaron la redacción de otros muchos que tenían que pasar por tales. Giovanni Bertinetti (1872-1950) escribió para ellos quince novelas «póstumas»: Il fantasma di Sandokan (1928), Le últime avventure di Sandokan (1928) y Sandokan nel labirinto infernale (1929), entre otras. El número de apócrifos es ingente, inabarcable, pero algunos merecen una mínima atención. En 1921, Bemporad lanzó las Aventuras de Simon Wander, reelaboración de una novela escrita por Salgari a la edad de dieciséis años, Avventure di Simone Van der Stell, en torno al primer gobernador de la colonia del cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Y en 1928 apareció una falsa autobiografía suya, Mis memorias, que a él quizás no le habría importado firmar y que incluye entre otros lances el encuentro del escritor con el mismísimo Sandokán. La mentira tiene un punto entrañable: ¿Cuántos otros han fantaseado con el tropiezo casual entre Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle? Sea como fuere, el expolio fue despiadado.
La parte del león se la llevó el Tigre de Malasia, por supuesto. Sandokán no podía morir. No debía morir. Había un público esperando nuevas correrías suyas y un mercado editorial empeñado en exprimir los dorados frutos del éxito hasta la última gota. El encargado de llevar a buen puerto esta flotilla pirata fue Luigi Motta (1881-1955), un alma gemela de Salgari, en muchos sentidos. También Motta intentó graduarse como capitán, también él abandonó los estudios y también él se presentaría posteriormente como capitán y trotamundos. Motta debutó como narrador en 1901 con I fragellatori dell’oceano [Los azotes del océano], que tuvo la deferencia de dedicar a su maestro. Salgari escribió unas líneas elogiosas para la primera edición de esta novela: «[Motta], al igual que yo, es un admirador de la escuela instructiva de los Mayne Reid, los Verne, los Boussenard, los Aimard, solicitados con tanta avidez por la juventud de hoy»18. Motta desarrolló una larga actividad literaria pero, incapaz de crear un mundo narrativo propio, vivió de las imitaciones. En la década de 1920, publicó seis novelas firmadas conjuntamente por él y Salgari: I naufraghi dell’Hansa (1921), I cacciatori del Far-West (1925), La Tigre della Malesia (1926), Lo scettro di Sandokan (1927), La gloria di Yanez (1927) y Addio Mompracem (1929); ahora bien, según parece, las cuatro últimas fueron realmente escritas por un modesto tipógrafo de nombre Emilio Moretto. Inmune al desaliento, Motta volvería a la carga al final de sus días con Sandokan il Rajah della Jungla Nera (1951), firmada al alimón con Salgari, por descontado.
LITERATURA POPULAR, LITERATURA PRIMORDIAL
Ante un escritor como Emilio Salgari y una obra como la suya, el estudioso debe situarse en un punto medio no siempre fácil de mantener. Aunque el ostracismo que ha sufrido por parte de la élite crítica clame al cielo, no podemos cortar de un tajo este nudo gordiano ensalzando contra viento y marea, y contra el sentido común, una labor inmensa empero imperfecta. Salgari no fue un gran escritor, partamos de aquí, pero es que no solo de grandes escritores vive la literatura. Salgari fue un escritor auténtico, un escritor que creía en lo que hacía; Claudio Magris lo consideraba «un poeta mínimo, imperfectísimo, siempre incorrecto, pero genuino»19. Nuestro autor escribió un importante capítulo en la historia literaria en su país: creó el género de aventuras en italiano a partir de unos modelos foráneos que supo adecuar al gusto de sus compatriotas —potenciando los aspectos operísticos, por ejemplo— y a su vez enriqueció el género con aportaciones muy personales. Mompracem es una contribución memorable a los atlas de la literatura de aventuras.
Los primeros críticos que se ocuparon de él no dudaron en colgarle el sambenito que lo acompañaría toda su carrera, la del «Verne italiano», que algunas editoriales convirtieron en reclamo comercial. En una reseña de Un drama en el Océano Pacífico, publicada el 23 de diciembre de 1894, podía leerse: «El Señor Salgari, al publicar esta interesantísima narración para jóvenes y también para adultos, se ha confirmado como uno de nuestros más potentes novelistas y puede aspirar muy dignamente al título de Verne italiano»20. Dos años después, Grazia Deledda, futura premio Nobel, en una crítica a Los náufragos del Oregón recurría a esta misma etiqueta; después de exigirle más verosimilitud en el retrato de personajes, un lenguaje menos violento y mayor «garbo artístico», Deledda comentaba: «Pero Salgari todavía es joven: se perfeccionará con el tiempo y estamos seguros de que un día podremos saludarlo como el Verne italiano»21. En 1904, en un artículo sobre la literatura de viajes que se estaba cultivando en Italia, Francesco Margaritis reincidía en este punto:
En unos pocos años, bajo la guía de Salgari, esta rama de la literatura infantil ha crecido muchísimo y, en consecuencia, se ha hecho merecedor de un caluroso aplauso este estimable ciudadano de Verona, el Verne de Italia, que ha sido en nuestro país, podría decirse, el fundador, el principio de una escuela que tiene sus orígenes en Poe22.
Como toda etiqueta, la del «Verne italiano» resulta útil para señalar un síntoma, no para hacer un diagnóstico. Jules Verne fue una importante inspiración para Salgari al principio de su carrera, tal como prueban los títulos de algunas obras suyas: Dos mil leguas por debajo de América (1888) o A través del Atlántico en globo (1896); sin embargo, basta profundizar en el quehacer de ambos para percatarse de las diferencias que los separan. Los une un mismo género y el deseo manifiesto de convertir la aventura en una forma de conocimiento para sus lectores, jóvenes y no tan jóvenes23. La idea del viaje es capital en ellos; ahora bien, si para Verne el viaje era un modo de explorar nuevos territorios en nombre del progreso, a Salgari le servía para huir de la realidad inmediata; sus uomini di mare surcan océanos a muchas leguas de distancia de los fondeaderos donde echan las redes los marineros de Giovanni Verga.
Verne y Salgari comparten un mismo horizonte positivista, muy sólido en el primero, más diluido en el segundo. Hay puntos coincidentes: un fuerte laicismo recorre la obra narrativa de ambos; el hombre solo se tiene a sí mismo en el mundo descrito por ellos. Lo sobrenatural es cuasi anecdótico en sus ficciones y se presenta como fruto del ofuscamiento o la enfermedad de algún personaje, como pesadilla o delirio, como producto de la psique. No obstante, en tanto Verne adopta una posición más intelectual, Salgari se muestra siempre de manera más emocional. En ambos hay ribetes de un Romanticismo tardío, muy tenue en el primero, más intenso en el segundo. Bastaría comparar al Capitán Nemo y el Corsario Negro, dos héroes eminentemente obscuros, para advertirlo: Verne guarda las distancias con su capitán; lo observa con admiración, pero de lejos; la identificación de Salgari con su criatura es plena, hasta el punto de convertirlo en un idealizado alter ego.
En Jules Verne hay un proyecto literario y divulgativo bien definido y el escritor mantiene un rumbo firme. Emilio Salgari navega en zigzag, impulsado ora por vientos predecibles, ora por intuiciones geniales. Bruno Traversetti, que ha estudiado en profundidad la obra de los dos, planteaba un símil afortunado:
La escritura de Verne está al servicio de la didáctica, su impulso narrativo construye marcos y recorridos funcionales principalmente para la explicación de la ciencia y la anticipación de sus proyectos; cuando él entra en una biblioteca, sale de allí con un arsenal de profecías bien razonadas. Cuando Salgari entra en una biblioteca, sale de ella con la emoción de un sueño: las palabras que ha recogido, y que ahora restituye, son sonidos, ecos sugestivos de un saber exótico, signos deslavazados, ambiguos, que desprenden un sentido nuevo y auténtico solo como presencias novelescas, como hebras puramente estéticas, fundidas en la incandescencia torrencial de la aventura24.
O sea, Verne entra en la biblioteca en busca de los datos necesarios para argumentar sus propuestas narrativas, en tanto Salgari entra en ella como quien sube a un barco, para largarse bien lejos, aunque solo sea en sueños. El carácter onírico de algunos lances salgarianos refrendaría esta idea de que el autor ha soñado intensamente —no vivido— lo que finalmente ha escrito.
Salgari fue un hijo de su tiempo y su producción está dominada por unas ideas progresistas revolucionarias por su sencillez; las tiene tan asumidas que no siente la necesidad de la proclama o la reivindicación en voz alta. En sus relatos, el protagonismo recae de manera natural en personajes de otros pueblos y otras razas y también en mujeres emprendedoras que caminan al par —jamás por detrás— del varón: La capitana del Yucatán, Yolanda, la hija del Corsario Negro, La Soberana del Campo de Oro, El Capitán Tormenta, etc. Su obra defiende sin grandes aspavientos la confianza en el conocimiento promovida por el positivismo, arropándola dramáticamente con unos recursos a veces más teatrales que novelescos. Salgari fue hijo de su tiempo, decimos; también de una cultura concreta. Sus ficciones están impregnadas de la exasperación característica de la ópera; el género popular por antonomasia en la Italia de entonces. Su visión del mundo es racional, empero pasional y apasionada, de un vitalismo exuberante, a menudo excesivo. Todo está en todo momento subrayado. Lo salgariano es en esencia extremo y solo podrá disfrutarse a condición de aceptarlo tal como es.
Salgari murió antes de que la Gran Guerra hiciera saltar por los aires los últimos reductos del positivismo. Así pues, su obra ilustra bien el mundo anterior al fin del mundo que trajo la contienda, pero su fama no sucumbió con el Armagedón; Felice Pozzo refiere que en las trincheras muchos soldados italianos llevaban novelas suyas en el macuto para entretener las horas de espera25. El éxito no decayó en las décadas siguientes y el régimen de Benito Mussolini intentó apropiarse de su figura presentándolo como un fascista avant la lettre. La exégesis textual no es una ciencia exacta, en absoluto, pero la lectura tendenciosa del fascismo produce no poca inquietud: el amor por el viaje de Salgari se transformó en la acción de conquista de una civilización superior, la italiana. Nada más lejos de la realidad. En su descripción de tierras lejanas, Salgari deposita la mirada admirada u obcecada del adolescente, no la prepotente o paternalista del imperialismo. Su ideario se sitúa fuera y lejos de cualquier proyecto colonizador.
En sus viajes literarios domina una visión darwinista de la Naturaleza. Existe la violencia, por supuesto; la de la lucha por la supervivencia, no la violencia épica del fascismo. Hay más y más concluyente: a finales del siglo XIX, Italia había acometido diversos planes de expansión en el Cuerno de África, que desembocaron en la invasión de Abisinia, la actual Etiopía; esta aventura tuvo un colofón sangriento: la batalla de Adua (1896), que causó casi seis mil bajas en las filas italianas y unas diez mil víctimas entre los etíopes. Pues bien, Salgari no dedicó una sola novela a esta empresa colonial. Los acontecimientos recientes que él convertía en materia narrativa eran de signo contrario: el levantamiento de Sudán (La favorita del Mahdi) o la lucha por la independencia de Filipinas (Los horrores de Filipinas). Según Ann Lawson Lucas:
Su manera de afrontar estos temas hace emerger los aspectos mejores del pensamiento del siglo XX, no los peores: el deseo de conocer el mundo por el simple placer de conocerlo, la simpatía desinteresada por lugares y pueblos fuera de lo cotidiano, observados con un espíritu igualitario, la admiración por las actividades más loables de pueblos lejanos, el placer estético por las bellezas —grandes o pequeñas— de la naturaleza. La mentalidad de Salgari no es la del colonialismo ni siquiera la de la Italietta26.
Salgari participa de un eurocentrismo inconsciente que ha permanecido prácticamente incontestado hasta fechas recientes y en sus novelas no escasean apuntes inconvenientes para una sensibilidad actual; por ejemplo, uno de los protagonistas de El Corsario Negro, Moko, de origen africano, recibe el apodo poco afortunado de Saco de Carbón. Sin embargo, junto a estos deslices, abundan los comentarios anticolonialistas. Tal vez no lleguen a mayores ni quepa considerarlos auténticas cargas de profundidad, pero ahí están, y haríamos mal en pasarlos por alto. El autor no tuvo una idea política definida sobre la presencia de Occidente en otros continentes, pero sus simpatías estuvieron preferentemente con los pueblos sometidos. En diversas novelas se escenifica el levantamiento de un pueblo contra alguna potencia extranjera y el protagonismo suele recaer en los líderes locales en guerra contra el expansionismo occidental. Hay alguna excepción; en una producción tan vasta tenía que haberla: en Los estragos de la China, ambientada durante la rebelión de los bóxers, Salgari tomó partido por los europeos.
La crítica no fue siempre ecuánime. En principio, se ocuparon de él exclusivamente los estudiosos de la literatura infantil y juvenil y buena parte de ellos lo consideraron nocivo para la juventud por las altas dosis de violencia y sexo de sus narraciones, una acusación tendenciosa donde las haya que sorprenderá a cualquiera que haya leído una novela suya. Hay violencia, sí, pero no gratuita (o solo ocasionalmente gratuita)27. Pero ¿sexo? En absoluto. Las tentaciones de la carne están erradicadas de sus ficciones; en la orgía descrita esquinadamente en El Corsario Negro se habla de banquetes, bailes y juegos; Eros no está invitado a la fiesta28. En esta acusación se entrevén unos apriorismos en torno a la literatura popular no erradicados por completo. En un ensayo sobre literatura infantil de 1931, Olindo Giacobbe se despachaba a gusto en unas pocas líneas:
Los libros de Salgari no son ciertamente, ni desde el lado artístico ni desde el lado educativo, capaces de llevar el ánimo del lector a un sentimiento elevado de la belleza o de la vida, por su forma descuidada e incorrecta, y por sus tramas, que casi siempre hacen caer el nudo dramático de la acción sobre los temas de la venganza o las ansias de ganancias o de riqueza29.
Una anécdota jugosa: en este mismo ensayo, Giacobbe aconsejaba la lectura de otros autores más provechosos, y citaba a Guido Altieri a modo de ejemplo, que, como ya sabemos, era el seudónimo predilecto del bueno de Salgari. Esta tendencia pervivió en el tiempo. En 1954, Lina Sacchetti era más implacable con Salgari que el más implacable de sus villanos, si bien no dejaba de intuir la verdad última, legítima y suficiente de la admiración que despertaba:
Ingenuidades colosales; un simplismo en fin que se repite ininterrumpidamente, con sus temas, como imágenes en serie. A veces se tiene la impresión de estar viendo un dibujo infantil sin perspectivas ni claroscuros, en el cual todo está colocado de frente […]. Y aun así, los libros de Salgari han gustado a los jóvenes y siguen gustando todavía. Así pues, algún atractivo tendrán. El joven no es sutil ni reflexivo como nosotros. Va más allá; tiene la mentalidad elemental de esos héroes y se entusiasma con ellos hasta el delirio30.
En aquel maremagno crítico no faltaron voces que intentaron definir con la mayor exactitud posible el objeto de estudio; entre ellas, tenemos una reflexión de Piero Bargellini que vale la pena citar por extenso:
La literatura salgariana es literatura mitológica. Pertenece al mito del valor. Por este motivo, Salgari no hace digresiones ni descripciones. No conoce las complicaciones psicológicas […]. Todo es acción. Incluso el amor, cuando aparece en la página salgariana, no es objeto de sentimiento, sino de valor. La mujer se conquista como se asalta al abordaje un barco, con valor, sin ruindad. […] La moral salgariana es una moral primordial. El valor es una virtud elemental, casi salvaje; es una luz casi sanguínea, que tiene como reverso la ruindad de la traición. Como se ha señalado, el héroe salgariano no duda en derramar sangre, pero no es sanguinario. No es cruel. El valor conlleva una generosidad y un cierto asomo de bondad. En el coraje instintivo hay un germen embrionario del bien, en tanto el germen del mal arraiga en la vileza de la traición. Esta rudimentaria distinción entre el bien y el mal ofrece una cierta garantía de moralidad. No es gran cosa —al contrario, es poquísima cosa—, pero partiendo del puro valor es posible remontarse a las formas superiores del heroísmo iluminado por una fe y por una idea31.
El relato de aventuras salgariano es un relato ejemplarizante. Siguiendo modelos de larga tradición en el género, sus héroes quizás estén fuera de la ley, pero defienden con tenacidad u obcecación —y no poca arbitrariedad— las ideas de Libertad y Justicia, Valor y Generosidad. El escritor esculpe figuras totémicas que personifican las excelencias del hombre ecuánime, el bravo guerrero o el amante fiel. Los héroes salgarianos siempre sostienen una ética mínima, incluso ante el enemigo, y jamás olvidan las buenas maneras con quienes, por su actitud, consideran sus pares. Las ansias de venganza de personajes como Sandokán o el Corsario Negro no contradicen esta rectitud y deferencia.
Detengámonos en Sandokán, el héroe salgariano por excelencia, dueño y señor de su propia Ítaca: la isla de Mompracem. El Tigre de Malasia es un príncipe de Borneo que ha jurado odio eterno a Occidente tras haberle sido arrebatado el trono y haber visto morir a su familia a manos de los ingleses. Sandokán se exilia en Mompracem y allí se convierte en el cabecilla de una banda de piratas formada por dayacos y malayos. En su caso, la piratería no es una elección, sino un destino, un modo de rebelarse contra el opresor: «No soy pirata por codicia; soy un justiciero, el que ha de vengar a mi familia y a mi pueblo, nada más»32, confiesa en Los tigres de Mompracem. El personaje está concebido con un titanismo típicamente romántico. Sandokán no titubea ante ninguna forma de autoridad, divina o humana; cuando Sandokán declara su amor a Lady Marianna, durante una batida de caza, le dice: «Escuchadme, milady, el amor que me arde en el pecho es tan poderoso que por vos lucharía contra todos los hombres, contra el destino, ¡contra Dios!»33. No habla en sentido figurado. Este pirata se ha alzado contra la corona británica, la gran potencia de la época, y no duda en enfrentarse a la Naturaleza, pues él mismo se siente una fuerza de ella.
Salgari funde a ambos, el Héroe y la Naturaleza, en las primeras páginas de Los tigres de Mompracem: una tormenta se abate sobre la isla. Es de noche y todos duermen salvo Sandokán, que no duda en salir en mitad del vendaval y acercarse al borde de un acantilado y permanecer allí, «cruzado de brazos, firme como la roca que lo sostenía, aspirando con voluptuosidad las tremendas ráfagas de la tormenta, dirigiendo la mirada al mar embravecido». Cuando regresa al interior de su cabaña, exclama para sí y para el lector: «¡Ahí fuera el huracán y aquí yo! ¿Quién es más terrible?»34. En esta descripción, hay un apunte especialmente afortunado; Salgari describe al protagonista «firme como la roca que lo sostenía». Sandokán no es un personaje duro, sino uno pétreo. La narrativa de Salgari es también así: pétrea, rocosa, primigenia. Sus novelas se asemejan a esas construcciones megalíticas erigidas con rocas de distinto tamaño, en equilibrio precario; su objetivo es provocar el asombro en quienes se detengan a contemplarlas sin esperar de ello grandes sutilezas. En sus mejores páginas, lo salgariano se nos antoja sólido, resistente, granítico; en las peores, rígido, yerto, monolítico.
El mundo narrativo de Salgari es rudimentario como esas piedras que digo. Es un mundo primordial (un adjetivo que yo aplicaría a toda la literatura popular, pues condensa las ideas clave de primitivo, básico y esencial). Las emociones son de una pureza diamantina. Si se ama, jamás se pone en duda dicho amor; si se odia, se hace con toda el alma. No hay medias tintas. O todo blanco o todo negro. Amor y Odio. Lealtad y Traición. Valor y Cobardía. Admiración o Aborrecimiento. Pasión o Rechazo. Es un mundo de certezas sin duda atractivo para el niño o el adolescente que no se haya acercado aún a las arenas movedizas de los matices, que no conozca la inabarcable gama de los grises o los demoledores efectos del claroscuro. La narrativa de Salgari no se anda por las ramas. (O sí, pero invita al lector a subirse al árbol y perderse entre ellas). Es una narrativa sin doblez. Todo sucede ante nuestros ojos. Y en ocasiones se exterioriza en diálogos teatrales, que parecen dirigidos a una platea, no a un lector. En Los piratas de Malasia, Sandokán observa las maniobras de unas naves enemigas y describe al público la acción que va a ponerse en escena:
—Se preparan —murmuró Sandokán, apretando los dientes—. Dentro de diez minutos, esta bahía se iluminará bajo el fuego de cincuenta cañones o más; dentro de diez minutos, esta quietud solemne se romperá con el rugido del bronce de los cañones, el estallido de las bombas, el silbido de los proyectiles, los gritos de los heridos, los hurras de los vencedores. ¡Qué hermoso espectáculo será!35.
Salgari levanta vistosas construcciones sin labrar, que aguantan en pie gracias al entusiasmo que transpiran sus páginas, la plasticidad de las descripciones, la vivacidad de las acciones y su dinamismo; sobre todo, su dinamismo. Las novelas de Salgari nos empujan adelante, adelante, adelante, sin parar. Sus narraciones se basan en una sucesión ininterrumpida de incidentes que no dan tregua ni a los protagonistas ni a los lectores. Nada más salir de una empresa somos arrojados a la siguiente sin tiempo para recuperar el aliento; entre un duelo y el sucesivo, Salgari imagina el tropiezo con un animal salvaje, una tormenta u otra contrariedad ingrata para los protagonistas, no para el lector. En los pocos tiempos muertos de la acción, introduce cuñas divulgativas, que explican diversos aspectos de la flora y la fauna, las gentes y las costumbres de esas geografías remotas a donde nos ha transportado. El sueño del escritor es que el lector cierre cada libro suyo con la impresión de que le han dado de todo y de sobra, sin interrupción. Giuseppe Petronio afirmaba, y yo lo suscribo: «Una novela de Salgari no puede ni quiere ofrecer lo que ofrecen [Marcel] Proust o [Italo] Svevo, pero, a su vez, estos no pueden ofrecer lo que —para una cierta edad, o para todas según se mire— ofrece Salgari»36.
Los lectores de Salgari se han contado por miles a lo largo del siglo XX. En una carta fechada el 5 de septiembre de 1929, dirigida a su buen amigo Tulio Pinelli, Cesare Pavese daba una prueba temprana de su influjo en los jóvenes de su generación: «Y pensar que antaño me creía capaz de comerme el mundo. Todos a mis pies y yo vestido de sátrapa persa con abanicos de pavo real. O bien a caballo, como Napoleón, fija la mirada de águila en los tigres de Mompracem»37. Estas lecturas dejaron una huella en su propia poesía; en Los mares del Sur nos sacude una evocación con tintes amargos: «Oh, de cuando jugaba a piratas malayos / cuánto tiempo ha pasado». Los brindis y los homenajes en recuerdo de esas buenas horas pasadas en su compañía abundan en las letras italianas. Felice Pozzo ha recopilado las palabras de reconocimiento hacia Salgari de grandes nombres de la cultura del país. La nómina de personajes ilustres que han reconocido esta pasión juvenil es abrumadora, empezando por contemporáneos de la talla de Giacomo Puccini, que habría valorado la posibilidad de adaptar alguna obra suya a los escenarios, y terminando por Umberto Eco; de por medio: Cesare Zavattini, Attilio Bertolucci, Natalia Ginzburg, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Claudio Magris, etc. De no haber mediado la lectura de Salgari, Hugo Pratt no habría dado vida a Corto Maltés.
En ámbito hispanohablante, cabría emprender una investigación similar. Las novelas de Salgari hallaron hueco temprano en la mítica editorial Saturnino Calleja, de Madrid, dentro de la colección «Obras literarias de Autores célebres» y, con posterioridad, llegó a tener una serie propia en la colección «Novelas de aventuras». En la década de 1950, nuestro autor pasó al catálogo de la editorial Molino, de Barcelona; la colección «Obras de Emilio Salgari» alcanzó unos ochenta títulos debido a la usanza de dividir en dos partes ciertas novelas; por ejemplo, El Corsario Negro se dividió en dos volúmenes, titulados respectivamente El Corsario Negro y La venganza. En los años 70, la editorial Bruguera cogió el relevo, lanzando sus títulos señeros en formato cómic dentro de la entrañable serie «Joyas Literarias Juveniles», que se publicó entre 1970 y 1983; Salgari también se prodigó en la colección «Historias selección» de esta editorial, en ediciones adaptadas. Nuestro autor también formó parte de la educación sentimental de varias generaciones de españoles. En la biografía de Juan Marsé, un esbozo de su niñez retrata la de miles y miles de lectores:
También leía con ávida frecuencia otras narraciones ilustradas de gran éxito entonces, como El Guerrero del Antifaz, Flash Gordon, Juan Centella y Roberto Alcázar y Pedrín. Pero no era condición imprescindible que las obras estuvieran ilustradas; para Marsé, la lectura valía por sí misma. De manera que también se internó en numerosas obras sin complementos gráficos (o con muy pocos) de Julio Verne, Edgar Wallace o Emilio Salgari, adquiridas también en los quioscos, en alguna librería de viejo y, ocasionalmente, en las paradas de tebeos usados que algunos muchachos montaban en el barrio para obtener algún dinero38.
En Latinoamérica, este impacto aumentó exponencialmente: «Nosotros en América Latina hemos sido grandes lectores de Salgari», declaró Luis Sepúlveda39. La lectura política me parece pertinente: este interés estuvo avivado sin duda por la encendida defensa del escritor de las colonias que se alzan contra la Metrópoli. No son pocas las ficciones ambientadas en ámbito latinoamericano; recuérdense: El tesoro del presidente del Paraguay, La ciudad del oro, La capitana del Yucatán, El hombre de fuego y el ciclo de los corsarios del Caribe. Los brindis a Salgari se han dado entre literatos de Chile (Pablo Neruda, Isabel Allende), Argentina (Roberto Arlt, Julio Cortázar, Osvaldo Soriano), Uruguay (Horacio Quiroga), Colombia (Gabriel García Márquez), México (Octavio Paz, Carlos Fuentes) o Cuba (Alejo Carpentier, Nicolás Guillén). Fuera del ámbito de las letras, Fidel Castro o Ernesto Che Guevara reconocieron haberlo tenido en el número de sus lecturas. Nadie ha pretendido exagerar su valía como escritor. Se le estima por haber alimentado el gusto por la lectura y haber abierto una vía de acceso a una literatura de mayor tonelaje; las historias de Salgari desbrozaron el camino que llevaba a Herman Melville, Jack London o Joseph Conrad, uomini di mare también ellos. Así y todo, la obra de Salgari ha sido en sí misma una inspiración suficiente para Juan Madrid, que ajustó cuentas con todos nuestros ayeres en El hijo de Sandokán (2003), y Paco Ignacio Taibo II, que lo hizo en El retorno de los tigres de Malasia (2010).
PIRATAS, CORSARIOS Y DEMÁS TURBAMULTA
Estoy completamente de acuerdo con Antonio Faeti cuando afirma que «la Historia es la más implacable enemiga de los piratas»40 y, sin embargo, creo necesario trazar una aproximación histórica a dicha figura aun a riesgo de mandar a pique su aura novelesca. Podríamos empezar diciendo que siempre ha habido piratas y siempre los habrá. (Eso sí, la piratería actual resulta poco o nada evocadora; ningún heredero de José de Espronceda compondrá ninguna canción al pirata de hoy). En Occidente tenemos noticia de la presencia de piratas en el Mediterráneo en las grandes epopeyas de Homero, en el segundo milenio antes de Cristo. Sus actividades eran las usuales: el asalto de naves mercantes, el saqueo de localidades costeras, el secuestro de viajeros ilustres a fin de pedir un rescate o el tráfico con esclavos. La piratería fue creciendo a medida que el comercio marítimo crecía y remitió en las épocas en que este comercio lo hizo; después de la caída del Imperio Romano, por ejemplo, las aguas del Mare Nostrum conocieron un largo período de inactividad pirata.
El Mediterráneo fue durante mucho tiempo el gran tablero donde jugaron sus principales partidas estos «aventureros del mar», así los llama Emilio Salgari a menudo. Las incursiones vikingas introdujeron el Mar del Norte en las cartas de marear pero, tras el descubrimiento de América, el principal teatro de operaciones pasó a ser el océano Atlántico. En los siglos XVI y XVII, cobraron gran protagonismo los corsarios ingleses, que contaban con el apoyo de la corona británica; recuérdese: Francis Drake fue nombrado Caballero por la reina Isabel I y Henry Morgan por Carlos II. En la práctica, las acciones de piratas y corsarios son indistinguibles entre sí; en la teoría, la diferencia es una simple cuestión de detalle. Si «pirata» era todo aquel que se dedicaba al pillaje en el mar, «corsario» es el pirata que cuenta con una «patente de corso»; un permiso oficial del gobierno de su país o de alguna autoridad para asaltar las naves o las poblaciones de la nación enemiga. En su caso, la rapiña se adereza con los ropajes de la acción bélica. ¿Y quiénes eran los filibusteros y quiénes los bucaneros, entremezclados todos ellos en el glosario del género?
Durante los siglos XVII y XVIII —la Edad de Oro de la piratería—, el mar del Caribe era la puerta de entrada a América; una vía frecuentada por las naves que se dirigían a España cargadas de tesoros desde México y Venezuela. Los piratas que desempeñaban sus actividades en las Antillas eran conocidos como «filibusteros»; esta voz entró en el español desde el francés (flibustier), que había adoptado el término del inglés (freebooter) y este a su vez del neerlandés (vrijbuiter: el que se hace con el botín libremente). La singular conformación de la zona les permitía vigilar las rutas marítimas, asaltar las naves elegidas y hallar refugio o escondite en cualquier islote. Los filibusteros eran solo algunos de los muy variopintos pobladores de la región: colonos franceses e ingleses, desheredados de diversa índole, soldados de fortuna, exiliados, prófugos y proscritos, que se instalaron en aquellas islas menores que la corona de España no había tomado en consideración. Los «bucaneros» habitaban en La Española y vivieron originalmente de la caza y el comercio con la carne; estos habían aprendido de los aborígenes el llamado «bucan»; o sea, la técnica de secar la carne al sol y luego ahumarla con fuego de madera verde para su conservación, de ahí lo de «bucaneros». Andando el tiempo, también ellos se consagraron a la piratería; el robo dejaba beneficios más sustanciosos que el comercio.
Los retratos de la Historia y la ficción coinciden en algunos rasgos esenciales, pero difieren en otros, decisivos. El pirata —emplearé este nombre genérico para referirme a todos ellos— puede reivindicar cierta nostalgia por la tierra natal o la de sus ancestros, pero en el fondo es un apátrida, un bohemio, un nómada: «Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad; mi ley, la fuerza y el viento; mi única patria, el mar», dice el estribillo de Espronceda. No obstante, basta hojear las crónicas de antaño para que piratas, corsarios y demás turbamulta pierdan de un plumazo el aura romántica que les otorgó la literatura primero, el cine después. El pirata es un personaje brutal, que vive en un continuo flirteo con la muerte, la suya y la de los demás. Sus actividades, no se olvide, se basan en el asesinato, el saqueo, el secuestro y el tráfico de seres humanos. El dibujo resultante es forzosamente el de un individuo sin escrúpulos. Y, de hecho, las atrocidades que se atribuyen a Henry Morgan o el Olonés, dos figuras históricas presentes en El Corsario Negro, ponen los pelos de punta. Salgari presenta al Olonés como un tipo campechano y comprensivo a quien el héroe confiesa sus cuitas de amor; una elaboración literaria que nada tiene que ver con el individuo que, según el testimonio de Alexandre Olivier Exquemelin, le abrió el pecho a un prisionero, le arrancó el corazón y se lo dio de comer a un marinero.
La figura del pirata aparece ya en la literatura de los siglos XVII y XVIII. Podríamos citar, sin el menor ánimo de exhaustividad, La Dragontea (1598), un poema épico de Lope de Vega en torno a Francis Drake, muerto pocos años antes, o algunas páginas de El Quijote o de las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, víctima de los piratas berberiscos. Fue un personaje asiduo en la producción de Daniel Defoe; piratas hay en Robinson Crusoe (1719), La vida del capitán Singleton (1720) y, obviamente, en la Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas (1725), que apareció originalmente firmada con seudónimo. Su glorificación literaria se dará en el siglo sucesivo, dentro de unas coordenadas precisas, el Romanticismo inglés.
En 1814 apareció El Corsario