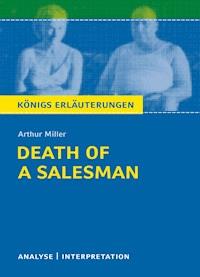Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Universales
- Sprache: Spanisch
Los acontecimientos que se produjeron en Salem, Massachusetts, en 1692, durante los cuales casi doscientas personas fueron acusadas de practicar la brujería, y que terminaron con la ejecución de varios inocentes, son una manifestación perversa del pánico de las autoridades ante la pérdida de poder y su empeño por restaurarlo. Lo que empezó siendo un juego de niñas terminó convirtiéndose en un instrumento para hacer volver a los colonos al redil de la fe y las buenas costumbres, estableciendo una suerte de imperio del terror. El paralelismo entre Salem y los albores de la Guerra Fría figura en el mapa de nuestra conciencia histórica gracias a la obra del genial dramaturgo norteamericano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARTHUR MILLER
El crisol
(Las brujas de Salem)
Edición de Ramón Espejo Romero
Traducción de Ramón Espejo Romero
Índice
INTRODUCCIÓN
El doble contexto de El crisol
La caza de brujas de Salem
Los años 50, la Guerra Fría y la «caza de brujas» anticomunista
El crisol
El estreno de El crisol y su momento histórico y teatral
Argumento y estructura dramática de El crisol
Temas y personajes de El crisol
John y Elizabeth Proctor
Abigail Williams y las otras niñas
Parris, Hathorne y Danforth
El reverendo Hale
Otros personajes: Putnam, Giles Corey y Rebecca Nurse
Lenguaje y técnica dramática en El crisol
BIBLIOGRAFÍA
EL CRISOL
Nota sobre el rigor histórico de esta obra teatral
Acto primero (obertura)
Acto segundo
Acto tercero
Acto cuarto
Ecos desde el fondo del pasillo
Anexo. «Un encuentro secreto entre John y Abigail»
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
EL DOBLE CONTEXTO DE «EL CRISOL»
El crisol[The Crucible] (1953)1 está ambientado en un momento concreto de la historia de las colonias inglesas en el Nuevo Mundo, a finales del siglo XVII. Sin embargo, la obra probablemente no habría sido escrita de no ser por otro momento histórico, para el que tenemos que avanzar dos siglos y medio en el tiempo y examinar lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos y en el resto del mundo justo en los albores de la conocida como Guerra Fría. En un caso, porque es el marco elegido por Miller para su obra y, en el otro, porque es el trasfondo que explica y dota de sentido a la propia obra, entender este texto fundamental del corpus milleriano resulta imposible sin considerar ambos momentos históricos con cierto detenimiento.
La caza de brujas de Salem
Tras años de demora, durante los cuales Norteamérica fue explorada por franceses y, sobre todo, españoles, los ingleses deciden, a finales del siglo XVI, que ha llegado el momento de apostar por ese Nuevo Mundo que Colón descubrió a finales del siglo anterior y gracias al que España había obtenido tanta riqueza y prestigio. Acerca de él circulaban mitos y leyendas, que apelaban tanto a la imaginación europea como a las ansias de fama y fortuna de muchos. En 1585, el pirata inglés Walter Raleigh (1552-1618) intenta establecer un asentamiento permanente en la isla Roanoke, a escasas millas de la costa de la actual Carolina del Norte. No constituiría más que una base desde la que el conocido pirata pudiera llevar a cabo su labor de pillaje de los navíos españoles en ruta entre España y la Florida (que era desde hacía años una provincia española, descubierta por Juan Ponce de León [1474-1521] a principios de siglo). Sin embargo, Raleigh no tuvo suerte, y en dos ocasiones la incipiente colonia se vio asolada por hambrunas, ataques de los nativos y otros infortunios (algunos de ellos rodeados de cierto misterio), que terminaron por dar al traste con el proyecto.
Años más tarde, una segunda expedición desembarcaría no lejos de allí, en tierra firme, para fundar la que terminaría convirtiéndose en la primera de las colonias inglesas en Norteamérica. Estamos en el año 1607, y ese asentamiento inicial, que más tarde daría lugar a la colonia de Virginia, se llamaría Jamestown, en honor de Jacobo I (1566-1625), el rey inglés que había sucedido a Isabel I (1533-1603). En la memoria popular, asociamos Jamestown con el nombre de John Smith (1580-1631), aventurero en gran medida responsable de la supervivencia de aquel primer intento de colonización, y con la tribu de los Powhatan (a la que pertenecía la princesa Pocahontas), que fueron quienes enseñaron a los ingleses el cultivo de la planta del tabaco, de tanta importancia en el desarrollo posterior de la colonia. Aunque los inicios de Virginia no fueron fáciles, en pocos años se alcanzarían niveles de prosperidad que animarían a otros compatriotas a intentar empresas similares.
En 1620 se funda en la zona que hoy conocemos como Nueva Inglaterra (que comprende el noreste de los actuales Estados Unidos) el asentamiento de Plymouth. Si Virginia era un intento de aprovechar la riqueza del Nuevo Mundo en beneficio de intereses privados (la Corona inglesa había cedido su explotación a una compañía privada y los costes de la colonización habían recaído en los inversores y socios de la misma), la creación de Plymouth, en cambio, responde a motivaciones radicalmente distintas. Desde que el cisma de Enrique VIII (1491-1547) y su ruptura con la Iglesia católica diera lugar a la Iglesia de Inglaterra o anglicana, las persecuciones de otras religiones habían sido frecuentes en el país, más o menos intensas según el monarca y el momento político. Dichas persecuciones se habían cebado especialmente con los católicos y los puritanos, nombre despectivo este con el que los anglicanos solían referirse a un conjunto de sectas seguidoras de la doctrina del reformador protestante Juan Calvino (1509-1564) (y que gustaban de denunciar lo «impuro» de otros grupos religiosos, consiguiendo el sobrenombre jocoso de «puritanos»). Resumir aquí su doctrina sería harto complicado, por lo que nos limitaremos a mencionar algún rasgo sobresaliente. Puesto que su credo había surgido en oposición al de la Iglesia católica, se caracterizaban, en primer lugar, por el énfasis en una Iglesia más austera y cercana a sus orígenes, para lo cual abogaban por la supresión de gran parte de la jerarquía eclesiástica, haciendo recaer la toma de decisiones en las distintas congregaciones, que funcionaban de modo más o menos autónomo. Por otro lado, exigían un gran rigor en la observancia de los preceptos religiosos, ante la amenaza constante de que el mínimo desvío de los mismos podía tener fatales consecuencias2. La cosmovisión puritana era extremadamente maniquea. La resume perfectamente el vicegobernador Danforth en El crisol:
O se está con este tribunal o se está contra él. No hay ningún camino intermedio. Estamos en tiempos claros y precisos. Ya no vivimos en aquella noche tenebrosa cuando el bien y el mal estaban mezclados para confundir al mundo. Por la gracia de Dios, en estos momentos brilla la luz del sol, y todos los que no la temen deberían felicitarse por ello.
En esa «perfecta» delimitación del bien y el mal, los puritanos lógicamente representaban el bien. En Europa permanecían los que uno de los fundadores de Massachusetts, el reverendo John Winthrop (1588-1649), llamó participantes en las «corrupciones comunes de este mundo perverso»3. Por eso, en parte, los jueces de la caza de brujas eran tan reacios a admitir ambigüedades o a comprender que hubiera quienes estuvieran de acuerdo con los fines de los juicios, pero discreparan del modo en que se estaban llevando a cabo.
Las persecuciones de puritanos en Inglaterra llevaron en ocasiones a muchos de ellos al exilio, en especial en Holanda, un país de marcada tolerancia religiosa que acogería a no pocas congregaciones huidas del país vecino. El grupo de devotos puritanos que en 1620 llegaría a Plymouth procedía justamente de allí. Los inicios de estos nuevos colonos no resultaron mucho más prometedores que los de los anteriores, pero, gracias a su fe, tenacidad y disponibilidad para el trabajo duro, lograron preservar la colonia y atraer a nuevos inmigrantes. Diez años después, se creó una segunda colonia puritana en Nueva Inglaterra, Massachusetts, que llegó con el tiempo a eclipsar a aquélla; en 1691, un año antes de la caza de brujas, incluso incorporaría a su territorio la antigua Plymouth. Miller explica muy bien en El crisol las razones que esclarecen el éxito de los puritanos en su colonización de Nueva Inglaterra. Según el dramaturgo, estos individuos
sumaron sus fuerzas, creando una sociedad fuertemente unida que al principio no era mucho más que un campamento militar con un liderazgo autocrático y muy entregado. Era, no obstante, una autocracia por consenso, puesto que les unía por completo una ideología que todos compartían y cuya perpetuación era la causa y justificación de todos sus sufrimientos. Por ello, su abnegación, su determinación, su renuncia a cualquier ocupación vana, su justicia inexorable, eran todos ellos instrumentos perfectos para la conquista de un lugar en principio tan hostil con el ser humano4.
Solemos asociar a los puritanos con la teocracia, forma de gobierno en la que lo civil y lo religioso son indisolubles, y el autoritarismo. Esto último no es del todo cierto, si se tiene en cuenta que las congregaciones puritanas, en su rechazo a la idea de jerarquía eclesiástica, solían ser mucho más democráticas en su funcionamiento que las de otras religiones. Pero es verdad que los puritanos de Nueva Inglaterra y en especial los de Massachusetts5 necesitaron en muchos momentos funcionar de modo autocrático, pues sólo así podrían conseguir convertirse en esa luz que guiara al mundo, como afirmara Winthrop, la «ciudad erigida sobre una colina» en la que
el Señor será nuestro Dios, y tendrá sus delicias en morar en nosotros, como en su propio pueblo, y nos otorgará su bendición en todos nuestros caminos, de modo que [...] haga de nosotros alabanza y gloria que pregonarán los hombres de asentamientos venideros cuando digan: «el Señor lo hace, como hizo lo de Nueva Inglaterra»6.
Sentarían así los puritanos un precedente que permitiría a la humanidad reencontrarse con Dios. Para ellos, era importante transmitir un ejemplo adecuado, pues estaban convencidos de que los ojos del mundo estaban puestos en ellos y en su sociedad, que debía ser por ello particularmente estricta en el cumplimiento de los principios morales; de lo contrario, según Winthrop, «el Señor irá contra nosotros; tomará venganza de pueblo tan perjuro y nos hará conocer el precio de la violación de tal alianza»7.
Dicho todo lo anterior, parecería que los sucesos de Salem han quedado explicados: se trata de un ejemplo más de esa intolerancia y autoritarismo que caracterizaron a los puritanos de Massachusetts. Sin embargo, estaríamos cometiendo un error si llegáramos a esa conclusión. Lo cierto es que esa férrea teocracia a la que hemos aludido fue la que caracterizó las primeras décadas de los puritanos en el Nuevo Mundo. Como también explica Miller en las interpolaciones a El crisol, pasados unos años, los puritanos, seguros en su nueva tierra, deseosos de prosperar en lo material y de disfrutar de una riqueza ganada con muchos esfuerzos, comenzarían a flaquear en la fe y a distanciarse de unas autoridades ancladas en tiempos que ya no eran los que se vivían en la colonia. La figura de John Proctor, que mantiene su fe pero no considera imprescindible la observancia estricta por ejemplo de la asistencia a la iglesia, representaría perfectamente esa nueva actitud. En su entrada del año 1642, el predicador e historiador William Bradford (1590-1657) ya denunciaba, no sin cierta exageración, alcoholismo, sexo indiscriminado, homosexualidad y zoofilia en la colonia8. El historiador Hugh Brogan se hace eco de las denuncias del juez Samuel Sewall (1652-1730), que, refiriéndose a la Massachusetts de finales del siglo XVII, hablaba de «affectation and use of gaiety, costly buildings, stilled and other strong liquors, palatable, though expensive, diet [...] sensuality, effeminateness, unrighteousness, and confusion» [«afectación y regocijo, edificios costosos, licores destilados y otros igual de potentes, una dieta exquisita pero también cara [...] sensualidad, afeminamiento, conductas inadecuadas y confusión»]; por su parte, según Brogan, «[t]he General Court of Massachusetts had three times to pass laws forbidding ‘extraordinary expense at funerals’. Women got out of hand: some dared to run away from disagreeable husbands, others set up in the oldest profession on Boston docks» [«la Asamblea General de Massachusetts tuvo, en tres ocasiones que aprobar leyes que prohibieran “gastar más de la cuenta en los funerales”. Las mujeres se volvieron incontrolables: algunas incluso se atrevieron a abandonar a sus toscos maridos, y otras se establecieron por su cuenta en los muelles de Boston, en la profesión más antigua que existe»], concluyendo que en relativamente poco tiempo las tabernas superaron en número a las iglesias9. Otro elemento que pudo ayudar a esta relajación de las costumbres y a esta relativa secularización fue la revocación del Fuero de Massachusetts en 168410, que suponía socavar desde Inglaterra a las autoridades de la colonia al permitir el voto a los terratenientes blancos no puritanos11. Hasta entonces, sólo los puritanos podían participar en las elecciones a representantes en la Asamblea General y a gobernador de la colonia.
Miller apunta una explicación mucho más convincente para la caza de brujas cuando afirma:
Evidentemente llegó un momento en que la represión que pretendía preservar el orden social en Nueva Inglaterra era más férrea de lo que parecía razonable a la vista de los peligros reales que justificaban la creación de tal orden social. La caza de brujas fue una manifestación perversa del pánico que se apoderó de todas las clases sociales cuando la balanza comenzó a inclinarse del lado de una mayor libertad individual.
Lejos de ser sintomáticos de la férrea represión puritana, que para 1692 se encontraba bastante debilitada, los sucesos de Salem son un intento por parte de las autoridades de reinstaurarla. Los altos mandatarios llevaban tiempo viendo cómo su autoridad iba siendo minada, tanto desde el flanco interno, dada esa relajación de las costumbres que comentábamos, como incluso desde la propia metrópolis. Lo que empezó siendo el juego de unas niñas terminó convirtiéndose en un instrumento (fallido a la postre) para devolver a los colonos al redil de la fe y las buenas costumbres, una manera de establecer una suerte de imperio del terror que mostrara a las claras que Massachusetts seguía siendo esa luz que iluminaba al mundo, esa ciudad en lo alto de la colina. Aunque los hechos tuvieron Salem como epicentro, el «brote» de brujería afectó también a otras localidades cercanas, en un fenómeno que terminó extendiéndose por toda la colonia.
Los acontecimientos de Salem son fáciles de resumir y la mera lectura de la obra de Miller resulta suficiente para familiarizarnos con sus rasgos fundamentales. La brujería existía (y existe), y el culto al diablo es casi tan antiguo como el culto a Dios. Probablemente había entre los puritanos de Massachusetts quienes efectivamente adoraban al maligno12, e incluso había habido en la colonia algún juicio por brujería con anterioridad13. Lo sorprendente de Salem fueron tanto la escala que alcanzaron tales juicios como las circunstancias que los rodearon. Pensar que todo ello se debe al fanatismo de los puritanos es, como venimos insistiendo, erróneo, pues ni eran ellos los únicos que habían instituido juicios por brujería (existieron en todos los países europeos durante los siglos XVII y XVIII, pues, como advierte el Libro del Éxodo: «No sufrirás que los hechiceros [léase, brujas] queden con vida» [22, 17])14 ni los suyos habían sido tradicionalmente los más habituales o virulentos15. Todo empezó probablemente con la travesura de unas niñas, que, aficionadas a practicar la magia con una sirvienta llamada Tituba, fueron sorprendidas en una suerte de rito de carácter demoníaco y decidieron, con objeto de protegerse a sí mismas, iniciar unas acusaciones de brujería, algunas por maldad y otras por simple entretenimiento, pero sin sospechar las dimensiones que iba a cobrar aquello. Lo cierto es que todas ellas se vieron atrapadas en un torbellino de acusaciones y no tuvieron el valor de rectificar, encontrándose en la tesitura de que su única vía de huida era hacia delante16. En otros tiempos, o en otro lugar, o en otro momento histórico, la cosa no habría ido a mayores. Pero probablemente estos sucesos ocurrían en el momento justo en que la teocracia de Massachusetts necesitaba recuperar la autoridad perdida y demostrar que aún conservaba el control de la colonia. ¿Qué mejor forma de hacerlo que propiciando el escarmiento de todos aquellos habitantes de Salem que habían decidido abandonar el bando del Señor y pasarse al de Satanás? Ya estaba bien de tolerar situaciones inaceptables. Era el momento de actuar antes de que fuera demasiado tarde. La histeria colectiva, una espiral de acusaciones sin fin, la maldad de algunas de las niñas, las rencillas existentes en Salem y, en definitiva, la torpeza (que no necesariamente la maldad, pues cabe dudar de que los magistrados creyeran que se estaba produciendo un fraude y aún así siguieran adelante) de algunos de los encargados de «poner orden» hicieron el resto17.
Aunque el detonante del hecho y las primeras acusaciones datan de febrero de 1692, no fue hasta el 2 de junio de ese año cuando dieron comienzo los juicios, por parte de un tribunal nombrado por el gobernador sir William Phips (1651-1695) y cuya denominación oficial era «Court of Oyer and Terminer». Lo formaban William Stoughton (1631-1701), Thomas Newton (¿?-¿?) y Samuel Sewall (1652-1730). La primera acusada y condenada fue Bridget Bishop, a quien ejecutaron el 10 de junio, apenas una semana después. A lo largo de las semanas posteriores fueron aumentando las acusaciones y los procesos, relevando unos jueces a otros (más de una docena participaron en total). Durante julio y agosto, y sobre todo septiembre, no se dejó de juzgar y condenar a gente. El último ahorcamiento tuvo lugar el 22 de septiembre. Lejos de servir para calmar las cosas en la colonia, las acusaciones no habían dejado de crecer exponencialmente desde junio, al igual que el número de niñas afectadas y la virulencia de los ataques. Más allá de las dudas, el sentimiento generalizado es que el tribunal no estaba cumpliendo en absoluto la función que tenía asignada, pues, en lugar de abortar el brote de brujería, parecía que estaba consiguiendo lo contrario. Además, las acusaciones iban recayendo cada vez más en altos dignatarios de la colonia y miembros de sus familias. Con una opinión pública ya opuesta a los juicios y los ataques de las niñas resultando cada vez menos creíbles, se imponía poner fin a aquella situación. Finalmente, en octubre de 1692, el gobernador de Massachusetts, ante las peticiones de Increase Mather (1639-1723), decano de Harvard, y otros prelados, ordenó detener temporalmente los procesos. Al año siguiente se retomarían, con objeto de decidir sobre el destino de los acusados y los muchos que esperaban en la cárcel una sentencia. Pero en esta ocasión las absoluciones fueron mucho más numerosas que las condenas, además de no producirse ninguna ejecución. En mayo de 1693 tuvieron lugar los últimos procesos, absolviéndose a todos cuantos quedaban por juzgar. Un mes antes se había llegado a juzgar a una de las niñas por falsa acusación.
En la primera ralentización y la siguiente paralización de los procesos ejerció una gran influencia el panfleto de Increase Mather Cases of Conscience Concerning Evil Spirits Impersonating Men...,que circuló ampliamente durante 1692 y 1693. En él cuestionaba abiertamente los juicios mediante su famosa frase de que era preferible que diez sospechosos de brujería quedaran libres a que una sola persona inocente fuera condenada18. Advertía del peligro de forzar confesiones e insistía en que no se empleara evidencia espectral19, un tipo de prueba que propiciaba las falsas acusaciones: bastaba con decir que tal persona le había enviado a uno su espíritu para que a ésta se la detuviera, interrogara y, frecuentemente, ante la dificultad de probar lo contrario, se la condenara; el que ésta consiguiera demostrar que estaba en ese momento en otro lugar no bastaba, pues, al parecer, la persona y su espíritu podían estar en lugares diferentes. Las pruebas espectrales siempre habían sido admitidas en los juicios celebrados en la colonia, pero nunca, hasta Salem, como única prueba o con un carácter determinante en la sentencia. Sin duda, estas advertencias de alguien tan respetado debieron tener algo que ver con el fin de la caza de brujas.
El balance final fue de 185 acusados en total (141 mujeres y 44 hombres), de los que 19 fueron ejecutados, estos últimos por sostener, contra viento y marea, su inocencia20. Algunos otros (18 en total) enfermaron y fallecieron en prisión. A este balance hay que sumar familias destrozadas, campos abandonados y, en suma, una estela de destrucción y odio de la que la sociedad de Massachusetts tardaría mucho tiempo en recuperarse. Cuando las autoridades se ven obligadas a detener los procesos y se descubre la inocencia de muchos de los condenados, al confesar algunas de las niñas que habían mentido en sus acusaciones, en un primer momento se trata de desviar la atención alegando que, aunque las personas en cuestión eran inocentes y no practicaban la brujería, el diablo se había apoderado de ellas y eso había confundido a los jueces (que, lejos de ser retirados del servicio, ocuparon después importantes cargos en la colonia, en un inquietante paralelismo con nuestra propia clase política). Pero esto no convenció a la ciudadanía y las autoridades no tuvieron más remedio que pedir perdón públicamente por las atrocidades cometidas en Salem21. Ya en 1697 se ordenó un día de ayuno y arrepentimiento oficial en toda la colonia por la sangre inocente derramada. Algunas de las excomuniones fueron revocadas. En 1702 se publica póstumamente el libro del reverendo John Hale, importante personaje en El crisol, A Modest Enquiry Into the Nature of Witchcraft, en el que insiste en el sufrimiento que, en nombre de Dios, se había infligido en Salem a personas inocentes y frecuentemente sólo por venganza. Advertía, no obstante, de que no debía llegarse por ello a la conclusión de que Satán o la brujería no existieran y de que lo ocurrido no obedecía a malicia alguna por parte de los jueces, sino a una neurosis colectiva resultante de la extrema proclividad al error propia de la condición humana. En 1706, Ann Putnam pidió perdón públicamente por sus acusaciones a Rebecca Nurse y las hermanas de ésta, alegando haber estado poseída por Satán en aquel momento. En 1710, algunas de las sentencias fueron revocadas (entre ellas la de John Proctor, dieciocho años después de su ejecución). En 1711, la Asamblea General de Massachusetts aprobó compensaciones para las familias de los afectados. Quizás lo más importante de todo es que jamás se volvería a ejecutar a nadie por brujería en Nueva Inglaterra.
Resultaría tedioso entrar en más detalle en los sucesos de Salem, algo que, como se indicaba anteriormente, muchos historiadores han hecho22. Tendremos ocasión a lo largo de esta introducción y del aparato crítico que acompaña a la traducción de comentar algunas de las invenciones de Miller, que, si bien inexacto en algunos detalles, es bastante fiel a la realidad histórica tal como la conocemos. Acerca de los sucesos de Salem, es importante insistir en que a las autoridades puritanas la caza de brujas terminó yéndosele de las manos, por lo que, en lugar de reforzar su autoridad, para lo único que sirvió fue para socavarla aún más y sumirla en el descrédito más absoluto tanto entre los ciudadanos de la colonia como en el resto del mundo. El resultado es que, en décadas posteriores, la sociedad de Nueva Inglaterra se vería abocada a una secularización imparable (con altibajos, eso sí), que podíamos pensar que continúa en la actualidad23. Probablemente hubiera ocurrido lo mismo de no haberse producido los hechos de Salem, pero éstos sin duda aceleraron el proceso.
Una herencia de la «caza de brujas» es justamente la propia expresión, que en la actualidad denota cualquier situación en la que se persiguen delitos que no cuentan con pruebas fehacientes; en ella, en lugar de presuponerse la inocencia de los acusados, se les considera culpables hasta que logren demostrar lo contrario (algunos deben terminar confesándose culpables, aunque no lo sean, sólo con tal de ser «perdonados»). Se caracteriza una caza de brujas por la histeria que suele llevar a situaciones extremas de intolerancia y persecución, por no hablar de la conculcación de derechos fundamentales del individuo. En lugar de buscarse la verdad de unos hechos, se busca, a toda costa, una verdad concreta. A lo largo de la historia, no sólo de Estados Unidos, ha habido numerosas «cazas de brujas»24, pero sin duda una de las más conocidas fue la que tuvo lugar en los albores de la Guerra Fría y durante la que Miller, que la sufrió en sus carnes, escribió El crisol. Aunque la propia obra no establece ningún paralelismo entre ambas situaciones de manera explícita (salvo en las interpolaciones e incluso aquí de soslayo), el momento en que se escribe y estrena habla por sí solo, un momento en el que probablemente muchos, no sólo Miller, percibieran las similitudes con lo ocurrido en el Salem puritano. No obstante, es más que probable que los americanos no tuvieran un conocimiento tan exhaustivo de su propia historia durante los años 50, por lo que aquello que hoy damos por sentado y que es que la conexión entre ambos acontecimientos era perfectamente obvia para todo el mundo quizás no está del todo justificada. Si hoy día recordamos los sucesos de Salem es en gran medida gracias a nuestro autor. El paralelismo entre Salem y los albores de la Guerra Fría figura en el mapa de nuestra conciencia histórica esencialmente por haber sido trazado por la obra del genial dramaturgo norteamericano. Prestemos atención pues a esa nueva «caza de brujas» de principios de los 50, antes de entrar a analizar con algo más de detenimiento el texto dramático de El crisol.
Los años 50, la Guerra Fría y la «caza de brujas» anticomunista
La relación de la sociedad norteamericana con el comunismo resulta compleja y peculiar. En un país asentado sobre las bases del esfuerzo personal, el individualismo, la libre empresa, la desconfianza frente al Estado, y que además es la cuna del capitalismo tal como hoy lo conocemos, el comunismo resulta, cuando menos, impopular, extraño y a veces incluso una amenaza aparente contra los cimientos mismos sobre los que se asienta la civilización estadounidense. Paradójicamente, existen ejemplos de proto-comunismo en el propio genoma de la sociedad norteamericana. Los primeros puritanos que llegaron al Nuevo Mundo y cuyos descendientes protagonizaron los sucesos de Salem creían en una idea de comunidad según la cual el individuo no trabajaba en beneficio propio sino en el de dicha comunidad, y los bienes debían ser por tanto equitativamente distribuidos. También es cierto que los puritanos fueron siempre reacios a respetar tales principios, desde el mismo momento en que existió algún tipo de riqueza que compartir. Como afirma el propio Arthur Miller, sin embargo, «el pueblo, y no la persona, es la medida de todo, y quizás los norteamericanos temamos más que cualquier otra nación este concepto debido a que lo llevamos en la masa de la sangre»25.
Cuando en el siglo XIX surge en Estados Unidos un potente movimiento en contra de algunos de los valores ya por entonces asentados en la cultura norteamericana, el trascendentalismo, algunos de sus miembros crean comunidades utópicas como la de Brook Farm, en la que se abolió la propiedad privada y se optó por el reparto equitativo de la producción y los bienes resultantes. Según Paul Johnson, el invento contaba con el novelista Nathaniel Hawthorne como miembro de la comisión de agricultura y con «una imprenta, un horno para cerámica artística y un taller de carpintería dedicado a la fabricación de muebles»26. No obstante, son ejemplos que en absoluto contrarrestan el recelo del americano medio ante la idea de que lo suyo pueda no ser del todo suyo, o que sea responsabilidad suya cuidar del que menos tiene. Incluso los trascendentalistas, tan críticos con muchos otros aspectos del capitalismo, habían renegado de lo que denunciaban como una preocupación farisaica por el bienestar del menos afortunado. El filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson (1803-1882) afirmaba: «Y no me digáis, como hizo hoy un buen hombre, que tengo el deber de prestar mi apoyo a todos los pobres. ¿Son ellos mis pobres? Te declaro, ¡oh, filántropo tonto!, que me duele el duro, la peseta, los cinco céntimos que doy a hombres que no me pertenecen y a los cuales no pertenezco»27. También Henry David Thoreau (1817-1862) le decía al pobre: «Presumes demasiado, pobre infeliz necesitado, / [...] No precisamos la torpe sociedad / De vuestra templanza necesitada, / Esa estupidez poco natural / Que no conoce el goce ni la pena»28. No en vano la ética protestante, en la que se basa la idiosincrasia estadounidense, sostiene que la prosperidad no es más que una consecuencia del trabajo honesto, y que quien no goza de ella es porque, a ojos de Dios, no la merece. Y si Dios no desea ayudarlo, ¿por qué habrían de hacerlo sus semejantes?29.
Pese a todo, era inevitable que el comunismo y sus ideologías afines llegaran a suelo americano. En 1901 se funda en Estados Unidos el Partido Socialista. En 1917, la Revolución bolchevique triunfa en Rusia y se extiende a países como Hungría o Finlandia (y casi también a Italia). Dos años después, en 1919, se funda el Partido Comunista de Estados Unidos, como resultado de la escisión del flanco más radical del Partido Socialista30. A raíz de ello tendría lugar el primer brote de anticomunismo que conocería el país31. El McCarthy de esa época fue el fiscal general A. Mitchell Palmer (1872-1936), muy activo en perseguir comunistas, a los que arrestaba o cuyas residencias registraba sin órdenes judiciales, además de denegarles la fianza o tolerar que se les torturara e incluso deportara32. Asimismo, se llegó a encarcelar a algunos líderes socialistas como Eugene Debs (1855-1926) o Rose P. Stokes (1879-1933), sólo por su modo de pensar, y trató de extenderse la idea de que el comunismo era una ideología nociva y una amenaza para el pueblo norteamericano. Esta histeria anticomunista fue mucho más breve y menos virulenta que la de los años 50, aunque también se cobró algunas víctimas, como los anarquistas Niccola Sacco (1891-1927) y Bartolomeo Vanzetti (1888-1927), condenados y ejecutados por delitos que jamás llegaron a probarse, lo que generó airadas críticas por parte de la comunidad internacional. Tras el crack del 29 y durante los años de la Gran Depresión, sin embargo, el comunismo logra un predicamento que años antes nadie habría imaginado, dada su defensa encendida de los derechos de una clase trabajadora con la que la Depresión se había cebado. Son quizás los años menos anticomunistas en la historia de Estados Unidos, aunque el rescoldo del anticomunismo no llegó a desaparecer y acabaría resurgiendo con fuerza años después.
En 1929 se constituyen los John Reed Literary Clubs, que tratan de popularizar las ideas comunistas, y en 1931 el influyente Edmund Wilson (1895-1972), editor de New Republic, lanza un llamamiento a convertir el comunismo en una ideología internacional, rompiendo el monopolio que sobre él había ejercido hasta entonces la Unión Soviética. Entre quienes apoyaban tales planteamientos se encontraban escritores e intelectuales tan conocidos como Theodore Dreiser (1871-1945), Sherwood Anderson (1876-1941), Elmer Rice (1892-1967), Malcolm Cowley (1898-1989), Langston Hughes (1902-1967), John Dos Passos (1896-1970) o Edna St. Vincent Millay (1892-1950). El marxismo se revistió para muchos intelectuales del momento de un aura mesiánica. Gerald M. Berkowitz explica que, durante la Depresión de los años 30, no existía la conciencia de que la economía capitalista se movía en ciclos y que el capitalismo terminaría sobreviviendo y saldría incluso reforzado; en aquellos momentos, muchos estaban convencidos de que toda una era de la historia de Estados Unidos había llegado a su fin (y con ella los ideales y creencias que la sustentaban, entre ellos el del sueño americano) y que era necesario buscar una alternativa, que bien pudiera ser el socialismo33. Pero, como explica C. W. E. Bigsby, la vinculación a él de muchos de estos intelectuales fue más espiritual que política, como modo de canalizar la denuncia de una sociedad que percibían como materialista, insolidaria, demasiado pragmática y filistea; pero, según Bigsby, en el fondo su crítica estaba más cercana a Thomas Jefferson (1743-1826) que a Karl Marx (1818-1883)34. El propio Miller, en su ensayo «Milagros», nos retrotrae a aquella época de la Gran Depresión y a cómo el marxismo por entonces no era, efectivamente, tan sólo un conjunto de ideas, sino más bien una suerte de religión, rodeada de un halo místico y no suficientemente analizada desde la racionalidad (suele ocurrir con las religiones)35. Él mismo formó parte de esa admiración por el comunismo, una fase inevitable en el proceso de búsqueda de respuestas y experimentación para cualquier joven de la época con inquietudes políticas, si bien su relación posterior con él fue difícil. Aunque nunca dejó de ser un intelectual de izquierdas, son tantas sus declaraciones y escritos cuestionando tanto el sustrato ideológico del comunismo como la forma en que se había seguido en muchos de los países comunistas que casi se hace innecesario abundar en ello36.
Jordan Y. Miller y Winifred L. Frazer, por su parte, consideran que el predicamento del comunismo en los años 30 se debe a una gran ignorancia de lo que estaba de verdad sucediendo en Rusia bajo el mandato del sanguinario Josef Stalin (1878-1953)37. Es la época de los asesinatos de campesinos y los campos de concentración que describiría más tarde Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) en su Archipiélago Gulag (1973-1978). Pero algunos comunistas americanos sólo sabían de ese país lo que habían leído en el elogioso panfleto de John Reed (1887-1920) Diez días que estremecieron al mundo [Ten Days that Shook the World] (1919), que presentaba la revolución soviética en términos gloriosos. Los americanos idealizaban a una Rusia que veían como abanderada de la igualdad social, la ausencia de clases y la prosperidad compartida y generalizada. Sin embargo, el idilio duraría poco, y no tardarían esos intelectuales que tan decididamente habían abrazado la causa marxista (afiliándose o no al partido) en deplorar la falta de crítica de la misma y el dogmatismo de que solía revestirse y, por tanto, su ineficacia a la hora de resolver los problemas. Entre los que abandonaron sonoramente el partido tras una breve pertenencia a él está el conocido novelista Richard Wright (1908-1960).
Hasta 1935 el comunismo había mantenido una línea dura y combativa a nivel internacional. Fruto del desgaste que ello había provocado, pero también de la necesidad de aglutinar fuerzas frente al avance inexorable del fascismo, en ese año surge el llamado Frente Popular, creado por el séptimo congreso de la Internacional Comunista. Era una llamada a todas las sensibilidades de izquierda a unirse, prescindiendo por el momento de los planteamientos y reivindicaciones más radicales. Se buscaba un cierto compromiso y atraer a la cada vez más influyente clase media. Sin embargo, el anticomunismo, tras un breve paréntesis, retornaría pronto al primer plano de la vida norteamericana. En 1938 se instaura el HUAC, o comité de actividades antiamericanas (House Un-American Activities Committee), presidido por Martin Dies (1900-1972), para juzgar pretendidas actividades subversivas (en especial, nazis y antisemitas), pero centrado casi desde el principio en perseguir comunistas38. No es que durante esa época tuviera una actividad muy exacerbada, la cual fue incluso menor durante los años de la Segunda Guerra Mundial y los inmediatamente posteriores a ésta. Sin embargo, ha pasado a la historia del teatro norteamericano por ser responsable del desmantelamiento del Federal Theatre, creado por Franklin D. Roosevelt (1882-1945) con la intención de dar empleo a profesionales del teatro en los años de la Gran Depresión y que fue la primera compañía estatal que existió en Estados Unidos. Aún recordado por memorables producciones y la forma en que llevó el teatro a todos los rincones de una América devastada económicamente, hubo quienes nunca vieron con buenos ojos el que se malgastara dinero público con el teatro, lo que sonaba demasiado a socialismo. Muchos veían en las producciones del Federal Theatre una sensibilidad cercana al marxismo y ataques frecuentes a la sociedad capitalista39. Antes de que en 1939 fuera oficialmente desmantelado, su directora, Hallie Flanagan (1890-1969), fue llamada a declarar por el HUAC. Se le preguntó por la ideología de algunos de los montajes presentados, incluyendo las posibles simpatías comunistas de alguien de quien el comité jamás había oído hablar y del que se había montado una obra: Christopher Marlowe (¡el dramaturgo inglés del Renacimiento!). Aunque no pudo probarse nada de lo que se pretendía, el HUAC procedió a recomendar que se desmantelara, dado el elevado número de simpatizantes del Partido Comunista que formaban parte de él. A ello contribuyeron algunos congresistas sureños, incómodos por las políticas no discriminatorias del Federal Theatre, que no sólo contrataba a actores negros, sino que tenía una unidad dedicada específicamente al teatro afroamericano40.
En 1939, el pacto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi (que envalentonó a Adolf Hitler [1889-1945] y probablemente aceleró el comienzo de la Segunda Guerra Mundial) supuso un mazazo para el comunismo norteamericano, aunque desde luego no faltaran quienes, como suele ocurrir en estos casos, trataran de justificarlo argumentando que la Unión Soviética tan sólo trataba de preservar su integridad territorial o que la guerra perseguía intereses inconfesables41. El ala judía del izquierdismo fue la más desencantada, aunque otros destacados miembros del Partido Comunista americano como Granville Hicks (1901-1982) y Malcolm Cowley también abandonaron sus filas42. Tras 1939, lo que queda del partido en Estados Unidos es meramente residual, y su apoyo al pacto Hitler-Stalin hizo que incluso ese residuo terminara diluyéndose y extinguiéndose, perdida ya toda autoridad moral o ideológica que para algunos hubiera podido tener durante la década anterior. A pesar de todo, y tras ver amenazada una integridad territorial que había creído segura, la Unión Soviética se ve forzada a tomar parte en la guerra del lado de los aliados. Durante un breve lapso, americanos y soviéticos se ven obligados a cooperar, no sin tensiones importantes, como puso de manifiesto la Conferencia de Yalta en 1945. El espíritu de colaboración consiguió milagrosamente persistir hasta el final del conflicto, y en Yalta, Stalin incluso se comprometió con Roosevelt a combatir contra Japón junto a los americanos si fuera preciso (a cambio, eso sí, de cesiones territoriales en Manchuria y el este de Polonia), además de tomarse acuerdos importantes sobre el derecho de veto en el futuro Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pero, una vez finalizada la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética debieron afrontar por fin la realidad que durante años habían tratado de ignorar: pese a luchar en el mismo bando, no lo habían hecho por las mismas razones, y su visión de cómo debía reordenarse el mundo tras el conflicto era por completo antitética. La Unión Soviética quería expandir su credo comunista por todo el mundo, y Estados Unidos, ante el fantasma de una nueva recesión, apostaba por el libre comercio y la eliminación de trabas arancelarias. Para ello necesitaban un área de influencia lo suficientemente extensa. Es evidente que cualquier nuevo paso dado por los soviéticos constituía una amenaza para los norteamericanos. Por otro lado, tras la amenaza nazi a su integridad territorial, resultaba lógico que los soviéticos trataran de proteger sus fronteras asegurando regímenes vecinos afines. Claro, la línea que separa el imperialismo expansionista y el instinto de protección es a veces demasiado delgada, y puede que los americanos no interpretaran siempre del modo más adecuado las intenciones que guiaban a la Unión Soviética. Lo cierto es que, desde 1945 hasta 1948, en que tuvo lugar el golpe de Estado en Checoslovaquia, los soviéticos consiguieron hacer que, uno tras otro, cada país del este de Europa cayera bajo la influencia soviética, tejiendo ese «telón de acero» al que se refirió Winston Churchill (1874-1965) en un famoso discurso.
El diplomático y agregado en la embajada americana en la Unión Soviética George Kennan (1904-2005), en un informe al Departamento de Estado en 1947, que más tarde publica la revista Foreign Affairs, colocaba la piedra fundacional de la histeria que iba a desatarse en años sucesivos43. En ese texto expresaba la idea de que la Unión Soviética tenía el firme propósito de no detenerse ante nada hasta que el comunismo estuviera implantado en todo el planeta, siguiendo la profecía que Lenin había realizado mucho tiempo atrás. Continúa Kennan afirmando que, de no detener esa amenaza, incluso Estados Unidos terminaría cayendo bajo la órbita soviética, y que, por tanto, la supervivencia del sistema capitalista sólo era posible haciendo frente a los rusos y frenando su expansión. Advertía Kennan que el mejor modo de proceder era ser vigilantes y firmes, puesto que la demostración de fuerza podía ser contraproducente (no era inteligente tratar de doblegar a los rusos ni enfrentarse abiertamente a ellos), actuando puntualmente sobre aquellos emplazamientos geoestratégicos que se determinara que suponían una amenaza para el mundo libre. No tardaría tiempo en tener consecuencias este informe, tanto en lo que solicitaba como en la «fría» manera de hacerse. En el mismo año en que Kennan redactaba su informe, Estados Unidos procede a exigir a los soviéticos su retirada del norte de Irán, comprometiéndose además a apoyar a Turquía en su pugna con la URSS por el control de los estrechos del Mar Negro. En 1947, los americanos (a través de la recién creada CIA) subvencionan generosamente al gobierno griego para que éste pueda derrotar a los insurgentes comunistas que amenazaban con derrocarlo. Por si quedaba alguna duda de cuál iba a ser en lo sucesivo la política exterior estadounidense, el presidente Harry S. Truman (1884-1972) la deja clara en 1947 cuando, en una comparecencia en el Congreso, declara que su país apoyaría a cualquier pueblo libre en su lucha contra la autocracia y el despotismo por parte de minorías armadas o presiones externas (se refería obviamente al comunismo). Los periodistas lo bautizaron enseguida como «doctrina Truman». La Guerra Fría había dado comienzo. El Plan Marshall, llamado así por el secretario de Estado George C. Marshall (1880-1959), se aprueba en 1948 y supone unos 17.000 millones de dólares de ayuda directa a la Europa capitalista para la reconstrucción de su economía e infraestructuras. Se prolongaría durante cuatro años y sería objeto de sátira en la famosa película Bienvenido, Mr. Marshall (1953), de Luis García Berlanga. Con él trataban de evitarse veleidades comunistas en esos países y asegurar un área de influencia que contuviera al comunismo, además de una zona de libre mercado.
En 1949 se crea la OTAN, con el fin de asegurar la protección mutua, en caso de un ataque soviético, de las naciones capitalistas. A partir de ese año, Estados Unidos aumentaría anualmente su presupuesto de defensa, en una escalada armamentística a la que los rusos también se iban a sumar. Pese a todo, los norteamericanos no consiguieron frenar la instauración de un régimen comunista en China en 1949, presidido por Mao-Tse-Tung (1893-1976), por mucho que se hubiera financiado a las huestes nacionalistas de Chiang-Kai-Shek (1887-1975), obligadas finalmente a replegarse a la isla de Taiwan. La «pérdida» de China fue atribuida a comunistas infiltrados en la Administración estadounidense, al igual que la primera detonación atómica de los rusos, que tuvo lugar unas semanas antes y que parecía demostrar que existían espías que estaban vendiendo secretos letales al enemigo (hoy sabemos que no era cierto). Quizás escarmentados por su fracaso en China, los americanos deciden aplicarse a fondo en Corea en 1950. Era un país que quedó dividido tras la Segunda Guerra Mundial, el norte bajo la órbita soviética y el sur pro-occidental. Cuando Corea del Norte decide invadir Corea del Sur, Estados Unidos, siguiendo esa política de contención del comunismo, decide tomar parte en un conflicto que se prolongaría hasta 1953, cuando se alcanza un acuerdo de paz que consagra la actual división entre las dos Coreas. Un último aspecto de esa política exterior de contención del comunismo fueron los acuerdos con la España de Franco, un régimen que súbitamente pasó a disfrutar de cierto predicamento en la América de la época por su supuesto logro de haber desterrado a los comunistas para siempre de nuestro país (¿qué era la II República sino un nido de subversión comunista deseosa de seguir los postulados soviéticos?). Mientras todo ello sucedía, en 1949 se reunían en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York una serie de intelectuales y artistas, Miller entre ellos44, para tratar de promover una relajación del clima de tensión entre los dos bloques. Años después, se utilizaría su participación en este encuentro para probar las simpatías comunistas de muchos de quienes acudieron a él. Parece que la mera idea de una coexistencia pacífica era ya síntoma de antiamericanismo.
Nos interesan aquí las consecuencias domésticas de la Guerra Fría, sobre todo en sus inicios. Un país dispuesto a invertir sumas de dinero astronómicas en financiar ejércitos en China o Corea no podía cerrar los ojos ante amenazas, imaginarias o reales, que pudieran venir del flanco interno. Ya en 1946, el presidente Truman crea el llamado Federal Employee Loyalty Program, que investigaba a los funcionarios del Estado para detectar y poner freno a posibles actividades subversivas y detectar focos de propagación del comunismo en el seno de la Administración. No es todavía un comité de la envergadura que llegó a tener posteriormente el HUAC, pero hizo que varios cientos de empleados públicos fueran despedidos, la mayoría en base a evidencia, cuando menos, poco sólida. Fruto de la misma dinámica es la famosa Ley Taft-Harley, que imponía severas restricciones sobre el ejercicio del derecho de huelga (las prohibía en el caso de empleados públicos) y exigía declaraciones juradas de todos los líderes sindicales de que no eran comunistas. En 1947, además, el HUAC, que había permanecido poco activo durante unos años, decide volver a la palestra pública e investigar a la cada vez más influyente industria del cine. Si los comunistas conseguían hacerse con los estudios, tendrían a su alcance un altavoz de una enorme potencia para difundir ideas subversivas. Algunos guionistas, que se negaron a declarar sobre su ideología o su pasado, fueron acusados de desacato y enviados a prisión.
En 1947 les tocó el turno a los conocidos como Diez de Hollywood, guionistas como Ring Lardner (1915-2000) —hijo del famoso escritor— o John Howard Lawson, condenados por negarse a contestar las preguntas del comité45. Otros muchos desfilarían ante él, como Bertolt Brecht (1898-1956) o Lillian Hellman, autora de la famosa frase «I cannot and will not cut my conscience to fit this year’s fashions» [«No voy a acortarme la conciencia sólo porque se lleve corta este año»]46. Hubo quienes, como Gary Cooper (1901-1961), Robert Taylor (1911-1969), Ronald Reagan (1911-2004) (por entonces actor), Clifford Odets (1906-1963) o Lee J. Cobb (1911-1976), en cambio, sí se mostraron dispuestos a colaborar. Como ocurriría durante años en Estados Unidos, la condena por parte del HUAC, y a veces meramente la sospecha, era suficiente para acabar con carreras muy sólidas. El estigma que llevaba aparejado cualquier mínima (eventual) vinculación al comunismo suponía automáticamente entrar en una lista negra y perder la posibilidad de ser contratado por alguna de las grandes productoras47. Las listas negras fueron una práctica frecuente y las empresas del espectáculo o las universidades las manejaban, temerosos de contratar a alguien incluido en ellas, por los problemas con la Administración que ello pudiera acarrearles. Quizás los dramaturgos, que no solían depender de una nómina, lo tenían algo más fácil con el comité que los guionistas o profesionales del cine o la televisión. Uno de los casos más dramáticos es el del actor Philip Loeb, una estrella de televisión que dejó de trabajar a raíz de ser citado por el Comité. En 1955 se suicidó, como consecuencia de la depresión en la que cayó tras la pérdida de su estatus laboral y profesional.
Las investigaciones del HUAC también se cebaron con altos funcionarios de la Administración48. Así, en 1950, Alger Hiss (1904-1996), que había sido secretario de Estado con Roosevelt, fue condenado por sus simpatías comunistas y posible venta de secretos de estado a los rusos (aunque técnicamente lo fue por perjurio, al negarlas). Puesto que Hiss había sido uno de los hombres de confianza del actual secretario de Estado, Dean Acheson (1893-1971), y había estado en Yalta, donde se había dado a Rusia derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, parecía claro que el Departamento de Estado debía ser uno de los primeros objetivos de los proponentes de la caza de brujas. En 1951 le tocó el turno al matrimonio Rosenberg, únicos ejecutados durante esta nueva caza de brujas, que lo fueron por una supuesta venta de secretos de Estado a la Unión Soviética, que permitieron a ésta fabricar su propio armamento nuclear. Casos como éste contribuyeron enormemente a extender el miedo entre el americano medio, pues parecían dar la razón a quienes sostenían la existencia de una conspiración comunista que estaba llegando a los lugares más sacrosantos del capitalismo y que se extendía como un cáncer por todo el mundo democrático (léase, capitalista). También los profesores universitarios fueron objetivo habitual de las iras anticomunistas (por su poder de «corromper» a la juventud), y muchos fueron despedidos por negarse a firmar declaraciones de patriotismo que atentaban frontalmente contra la libertad de pensamiento. Era práctica habitual que profesores delataran a alumnos que osaban expresar puntos de vista radicales (eran generalmente expulsados de las universidades), así como lo contrario, alumnos que delataban a profesores, que perdían automáticamente su empleo. Ciertamente, las historias de gente sin trabajo, carreras arruinadas, ostracismo, todo ello por meras sospechas, fundadas o no, relacionadas con la caza de brujas son abundantes49.
En 1952, el republicano Dwight D. Eisenhower (1890-1969) reemplaza en la presidencia al demócrata Harry Truman. Eisenhower solía denunciar la política filocomunista de sus antecesores en la presidencia, y en especial de Roosevelt, y afirmaba que, bajo el mandato de éste, la Administración se había llenado de radicales y comunistas. El nuevo presidente, como otros posteriores (entre ellos, Richard Nixon [1913-1994], que también tuvo un papel destacado en la caza de brujas), despreciaba a los intelectuales, a los que consideraba, por defecto, sospechosos. Su secretario de Estado, el ultraconservador John Foster Dulles (1888-1959), para no desentonar, se refería a la escalada armamentística como un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y el mal, en un maniqueísmo que sin duda atizaba aún más la confrontación y el miedo. Pero de todos los demagogos que intentaron alcanzar notoriedad mediante esa cruzada contra el comunismo, sin duda Joseph McCarthy (1908-1957) fue el más conocido, aunque quizás se ha exagerado su responsabilidad en esa era de terror, hasta el punto de acuñarse el término «maccarthyismo» para referirse a toda la caza de brujas. Es cierto que McCarthy era un demagogo sin escrúpulos y que había encontrado un filón para, pese a la enemistad manifiesta del presidente Truman primero y la menos manifiesta (por pertenecer al mismo partido), pero igual de decidida del presidente Eisenhower, medrar en su carrera política desde que anunciara a bombo y platillo que tenía en su poder una lista de infiltrados comunistas en el Departamento de Estado (primero eran más de 200, aunque, con la controversia que se produjo, McCarthy volvió a hacer las cuentas y no le salían más de medio centenar). Esto se produjo días después de la condena de Alger Hiss, el momento perfecto para una revelación de ese tenor. McCarthy no era inteligente pero sí muy hábil, carecía de cualquier escrúpulo, era despiadado, dado a los placeres de todo tipo y siempre presto a aceptar sobornos. Además, era un mentiroso compulsivo (se había inventado incluso un pasado como héroe de guerra) y también un fanfarrón a quien preocupaban muy poco las consecuencias de sus actos. Mientras el HUAC se dedicaba a perseguir artistas, cineastas e intelectuales, McCarthy, que presidía un subcomité del Senado, se centró primero en el Departamento de Estado y, a continuación, envalentonado por sus «logros», en el Ejército, un grave error de cálculo que suele considerarse el principio del fin de su carrera. Además, sus apariciones televisivas, lejos de hacerle más popular, demostraron ante el público americano su virulencia y crueldad, e hicieron que la notoriedad que tuvo en un momento dado como adalid de la lucha anticomunista se desvaneciera por completo50. La animadversión que ya muchos sentían hacia el político de Wisconsin se encargó de apartarlo de la política nacional. Pero, como decimos, aunque la figura de McCarthy ha llegado a simbolizar toda una época, el HUAC existió antes y después de McCarthy, y las persecuciones anticomunistas se habrían producido de igual modo incluso de no haber existido el famoso senador.
Hay que tener presente que las investigaciones tanto del HUAC como del subcomité de McCarthy no buscaban sólo una declaración de culpabilidad por parte de quienes comparecían ante él (recuérdese que la misma definición de «caza de brujas» recoge la vulneración sistemática del principio de presunción de inocencia). Puesto que el acusado ya había sido descubierto, tanto si confesaba como si no, el objetivo, al menos con él, ya se había cumplido, pues la mera sombra de sospecha era suficiente para acarrearle consecuencias funestas. Por otro lado, la pertenencia al Partido Comunista51 no era un delito; normalmente, las condenas se producían por desacato o por perjurio, es decir, bien por negarse a responder o bien por mentir al hacerlo. El paso siguiente, y lo que de verdad confirmaba que existía un arrepentimiento sincero, era que el compareciente delatara a otros (muchos de ellos delatados ya, por lo que no se buscaba tanto la información como el gesto de querer informar). La mayoría de los acusados solía confesar su «culpabilidad», pero no todos accedían a convertirse en delatores. En ese caso eran condenados por desacato. Si optaban por acogerse a la quinta enmienda, que exime a los americanos de la obligación de declarar contra sí mismos, se entendía que estaban admitiendo su culpabilidad y se obraba en consecuencia. Otra paradoja de la caza de brujas era que en la mayoría de los casos a lo único que se llegaba es a descubrir simpatías comunistas pasadas, no actuales, y la mayoría de los condenados había renegado del comunismo mucho tiempo atrás. Aún así, el resultado de todo ello fueron decenas de encarcelados, cientos de personas que debieron emigrar, miles que perdieron su empleo, y un inmenso manto de autocensura (existía miedo real a defender posturas que pudieran sonar a poco «americanas») que cubre toda la producción artística de los 50, que jamás será posible cuantificar, pero que ahogó la creatividad de toda una generación.
Aunque la Guerra Fría ha durado hasta épocas recientes, es conveniente remarcar que para finales de los 50 la histeria anticomunista había remitido en Estados Unidos, por lo que el clima que Arthur Miller describe en El crisol es propio de finales de los 40 y principios de los 50. Jamás se volverían a cometer posteriormente los excesos de aquel momento. Es decir, no se prolongó durante toda la Guerra Fría y fue consecuencia de una situación nueva a la que los americanos no supieron reaccionar con la suficiente mesura y en la que se dejaron llevar por la histeria, tal y como ocurrió en el Salem puritano. En el plano internacional, donde el recelo mutuo entre estadounidenses y soviéticos continuó, ya Eisenhower hizo algunos intentos, más bien fallidos, de calmar las tensiones. Pero fue John F. Kennedy (1917-1963) el primero en conseguir algún avance, permitiendo la construcción del muro de Berlín o renunciando a ayudar al régimen de Laos tras la toma del país por fuerzas insurgentes comunistas. Pero la crisis de los misiles de Cuba en 1962 forzó al presidente a reafirmar el poderío militar norteamericano, exigiendo su retirada inmediata y amenazando con emplear armas nucleares si los soviéticos no accedían. Fue quizás el punto álgido de la Guerra Fría y el momento en que el mundo estuvo más cerca que nunca de un devastador conflicto nuclear a escala mundial. Aunque al año siguiente, conscientes de lo anterior, se firma el primer tratado de no proliferación de armas nucleares, Estados Unidos aún debería vivir uno de los episodios más vergonzosos de su historia, en forma de una calamitosa guerra en Vietnam que supuso la pérdida de miles de soldados, el empleo de un gran número de recursos, costes enormes y un estado de agitación nacional que marcaría una generación.