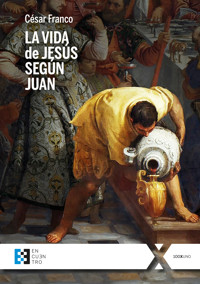Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
Las primeras palabras de Jesús en el evangelio de Juan son una pregunta a los dos primeros discípulos que comienzan a seguirle: "¿Qué buscáis?". Casi al final del evangelio, Jesús resucitado le hace de nuevo la pregunta a la Magdalena: "¿A quién buscas?". Con esto, el evangelista querría darnos una pista sobre la pretensión de su escrito: hacerle esta pregunta a quien toma su evangelio en las manos, sabiendo que el hombre es un permanente buscador. Partiendo de esta búsqueda del hombre, el evangelio de Juan se centra en la narración de una serie de encuentros y diálogos de diversos personajes con Jesús a través de los cuales se revela progresivamente su identidad, al tiempo que se iluminan los entresijos del alma de sus interlocutores, quienes, impactados por la personalidad de Jesús, se hallan ante el dilema de acogerlo o rechazarlo. Este es el desafío de la fe: acoger o no a Jesús en la propia vida. De esta manera, los encuentros narrados en el evangelio de Juan, descritos y desglosados en este libro con gran maestría, forman pequeños dramas o historias en los que el lector puede ver retratada su postura personal ante Cristo y juzgar si está en el camino de ser su discípulo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
César A. Franco Martínez
El desafío de la fe
Encuentros con Jesús en el evangelio de Juan
© El autor y Ediciones Encuentro S.A., Madrid, 2021
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 84
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-392-6
Depósito Legal: M-4525-2021
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
I. Los primeros discípulos
II. Nicodemo, fariseo y maestro de Israel
III. Una mujer samaritana
IV. El ciego de nacimiento
V. Marta, hermana de María y Lázaro
VI. Simón, llamado Pedro
VII. Poncio Pilato, el procurador romano
VIII. María Magdalena
IX. Tomás, incrédulo y creyente
X. Juan, testigo de la historia
Bibliografía
A los franciscanos de la Custodia de Jerusalén y a los monjes cistercienses de Heiligenkreuz en gratitud por su fraterna hospitalidad.
«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva».
Benedicto XVI, Deus caritas est, 1
Introducción
Las primeras palabras de Jesús en el evangelio de Juan son una pregunta a los dos primeros discípulos —Andrés y probablemente Juan— cuando observa que comienzan a seguirle: «¿Qué buscáis?» (Jn 1,38)1. Casi al final del evangelio, Jesús resucitado pregunta a la Magdalena: «¿A quién buscas?» (20,15). Con estas preguntas, quizás el evangelista quiere darnos una pista sobre la pretensión de su escrito: ¿A quién buscáis?, parece preguntar a quienes toman su evangelio en las manos, sugiriendo que el hombre es un permanente buscador. El deseo de felicidad le devora por dentro y no para hasta saciarse. A veces, con la verdadera dicha; otras, con la falsa. Pero nunca cesa de buscar.
Jesús —según Juan— conoce «lo que hay dentro de cada hombre» (2,24); no necesita que nadie se lo diga. Él sabe lo que bulle en su interior, sus motivaciones profundas, lo que le pone en camino o le impide creer. Sabe que somos ciegos, paralíticos y siempre pobres mendigos y pecadores. Y porque conoce los entresijos del alma humana, sale a su encuentro para hacerle esta pregunta: ¿Qué buscas?
Para plantear esta cuestión con palabras humanas —y no solo con susurros o gritos en el corazón, como la hacía antes de encarnarse— el Hijo de Dios se hizo hombre y «se ha unido en cierto modo con todo hombre» (GS 22,2). Podemos decir que siempre es contemporáneo desde que puso su morada entre nosotros. Quiso mirarnos a la cara con nuestra propia carne, dialogar, descansar, comer, vivir y morir con nosotros. Quiso cansarse, estar sediento, pasar hambre y solicitar, como un hombre más, la compañía en la soledad que, en su caso, llegó a ser terrible. En la cruz, Jesús dijo que tenía sed y experimentó el desamparo del Padre. Y con gritos y lágrimas pidió a quien podía hacerlo —Dios— ser librado de la muerte, para así compadecer con nosotros en nuestro morir.
El Jesús del evangelio de Juan no solo hace preguntas, sino que da respuestas de valor absoluto capaces de saciar para siempre la búsqueda del hombre. Jesús no solo afirma «yo soy», como dice Dios de sí mismo en el Antiguo Testamento, sino que declara ser el Camino, la Verdad, la Vida y la Resurrección. Él es la Luz del mundo, el Pan vivo bajado del cielo, el Agua viva y el Buen Pastor que conoce a cada una de sus ovejas y las conduce a buenos pastos. Por eso invita a venir a Él para saciar el hambre y la sed. Pero nada de esto podríamos hacer si él no hubiera venido previamente a nosotros para revelarnos al Padre.
¿Cómo lo hizo? Cuando Jesús define su vida en la tierra, la resume con tanta sencillez que sus discípulos confiesan que por fin logran entenderlo: «Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre» (16,28). La vida de Jesús ha sido un venir de Dios para volver a Dios. Y Juan, el autor del cuarto evangelio, ha sido testigo de su vivir entre nosotros. Cuando escribe su evangelio deja muy clara su intención: «Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre» (20,30-31). Juan quiere conducir a la fe en Jesús para que participemos de su propia vida de modo que, cuando retorne al Padre, no volverá solo, pues desea llevarnos a todos con él. Así lo sugiere a la Magdalena: «Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro» (20,17).
Ahora bien, el mundo al que viene Jesús desde el Padre está dividido entre la luz y las tinieblas, que existen dentro y fuera de nosotros. De ahí que Jesús aparezca en el mundo como la «luz que brilla en la tiniebla» (1,5) para poder liberar a los hombres del poder de las tinieblas y conducirlos a la luz. De hecho, el verdadero problema del hombre, el único que puede frustrar su vocación de buscador, es el de permanecer en las tinieblas, sinónimo de mentira y muerte. Esta oposición entre la luz y la tiniebla, tan propia del evangelio de Juan, es equivalente a la de acoger o rechazar a Jesús. El que lo acoge, habita en la luz (cf. 8,12). El que lo rechaza, «camina en la tiniebla y no sabe adónde va» (12,35).
Cuando algunos personajes del evangelio no entienden a Jesús o malinterpretan sus palabras (lo que se conoce como malentendido joánico), es porque se resisten a la luz, es decir, no acogen la perspectiva única de Jesús, que es la del Padre que le ha enviado (cf. 3,4; 4,11; 15,5). El lector del evangelio recibe desde el prólogo una clave fundamental que le facilita esta perspectiva:
La aparición de Jesús sobre la tierra —escribe Bonney— es una teofanía. En el prólogo del evangelio, Juan revela a Jesús como Palabra de Dios, hijo único engendrado por Dios; pero lamentablemente, el mundo, creado «a través de él» fracasó en reconocerlo o recibirlo (1,11). En el transcurso de su narrativa, detalla la razón de este fracaso. La perspectiva terrena no garantiza un punto de referencia que permita conocer a Jesús correctamente. La plena identidad de Jesús solo puede ser entendida en referencia a una perspectiva celeste (cf. 3,31-35)2.
Se explica, por tanto, que Jesús diga a Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo (o de lo alto)» (3,7). Solo así, es posible entender la perspectiva del Reino que trae Jesús. ¿Cuál es entonces la misión de Jesús? Realizar en nosotros el nuevo nacimiento que nos permita «entrar en el Reino de Dios» (3,5).
Este desafío apasionante, que Juan plantea como argumento de su obra, la penetra como una atmósfera que invade al lector y le cautiva progresivamente. Quien busca encontrarse con Cristo, en la verdad de su persona, solo tiene que dejarse llevar por la fuerza persuasiva de sus palabras y hechos que tejen con magistral armonía las diversas escenas de la vida de Jesús. Cuando, casi al final del evangelio, Tomás sea invitado por Jesús a tocar las llagas de su carne glorificada y haga la solemne confesión de fe —«¡Señor mío y Dios mío!» (20,28)—, el lector, creyendo sin ver, confesará lo mismo. Y con la Magdalena, pasará del llanto al gozo pascual al escuchar su nombre y ser enviada a proclamar la buena noticia de la resurrección. Por utilizar el símil de Jesús, el evangelio de Juan es como el surtidor de agua viva, que, según dice a la samaritana, tiene capacidad de hacernos saltar hasta la vida eterna y experimentar la verdad de las palabras de Cristo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre» (11,25-26).
¿Cuál es, entonces, el método que el evangelista utiliza para acoger a Jesús y dejarnos iluminar por él? Sencillamente, nos enseña a contemplarlo porque en él está la vida y la vida es la luz de los hombres (cf. 1,3-4). ¿Y cómo enseña el evangelista a contemplar a Jesús? Como buen escritor, sabe que necesita ganarse la confianza de sus lectores. Por eso, él mismo se presenta como habiendo realizado este camino. En el prólogo de su obra nos ofrece la clave, no solo para aprender a contemplar, sino para interpretar su evangelio: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» (1,14). Juan se presenta como uno de los que «contemplaron» la gloria de Jesús, que es la luz accesible al hombre, la que podemos percibir según nuestra medida. Quiere decir que en la vida de Jesús, en su existencia carnal, ha visto la gloria de Dios con sus propios ojos y se dispone a narrarlo para que también el lector pueda contemplarla.
Dice un estudioso de Juan que entre los diversos planos que constituyen una narrativa, el más importante es el de las ideas, formado por las normas, valores y visión del mundo. A su juicio, en Juan tenemos este plano en el principio establecido en el prólogo3: contemplar la gloria del verbo encarnado, la gloria que se revela en su carne y puede ser vista desde el comienzo de los signos en Caná de Galilea (cf. 2,11) hasta la glorificación suprema de la cruz, resurrección y subida al Padre (cf. 17,5). Dado que Juan ha sido testigo privilegiado de esa gloria, nadie mejor que él puede indicar el camino de su contemplación. Eso es lo que hace en el trascurso de su obra mostrando en la presentación de sus personajes la diferencia entre ver y no ver la gloria del Hijo de Dios. «Mientras algunos personajes en el evangelio ven solo carne y se enredan con las palabras y acciones de Jesús, otros ven la gloria en la carne. El punto de vista ideológico del evangelio es intentar convencer al lector para ver la gloria en la carne, lo sobrenatural en lo ordinario»4.
La trascendencia de esta contemplación de la gloria que reside en la carne de Jesús —desde sus gestos más simples hasta los milagros— solo puede entenderse mediante la lectura meditada del cuarto evangelio, que revela precisamente todo lo que el Padre nos ha dado en su Hijo para nuestro propio bien y felicidad. Nadie, en el uso de la recta razón, rechaza la luz y opta por la oscuridad; nadie prefiere la muerte a la vida; nadie elige la ceguera privándose libremente de la visión; nadie, ante la enfermedad, evita al médico que le ofrece la salud. Ni el torpe paralítico de la piscina probática, que llevaba treinta y ocho años enfermo (cf. 5), ni el sagaz ciego de nacimiento (cf. 9) ni las hermanas de Lázaro cerraron la puerta a la vida y a la resurrección que Jesús ofrecía. Y nadie, ante la ceguera del pecado que oscurece la existencia, rechaza la luz que rompe las tinieblas; nadie, excepto los que prefieren la oscuridad y creen que ven aunque permanecen ciegos (cf. 9,41). La revelación de sí mismo a los hombres no deja nada en la sombra. Todo es Luz. La luz en la que ha habitado desde toda la eternidad brilla en su persona, en sus gestos y en sus palabras, en sus milagros —signos de vida— hasta explosionar radiante y poderosa en la carne ya glorificada que logra abrazar la Magdalena, Tomás y cuantos en la fe desearíamos hacerlo antes de gustar la muerte. No cabe mayor deseo.
Se explica, pues, que Juan presente a Jesús en retorno hacia la gloria de la que vino. En esta vuelta al Padre, Jesús arrastra en pos de sí a quienes han visto alguna chipa de su gloria e, iluminados, ansían saciarse de su plenitud. Podemos decir que en su narración de los hechos y dichos de Jesús, común a los cuatro evangelios, Juan destaca en la descripción de la vida eterna que habita en él, de forma que el cuarto evangelio parece ser una apología de la vida que Dios nos ha revelado en su Hijo para que este la regale a los hombres: «He venido para que tengan vida y la tengan abundante» (10,10).
La pretensión de Juan al escribir el evangelio, por tanto, es que también el lector pueda contemplar la gloria que se revela en la carne del Hijo de Dios. Los lectores del evangelio son guiados en este camino de contemplación de la gloria por un testigo cualificado que sabe ver la manifestación y ocultamiento de la gloria en su ineludible paradoja. En el discurso de despedida, Jesús, que habla en la tierra como si ya estuviera en el cielo, dice: «Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo» (17,24)5. El deseo de Jesús pervive en su evangelista: hacernos contemplar la gloria que se revela en su condición encarnada. Solo así los seguidores de Jesús pueden entender la gloria a la que ellos mismos son llamados, la que solo Dios puede dar, pues la gloria que los hombres se dan unos a otros nada tiene que ver con la que viene de Dios (cf. 5,41.44; 7,18; 12,43).
Este deseo de atraer a los hombres hacia Jesús se hace significativo en las escenas con los diversos personajes que entran en relación con él. Juan es un experto narrador de encuentros y diálogos con Jesús donde este revela progresivamente su identidad al tiempo que ilumina los entresijos del alma de sus interlocutores, quienes, impactados por la personalidad de Jesús, se hallan ante el desafío de acogerlo o rechazarlo. Acoger o rechazar a Jesús puede ser una clave interpretativa del cuarto evangelio que, según R.E. Brown, presenta el «discipulado» como una «primaria categoría cristiana»6 de la que se sirve para educarnos en la adhesión a Cristo como discípulos.
En los encuentros con Jesús, de los que tratamos en este libro, aparecen personajes reales que «representan un particular tipo de respuesta-fe a Jesús; juegan un papel representativo y sirven a una función típica»7. En cierto sentido, tales encuentros forman pequeños dramas o historias que sirven al evangelista para indicar el modo de llegar a creer en Jesús o, por contraste, de rechazarlo. Cumplen una función de espejos donde el lector puede ver retratada su postura personal ante Cristo y juzgar si está en el camino de ser su discípulo.
Es sabido que la fe en Juan equivale a acogerlo en la propia vida. «Acoger» y «creer» en Jesús son verbos sinónimos en Jn 1,12. Se trata de una actitud vital gracias a la cual el creyente participa de la vida de Cristo de una manera cuasi-física. Entre Jesús y el creyente que se adhiere a él se establece una corriente de vida que fluye entre ambos de manera misteriosa pero real, como sugieren las vivas imágenes que utiliza Jesús: «El que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí» (7,37-38); «el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día» (6,54). Jesús ha venido a ofrecer a los hombres el agua y el pan de la vida para que vivan eternamente. Creer en él significa vivir para siempre. La conocida como escatología realizada de Juan abre el horizonte a una comprensión de la fe como vida ya participada por quien cree en Jesús: «El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre» (11,24). De una u otra manera los encuentros con Jesús alcanzan su plenitud de sentido desde este horizonte de la vida que ofrece con sus palabras y con sus hechos.
Dice C. Bennema que «con el fin de cumplir su propósito, Juan deliberadamente pone en el escenario varios personajes que interactúan con Jesús produciendo una variedad de respuestas de fe»8. Al presentar los diversos personajes que tuvieron la suerte de tratar con Jesús, queremos mostrar la urdimbre de la fe en el corazón de estos personajes, que, sin perder su carácter histórico, representan simbólicamente diversas actitudes de personas de todos los tiempos ante Jesús. Acogiendo a Jesús y creyendo en su nombre, participaron de la vida que solo puede obtenerse adorando y confesando la fe en el Hijo de Dios, como sucedió con el ciego de nacimiento o con Tomás. Este camino de fe tiene sus altos y bajos, frustraciones y logros, pero siempre permanece abierta la cuestión sobre quién es Jesús y por qué, incluso quienes lo rechazaron o no lo acogieron con fe, estaban persuadidos de que gozaba de una autoridad única en sus palabras y en sus hechos.
El cuarto evangelista ha sido llamado «Storyteller»9, entre otros motivos por la maestría con que sabe hilvanar diversas historias de encuentros con Jesús, sin que se pierda la sensación de que nos encontramos ante un «tejido sin costura»10, como dijo Strauss. Estas pequeñas historias, que pueden definirse como «epifanías de Cristo», muestran claramente que Jesús es el centro de todo en Juan; algo tan obvio que se «corrobora simplemente mirando el número de veces que el nombre ‘Jesús’ aparece en el cuarto evangelio. Solo este hecho muestra cómo la cristología funciona como el hilo primario que unifica el cuarto evangelio»11.
Cada una de estas historias tiene su propio clímax. Vale por sí misma. Pero en el conjunto forman, en opinión de C. H. Dodd, una sugerente unidad:
El lazo que conecta un episodio con otro es extremadamente sutil. Se parece bastante a una fuga musical. Un tema es anunciado y desarrollado hasta un punto. Entonces es introducido un segundo tema y entrelazado con el primero, luego quizás un tercero, con original conexión, es elaborado hasta un patrón complejo, que tiene todavía la unidad de una obra consumada de arte. El cuarto evangelio es más que cualquiera de los otros un conjunto artístico e imaginativo12.
Esta apreciación tan certera (aunque haya sido discutido el aspecto de la unidad) es más que una sensación de un lector apasionado por la obra. La sucesión de historias con su propio argumento, a que se refiere Dodd, adquiere su unidad última en la medida en que se leen desde la razón explícita del autor al escribir su obra: conducir a la fe en Jesús como Cristo e Hijo de Dios (cf. 20,31). Con mayor o menor intensidad argumentativa, las diversas historias se entretejen con este hilo conductor de la fe en quien dice ser el Enviado por Dios. Es posible que el capítulo 21, considerado por muchos autores como un añadido a la obra de Juan, sea, desde la perspectiva de la fe, un magnífico colofón —posiblemente del mismo autor— para subrayar, como recapitulación de todos los encuentros narrados, la clave que les da pleno significado: el amor confesado de Pedro y la misteriosa permanencia de Juan son, en realidad, la única respuesta a quien aparece al comienzo del evangelio preguntando a los primeros discípulos: «¿Qué buscáis?». Su respuesta constituye el paradigma de todo discípulo: le siguieron y permanecieron con él. Al final del evangelio Jesús resucitado reitera su llamada a Pedro —«sígueme» (21,19)— y deja en aparente suspense la misteriosa permanencia de Juan como indicando que esa es la vocación de todos los que le aman: permanecer en él.
Digamos finalmente que en la elección de los personajes estudiados nos hemos dejado guiar por diversos criterios. En primer lugar, la importancia que, a nuestro juicio, el autor les da en la narración evangélica y por la variedad de situaciones que representan formando un mosaico de diferentes procesos de fe en Jesús. Todos, excepto Poncio Pilato, son discípulos de Cristo. La inclusión de Pilato responde a la brillantez que el evangelista despliega para presentar a quien, pudiendo haber creído en él, le da la espalda; y por la importancia del proceso de Jesús en Juan, que le permite exponer la verdadera realeza y autoridad de Jesús. Por último, otro criterio ha sido el de la riqueza de los diálogos con Jesús que sirven al evangelista para retratar, aunque sea con pocas pinceladas, al personaje.
Para que el libro sea asequible a un número amplio de lectores, hemos evitado al máximo tecnicismos y citas de palabras griegas; las pocas veces que las hemos transcrito de la forma más sencilla ha sido para poder seguir adecuadamente el argumento. Si este libro logra que el lector se introduzca en la historia de Jesús, como un discípulo que le sigue atraído por la luz que irradia su persona, habrá cumplido parte de su cometido. Solo parte, pues la totalidad del mismo solo se cumplirá cuando, además de percibir la luz, el lector se convierta él mismo en «hijo de la luz» (12,35) y cierre la puerta de su alma al dominio de la tiniebla. Entonces su corazón se saciará con la verdad que busca, el mismo Jesús13.
I. Los primeros discípulos
No se refiere dónde tiene lugar esta escena toda vez que precisamente la misma se repite por todas partes en el tiempo de la Iglesia. ¿Qué es lo que constantemente ocurre en el tiempo de la Iglesia? Que alguien, por mediación de otro que cree, es inducido a fijar la atención en Jesús (v.36.41.45), pero que la fe, y, al fin, el seguimiento, pueden surgir solamente porque Jesús mismo «conoce» al que fija la atención en él. «Yo conozco a los míos» (10,14)14.
La vocación de los primeros discípulos en Juan es el paradigma de cómo se forma la Iglesia en torno a Jesús15. Desde el punto de vista narrativo, el texto de Jn 1,35-51 trasmite al lector la impresión de un movimiento que no cesa desde el momento en que Juan Bautista, «fijándose en Jesús que pasaba», afirma: «Este es el cordero de Dios» (1,36). Tales palabras desatan la acción que se desarrolla «a un ritmo rápido, aunque las apostillas del evangelista (1,40.44) dejan al lector el tiempo de respirar»16. Con sus términos recurrentes en el contexto (ver/fijar la mirada, venir, encontrar, permanecer), el evangelista logra crear un movimiento único en el que «el fuego del anuncio prende progresivamente»17; empiezan a cumplirse las palabras del Señor: «He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!» (Lc 12,49). El lector tiene la impresión de hallarse ante un «alud que arrastra consigo siempre más nieve», o ante una carrera en la que «un corredor pasa el testigo el siguiente»18. No se trata solo de un movimiento físico —los personajes van de un sitio a otro—. Nos hallamos ante un movimiento espiritual, que nos introduce en el conocimiento del personaje central, Jesús, en torno al cual se precipitan como en un conglomerado los títulos cristológicos que aparecen en el evangelio de Juan. Es el movimiento de la fe que se va explicitando a medida que los primeros discípulos intiman con Jesús. Un movimiento que pretende interactuar con el lector para que también él confiese su fe. Este movimiento va in crescendo como una melodía que recoge los temas y los desarrolla hasta alcanzar su apogeo. Los discípulos llaman a Jesús «rabí» (v. 39: maestro), «mesías» (cristo: v. 41); «aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas» (v.45), «hijo de José, de Nazaret» (v.45), «hijo de Dios, rey de Israel» (v.49). Jesús no comenta ni esclarece el significado de ninguno de estos títulos, pero con sus palabras a Natanael —«has de ver cosas mayores» (1,50)— dirige su mirada al futuro y revela algo que, en aquel inicio del discipulado, constituye un clímax sorprendente: «Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre» (v.51).
Como veremos más adelante, esta afirmación de Jesús está relacionada con lo que el Bautista dice de él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La escala que establece Jesús entre el cielo y la tierra revela que Dios ha descendido en su Hijo para hacernos subir hacia él, lo cual supone la cancelación del pecado. Este hombre que pasa junto a los hombres es de quien dice Juan Bautista: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo’. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios» (v.32-34). No debe sorprender que si el Espíritu ha descendido y permanece en Jesús, los ángeles suban y bajen sobre él en reconocimiento de su santidad.
Las palabras citadas de Juan Bautista sobre Jesús vinculan la vocación de los primeros discípulos con la misión del Precursor y sitúan al lector en el contexto de lo que ha sucedido previamente. La importancia de Juan Bautista en el cuarto evangelio es prominente. Puede decirse que es el eslabón entre al Antiguo y el Nuevo Testamento y el personaje crucial que, según el prólogo del evangelio, conecta al Logos eterno de Dios con la historia de los hombres (cf. 1,6-8). El Bautista es el instrumento que pone a sus discípulos en pos de Jesús, pues no otra cosa es el seguimiento.
Juan Bautista aparece —a semejanza del evangelista— como «testigo ocular» del misterio que acontece en Jesús: «Yo lo he visto y he dado testimonio» (1,34). Este ver del Precursor se refiere al ser mismo de Jesús sobre el cual ha visto descender el Espíritu Santo y permanecer en él. La clara alusión al bautismo de Jesús, que no se narra explícitamente como en los sinópticos, pone de manifiesto que Jesús es el Hijo de Dios, como más adelante reconocerá también Natanael, aunque obviamente sin la profundidad que comportan las palabras del Bautista.
Ya en el prólogo, después de los cinco versículos iniciales que revelan la trascendencia divina del Verbo, aparece el Bautista con la misión de dar testimonio: «Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él» (1,6-7). Con estas palabras, que interrumpen el relato de modo abrupto, el evangelista busca justificar la misión de Juan como testigo del Verbo ante los hombres para conducirlos a la fe. Más adelante afirma que «Juan da testimonio de él y grita diciendo: ‘Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo’» (1,15). Tal insistencia en la condición de testigo subraya la misión del Bautista —que todos crean por medio de él— y sintoniza con la finalidad del cuarto evangelio expresada en 20,31. Aunque Jesús aparece detrás de Juan Bautista, existía antes que él (1,15.30) y viene a bautizar con Espíritu Santo (1,33).
No se necesita mucho análisis para reconocer que esta presentación del Bautista, como testigo del Verbo encarnado, prepara admirablemente el camino para la escena que se produce al día siguiente de haber dado testimonio de sí mismo ante los sacerdotes y levitas enviados desde Jerusalén para preguntarle sobre su identidad. En dicho testimonio, el Bautista niega ser el Mesías, Elías o el Profeta y se define como «la voz que grita en el desierto». Interrogado sobre el bautismo que realiza sin ser ninguno de los grandes personajes aludidos, afirma: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia» (1,26-27).
Al día siguiente, Juan Bautista, viendo que Jesús venía hacia él, hace esta confesión que repetirá cuando lo muestre a sus discípulos: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: ‘Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel» (1,29-31). La progresiva presentación de Jesús, cuya verdadera identidad era desconocida, pone el foco de atención en Jesús que será manifestado a Israel por el testimonio de Juan.
La escena siguiente será el primer paso de esta manifestación a los primeros discípulos, entre quienes se encuentra Natanael, del que Jesús hace un elogio como verdadero israelita en el que no hay engaño (cf. 1,47). La cadena de vocaciones que se desarrolla a continuación tiene su origen en el testimonio del Bautista, que ha visto quién es Jesús. Se nos dice, por tanto, cómo se origina la fe: a través de alguien que sabe porque ha visto y utiliza palabras reveladas para designar a Jesús. Como dice J. Pieper, «si no hay nadie que sepa, no puede haber tampoco nadie que crea»19.
El pasaje que comentamos a continuación (Jn 1,35-51) se engarza, por tanto, en la confesión de fe del Bautista —«este es el Cordero de Dios» (v.36)— y describe cómo se desarrolla el proceso de la fe en Jesús. Hay que reconocer que Juan gozaba de gran autoridad ante sus discípulos, pues al escuchar sus palabras «siguieron a Jesús» (v.37). Aquí, a excepción del caso de Felipe, no es Jesús quien llama como en los sinópticos; es Juan quien señala a Jesús. Qué entenderían los discípulos con la designación de Jesús como «Cordero de Dios», es un asunto discutido entre los expertos.
La imagen del cordero en el mundo judío era polifacética, dado el simbolismo que investía a este animal en los diversos sacrificios de comunión y reconciliación en la historia de Israel y en el sacrificio cotidiano del templo. También se ha relacionado con el sacrificio de la Pascua y su carácter liberador, y con el cordero vencedor del Apocalipsis. La Iglesia utilizó esta imagen en su primera catequesis, según aparece en el relato del bautismo de Candaces, ministro de la reina de Etiopía. En la catequesis que le da Felipe, antes de bautizarlo, cita a Is 53,7: «Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca» (Hch 8,32). No olvidemos, además, que Pablo afirma que «ha sido inmolado nuestro cordero pascual, Cristo» (1 Cor 5,7). Es indiscutible que la imagen del cordero, víctima y al mismo tiempo triunfador, «imprime misteriosamente una fuerza y fascina […] lo promete todo, en primer lugar ‘la remoción del pecado de la humanidad’ (véase 1,29), toda culpa»20.
Esta relación de la imagen del cordero con el hecho de quitar el pecado del mundo alude, a nuestro juicio, al Siervo de Dios que carga sobre sí los pecados de muchos o, como dice Juan, «el pecado del mundo», que «a fin de cuentas es solo uno: la incredulidad, o más concretamente la falta de fe en Jesús y en su misión (cf. 16,9). Este es el pecado ‘del mundo’»21.
Sea lo que sea de la significación del cordero en el pensamiento del Bautista, que en cierto sentido representa la fe de la comunidad joánica, es claro que el Precursor, al hablar del cordero de Dios, indica que el protagonismo de la acción lo tiene Dios, que interviene en la historia por medio de su Hijo. Es posible que en este texto no se trata tanto de presentar a Jesús como el cordero sacrificial que sustituye los sacrificios del templo, sino como aquel que viene a traer la remisión del pecado. Naturalmente, la expresión «Cordero de Dios» evocaría en los oyentes judíos al cordero pascual liberador, al vencedor apocalíptico o al que da la vida por fidelidad a Dios y a los hombres, pero
es indispensable, al primer momento de lectura, reconocer con el Precursor que, por su sola presencia, Jesús inaugura una etapa nueva en la relación que une a Dios con los hombres o, según un término teológico, una nueva economía de salvación. Finalmente y sobre todo, hay que dar a Dios lo suyo, a saber, que es él quien, por el Cordero que nos da, salva al mundo22.
«¿Qué buscáis?». Estas primeras palabras de Jesús en el cuarto evangelio son muy significativas y, según Lagrange, se dirigen «a todo lector del evangelio»23. Revelan la clave de los acontecimientos posteriores. Jesús las pronuncia cuando, según el relato, percibe que los discípulos de Juan le siguen. A diferencia del relato sinóptico de la vocación de los primeros discípulos, Jesús no llama con autoridad —«venid en pos de mí» (Mc 1,17)—, sino que indaga sobre los deseos del corazón. Todo hombre busca. Jesús pregunta por
lo que les falta, pero ardientemente desean: su «desiderium naturale in supernaturalibus». Ciertamente que constituye ya una gracia el hecho de que el hombre sea así interrogado por Jesús y reconozca por lo mismo que anda a la búsqueda de algo, que efectivamente se percate de qué es aquello que propiamente hablando busca. Al ser interrogado de esta manera es acertadamente orientado, es «rectamente» puesto en la debida dirección24.
La respuesta de los discípulos es muy sencilla y primaria: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». Después de haber oído decir a Juan que Jesús era el cordero de Dios, resulta demasiado simple la pregunta. Pero tiene su misterio: preguntar por la morada de Jesús es, en el fondo, indagar sobre su origen. Quien puede quitar los pecados del mundo debe tener una morada singular, del mismo modo que Yahvé, el único capaz de perdonar pecados, tenía su morada visible en el templo y la invisible en los cielos.
X. Léon-Dufour compara este primer diálogo de los discípulos con el que mantiene el Resucitado con María Magdalena en la mañana de Pascua25. Jesús le pregunta: «¿A quién buscas?» (20,15). Al igual que los discípulos, ella le responde preguntando, en este caso, por el lugar donde ha sido colocado el cadáver de Jesús: «Dime dónde lo has puesto». Se trata de una localización en este mundo, bien sea el lugar donde Jesús habita o donde se encuentra su cuerpo muerto. Pero en ambos diálogos hay un trasfondo que trasciende la localización física. Jesús, revelada su identidad, dice a María que sube a su Padre, pues es el «lugar» de donde vino. En el diálogo con los discípulos, el evangelista utiliza el verbo «permanecer», un término muy querido para él. Ya lo ha utilizado previamente cuando el Bautista confiesa que ha visto descender sobre Jesús el Espíritu y «permanecer» sobre él. Al preguntar los discípulos sobre dónde «permanece» Jesús, en el sentido de habitar, deja abierto el narrador el camino a otras palabras de Jesús, en el discurso de despedida, donde insiste reiteradamente en la necesidad de permanecer en él, en su amor, del mismo modo que él permanece en el amor a su Padre (cf. 15,5-10). El discipulado aparece, pues, como una llamada a permanecer con Jesús o en Jesús, que viene de Dios —como se afirma en el prólogo— y retorna a Dios, su propia y definitiva morada.
El texto evangélico recoge la invitación de Jesús —«venid y veréis»— y, sostenido por estos verbos, continúa la narración: «Entonces fueron, vieron donde vivía (permanecía) y se quedaron (permanecieron) con él aquel día; era como la hora décima» (1,39). Este ponerse en camino para ver —es decir, conocer, experimentar— ofrece una idea activa del discipulado. Si en Marcos Jesús dice «venid en pos de mí», aquí son los discípulos los que van hacia Jesús, en un movimiento hacia la fe, como muestra 1,51 (con la promesa de Jesús de ver el cielo abierto) y sugiere 2,11, donde se dice que los discípulos creyeron en Jesús al contemplar el milagro de las bodas de Caná. La afirmación de que permanecieron con él aquel día refuerza la idea de que ser discípulo es permanecer, vivir con Jesús aunque su morada no pertenezca a este mundo. Comienza a hacerse realidad lo que dirá Jesús al final de su vida: que donde esté él estarán también los suyos (cf. 14,3). El detalle de señalar la hora del encuentro, además de indicar que tuvieron por delante una larga velada, subraya sutilmente la importancia del momento en que sucede: la hora décima, hacia las cuatro de la tarde, evoca el tiempo del cumplimiento, de la plenitud. Así lo enseña san Agustín teniendo en cuenta el valor simbólico del número diez: «Era la hora décima. Este número significa la Ley, porque en diez preceptos fue dada la Ley. Ahora bien, había venido el tiempo de que por amor se cumpliera la Ley, porque los discípulos no podían cumplirla por temor»26.
La experiencia de pasar la tarde con Jesús fue determinante para que se despertara la vocación misionera de los primeros discípulos, pues de inmediato se convierten en trasmisores de la llamada. Andrés comunica a su hermano Pedro que ha encontrado al Mesías y lo conduce a Jesús. «Conducir a Jesús» es la vocación propia del discípulo. No le basta con creer y conocerlo para sí mismo, sino que tiene la necesidad de compartir su experiencia con otros.
Dice el evangelio que Jesús «se le quedó mirando» a Pedro y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)» (1,42). En la mirada de Jesús resplandece, no solo su amor, sino la elección. Jesús se anticipa a que Andrés se lo presente, aunque se supone que lo haría. Pero el texto quiere subrayar la iniciativa de Jesús que conoce de antemano a quien mira. El amor de Jesús siempre nos precede y nos conforma. Por eso le cambia el nombre, indicando que ha entrado en el dominio del Señor, el único que puede transformar nuestra vida. El nombre significa la misión, y Simón recibe la misión de ser piedra. Orígenes señala con agudeza: «Dice que se llamaría Pedro, sacando este nombre de la Piedra que es Cristo, del mismo modo que ‘sabio’ viene de ‘sabiduría’, y ‘santo’ de ‘santidad’; así igualmente ‘Pedro’ de la ‘piedra’»27.
En la vocación de Felipe, natural de Betsaida como Andrés y Pedro, quienes le presentaron a Jesús aprovechando el viaje a Galilea, se manifiesta de nuevo la autoridad de Jesús. De los cinco primeros discípulos, Felipe es llamado directamente por Jesús con su imperativo «sígueme» (1,43). En su primer encuentro, Felipe no podía imaginar que un día Jesús le haría una revelación trascendente hablando precisamente de su auténtica morada, esa que deseaban conocer los discípulos al preguntarle: «¿dónde moras?». Cuando, después de la última cena, Jesús anuncia su partida, dice:
En la casa de mi Padre hay muchas moradas […] Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros […] Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: ‘Muéstranos al Padre’? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?» (14,2-3.8-10).
Sin saberlo, desde el día que lo conoció en Betsaida, Felipe ha estado morando con Jesús en el Padre. La revelación de Jesús le hará volver la mirada hacia atrás iluminando aquella entrañable convivencia que comenzó en Galilea.
Felipe encuentra a Natanael y le hace esta confesión: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret» (1,45). Seguramente el evangelista hace decir a Felipe lo que la comunidad cristiana de Juan confesaba ya de Jesús, pues es difícil comprender que en un primer encuentro Felipe llegara a tal conocimiento, salvo naturalmente que Jesús era llamado «hijo de José, de Nazaret». Es claro, como ya hemos dicho, que el evangelista quiere aglutinar diversos títulos de Jesús para componer un relato en que aparezca la comunidad de discípulos confesando la fe sobre él. Y pocas cosas pueden decirse tan significativas de Jesús como que de él «escribieron Moisés y los profetas». Podemos remontarnos a la escena de la transfiguración donde Jesús aparece hablando con Moisés y Elías o evocar el diálogo del Resucitado con los discípulos de Emaús según Lucas: «Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras» (Lc 24,27). Felipe, en realidad, le dice a Natanael que con Jesús ha llegado la clave para entender las Escrituras.
El encuentro de Jesús con Natanael está lleno de suspense. En cierto sentido es el colofón a la vocación de los primeros discípulos que culmina con la auto-revelación de Jesús como Hijo del Hombre. Al manifestar a Felipe su reserva —«¿de Nazaret puede salir algo bueno?»— este replica a Natanael: «ven y verás». Se repite el cliché narrativo que vincula el «ir» al «ver» de la fe: ponerse en movimiento para creer. Con gran habilidad, el evangelista utiliza los dos mismos verbos griegos para indicar el movimiento contrario: Jesús «ve» que Natanael «viene» hacia él. Y esta visión no se queda en la apariencia. Jesús elige a los que previamente ha «visto» en su conocimiento: «Vio Jesús que venía Natanael y dijo de él: ‘Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño’» (1,47).