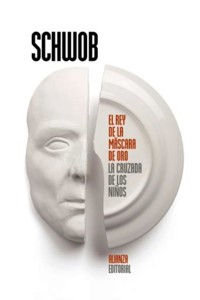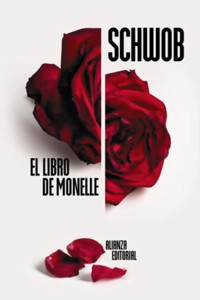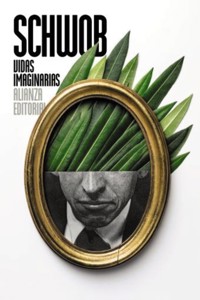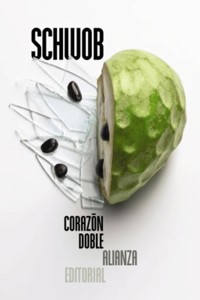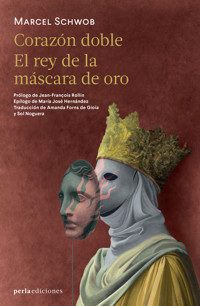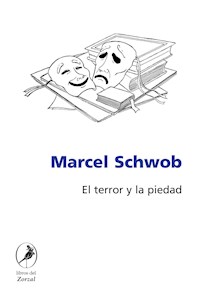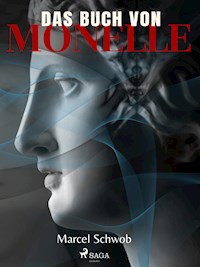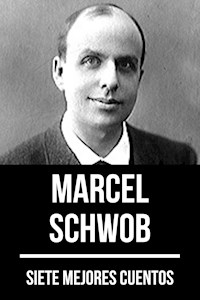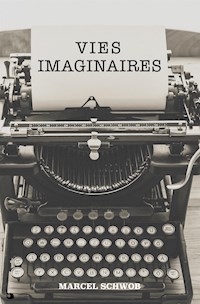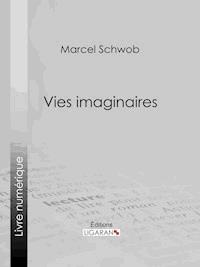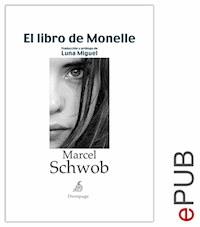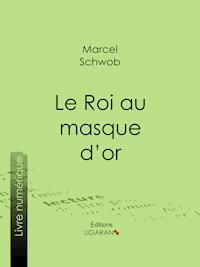8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El deseo de lo único, en una edición preparada por el escritor y especialista Cristian Crusat, incluye, junto a todos los ensayos que pueden configurar esa poética literaria, el único testimonio directo que se conserva, en forma de entrevista con Schwob, y que sirve para reafirmar la vigencia de este autor excepcional al que vale la pena volver una y otra vez hasta que su obra conquiste el lugar que siempre ha merecido. Su influencia es visible en obras de Borges, Faulkner, Cunqueiro, Perec, Tabucchi, Bolaño, Sophie Calle, Michon. 'En todas partes del mundo hay devotos de Marcel Schwob que constituyen pequeñas sociedades secretas', escribió Jorge Luis Borges. Y quizás sea la más clandestina de las redes de esos clubs ocultos –celosos siempre de sus descubrimientos- la que ha trabajado a lo largo de los años con pericia para evitarle una popularidad excesiva. Enrique Vila-Matas, Babelia, El País
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Marcel Schwob
El deseo de lo único
Teoría de la ficción
Edición de Cristian Crusat
Marcel Schwob, El deseo de lo único. Teoría de la ficción
Primera edición digital: abril 2018
ISBN epub: 978-84-8393-619-1
Colección Voces / Ensayo 172
Esta obra ha sido publicada con una subvención de la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para su préstamo público en Bibliotecas Públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual
Esta obra se ha beneficiado del PAP GARCÍA LORCA, programa de ayuda a la publicación del Institut Français d’Espagne.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
© De la edición: Cristian Crusat, 2012
© De la traducción: Cristian Crusat y Rocío Rosa, 2012
© De la ilustración de cubierta: Irma Álvarez-Laviada, 2012
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2012
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 915 227 251
Correo electrónico: [email protected]
Breve retrato y fortuna de un homo duplex
Si las fechas de 1867 y 1905 abarcan la vida de Marcel Schwob, las de 1891 y 1896 comprenden esencialmente el despliegue de su obra literaria. Tras este fascinante y fecundo intervalo, persistió en la escritura de nuevos libros y en el estudio de «ese estado social que llamamos lenguaje». También tuvo tiempo de traducir, de olvidar el amor de una chiquilla tuberculosa y de poner su vida a disposición de otra mujer, e incluso de casarse con ella en Londres; de emprender numerosos viajes y cambiar de domicilio. Pero, por encima de todo, padeció una larga y penosa enfermedad y murió temprano.
Marcel Schwob acababa de cumplir veinticuatro años cuando mantuvo, en abril de 1891, la entrevista con W. G. C. Byvanck que abre este libro. A la sazón, Byvanck –filólogo y escritor holandés, director luego de la Biblioteca Nacional de su país– contaba cuarenta años. Dos meses antes, Schwob se había instalado en su nuevo y minúsculo entresuelo parisiense, sito en el número 2 de la rue de l’Université, «una suerte de antro sombrío, aplastado entre dos pisos», según su futura esposa. Por el tono de sus comentarios y de su correspondencia, resulta obvio que Byvanck le cobró enseguida simpatía a ese joven investigador que dos años antes le había pedido por carta un ejemplar de su ensayo sobre François Villon. En aquel entonces, Schwob preparaba un estudio sobre el argot francés, el primero de cuantos libros publicaría. Durante esa época nació su entusiasmo por Villon, la lengua popular y las clases criminales, intereses que le acompañarán toda la vida y a los que aplicará una erudición infalible y molecular.
Si nos atenemos a los apuntes del diario de Jules Renard, en 1891 Marcel Schwob ya era calvo, su figura había empezado a redondearse y una sucesión de crisis le había hecho ponderar la idea del suicidio. Sus manos eran como niñas encantadoras: blancas, frágiles. Tenía una dentadura perfecta, y ascendencia semita. Con la madurez, su cuerpo se asemejó al de algunas comadronas. Si tomamos en cuenta una anécdota relatada por André Gide, también detestaba los espejos (como dicen que le ocurría a Plotino, quien se avergonzaba de tener un cuerpo y, en consecuencia, se negó a ser retratado). No obstante, Byvanck se encuentra con un hombre de carácter jovial, firme y rebosante de orgullo, inquieto, a menudo bullicioso. «Porque aprecio mi imaginación y no cambiaría por nada del mundo lo que me queda de mi humor caprichoso». Le sirve de guía en París y organiza encuentros y charlas con Paul Verlaine, Auguste Rodin, Jean Moréas, Claude Monet, Stéphane Mallarmé o Jules Renard, cuyos retratos y conversaciones –además del dilatado diálogo con Marcel Schwob– registrará Byvanck en Un hollandais à Paris en 1891.
En la primavera de 1904, diez años después de su último encuentro, Byvanck y Schwob volverán a reunirse en París. Pero el juvenil afecto de Schwob se ha trocado en una luctuosa amargura. «¡Pobre Marcel! (…). No me esperaba ese rostro magro, esa mirada fija, ni esa boca torcida: una cabeza como esfinge de mármol. Aquel rostro me era extraño». Su rostro ha asimilado los perfiles de la abyección, cuyas variadas formas pareció conocer. A veces da la impresión de dialogar con alguien que está dentro de él y que se negara a hacerle caso. Al final, los interlocutores de Schwob se verían obligados a pugnar con una suerte de desconfianza o de incredulidad –rasgo privativo de las personas habituadas desde la infancia al trato continuado con adultos, con sus virtudes, atributos y manías–.
A los veinticuatro años, Marcel Schwob forma parte ya del campo literario parisiense de finales del xix. Habrá sido el único corresponsal francés de Stevenson y uno de los primeros lectores de Whitman. Dos meses después de las entrevistas, en junio de 1891, vería la luz su primer libro de cuentos, Corazón doble. Durante la estadía de Byvanck en París, Schwob le participa el contenido de su prólogo. Tras Corazón doble vendrán –además de la traducción de Moll Flanders, de Daniel Defoe, y la escritura de varios prefacios, amén de sus puntuales colaboraciones periodísticas– El rey de la máscara de oro, Mimos, El libro de Monelle, La cruzada de los niños, Espicilegio y Vidas imaginarias. En 1896 ha creado un corpus textual duradero, cargado de tensiones y simetrías. Es un homo duplex, una criatura doble, como los escenarios míticos. Y, al igual que en cualquier mito, el relato de su vida encierra una serie de temas que insinuó a lo largo de toda su obra.
Danilo Kiš, otro autor de orígenes judíos, dejó escrito que la literatura es una e indivisible. Buena o mala. Divina o perversa, pero suprema. Eso fue lo que amó Schwob en los poemas de François Villon, especialmente, así como en los minores de la Antigüedad clásica y en «Rabelais y los grandes maestros del xvi, las autoridades de la gran revolución intelectual». Pues en ellos lo encontró todo: la ironía y la vileza, el juego, el drama, la lengua, el erotismo, el viaje y la aventura, mezclados; la literatura previa a su esparcimiento y parcelación.
Schwob, que recompuso en su imaginación el estilo de Ennio a partir de unos pocos fragmentos y luego lo comparó con el de Rabelais, nos legó los títulos de algunos libros que nunca llegaría a escribir: Capitán Crabbe, Vaililoa, Cyssy… El primer personaje que perfiló, no obstante, fue Jack, un perro: «Me llaman Jack, un nombre inglés, aunque soy chino». Comenzó a escribir esta historia a los seis años, cuando ya estaba familiarizado con las lenguas inglesa y alemana. Marcel Schwob había nacido a finales del Segundo Imperio en Chaville (Seine-et-Oise), tres años antes de que estallara la guerra franco-prusiana. Durante la contienda, la casa de la familia fue saqueada por un grupo de soldados alemanes mientras Marcel permanecía acostado en la habitación de arriba por culpa de unas fiebres. Al recordarlo, encomiaba la delicadeza de esos militares que (por no importunar al niño enfermo) se descalzaron antes de remontar las escaleras de la bodega. Prescindiendo de ominosas rivalidades patrióticas, el padre de Schwob –que había nacido en Basilea– decidió reclutar en lo sucesivo a varios preceptores alemanes, todos ellos formados en las aulas de la Universidad de Jena. En 1891, el mismo año de la conversación con Byvanck, Schwob ha traducido ya un libro de Wilhelm Richter junto con Auguste Bréal, hijo de Michel Bréal, el fundador de «la ciencia de la significación».
Marcel Schwob fue un escritor-universo: en su obra –que atraviesa los siglos arrancándolos del frágil tejido del tiempo– conviven demiurgos, filósofos cínicos, cortesanas y vírgenes milesias, soldados, novelistas de la corte de Nerón, goliardos, princesas, piratas y oráculos menores, actores de la Inglaterra isabelina, opiómanos y reyes enmascarados. Aborreció la novela de su tiempo y en el dibujo de sus personajes logró desmarcarse de los arquetipos psicológicos de la época. «Me es imposible entenderme con los psicólogos (…). La vida no me parece un tema de redacción escolar. Allá donde pretenda agarrarla, me explota en las mismas manos». Para quien lo prefiera, también es un escritor-cabaña: leyendo a quienes él quiso se puede ser un lector perfectamente feliz. Junto a su mal físico, sufrió las desdichas que acompañan a cualquier vocación. Pasó por el anarquismo y echó mano del opio y del éter. Rara vez condescendía –«por todas partes detecto esnobs y esnobismo»–, y le angustiaba la idea de que Hamlet hubiera sido gordo. Antes de haber publicado siquiera su primer libro, afirmó ante Byvanck: «Que cada uno haga lo que pueda y busque su camino. En cuanto a mí, yo he escogido el mío e iré hasta el final». Por eso, no debería sorprender que a lo largo de la conversación de 1891 se anuncien las grandes líneas que más tarde trazará en sus obras de ficción, articuladas mediante permanentes oposiciones: el individuo y la masa, el terror y la piedad, el arte y la historia, la vida y la biografía, la diferencia y la semejanza («Sabed que todo en este mundo no son más que signos, y signos de signos»).
Y el deseo de lo único: «El arte es lo contrario de las ideas generales, no describe sino lo individual, no desea más que lo único».
Marcel Schwob fue un homo duplex que levantó sus libros sobre los pilares de una erudición prodigiosa –cuyos métodos aprendió de su tío, el escritor y bibliotecario Léon Cahun– y del nervio óptico de la imaginación. A su manera, se mostraba perverso. Su mujer, la actriz Marguerite Moreno, dijo de él que era «demasiado inteligente (…), tiene una inteligencia como los insectos tienen ojos, ve mediante diversos planos, ve geométricamente, en tres dimensiones (…). Es una pesadilla». Precisamente, el saber y la bibliofilia se encuentran en el origen de su mayor hallazgo: el microgénero de la «vida imaginaria». Pero si se reclamó heredero de la tradición fue para subvertirla y contaminarla. Y así escribió unos relatos cuyas peripecias coloreó a su gusto, armonizando los hechos externos e internos, las noticias y el comportamiento, la doxa y la episteme. Intuyó la superioridad del arte, que concreta una feliz transacción con la vida. Esta transacción no se produce para escapar al destino, sino –muy al contrario– para cumplirlo en todas sus posibilidades: las imaginarias. «El arte es una manifestación del hombre en su totalidad». De este modo alcanzó el más alto grado artístico, aquel que Thomas De Quincey había bautizado como «literatura de poder»: un sistema de conocimiento al que el lector llega únicamente por medio del placer y de la simpatía. Signos de signos de lo incomprehensible dichosamente intuido.
Comenzó a sufrir una serie de contracciones y punzadas obscenas que terminaban derramándose en cálidas oleadas dentro de su vientre. Padecía náuseas por las mañanas e indigestiones después de beber café, que combatía con cantidades remarcables de opio. Algunos de sus síntomas hacen pensar en la enfermedad de Crohn, pero –pese a todas las operaciones– nunca se conoció el diagnóstico exacto: en su círculo se aludía únicamente a la «enfermedad», y él dijo sentirse como un «perro viviseccionado».
Aunque conservaba todavía algunas de sus muñecas y varios juguetes, Schwob logró enterrar el recuerdo de la pequeña Vise al transustanciarla en Monelle. Porque el nudo está en la muerte (María Zambrano). Es el inicio de su relación con Marguerite Moreno, a quien –a falta de un nuevo y más preciso lenguaje– le declara sus apasionados reliquios en inglés: words of spring, words white like stones. Puede pasarse horas echado y en silencio, mientras contempla los juegos de su perro Flip frente a la chimenea. Su bigote le confería un increíble parecido, según algunos, con Víctor Napoleón. Durante el viaje a Samoa junto a Ting, su doméstico chino –el célebre peregrinaje a la tumba de Stevenson–, otro pasajero se referirá a él como «partidario de la mónada». No pudo cumplir su proyecto de viajar a Canadá y recorrer el río Yukón, donde creyó que los crepúsculos se fijaban para la eternidad. Este proyecto databa de su adolescencia, de cuando firmaba sus cartas con un escueto y amistoso «Many shake hands». Su última casa en Saint-Louis-en-l’Île, cuando ya era profesor en la Sorbona y apenas aceptaba visitas, no tenía menos de seis habitaciones, todas tristes y algunas vacías y deshabitadas. (Definitivamente, se encuentra ya en un lugar de ecos y asonancias). Luego, tras la muerte de su marido, Marguerite Moreno viajará a Argentina y será la profesora de dicción de una joven de quince años aficionada al teatro, Victoria Ocampo, la insigne fundadora de la revista Sur. Allí publicará Borges el relato «Pierre Menard, autor del Quijote», y también «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius».
«Y el libro que hoy en día alcanza nuestros corazones no comienza, en verdad, sino allá donde termina su relato (para ser continuado por nosotros, en nosotros)».
Una de las cualidades de cierto tipo de escritores de genio singular, según Pietro Citati, es la de atraer y asimilarlo todo en su esfera. En este sentido, Schwob supo apropiarse de cuantas tradiciones y disciplinas conoció, desde la incipiente lingüística estructuralista hasta la lengua sánscrita, los mitos orientales o los hábitos delictivos de la banda de los Coquillards. «Para mí no existe una línea que separe lo que está abajo de lo que está arriba». Análogamente, su mayor hallazgo, el libérrimo modelo biográfico de la «vida imaginaria», ha perdurado con vigor hasta nuestros días en la literatura hispanoamericana, llegando a conformar una tradición de escritores consagrados a la erudición y la brevedad, la concisión y el fragmentarismo.
De igual manera que afirmó que todo arte era interpretación, Marcel Schwob intuyó que la Historia de la Literatura constituía un relato y que, por eso mismo, también era susceptible de ser interpretado y ficcionalizado. Mediante la recuperación de textos olvidados, subestimados o poco conocidos, mediante el incumplimiento del remilgado decoro literario, las Vidas imaginarias se proponen contravenir firmemente el artificial relato de la Historia de la Literatura. Además de sórdidas, son descaradamente metaliterarias. A varios de sus personajes los hace morir degollados (a menudo tras un encuentro sexual, que frecuentemente transcurre al aire libre y en escenarios ruines o mezquinos). En su búsqueda de lo individual y de lo posible, Marcel Schwob desmintió a Tácito, e imaginó una muerte distinta para Petronio, que en primer lugar escribiría su vida en el Satiricón y luego –pero sólo después de haberla escrito– la llevaría a cabo: «Dicen que cuando hubo concluido los dieciséis libros de su invención, hizo venir a Siro para leérselos, y que el esclavo reía y gritaba dando voces y aplaudiendo. En aquel momento concibieron el proyecto de realizar las aventuras compuestas por Petronio». Por esta razón, porque decidió vivir lo que ya había soñado, Petronio figura en la antología del No que Vila-Matas compuso en Bartleby y compañía. El autor de Vidas imaginarias no haría otra cosa al embarcar en 1901 hacia Samoa, hacia la tumba donde reposa el marinero, el cazador, en la cima del monte Vaea.
La imaginación de Schwob coloreó libremente los aspectos más subjetivos de sus personajes, los hizo brotar de un suelo semántico en el que todo podría haber sido distinto de como creemos conocerlo. Defendió que la libertad es la esencia del arte, a diferencia de la ciencia, que busca ansiosamente la determinación.
De entre la fortuna y la influencia posteriores de Schwob cabe destacar un linaje de obras latinoamericanas de singular originalidad y acendrada vocación excéntrica. Esta comunidad de escritores, estos happy few, empezó a configurarse en México, entre los humanistas del Ateneo (que, como sudamericanos cultos de principios del siglo xx que eran, se sentían franceses honorarios, según la máxima de Borges a propósito de Evaristo Carriego). Junto a otros escritores y artistas plásticos, Alfonso Reyes, Julio Torri o Rafael Cabrera formaron parte de aquella institución mexicana, encabezada por el dominicano Pedro Henríquez Ureña. Y, al entender de Augusto Monterroso, puede rastrearse en las obras de esos autores «la benéfica y silenciosa herencia de Charles Lamb, Marcel Schwob y Aloysius Bertrand», decisivos en su natural inclinación por la brevitas y la síntesis –cuya capacidad es la condición varonil de la inteligencia, según Alfonso Reyes–.
Así pues, Rafael Cabrera, hermano menor del Ateneo, firmaría en 1917 la primera traducción al español de La cruzada de los niños, que dedicó a su camarada Julio Torri. Y en Madrid, en 1920, aparecerían los Retratos reales e imaginarios, que Alfonso Reyes escribió durante su etapa española, antes de arribar como embajador a Buenos Aires y Río de Janeiro. Roberto Bolaño delineó esta tradición al desgaire en un dodecálogo cuentístico titulado «Números». Evidentemente, se trata de una lectura estratégica por parte del chileno: «Bueno: lleguemos a un acuerdo. Lean a Petrus Borel, vístanse como Petrus Borel, pero lean también a Jules Renard y a Marcel Schwob, sobre todo lean a Marcel Schwob y de este pasen a Alfonso Reyes y de ahí a Borges».
Alude a los Retratos reales e imaginarios, de Reyes, y a la Historia universal de la infamia, de Borges (dos compendios biográficos armados a partir del modelo de la «vida imaginaria»), aunque omitió deliberadamente, por ejemplo, La sinagoga de los iconoclastas, de Juan Rodolfo Wilcock. Combativo renovador de los clásicos y de las jerarquías literarias, Bolaño estaba indicándole al lector desocupado desde qué perspectiva quería que se leyera su magnífico libro La literatura nazi en América, donde se amalgaman ficción y realidad y la vida de sus protagonistas se confunde con los propósitos de su propia obra, subordinándose a sus empeños y anhelos literarios. Por lo demás, Schwob ya había participado de la misma estrategia reconstructiva a través de su incentivo prólogo a Vidas imaginarias, texto que el lector puede encontrar en este volumen bajo el título de «El arte de la biografía».
Actualmente, sin embargo, el concepto de «vida imaginaria» resulta indisociable de las biografías borgesianas, las cuales constituyen el modelo vicario de las singulares e insólitas synagogés de Juan Rodolfo Wilcock o Roberto Bolaño. A la sordidez de las composiciones de Schwob habrá que añadir en sus herederos un particular gusto por la ironía y la excentricidad, una excentricidad que puede resumirse en querer llevar la razón de cualquier argumento hasta sus últimas consecuencias. Esto es apreciable, sobre todo, en el estrafalario comportamiento de los protagonistas de La sinagoga de los iconoclastas –plagado de inventores, utopistas y eruditos obsesivos– y de La literatura nazi en América –donde figuran literatos filonazis, desmesurados y vanguardistas–. En el primer eslabón de esta estirpe, en los Retratos reales e imaginarios, de Alfonso Reyes, los documentos y las exploraciones de los sabios prevalecían sobre las leyendas y la imaginación: sus perfiles muestran una mayor semejanza con la semblanza y la «crítica estética» a la manera de Walter Pater. Tras abandonar España, Reyes asumió su cargo de embajador en Buenos Aires y entró a formar parte del comité de la antedicha revista Sur, donde coincidió y trabó amistad con Borges. No obstante, Borges disintió de su maestro mexicano y aun de Schwob, pues si el francés inventó biografías de hombres reales sobre los que había poca información, Borges, en cambio, leyó sobre la vida de personas conocidas, cambiando y deformando todo a su antojo en Historia universal de la infamia –que, además, se distancia del tono ensayístico de Reyes–.
Nos encontramos, por lo tanto, ante una tradición literaria que, iniciada por un francés, se convierte en genuinamente latinoamericana gracias a los Retratos reales e imaginarios de Alfonso Reyes, primero; y más tarde, gracias a Borges, en irónica y estrafalaria. En otros contextos, el hálito de Schwob también ha penetrado en la obra de autores como Juan José Arreola, Antonio Tabucchi, Danilo Kiš, Marco Denevi, Fleur Jaeggy, Joan Perucho, Pierre Michon o Pascal Quignard.
Si el concepto borgesiano de «precursor» –deudor de las reflexiones sobre el talento individual de T. S. Eliot– modifica tanto la concepción del pasado como la del futuro, Marcel Schwob, por su parte, intuyó que la biografía y la historia atesoraban una naturaleza maleable. Entrecruzando noticia e imaginación, determinó que la historia interna del personaje debería predominar sobre la historia externa; Jung afirmó algo semejante en su autobiografía profunda: «La historia de la época la han vivido y escrito muchos (…). Las circunstancias externas no pueden sustituir a las internas». Y al igual que la lengua hebrea necesita una sola palabra para expresar «soy» y «seré», en la obra de Schwob todo ha de dirimirse una y otra vez en los frondosos territorios de la imaginación, pues allí se produce la fractura entre lo individual y lo personal, lo sensible y lo inteligible, entre lo múltiple y lo único. Una frase de Don DeLillo resume con claridad los presupuestos a partir de los que Marcel Schwob, y luego Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Juan Rodolfo Wilcock y Roberto Bolaño han escrito sus libros, y acaso todos los demás: «No tenemos por qué saberlo todo del hombre. Menos que todo puede ser el hombre».
***
Como crítico, Marcel Schwob cumplió las dos funciones esenciales señaladas por Alfonso Reyes: distinguir en medio de las semejanzas y hacerlo con naturalidad, por afinidad o amor a la cosa estudiada. Y a pesar de que la vasta y dispersa obra de Schwob rehúye tajantes categorizaciones sobre qué textos resultan o no fundamentales, creemos ofrecer en este volumen una idea cabal, rigurosa y precisa del quehacer teórico de Marcel Schwob. Aquí concurren el escritor, el crítico, el comparatista, el traductor, el articulista y el antiguo muchacho que se encierra en el desván para leer la descripción de un viaje al Polo Norte (mientras engulle un trozo de pan seco y se iguala en su fingida miseria a los héroes exploradores). En suma, estos textos conforman lo que podemos denominar la «poética de la ficción» de Marcel Schwob. Por esta razón, junto al corpus establecido por el propio Schwob en Espicilegio1, se añaden aquí algunos escritos que habían permanecido en una ubicación excéntrica y marginal, o que ni siquiera habían sido editados en nuestro país, los cuales amplían y enriquecen ciertas provincias del pensamiento literario del autor de Vidas imaginarias. Así sucede, por ejemplo, con el prólogo a Los últimos días de Emmanuel Kant, de Thomas De Quincey, libro que tradujo el propio Schwob y cuyos procedimientos narrativos sin duda asimiló. De esta manera lo convirtió en un indiscutible y escamoteado precursor de su arte biográfico que bien merecería integrar la selecta nómina delineada en «El arte de la biografía» junto a Diógenes Laercio, James Boswell y John Aubrey.
Marcel Schwob fue, además, un reputado traductor, especialmente de la lengua inglesa: Crawford, Stevenson, Wilde, Defoe, Henley, Whibley, De Quincey, incluso un par de poemas de Aleister Crowley. Sin embargo, su mayor logro en este ámbito lo constituyó, por su audacia y rigurosidad, Hamlet. El texto aquí presentado, publicado en su momento como prólogo, da cuenta de sus profundos conocimientos sobre la obra de Shakespare y destila, además, una suerte de teoría de la traducción.
Las crisis y aventuras de Hamlet, los vaivenes del argot, de la lengua o las existencias criminales de los Coquillards centran varias páginas de la entrevista con Schwob, también inédita, la cual constituye quizás la mayor aproximación personal a esta escurridiza figura literaria. Agudo relector de la Poética de Aristóteles, Schwob logra conjugar en un solo discurso a Platón y al Estagirita, a Kant y a Saussure, a Sócrates y a Verlaine. Pero, sobre todo, hallamos en su conversación la acerba opinión que a Schwob le merecía la novela contemporánea –especialmente la novela naturalista y psicológica– y, aún más importante, su propia visión del arte novelístico. En este sentido, dichas impresiones se complementan con las sancionadas en «El realismo», donde ofrece como propuesta el «impresionismo» o «verdadero realismo», un texto que pone el foco en la novela y que colisiona de medio a medio con las teorías positivistas de la época. Frente a la falsa continuidad del tiempo y a la sucesión unidimensional de los acontecimientos, Schwob sugiere un conjunto de episodios aislados donde la cronología deje paso a una cierta unidad de tema y de color. Bastará pensar en algunos conjuntos clásicos (Las mil y una noches, Decamerón) y en otros contemporáneos (Caballería roja, Una tumba para Boris Davidovich,La vida instrucciones de uso, Los detectives salvajes) para confirmar la prosapia de este procedimiento y su notoriedad en las letras modernas. Dicho entrecruzamiento de cuento y novela lo puso en práctica Marcel Schwob en La cruzada de los niños, donde cada uno de los ocho monólogos dramáticos introduce variaciones particulares en el tema principal.
También se ha incluido una de sus notas sobre París, «La canción popular», donde se sigue la pista de las huellas de Villon entre la convulsa y anónima psicología de las masas del París del xix. Aunque se han dejado fuera de esta edición algunos textos breves –como los diversos artículos dedicados al argot francés o los prefacios a otros libros de Stevenson, Rachilde o Ford– que quizá se apartaban de la idea original, no se ha renunciado a incluir una última aportación de calidad excepcional.
De esta manera cierra el volumen Il libro della mia memoria, breve y delicada reminiscencia de los placeres lectores de Schwob. Este texto –publicado tras la muerte del autor– resume y condensa de forma poética y evocadora la principal pasión del autor, abarrotada de olores, muebles viejos y recuerdos. En él nos invita a leer más allá de la página y de la historia, a construir entre líneas, a seguir caminando más allá del blanco del libro y de la vida: «Cualquier poema –y tomo la palabra en su acepción más amplia– que contenga un ápice de vida verdadera tiene por lema este “¡Camina, camina!”».
En último lugar, por su carácter riguroso y pionero, cumple remitir a los lectores de este libro a las dos obras que en nuestro país se le han consagrado a Marcel Schwob, donde se encontrará un profundo saber relativo a este autor. María José Hernández Guerrero dedicó su detallado y preciso estudio Marcel Schwob: escritor y traductor (Sevilla, 2002) a la condición multidisciplinar del talento de Schwob, un libro que vino a ocupar el vacío bibliográfico que existía sobre el autor francés en nuestro país. La tesis de su trabajo consiste en el cuestionamiento de la etiqueta de Schwob como escritor simbolista, pues mediante las Vidas imaginarias Marcel Schwob trascendió con largueza la estética así denominada. Por su parte, Francisco García Jurado ha puesto a Schwob en relación con autores contemporáneos en torno a las vidas imaginarias de autores latinos, fructificando en el excelente y muy ameno estudio Marcel Schwob. Antiguos imaginarios (Madrid, 2008). A este último, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quisiera agradecerle personalmente su afecto y sus continuas orientaciones desde el principio.
Cristian Crusat
Ámsterdam, enero de 2012
1. El libro fue publicado en París por La Societé du Mercure de France en 1896. (Salvo cuando se indique lo contrario, todas las notas son del editor o de los traductores).
«La perversidad me seduce». Una conversación literaria entre Marcel Schwob y W. G. C. Byvanck en 18912
«Por fin vamos a poder conversar a corazón abierto –me dijo Marcel Schwob, y su rostro de benedictino de ojos indiscretos y mundanos se iluminó con una grata sonrisa de bienvenida–. Aguarde: voy a hacerle sitio». Y, mientras desocupaba el diván del montón de libros que había apilados, como allá donde se ofreciera en su pequeña pieza una superficie más o menos plana, continuó: «Aquí ocurre como en los grandes fondos submarinos: se ven monstruos que deberían rehuir por siempre la luz del día». Con el pie, arrojó a un rincón un grueso infolio. «Pero, por el contrario, también se encuentran perlas. Fíjese bien en esto». Extrajo de un montón de legajos un sobre abultado. «¿Adivina qué es? ¿El manuscrito original de la Physiologie de l’amour moderne [Fisiología del amor moderno], de Paul Bourget? ¡Vamos, no resultaría muy verosímil! He aquí, mi querido amigo, algo verdaderamente auténtico y vivo, y que no requiere ninguna etiqueta, moderna o antigua, para excitar nuestro fatigado interés». Triunfalmente, agitó frente a mí el fajo de papeles como si se tratara del cebo para uno de esos tiburones de los grandes fondos de los que acababa de hablar. Luego, dejó el sobre en la mesa, y –con una voz solemnemente cómica que mal disimulaba la satisfacción que sentía– me dijo:
«Son los documentos del proceso contra los Coquillards, una banda de malhechores que fue juzgada en Dijon a mediados del siglo xv: interrogatorios, confesiones, delaciones y, además, dese cuenta, una lista de palabras de su jerga, redactada a partir del testimonio de un miembro de la asociación. ¡Qué tesoro!, ¿verdad? Con la ayuda de estos documentos y de otros datos que he recogido en los Archivos Nacionales voy a poder hacerme una idea precisa de la manera de vivir de las clases peligrosas en el momento en que se estableció definitivamente en Francia un poder central, a la hora exacta en que acababa de nacer el estado político y social de los tiempos modernos.
»En esos bajos fondos se encontraba gente de todos los órdenes sociales. Soldados sin medios de existencia confesables (toda vez que la gran guerra de los Cien años tocaba a su fin), nobles, granjeros, obreros arruinados por la espantosa miseria que tantos estragos causaba, jóvenes que habían cometido un crimen en un momento de locura, clérigos que habían colgado sus hábitos y estudiantes huidos de la escuela. Todo esto lo hallamos en estas clases inferiores. Y es una imagen en miniatura de la sociedad; una nueva sociedad, en verdad, pero que extiende sus ramificaciones por todos los lugares de los que es desterrada, pues los sabe penetrar gracias a sus comediantes, sus artistas, sus mancebas y sus timadores de categoría.
»He aquí lo interesante, por lo tanto, y sería una deliciosa ocupación del espíritu intentar abordar este movimiento de irrupción y ascenso de la bohemia. Si pudiera seguirse a estos diferentes personajes en sus metamorfosis, si se procurara comprender su lenguaje y conocer los pensamientos que les inspiraba esta existencia accidentada… Entregarse a ello en cuerpo y alma. Porque, entiéndame bien, son estas clases inferiores de la sociedad las que, en gran parte al menos, acercaron instintivamente a las diversas naciones de Europa. Fue la primera Internacional aparte de la Iglesia. He encontrado en mi banda escoceses, españoles, alemanes… Pero me parece que mi descubrimiento le deja frío y, sin embargo, debería interesarle, ¿no es cierto?».
Mientras Marcel Schwob desplegaba su catálogo de profesiones y de naciones, mi imaginación un poco lenta y mi educación defectuosa iban en busca de Quantin Durward, la novela de Walter Scott, a fin de representarse el cuadro histórico del tiempo del que hablaba mi amigo. La mención de los escoceses me hizo recordar enseguida aquel viejo arquero de la guardia real que pagó su tributo con un anillo de la cadena de oro que colgaba de su cuello. Este primitivo monedero ha ejercido una gran atracción sobre mi espíritu desde mi infancia, y mi pensamiento estaba tan sometido a estos hermosos recuerdos novelescos que no encontré nada más que decir. Marcel Schwob, entusiasmado por el tema, continuó:
«¿Sabe usted por qué atribuyo tanta importancia al conocimiento preciso del estado de las clases criminales durante este periodo del siglo xv? Porque creo estar tras la huella de un hecho moral que me parece de un valor capital para la ciencia histórica y para la historia de la humanidad. Es en este momento, por primera vez, cuando estas clases peligrosas adquieren la conciencia de una vida autónoma, situada fuera de los límites de la sociedad regular. Actuaron como contrapeso de la burguesía, que se agrupaba en torno a la realeza. Era la sustancia de la que iba a alimentarse el movimiento contra la autoridad de la Iglesia y del Estado que comenzará a manifestarse a principios del siglo xvi. Le he explicado mi idea en dos palabras, pero usted ve claramente lo que quiero decir, ¿no es así?
»Hasta la mitad del siglo xv, el Estado había tenido que luchar contra sus enemigos de fuera, los ingleses y los grandes vasallos de la corona. Después viene el momento en que la monarquía adquiere su supremacía indiscutida y en el que las pequeñas dinastías van a desaparecer. La lucha, exterior hasta entonces, se transforma en movimiento interior y es precisamente por esta guerra latente por la que los elementos constitutivos de la sociedad llegan a tomar conciencia de la propia vida que los anima. Los enemigos del orden regular intentan conocerse a sí mismos, al tiempo que sus adversarios pretenden averiguar el carácter de las clases peligrosas.
»En realidad, no puede ser por el efecto de un puro azar que en esta segunda mitad del siglo, en comarcas diferentes, se hayan hecho investigaciones oficiales sobre la vida de los mendigos. Ahora bien, estas investigaciones se producen un poco en todas partes, y esta misma vida se infiltra en la literatura no sólo por la publicación del Liber vagatorum, el libro de los giros y los términos técnicos de vagabundos, sino también por las baladas en jerga y las escenas realistas de los misterios, donde se reproducen vivamente las costumbres y el lenguaje de los ladrones de carretera, hasta que finalmente Rabelais y los grandes maestros del xvi –las autoridades de la gran revolución intelectual– recogen en su obra la vida vagabunda con todas sus manifestaciones y le confieren a través de sus creaciones una forma inmortal. Comprenderá usted mi emoción al ver ante mí, todavía virgen, una de las fuentes de este caudaloso río en el que todos abrevamos, reuniendo prácticamente en mis manos, en esta banda de coquillards, las condiciones reales de la vida de bohemia en el siglo xv».
Y arrastrado por la corriente de sus pensamientos –que nunca se manifiestan tan deslumbrantes en la mirada del investigador como cuando se ponen en marcha– Marcel Schwob prosiguió con el capítulo de los mendigos:
«¿No ha advertido usted que en cualquier época se encuentra en las ideas y los sentimientos una suerte de tras-pensamiento, inconsciente a menudo y que no se revela sino a intervalos, pero sin cuyo conocimiento nunca puede explicarse de forma cabal el carácter del tiempo? Es cierto que este segundo plano del espíritu humano, por mor de su propia naturaleza, no reviste nunca una forma diáfana, pero puede representarse ya por un símbolo, ya por un mito, que se acepta como su manifestación real y que es el verdadero patrón que hay que aplicar a todo lo que un siglo piensa, dice o hace. Para el siglo xv creo que es la parábola del hijo pródigo la que mejor expresa el sentimiento confuso de todas las almas. Sí, no cabe duda de que constituye el tipo que el siglo xv desarrolla preferentemente en todas sus creaciones. Busque bien y encontrará a este vagabundo de aspiraciones seriamente cómicas, ingenuamente perversas. En verdad este fin de siglo está dignamente representado por el mendigo que derrocha de forma insensata la herencia de los grandes siglos de la Edad Media. Lo vemos vagar por la carretera, dejando en cada matorral un pedazo de su sayo, acompañado del sentimiento profundo de su humillación, lleno de arrepentimiento, pero lleno asimismo del recuerdo de aquel tiempo bueno y pretérito en el que iba de juerga con sus amigos y amigas; sin ver salida alguna a su miseria, pero persuadido, en el fondo de su alma, de que tiene que haber en el cielo o sobre la tierra –en alguna parte, en suma– una casa hospitalaria, donde lo esperará un padre clemente junto a una mesa bien servida. ¡Oh, ese sueño del hambriento que yerra por la carretera!
»Vea cómo cobran relieve, en esta esfera de ideas, mis coquillards, mis auténticos mendigos. A su manera, son una de las encarnaciones del pensamiento íntimo de la época. ¿No es siempre así? ¿No ofrecen las clases peligrosas una imagen –acaso forzada pero no falseada– de la gran sociedad en cuyos confines se mueven? El clero que vive con el pueblo lo sabe bien. Y, a propósito de esto, usted se acordará de la singular inclinación de los predicadores libres del siglo xv por esta misma parábola del hijo pródigo. En sus sermones… Amo extraordinariamente la lectura de aquellos buenos sermones de antaño. ¿Y usted?».
«Por desgracia –dije al elocuente defensor de los mendigos–, ha dado usted con una de las lagunas de mi educación; hoy en día advierto con claridad que he leído muy pocos sermones. Pero, dígame entonces, ¿cuál es el símbolo que se esconde bajo el movimiento de las ideas de nuestra época? La parábola del hijo pródigo me parecería bastante adecuada a nuestro tiempo, salvo que en nuestros días no se trataría en absoluto del becerro que todos aguardan como sacrificio por sus pecados y sus debilidades, sino de otro becerro, simbólico también, y que se ha adorado desde el principio de los tiempos de la historia: me refiero al becerro de oro. Pero dejemos aquí este interesante problema. Permítame que haga uso de la franqueza y le diga que sus coquillards han sembrado cierta angustia en mi espíritu. Yo había venido para escucharle decir otra cosa, quería hablarle de las dificultades que experimento para formarme un juicio sobre la novela psicológica contemporánea…».
Tan pronto como salieron de mí estas palabras, Marcel Schwob se dejó llevar y, sin permitirme la más mínima explicación, comenzó a vocear:
«¡Se atreve usted a pronunciar en mi presencia esas nefastas palabras! ¿Acaso no sabe usted que las odio? ¿O acaso cree que no debería odiar estos anodinos relatos donde, bajo el pretexto de desvelarnos los secretos del alma, un señor nos cuenta una banal aventura de saloncito adornada con fragmentos mal digeridos de Spinoza o de Herbert Spencer? ¿Psicología? Pero, señor mío, no hay más conjeturas psicológicas en su libro que en este simple hecho: yo salgo con mi paraguas cuando el cielo está cubierto. Quienquiera que ignore, en las primeras páginas de estos relatos, adónde quiere ir a parar el autor, merecería ser devuelto a los bancos de la escuela para aprender a leer. He ahí lo que noblemente han llamado problemas del alma. En fin, no pasa nada, puesto que hay aficionados a este género, tienen el derecho de divertirse como les plazca –todos somos iguales–. Lo que no puedo soportar es que el señor que vende estas porciones, adulteradas quizás, pero inofensivas en el fondo, se dé aires de importancia mientras las distribuye, o que mueva los hilos de sus títeres con la unción de un pastor diplomado en almas o de un confesor de conciencias doloridas. Esto es lo que no se puede tolerar, y yo protestaré con todas mis fuerzas cada vez que la ocasión se presente.
»Deducirá usted de todo esto la manera en que esa gente pone en práctica su argumento. Van a contar el caso de la señora A o de la señora B, historia vieja como Boccaccio o Brantôme, y por esto mismo eternamente joven e interesante, siempre que no se vaya a descabalar esta anécdota clara y sencilla para cargarla de motivos psicológicos o maquillarla con una filosofía que no se sostiene. Vaya, los veo venir. Tan pronto como tienen su anécdota, estos psicólogos se apresuran a descaderarla para hacerla entrar por el marco novelesco de moda. Hacen venir los vestidos de la heroína de Worth o de Redfern, y la perfuman con los olores y las ideas en boga. No eluden omitir que la ropa del héroe será lavada y planchada en Londres, puesto que sólo allí se le sabe dar el lustre que se merece (hablo de la ropa). A continuación, le introducen descuidadamente en el cerebro las dos o tres dudas fashionables del día, y lo inician antes que nada en los misterios del baño y de la ropa interior de estas damas. No diré que sea necesaria una ciencia profunda para escribir una novela psicológica; sin embargo, hace falta una dosis de conocimientos diversos muy respetable, y no me asombra demasiado el porte pálido y fatigado que adquieren nuestros novelistas cuando, por la noche, una vez terminado su trabajo, se dejan admirar con cierta benevolencia y –apoyados en la chimenea del salón, mientras pasan la mano febrilmente por su frente– murmuran con voz mortecina: “Me duele el alma”.
»¿Me pregunta usted por el mito que interpreta de forma típica los asuntos de nuestro tiempo? Pues bien, con todos esos psicólogos obstruyendo mi campo de visión, no puedo sino pensar en El libro de los esnobs del gran Thackeray. Estos esnobs se interponen entre la luz que emana de los hechos sencillos y claros y yo. Violan la ciencia que amo y vuelven anodina la religión que no puedo imaginar sino severa y elevada».
El torrente cesó un instante y pude articular algunas palabras:
«Le juro que se equivoca y que apenas me ocupo de todo lo que se masculla en este bajo mundo. Incluso Ohnet me deja frío, y (¿debo confesarlo?) en la obra de Bourget hay partes por las cuales no siento mayor simpatía que la que demuestra el propio clarividente autor.
»Creo que mi lengua me ha traicionado al nombrar la novela psicológica, tan sólo quería dirigir la conversación hacia la obra de Barrès».
«¡Barrès! –Aquí Marcel Schwob hizo una pausa. Evidentemente, todavía no se había formado una opinión clara sobre el escritor–. Mire –me dijo–, me pongo en guardia. En mi caso, se trata de un fenómeno malsano (quizás haya heredado la enfermedad de Thackeray), pero por todas partes detecto esnobs y esnobismo. Barrès está muy lejos de esta gente de la que hablo y, sin embargo, desprende un cierto aroma, no diré de esnob, sino de Santo del esnobismo. Desconfío cuando veo que el análisis de las emociones del alma prevalece sobre el resto, como si esto fuera capaz de crear por sí mismo una obra de arte. Si por lo menos se tratara del análisis científico e impasible… Pero el análisis literario, a decir verdad, es otra cosa, algo distinto a una caminata que, adornada con bonitos detalles, hace de vez en cuando el espíritu –bajo el pretexto del ejercicio higiénico– para poder regresar pronto al apacible país de los queridos prejuicios. Zola da a su caminata el decorativo nombre de fisiología y los otros se denominan psicólogos. Pero, en el fondo, no son más que ideas sentimentales –emperifolladas al azar del encuentro con algunos fragmentos de frases científicas–, viejas como el mundo, y que se agitan durante un tiempo delante de los curiosos para olvidarlas enseguida en el almacén de antiguallas.
»¿Cree usted que la difícil cuestión de la herencia psicológica se le plantea hoy al espíritu de Zola en términos distintos de los de hace veinte años, al comienzo de la historia de los Rougon-Macquart? Él ha persistido en su punto de vista primitivo. Y, sin embargo, la ciencia sólo ha estudiado atentamente este problema desde la publicación de los primeros libros de Zola. ¿Se encontrará una sola huella de estas nuevas teorías en la obra del maestro? Le dan a esta obra el nombre de ciencia, y a lo más es casuística.
»Barrès, que tiene un delicioso olfato para las corrientes de opinión, sintió tal vez que corría el riesgo de enfrentarse a un género pasado de moda e hizo darse un baño de inconsciente a sus teorías. Creo que estas salieron regeneradas, aunque me queda una duda: el hombre que parte de un sistema, ¿adquirirá alguna vez la amplitud de miras que le permita ofrecernos la representación completa de un hecho? ¿Se deshará alguna vez de este no sé qué afectado que menoscaba la integridad de la sensación? La inteligencia que construye los sistemas y la experiencia que los percibe son del dominio de la ciencia. El arte es una manifestación del hombre en su totalidad.