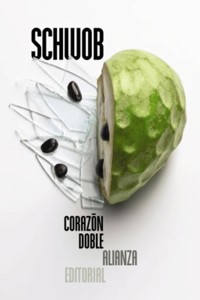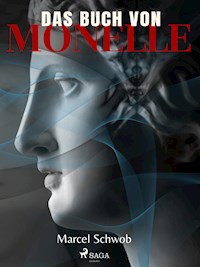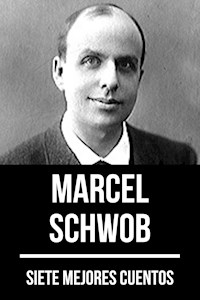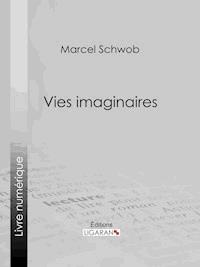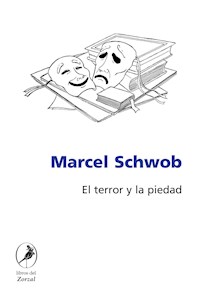
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La risa está, probablemente, destinada a desaparecer. No se comprende bien por qué, entre tantas especies animales desaparecidas, persistiría el gesto de una de ellas. Esta grosera prueba física del sentido que se tiene de una cierta inarmonía en el mundo deberá borrarse frente al escepticismo completo, la ciencia absoluta, la piedad general y el respeto de todas la cosas. Reír es dejarse sorprender por una negligencia de las leyes: ¿se creía pues en el orden universal y en una magnífica jerarquía de causas finales? Cuando se hayan enlazado todas las anomalías a un mecanismo cósmico, los hombres no reirán más.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marcel Schwob
El terror y la piedad
Schwob, Marcel
El terror y la piedad. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012. - (Trazos; 0)
E-Book.
ISBN 978-987-599-283-2
1. Ensayo Francés.
CDD 844
Traducción: Iair Kon
Ilustración De Tapa: Nicolás Arispe
Ilustración De Contratap: María Rabinovich
Diseño: Verónica Feinmann
© Libros del Zorzal, 2006
Buenos Aires, Argentina
Este libro se realizó con el apoyo de la Dirección General de Industria, Comercio y Servicios de la Subsecretaría de Producción, G.C.B.A.
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de El terror y la piedad, escríbanos a:
www.delzorzal.com.ar
Índice
El arte de la biografía | 5
El terror y la piedad | 14
La diferencia y la semejanza | 28
La perversidad | 34
El verbo | 41
El realismo | 47
La risa | 51
Il libro della mia memoria | 58
Vida y obra de Marcel Schwob | 65
El arte de la biografía1
La ciencia histórica nos deja en la incertidumbre acerca de los individuos. No nos revela más que los puntos por los cuales fueron vinculados a las acciones generales. Nos dice que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, que hay que atribuir la excesiva actividad intelectual de Newton a la absoluta continencia de su temperamento, que Alejandro estaba ebrio cuando mató a Klitos y que la fístula de Luis XIV pudo haber sido la causa de algunas de sus resoluciones. Pascal especula sobre la nariz de Cleopatra –si hubiese sido más corta– o sobre una arenilla en la uretra de Cromwell. Todos esos hechos individuales sólo tienen valor porque modificaron los acontecimientos o porque hubieran podido desviar su desarrollo. Son causas reales o posibles. Hay que dejarlas a los especialistas.
El arte está en las antípodas de las ideas generales, sólo describe lo individual, sólo desea lo único. No clasifica; desclasifica. En lo que a nosotros atañe, nuestras ideas generales pueden ser similares a aquellas que tienen lugar en el planeta Marte y tres líneas que se cortan forman un triángulo en todos los puntos del universo. Pero observen una hoja de árbol, con sus nervaduras caprichosas, sus tonalidades que varían por la sombra y el sol, la hinchazón que ha producido en ella la caída de una gota de lluvia, la picadura que ha dejado allí un insecto, el rastro plateado del pequeño caracol, el primer dorado mortal que le imprimió el otoño; busquen una hoja exactamente igual en todos los grandes bosques de la tierra: los desafío. No hay ciencia del tegumento de un folíolo, de los filamentos de una célula, de la curvatura de una vena, de la manía de un hábito, de los arrebatos de un carácter. Que tal hombre haya tenido la nariz torcida, un ojo más arriba que el otro, la articulación del brazo nudosa; que haya tenido costumbre de comer a tal hora una pechuga de pollo, que haya preferido el Malvoisie al Château-Margaux, he allí lo que no tiene paralelo en el mundo. Al igual que Sócrates, Tales hubiera podido decir GNWJI SEAUTON, pero no se hubiera refregado la pierna en la prisión de la misma forma antes de beber la cicuta. Las ideas de los grandes hombres son el patrimonio común de la humanidad: cada uno de ellos sólo poseía realmente sus rarezas. El libro que describa a un hombre en todas sus anomalías será una obra de arte, como una estampa japonesa en la que se observa eternamente la imagen de una pequeña oruga vista una vez a una hora determinada del día.
Las historias permanecen silenciosas sobre esas cosas. En la vasta colección de materiales que proveen los testimonios no hay muchos quiebres singulares e inimitables. Los antiguos biógrafos son ante todo avaros. Al considerar tan sólo la vida pública o la gramática, nos transmitieron sobre los grandes hombres sus discursos y los títulos de sus libros. Fue el mismo Aristófanes quien nos dio la dicha de saber que era calvo, y si la nariz chata de Sócrates no hubiera servido para comparaciones literarias, si su costumbre de caminar con los pies descalzos no hubiera sido parte de su sistema filosófico de desprecio por el cuerpo, no habríamos conservado de él más que sus interrogatorios de moral. Los cotilleos de Suetonio son sólo odiosas polémicas. El buen genio de Plutarco hizo a veces de él un artista; pero no supo comprender la esencia de su arte, puesto que sólo imaginó “paralelos” –¡como si dos hombres claramente descritos en todos sus detalles pudieran parecerse!–. Estamos limitados a consultar a Atenea, Aulo Gelio, los escolásticos, Diógenes Laercio, que creyó haber creado una especie de historia de la filosofía.
El sentimiento de lo individual se ha desarrollado más en los tiempos modernos. La obra de Boswell sería perfecta si no hubiera considerado necesario citar en ella la correspondencia de Johnson y hacer digresiones sobre sus libros. Las Vidas de personas eminentes de Aubrey son más satisfactorias. Aubrey tuvo, sin ninguna duda, el instinto de la biografía. ¡Qué molesto es que el estilo de este excelente anticuario no esté a la altura de su concepción! Su libro hubiese sido la recreación eterna de los espíritus sagaces. Aubrey jamás experimentó la necesidad de establecer una relación entre detalles individuales e ideas generales. Le bastaba que otros hubieran señalado para la posteridad a los hombres en quienes él se interesaba. La mayor parte del tiempo no se sabe si se trata de un matemático, de un hombre de Estado, de un poeta o de un relojero. Pero cada uno de ellos posee su rasgo único que lo diferencia para siempre entre los hombres.
El pintor Hokusaï esperaba alcanzar, cuando tuviera ciento diez años, el ideal de su arte. En ese momento, decía, todo punto, toda línea trazada por su pincel estarían vivos. Por vivos, entiéndase “individuales”. Nada más parecido que puntos y líneas: la geometría se fundamenta en ese postulado. El arte perfecto de Hokusaï exigía que ya nada fuera diferente. Así, el ideal del biógrafo sería poder diferenciar infinitamente el aspecto de dos filósofos que han inventado más o menos la misma metafísica. He aquí por qué Aubrey, que se aferra únicamente a los hombres, no alcanza la perfección, puesto que no ha sabido consumar la milagrosa transformación de la semejanza en la diversidad que esperaba Hokusaï. Pero Aubrey no había llegado a la edad de ciento diez años. Es muy valorable, sin embargo, y se daba cuenta del alcance de su libro. “Recuerdo –dice en el prefacio a Anthony Wood– unas palabras del general Lambert –that the best of men are but men at the best– que encontrarán diversos ejemplos en esta vasta y prematura colección. Es por ello que estos arcanos no deberán ser sacados a la luz sino en unos treinta años. Es conveniente, efectivamente, que el autor y los personajes (semejantes a nísperos) estén podridos antes.”
Se podría descubrir en los predecesores de Aubrey algunos rudimentos de su arte. Así, Diógenes Laercio nos enseña que Aristóteles llevaba en el estómago una bolsa de cuero llena de aceite caliente, y que luego de su muerte encontraron en su casa cantidad de vasijas de tierra. Nunca sabremos qué hacía Aristóteles con todo ese cacharrerío. Y el misterio es tan agradable como las conjeturas a las que nos libra Boswell sobre el uso que hacía Johnson de las cáscaras secas de naranja que tenía por costumbre conservar en sus bolsillos. Aquí, Diógenes Laercio se alza casi a lo sublime del inimitable Boswell. Pero éstos son placeres escasos. Aubrey, por su parte, nos los brinda a cada línea. Milton, nos dice, “pronunciaba la letra R muy dura”. Spenser “era un hombre pequeño, llevaba el cabello corto, una pequeña gorguera y pequeños puños”. Barclay “vivía en Inglaterra en cierta época tempore R. Jacobi. Era entonces un hombre viejo, con barba blanca, y llevaba un sombrero con plumas, lo cual escandalizaba a algunas personas severas”. A Erasmo “no le gustaba el pescado, pese a haber nacido en una ciudad pesquera”. En cuanto a Bacon, “ninguno de sus servidores se atrevía a presentarse ante él sin botas de cuero de España, puesto que sentía de inmediato el olor a cuero de ternero, que le era desagradable”. El doctor Fuller “tenía la cabeza tan concentrada en el trabajo que, paseando y meditando antes de cenar, comía un pan de dos centavos sin darse cuenta”. Sobre Sir William Davenant hace esta observación: “Yo estaba en su entierro; había un ataúd de nogal. Sir John Denham aseguró que era el ataúd más bello que jamás hubiera visto”. Escribe a propósito de Ben Johnson: “Oí decir al señor Lacy, el actor, que tenía por costumbre llevar un abrigo parecido al de un cochero, con aberturas bajo las axilas”. He aquí lo que le sorprende en William Prynne: “su forma de trabajar era la siguiente: se ponía un largo gorro puntiagudo que le caía al menos 2 o 3 pulgadas sobre los ojos y que le servía de pantalla para protegerlos de la luz, y más o menos cada tres horas su sirviente debía llevarle un pan y un jarro de cerveza para animarle el espíritu; de modo que trabajaba, bebía y masticaba su pan y esto lo entretenía hasta la noche, cuando tomaba una buena cena”. Hobbes “se puso muy calvo en su vejez; sin embargo, en su casa tenía por costumbre estudiar con la cabeza descubierta y decía que nunca tomaba frío, pero que su preocupación más grande era impedir a las moscas posarse sobre su calvicie”. Nada nos dice de Oceana, de John Harrington, pero nos cuenta que su autor “A. D. 1660 fue enviado como prisionero a la Torre, donde se lo encerró, y luego a Portsey Castle. Su estadía en esas prisiones (dado que era un gentilhombre de espíritu alto y cabeza caliente) fue la causa procatártica de su delirio o de su locura, que no fue furiosa puesto que conversaba bastante razonablemente y era de trato muy amable; pero se le ocurrió la fantasía de que su sudor se convertía en moscas y a veces en abejas, ad cetera sobrius