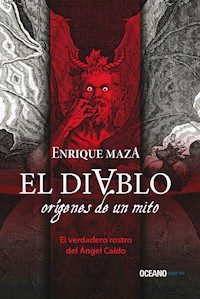
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
¿Fuerza maléfica, príncipe de las tinieblas o metáfora del perpetuo combate que se desarrolla en el corazón del hombre? "El diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo ese poder y esa gloria." Lucas (4, 1-13) Apoyándose en una lectura profunda de los evangelios (en particular los de Marcos y Mateo), así como en la bibliografía más autorizada sobre el tema, el filósofo, teólogo y periodista Enrique Maza emprende una indagación tan reveladora como fascinante sobre la figura de Satán dentro del pensamiento cristiano. El resultado es un lúcido análisis que se adentra en la idea del mal a lo largo del tiempo y cuyas implicaciones llegan hasta nuestros días. Estamos también –y sobre todo– ante un alegato en favor de una religiosidad basada en el compromiso histórico y la responsabilidad personal, que contrasta con ese misticismo que, en pleno siglo XXI, aún se apoya en la magia, el miedo y el oscurantismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El movimiento hacia una fe en Dios trascendente y abstracta, en el judaísmo, a partir del siglo V antes de Cristo, favorecióel surgimiento de una multitud de seres intermedios que fueronimponiendo su presencia entre Dios, que se había vuelto remotopara el mundo, y los seres humanos. ¿No es éste, en el judaísmo,el fenómeno de la división de dioses que fue característico delas etapas tardías de las religiones? ¿Y no aparecieron de hechoy adquirieron forma, aun en el judaísmo, estos seres llamados“intermedios”? Esto se aplica particularmente a las ideas sobrelos ángeles y los demonios, que surgieron en ese tiempo, y aldualismo del bien y el mal, que es la satanología.
Wilhelm Bousset, Hans Gressmann
y Karl-Josef Kuschel
NOTA DEL AUTORΔ
El semblante de los demonios, seres espirituales maléficos, ha sido difícil de aclarar a lo largo de la historia humana. El antiguo Oriente les ponía rostro personal a las mil fuerzas oscuras que adivinaba en el fondo de los males que embaten al hombre. Los babilonios tenían una demonología compleja y practicaban innumerables exorcismos mágicos para librar a las personas, las cosas y los lugares de los hechizos diabólicos o de las enfermedades, que siempre se atribuían al maleficio de algún espíritu maligno. Las ruinas y los lugares desérticos se poblaban de presencias tenebrosas, muchas veces mezcladas de animales salvajes, sátiros velludos, bucos cargados de mal. Había lugares malditos y fuerzas malignas que atormentaban al hombre. Los persas no se quedaban atrás. Pero todas las culturas religiosas antiguas tenían una idea vaporosa y flotante de esos seres elementales del mal y sucumbían a la tentación constante de granjearse su benevolencia, mediante cultos y sacrificios, como si fueran dioses. No es la intención de este libro relatar esa historia ni penetrar ese mundo que describe con profundidad y erudición el doctor Paul Carus, en su libro La historia del diablo y la idea del mal, que recorre desde el antiguo Egipto y los semitas primitivos hasta la Inquisición y la época de la Reforma.
El Antiguo Testamento bíblico —los libros de la Biblia que se escribieron antes de Cristo— utiliza el folclor que puebla con seres fantasmagóricos los lugares malditos de la tierra. La estancia de los judíos en Babilonia, a causa de las grandes deportaciones de israelitas a Babilonia, que llevó a cabo Nabucodonosor II, desde los años 597, 587 y 582 hasta el 538, cuando Ciro, el rey de los persas, decretó su repatriación, influyó con fuerza en las concepciones religiosas con respecto al demonismo. El mundo de los demonios se convertía en un universo rival de Dios. Fue el judaísmo tardío el que sistematizó el mundo demoniaco de manera más organizada. Entonces apareció la teoría de los ángeles caídos y, sobre todo, la perspectiva de un duelo mortal entre dos mundos, cuyos designios respectivos son la condenación o la salvación del hombre. Tampoco es el propósito de este libro analizar el desarrollo de la demonología en el judaísmo, ni su tránsito al cristianismo y, de ahí, al catolicismo. Paul Carus trata también esta época, y con él otros autores, como Elaine Pagels en su libro sobre Satanás, y Herbert Haag en su libro El diablo, un fantasma.
En la historia de la Iglesia hubo épocas oscurantistas, como la Edad Media y la era de la Inquisición, de la quema de herejes y de brujas, en las que florecieron tenebrosamente la creencia en el diablo y los cultos diabólicos. Esa historia pertenece a otros libros y obedece a otros propósitos, no a la intención de este escrito, que busca más bien lo que el doctor Paul Chauchard, neurofisiólogo y director de la École d’Hautes Études de París, buscaba en su libro: Uncristianismo sin mitos. No me importa tratar aquí la historia del demonio en las diferentes épocas y religiones.
A nosotros nos llegaron del judaísmo la idea y la creencia en ángeles y demonios, que se desarrollaron de diferentes maneras en distintas etapas del cristianismo. Por eso busco en la Biblia —no por mi condición de sacerdote jesuita, sino por mi condición de cristiano y por mi vocación y profesión de periodista que explora siempre la realidad para llegar lo más hondo que pueda calar en ella— los orígenes de esta creencia mitológica en seres espirituales perversos que nos complican la vida y que han imbuido de terrores la religión católica. Si hablo de la católica y no de otras religiones, no es porque sólo le dé importancia a una sobre las otras, sino porque es la que conozco mejor y no quiero hablar de lo que no sé. Hay muchos libros, como los de Elaine Pagels, que se refieren también a las otras religiones. Por lo demás, en las épocas del oscurantismo religioso y del terror diabólico, hasta más allá de la Edad Media, no había nacido el protestantismo, aunque también tuvo su propia época negra de quema de brujas y de terrores demoniacos.
La mía no es una interpretación arbitraria de los hechos de la Biblia. Se fundamenta en toda una corriente de exégesis moderna sobre la que he hecho mi investigación. En este siglo, sobre todo a partir de la encíclica DivinoAfflante Spiritu, sobre las Sagradas Escrituras, dada por Pío XII el 30 de noviembre de 1943, el desarrollo de los estudios bíblicos ha sido espectacular y ha abierto avenidas de interpretación insospechadas el 15 de noviembre de 1920, cuando el papa Benedicto XV publicó Spiritus Paraclitus, su propia encíclica sobre el mismo tema. Mi interpretación se apoya en muchas de las investigaciones y de los libros publicados, aunque no los cito textualmente (véase la bibliografía). Constituyen la idea, el ambiente interpretativo, la corriente de pensamiento, la inspiración que dio vida a mi texto. A ellos, entre otros libros, otros maestros y otros amigos, debo mi bagaje de reflexión bíblica.
Si pongo el énfasis en los evangelios de Marcos y de Mateo, es porque ellos, más que Lucas y Juan, se dirigieron de manera más directa al pensamiento religioso mítico que prevalecía en la época, muy semejante al que priva en la religiosidad mexicana actual y al que se difunde en múltiples novelas y, sobre todo, películas sobre temas satánicos. Mateo escribió para la comunidad de Palestina, en la que estaba muy asentada la creencia en los demonios, que Jesús quería erradicar. Marcos escribió su evangelio para la comunidad étnicocristiana de Roma, a la que quería mostrarle que Jesús tenía poder sobre los demonios, cuya creencia quería eliminar.
Por estas razones dirijo este libro a los cristianos actuales, como parte de la búsqueda de una religiosidad de compromiso histórico y terrestre, en esta época de crisis, de conflicto y de sufrimiento humano, de pobreza y de despojo, en la que una religión mágica y mítica proporciona la fuga fácil hacia arriba, para huir de los problemas de abajo y de los seres humanos que sufren, que carecen y que necesitan ayuda.
INTRODUCCIÓNΔ
Dios creó al hombre libre. La decisión de hacer el bien o el mal está en manos del hombre. En eso consisten su grandeza y su miseria. Al principio, cuando Dios creó el universo y al hombre, dice el Génesis, “vio Dios cuanto había hecho y era bueno”. Jesús, en el evangelio, nos enseña a orar y en su oración nos enseña a pedir: “Líbranos del mal”. Dios ve que todo es bueno y Jesús nos enseña a pedirle que nos libre del mal. Hay una oposición entre las dos cosas, el bien y el mal. Y eso plantea la pregunta: ¿de dónde viene el mal en este mundo que Dios hizo bueno? ¿Cuándo acabará el mal en el mundo?
La Biblia no concibe el mal como pura negatividad, como ausencia de bien. Su pensamiento es preciso, principalmente antes de que empezara la búsqueda de una fe trascendente y abstracta. La fe es la exigencia concreta establecida en la alianza del Sinaí como un mandato de fidelidad al Dios único y a su designio de amor, de igualdad y de justicia entre los hombres. La fe es tener seguridad en la fidelidad de Dios y responder con fidelidad a su designio. Sólo Dios es bueno. El bien y el mal en el hombre son particulares, son concretos y dependen del hombre mismo. La Biblia habla de una buena comida, de una persona benéfica. Es bueno todo lo que procura felicidad o facilita la vida. Es malo lo que conduce a la enfermedad, al sufrimiento en todas sus formas o a la muerte. De ahí la alegoría del paraíso: Dios coloca al hombre frente al “árbol del conocimiento del bien y del mal”, y lo deja escoger. Del hombre depende.
La Biblia tampoco concibe el mal como una realidad que tiene su propia existencia y que se deriva de esa especie de principio malo que desempeñó un papel tan importante entre los pueblos iranios. La Biblia es ajena a las lucubraciones filosóficas sobre el bien y el mal. No mide la bondad y la maldad en función de algo abstracto, sino en relación con el Dios creador y con su proyecto para la vida humana que creó. En otras palabras, el bien y el mal dependen del hombre, son el riesgo de su libertad y el contenido de su opción. Son la prueba de la libertad, decisiva e irrepetible para cada hombre. Fue la libertad del hombre la que introdujo el mal en el mundo, pero ese mal sólo le dio los frutos amargos del sufrimiento y de la muerte.
No se trata en este libro del mal concebido como transgresión de la ley; ni como error que se comete por inadvertencia, por inmadurez, por ignorancia o por debilidad; ni como acto aislado de conducta personal o social, ni como el proceso de aprendizaje de la vida. Los seres humanos, por supuesto, somos un proceso, nuestra vida está en proceso. Poco a poco aprendemos, maduramos y crecemos interiormente.
La casuística y la moral de los actos aislados son catálogos abstractos de las acciones que se consideran pecaminosas. No tratan del mal, tratan solamente de la conducta humana personal o social, como se considera desde la perspectiva de la aprobación social, de los valores prevalentes o impuestos, de las ideologías actuantes, de las leyes vigentes, de las interpretaciones autoritativas de esos valores y de esas leyes, todo a partir de una pertenencia social, de una ideología dominante, de unas costumbres establecidas, de un poder administrativo o de una religión organizada.
El aprendizaje de la vida y de la libertad no es el mal, por más que la libertad humana esté siempre condicionada por múltiples causas. Algunas de esas causas son de tipo biológico, como sexo, familia, escuela, cultura, lengua, herencia genética, defectos de carácter, predisposiciones hereditarias, experiencias biológicas, condición física, cambios en las condiciones de vida, profesión y trabajo.
Otras causas dependen del ámbito social: presión social, miedos y vergüenzas, gregarismo, publicidad y propaganda, sugestión y seducciones, relaciones afectivas, aprobación y aceptación sociales, violencia, ambiente, clase social, presiones morales, sistemas burocráticos y maquinarias administrativas con sus papeleos y sus autorizaciones y sus credenciales y sus identificaciones y sus fichas y sus colas, sistema económico, control fiscal, urbanización, medicina socializada, salario, responsabilidades sociales, civilización moderna, estructuras mentales originadas por los avances tecnológicos de la televisión, de la cibernética, de la informática y de la computología, despersonalización social, estructuras socioeconómico-políticas en las que nacemos, en las que muchas veces se estructura el mal, a las que debemos adaptarnos y de las que aprendemos valores, actitudes y conductas.
A todo esto se añaden los condicionamientos psicológicos, como nuestro pasado inconsciente, los hábitos adquiridos, las pasiones que esclavizan, la vulnerabilidad de la conciencia, los defectos de nuestra educación, los complejos adquiridos, los factores neurotizantes, las crisis de pubertad y de juventud, la crisis de socialización, las crisis de menopausia y andropausia (climaterio, “el demonio de mediodía”), sufrimientos vividos y causados, remordimientos experimentados, etcétera.
De todos estos condicionamientos de la libertad y del aprendizaje de la vida tratan otras ciencias humanas, como la psicología, la antropología, la sociología, la ética, la moral, la filosofía, la sexología, la comunicología. Hay conductas buenas y malas, estructuras sociales buenas y malas, acciones buenas y malas, ambientes buenos y malos, leyes buenas y malas. No es la intención de este libro entrar en esos terrenos, sino centrarse en el problema del origen mismo del mal, en búsqueda, fundamentalmente bíblica, del significado de la petición: “líbranos del mal”.
Búsqueda fundamentalmente bíblica, porque la Biblia es sorprendentemente humana; porque es una fuente constante de inspiración, y porque está mucho más cerca de los no creyentes que las teologías positivas y que las doctrinas dogmáticas. La Biblia comprendida en su verdadero significado, que está más allá de los fanáticos que la usan y la manipulan desde una ignorancia patética, como si el misterio inabarcable de Dios cupiera en palabras humanas de las que ellos se sienten dueños.
La petición “líbranos del mal” se reza en la oración del Padre Nuestro, cuyo significado rebasa lo personal y sintetiza la misión de Jesús en la tierra y el significado de su muerte y de su resurrección.
El Padre Nuestro
La oración de Jesús es mesiánica, se refiere al reino que vino a fundar en la tierra. Éste es el significado de esa oración que enseñó a sus apóstoles y que se nos ha trasmitido como el Padre Nuestro:
Sólo los que son hermanos pueden llamarle padre a la misma persona. No podríamos llamarle padre a Dios, si no nos hacemos hermanos unos de otros. Ése es precisamente el contenido de la alianza que Dios hizo con su pueblo cuando lo liberó de la esclavitud de Egipto: que el amor y la justicia nos igualen y nos hagan hermanos, hijos todos del mismo padre. En Egipto, los descendientes de Jacob y de sus hijos fueron igualados por la esclavitud, por la miseria y por el sufrimiento. En la alianza, ya fuera de Egipto, debían seguir igualados y haciéndose iguales por el amor y por la justicia.
En el mensaje y en la nueva alianza de Jesús, debemos hacernos iguales por el amor de hermanos y de hijos del mismo padre —”que en esto se conozca que son mis discípulos, en que se aman unos a otros”; “un mandamiento único les doy: que se amen unos a otros”—, por la justicia que de ese amor se deriva y por hacernos amorosamente responsables del hermano, sobre todo del que sufre, del que es pobre, del que está más abajo, del marginado, del débil. Éste es el criterio por el que vamos a ser juzgados.
Los que instalan la desigualdad entre los hombres, o se instalan en ella, o la defienden; los que detentan el privilegio, el poder, el dinero, el dominio, la superioridad sobre los demás; los que practican el racismo, la violencia y la discriminación; los que cometen o causan la injusticia o la marginación y la miseria de otros; todos los que no trabajan responsablemente por crear la fraternidad entre los hombres y por hacerse hermanos de los demás, destruyen su derecho de llamarle padre a Dios y son mentirosos e hipócritas si lo hacen.
En esta oración, el hombre le pide a Dios que se haga su voluntad. Su voluntad está expresada en la alianza: santidad, justicia y amor. Jesús rebautiza la alianza y la llama reino de Dios, o nueva alianza sellada en su sangre, como se dice en la consagración del cáliz en la misa: “Éste es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por ustedes”. Pero el contenido de la alianza, de la nueva alianza y del reino de Dios es el mismo, porque Dios tiene y ha manifestado un proyecto único para el hombre: la igualdad fraternal de todos los hombres por el amor, por la justicia que es fruto del amor, por la decisión de compartir y de velar por el hermano.
Ése es también un sentido de la santidad, como se expresa en la alianza. Nada es sagrado en la tierra, a excepción de la persona humana. Todo es profano y todo está hecho para el servicio del hombre y, por eso, todo tiene una dimensión sagrada, en la medida en que sirve al hombre. Es el hombre quien decide sobre todas las cosas creadas, es el hombre el responsable de la historia y del universo, es su inteligencia la que somete y domina todo bajo su responsabilidad. Todo se ordena a la inteligencia del hombre.
Al cumplirse en la tierra el proyecto y el mandato de Dios expresados en la alianza, se realiza, viene, el reino de Dios, que consiste en la fidelidad y en el cumplimiento de la alianza entre los hombres. Con la venida del reino, se glorifica a Dios —se santifica el nombre de Dios—, es decir, se reconoce a Dios como el verdadero Dios, se le da crédito, se da testimonio en su favor, se le corresponde con la fidelidad del hombre, se le pide que sea Dios para nosotros. “Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad.” Cuando se hace su voluntad, viene el reino y, con la venida del reino, el nombre de Dios queda santificado entre los hombres. Hágase tu voluntad, para que venga tu Reino y para que nosotros lo realicemos en la tierra. Al hacer nosotros tu voluntad de amor y de justicia, se realizará tu reino y tu nombre quedará santificado, consagrado y respetado en la tierra.
Éste es el segundo sentido de la santidad que Dios exige en la alianza, en ese pacto que hizo con su pueblo en el monte Sinaí: la unicidad de Dios. Dios es el Dios único a quien hay que adorar, a quien hay que reconocer, a quien hay que darle crédito y a quien hay que amar del modo como nos mandó que lo amáramos, amándonos los unos a los otros. El único Dios verdadero, que no admite dioses falsos ni veneración ni culto a dioses sustitutos, a los becerros de oro que nos hacemos los hombres: poder, dinero, fama, belleza, superioridad, mando, placeres, codicia, orgullo, vanidad, tesoros terrenos. Dios es celoso de su unicidad. Sólo a él hay que adorar. Santificar el nombre de Dios significa que Dios sea el Dios único para los hombres, que sólo Dios sea Dios para nosotros.
Expresión concreta del cumplimiento de la alianza es que compartamos nuestro pan, para que todos tengamos “el pan de cada día”, que no llueve del cielo, como el maná en el desierto, sino que se comparte entre los hombres, como obra y consecuencia del amor, de la justicia y de la fraternidad entre los hombres. Así es como se nos va a juzgar, dice el evangelio, en el día de nuestro juicio: “tuve hambre y me diste de comer”, o “tuve hambre y no me diste de comer”. En otras palabras, la pregunta de Dios a Caín: ¿Qué hiciste de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo me respondes de tu hermano? Que todos tengan su alimento cada día es obra del hombre, por elemental amor y por la justicia que a todos se debe, para que todos tengan la dignidad humana y la calidad de vida que corresponde al hombre. No se le pide a Dios el pan material, sino la voluntad de hacer, de compartir y de repartir nuestro pan material.
Otra expresión del amor y de la justicia es el perdón. El perdón nace de la comprensión del otro, de la compasión por el otro, del conocimiento de nosotros mismos y de nuestra miseria propia, del entendimiento de que somos hechos de barro y de que no podemos exigir a los demás la perfección que somos incapaces de dar, porque somos simplemente humanos y limitados. Perdonar es seguir amando. Pedir perdón es regresar al amor, como el hijo pródigo a los brazos que lo aman. Se le pide a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos. El que no perdona no será perdonado. Así lo expresó Jesús en aquella parábola del siervo que le pide al señor el perdón de su deuda, que era grande; el señor se la perdona; pero el siervo no quiere perdonarle a su consiervo la pequeña deuda que tiene con él; cuando el señor lo sabe, condena al siervo a que le pague todo lo que le debía, aunque que tengan que venderlo a él con toda su familia y con todos sus bienes. El que no perdona no ama y, por tanto, no será perdonado.
Finalmente, le pedimos al Padre que no nos deje caer en la tentación del desamor, de la desunión, de la desigualdad. Ése es el mal del que pedimos que nos libre, porque es la injusticia, el rencor, la desigualdad, el egoísmo y el odio, y eso es la negación del reino y, consecuentemente, la muerte. El amor produce vida. El desamor produce muerte. Que nos libre del mal, de la desunión, de la infidelidad a la alianza y al proyecto de Dios para la vida del hombre. La muerte es el fruto del odio y del desamor, como la vida es fruto del amor. El único pecado —y, por tanto, la única tentación y el único mal— es el desamor, porque el único mandamiento que nos dio es que nos amemos los unos a los otros.
El Padre Nuestro es una oración mesiánica, no es una oración piadosa, intimista y tierna. En ella expresa Jesús el sentido de su vida y de su misión. Y, consecuentemente, el plan de Dios sobre la vida del hombre, el camino por el que debemos andar —”Yo soy el camino”—, la voluntad de Dios que debemos cumplir, la vida que debemos vivir —”Yo soy la vida”—, la verdad que debemos hacer, comprender y decir —”Yo soy la verdad”—, bajo la luz que se nos dio en Jesucristo —”Yo soy la luz”—, que nos comunicó lo que oyó de su Padre y dio la vida por amor a sus amigos.





























