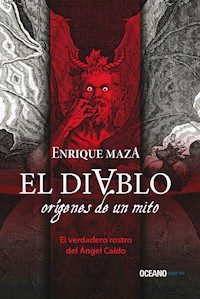Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: El dedo en la llaga
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Algunos sectores de la jerarquía eclesiástica sostienen que la unidad de la Iglesia se basa en un principio de obediencia a una sola línea de reflexión. El autor, religioso él mismo, propone en La libertad de expresión en la iglesia un punto de vista divergente. "Porque nadie es dueño de la verdad total —y menos en una civilización que se transforma." El no aceptar este principio de libertad, ha hecho que la ortodoxia se transforme en un absolutismo soterrado que intenta imponer como universal un solo modo de pensar. En este sentido, Enrique Maza demuestra que, a través de la historia, la autoridad eclesiástica ha utilizado el poder con exceso y de una manera contraria a lo que predica, porque la unidad evangélica radica, en todo caso, en amarse unos a otros, y no, necesariamente, en pensar igual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÓLOGO
La puntualidad con la que Enrique Maza suele acudir a los retos planteados por la modernidad a la iglesia católica, es siempre estimulante, inspiradora. Su solidez ideológica, la claridad de su pensamiento, su valor para enfrentar la cerrada ortodoxia que promueve la jerarquía eclesiástica permiten entender, a los creyentes y a los no creyentes, que el cristianismo —aprisionado por la dogmática de la institución— no tiene por qué vivirse así: a contrapelo de la conciencia personal, cuando no del simple sentido común. Enferma de poder, desesperada por el control de sus fieles, la iglesia vaticana intenta ceñirnos a su redil y prohibirnos pensar, conectarnos con el mundo, asumir las propuestas sensatas de la ciencia o de la antropología de hoy. Desde la condenación tajante a la teología de la liberación que buscaba, desde la fe, respuestas cristianas a la problemática de América Latina, muchos son los pensadores a quienes el Vaticano ha reprobado de manera inclemente. Y ha sido el propio Ratzinger, hoy convertido en santo padre, quien desde la comisión inquisidora ha implementado censuras, represión, acallamientos y amenazas de las que no se ha librado el mexicano Enrique Maza. No parece haber futuro, así, para la ventilación que el pensamiento de la iglesia necesita.
Las voces libres, sin embargo, se siguen escuchando. Las de Maza, en este libro, nos reconfortan. Su análisis sobre la libertad de expresión en la iglesia, y sobre la opinión pública, inciden de lleno en uno de los temas centrales del diálogo que sostiene la fe con el mundo moderno.
Sereno, sensato, con una documentación impresionante, este libro nos traza un panorama completísimo de una realidad que la jerarquía no quiere ver. El hecho de que el Vaticano aboga, sí, por los derechos humanos; promulga, sí, la libertad de expresión, pero al interior de su inexpugnable estructura contradice, cercena y subyuga tales principios como si nada tuvieran que ver con su implacable dogmática.
Como periodista que es, no sólo como teólogo y sociólogo de probada formación, Enrique Maza sabe de lo que habla. Paso a paso desmenuza el problema. Capítulo a capítulo nos hace recorrer la dinámica de su discurso. No necesita de estridencias para señalar las contradicciones vaticanas en torno a la libertad de expresión. Deja de lado todo exabrupto, toda conmoción emocional, para documentar puntualmente hechos, situaciones, posturas, y demostrar con la evidencia de sus razonamientos que es el poder, no el servicio, lo que enferma de un cáncer incurable a la jerarquía eclesiástica de nuestro tiempo.
Ante una iglesia vaticana que teme al pensamiento de sus fieles, que se aterra por la capacidad de razonar de sus ovejas, la libertad de expresión de esos mismos fieles que se rehúsan a ser precisamente ovejas, la fustigan como Jesús fustigó a los mercaderes y reprobó a los fariseos.
Para escribir este libro sobre la libertad de expresión en la iglesia católica, Enrique Maza ejerce su derecho a la libertad de expresión. Por eso es contundente.
Vicente Leñero
INTRODUCCIÓN
Estamos en los primeros años del tercer milenio, y presenciamos un éxodo, al parecer importante, de los que se alejan de la iglesia, sobre todo los jóvenes. Muchos de ellos piensan que no es la iglesia sino el progreso científico el que ayudará a la humanidad. Otros, que las convicciones y conductas que hoy privan tienen que ver con la moral de circunstancias, formulada así: nunca podrá haber criterios y directrices perfectamente claros para saber lo que está bien y lo que está mal; eso depende de muchas cosas, como la cultura, las circunstancias, la educación recibida, las experiencias de vida, las clases sociales, los valores que se viven y se transmiten y, en último término, la conciencia personal.
En una encuesta europea que se llevó a cabo en 1990, 70% de los jóvenes lo declaró así. Y se detectó entonces una caída notable en la pertenencia a una religión, en la práctica religiosa y en las creencias tradicionales de la iglesia, como la vida después de la muerte, la existencia del alma, el pecado, el cielo, la resurrección de los muertos, el purgatorio, la confesión, la presencia de Jesús en la eucaristía. Los porcentajes fueron todavía más bajos para la pregunta sobre la adecuada, siquiera existente, respuesta de la iglesia a los problemas y a las necesidades morales de los individuos, a los problemas de la vida conyugal y familiar, a las necesidades espirituales de nuestros tiempos, a los problemas sociales que hoy se enfrentan, a los problemas del tercer mundo, a la discriminación racial, a la eutanasia, al aborto, a la ecología, al desempleo, a las relaciones extramaritales, al divorcio, al matrimonio de divorciados, a la homosexualidad, a la política de los gobiernos, a las guerras, a la pobreza de gran parte de la humanidad. La decepción era muy alta.
En México, la encuesta realizada por Estadística Aplicada, con colaboración de Population Council de México, para Católicas por el Derecho a Decidir, en julio de 2003, en zonas urbanas y rurales de 17 estados de la república, por medio de 2,328 entrevistas, sólo a personas que se declararon católicas, mostró resultados equivalentes a los europeos. Por ejemplo, unas tres cuartas partes de los encuestados usan, como métodos anticonceptivos, condón, pastillas, dispositivo intrauterino, inyecciones, o se han hecho vasectomía o ligadura de trompas. Todo lo prohibido por la iglesia. El 84% está a favor de los anticonceptivos. Al 50% no le gustaría tener un hijo sacerdote; 81% está en contra de la excomunión por aborto; 86% está al tanto de los sacerdotes pederastas; 33% ha disminuido su confianza en los sacerdotes.
Desde hace ya decenas de años, la filosofía, la ciencia, el arte, la política y otras disciplinas se han alejado de la iglesia y proclamado su autonomía, al igual que mucha gente, que ya no se atiene al criterio eclesiástico sino a la razón, que le permite salir de la minoría de edad y de la dependencia, para tomar sus propias decisiones. Cada vez son más las personas que sólo le rinden cuentas a su conciencia. La iglesia romana parece desligada de su tiempo y de la modernidad, reducida a un catálogo abstracto de enunciados dogmáticos, que la mayoría de la gente no entiende, y a una serie de leyes y de prohibiciones que la mayoría no conoce o no cumple. La Declaración Universal de los Derechos Humanos le es inaceptable a la iglesia en el punto que afirma la libertad de opinión “aun en materia religiosa”.
Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II con la clara intención de discernir “los signos de los tiempos”, para encontrar la esperanza en medio de tanta oscuridad. Dio la impresión, como se dijo entonces, de que abría, por fin, las ventanas de la iglesia. A pesar de la impresión, las cosas no cambiaron mucho. Juan XXIII declaró, al inicio del concilio, que su objetivo no era lanzar condenaciones ni formular nuevos dogmas, sino responder a las necesidades de la época, reponer el tiempo perdido y hacer que la fe fuera en busca de la inteligencia. Se trataba de un reencuentro de la iglesia con el espíritu de Jesús y de su Evangelio, para responder a los llamados de su época y de su mundo. La iglesia debía convertirse desde lo profundo, tanto en sus estructuras internas como en su actitud hacia afuera. Debía integrarse a la aventura humana. Así empieza la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II:
El gozo y la esperanza, las tristezas y las angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón […] Por eso se sienten verdadera e íntimamente solidarios con la humanidad y con su historia.
Chocaron en el concilio dos líneas contradictorias. Una quería afirmar que los cristianos no buscan privilegios ni poder, porque su tarea es el servicio fraterno en la sociedad y, en especial, de los pobres. La otra propugnaba el compromiso católico en la acción política y social, para llevar la ley divina a la sociedad terrestre, porque sólo a la luz de la fe cristiana se pueden encontrar soluciones verdaderas a los problemas humanos. Unos querían que el concilio fuera la proclamación clara y firme de una doctrina, y otros querían que fuera el reflejo de la multiplicidad de expresiones, de formas, de concepciones, de puntos de vista, de criterios, como de hecho existen en la iglesia. Autoridad y doctrina contra compromiso y libertad.
El mismo Paulo VI, que presidió el concilio después de Juan XXIII, dedicó una encíclica, Communio et Progressio, como veremos más adelante, al tema de la opinión pública y de la libertad de expresión en la iglesia, en la que hace referencia a un famoso discurso de Pío XII: “La iglesia estaría enferma si no hubiera en ella una opinión pública”: la discusión sana y el reflejo de la multiplicidad de la iglesia.
El concilio hizo aflorar los problemas fundamentales de la iglesia, pero no tuvo la fuerza ni la claridad para enfrentarlos y darles salida. Reveló, en cambio, el hábito de la jerarquía de reflexionar solamente en términos eclesiásticos para enfrentar e interpretar los problemas del mundo moderno. Fracasó la intención inicial del concilio. Se suponía que iba a hablar de esos problemas que los jerarcas creían conocer e interpretar. Pero se les fueron de las manos. Y cuando quisieron inclinarse paternalmente sobre la modernidad, el mundo ya había pasado a la posmodernidad y empezaban a sacudirlo tremendas conmociones que les eran ajenas no sólo a los padres conciliares, sino a la mayoría de sus coetáneos.
Para su desgracia, la autoridad de la iglesia empezó a parecer anacrónica, acostumbrada a no preguntar, a no requerir, a no escuchar la opinión y menos aún el asentimiento de los destinatarios de sus instrucciones y de sus mandatos, que sólo deben obedecer. Las doctrinas y las decisiones de la autoridad eclesiástica, por ejemplo, en materia de sexo, algo que ella no vive y que le es ajeno —se supone—, nunca son consultadas con el pueblo de Dios, que tiene que obedecerlas y que en gran medida las ignora, porque su vida va por otros rumbos. Tampoco ha hecho la jerarquía un esfuerzo por expresar en las categorías y en el lenguaje de nuestro tiempo la fe cristiana. El problema es que la iglesia no ha hecho las paces con la conquista de nuestro tiempo: la razón.
Terminados el Concilio Vaticano II y el pontificado de Paulo VI, fue elegido el cardenal Karol Wojtyla, quien tomó el nombre de Juan Pablo II. Su pontificado reveló de una manera puntual, la ruptura de la jerarquía eclesiástica con el mundo moderno y con la razón. Las contradicciones de su concepción eclesiástica y del poder de la iglesia se hicieron ver con una claridad dramática.
Es curioso, dicho sea de paso, que nuestro lenguaje común, de manera ya inconsciente, se refiera a la jerarquía eclesiástica cuando habla de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Las personas a las que llamamos “jerarquía eclesiástica” son las encargadas de servir al pueblo de Dios. “Yo estoy entre ustedes como el que sirve”, dijo Jesús.
En el conjunto de las iglesias occidentales, la iglesia católica es la que tiene más fieles y la que tiene más presencia en la vida social y política, al menos en la cultura occidental. Sobre todo, porque es también un Estado internacionalmente reconocido como tal. La iglesia católica es un Estado autónomo, por pequeño que sea, que ocupa un lugar propio entre los Estados del mundo. En consecuencia, es sujeto de derecho internacional. Ninguna otra iglesia tiene este privilegio que le confiere a la iglesia católica el ejercicio del poder secular. Pero la obliga simultáneamente, dado que también es iglesia, a justificar ideológica y religiosamente la posesión y el ejercicio de ese poder que no es religioso sino mundano. Ésa es su contradicción más profunda: tiene y ejerce un poder mundano, contrario a los principios religiosos que la fundaron, y tiene que justificar esa contradicción. Es decir, vive en un perenne conflicto de conciencia entre el amor que la creó y el poder que usurpó y que ejerce. “Mi reino no es de este mundo”, dijo Jesús, y el papa es jefe de Estado.
Hay un primer modo de apaciguar la conciencia. Reyes, faraones, césares, príncipes, tiranos y poderosos de todo tipo, han tratado de asegurar su autoconciencia a través de simbolismos carismáticos. En ellos actúa una megalomanía funcional que pretende encontrar su sentido en la grandiosidad, utilizada como espectáculo y como factor estructural de dominio. Espectáculos de gloria, como se llevaban a cabo en el imperio romano, por ejemplo. Para eso servía, entre otras cosas, el circo. La iglesia católica es maestra en este tipo de espectáculos. Basta haber visto las ceremonias de la muerte y del entierro del papa Wojtyla, y las ceremonias teatrales, con sus vestimentas anacrónicas de nobleza medieval y con su arrogancia imperial, del conclave, de la elección, del coronamiento y de la toma de posesión de su sucesor.
Hay otro modo de apaciguar la conciencia partida entre poder y religión, entre Estado e iglesia. Es la ideologización de Dios como poder. El evangelio, el mensaje del fundador del cristianismo, dice que Dios es amor y es padre. Son las únicas definiciones de Dios que proporciona. En cambio, la iglesia define a Dios como poder. Una gran mayoría de las oraciones litúrgicas, en la misa y en los demás sacramentos, empiezan con estas palabras: Dios todopoderoso y eterno, Dios omnipotente,Señor Dios de los ejércitos. Por todos lados en la liturgia se encuentra uno a Dios definido como poder. Es la sacralización del poder. Es el poder de Dios investido en los hombres del poder eclesiástico. La iglesia es poder porque Dios es poder. Son posiciones simbólicopolíticas que preparan el escenario para que se pueda echar a andar el proceso del poder. La historia de la iglesia católica es una historia de prepotencia, de guerra, de supremacía. El papa, en una época se convirtió en dueño del mundo occidental. Fue el papa el que repartió el mundo nuevo, recién descubierto, entre españoles y portugueses. El dueño era Dios. Pero el papa era su representante y el que ejercía en la tierra el poder de Dios.
Finalmente, el modo definitivo de tranquilizar la conciencia dividida es la ley. Jesús de Nazaret inició en el mundo una religión fundamentada en el amor, que era un modo de ser y de relacionarse con Dios y con los hombres, sin jerarquías, sin mandos, sin superiores y súbditos, en la cual todos eran iguales, hermanos y servidores. Los papas convirtieron la religión en iglesia. Institucionalizaron el cristianismo y lo convirtieron en catolicismo. La institución remplazó a la religión y la encerró en leyes, en reglas, en jerarquías, en sumisiones, en permisos. La iglesia católica, como institución religiosa y como Estado temporal, elaboró y promulgó su propia constitución, su propio código jurídico. Encerró la religión en leyes. En el siglo XX, la primera promulgación formal del cuerpo de leyes en un código universal para la iglesia fue hecha por Benedicto XV, en 1917. La segunda, reformada y perfeccionada, la inició Paulo VI y la terminó Juan Pablo II. De ese cuerpo legislativo, actualmente vigente en la iglesia católica, son los cánones (leyes) que a continuación se citan los que reflejan el pensamiento de la jerarquía católica sobre el poder.
Canon 331: El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia Universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente.
Apartado 1. En virtud de su oficio, el Romano Pontífice no sólo tiene la potestad sobre toda la Iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las iglesias particulares y sobre sus agrupaciones, con lo cual se fortalece y defiende al mismo tiempo la potestad propia, ordinaria e inmediata que compete a los obispos en las iglesias particulares encomendadas a su cuidado.
Apartado 3. No cabe apelación ni recurso contra una sentencia o decreto del Romano Pontífice,
Canon 338: Compete exclusivamente al Romano Pontífice convocar el Concilio Ecuménico, presidirlo personalmente o por medio de otros, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo, y aprobar sus decretos. Corresponde al Romano Pontífice determinar las cuestiones que han de tratarse en el concilio, así como establecer el reglamento del mismo.
De estas disposiciones, entre otras, contrarias a lo que pretendía el Concilio Vaticano II, al menos en su origen, se concluye que sólo la jerarquía eclesiástica es la participante en la organización de la iglesia católica, a pesar de los miles y millones de religiosas, religiosos y fieles que la integran, pero que no son tomados en cuenta en las decisiones. Y se concluye también que la mentalidad de Juan Pablo II, quien promulgó estas leyes, estuvo aferrada al absolutismo del poder.
El discurso de Juan Pablo estaba entrampado entre el poder que construyó a la iglesia a través de los tiempos y el servicio amoroso que debería ser su único distintivo. Juan Pablo II y su discurso pertenecieron más a la cultura de la intransigencia católica del siglo XIX, que a la cultura democrática y a la modernidad con las que intentó relacionarse el Concilio Vaticano II, pero que perdió de vista a la posmodernidad. Juan Pablo lanzó un desafío abierto a esa posmodernidad. Dijo: “Estamos en presencia de una conjura objetiva contra la vida”. El horizonte de la crisis antropológica contemporánea “debe hacernos plenamente conscientes de que estamos ante un enfrentamiento pavoroso y dramático entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. No solamente estamos frente al conflicto, sino necesariamente en medio del conflicto”.
Cuando habla de la moral sexual, la transfiere del ámbito privado y personal al nivel público y político. Cuando el papa expresa sus juicios sobre moral, siempre está revoloteando en su discurso, sin afirmarse del todo, la infalibilidad pontificia. Uno de los reproches que se le hicieron a Wojtyla fue que quiso sustituir al Estado laico por un Estado moral. En vez de colocarse del lado del amor, se puso del lado de la ley. Como decía el cardenal Martini, el pontificado de Juan Pablo II desarrolló demasiado el pensamiento de un fin cercano y aterrador, pero “no es el pensamiento de un fin amenazante lo que puede ayudarnos mejor a hacer la crítica de lo que es”. El miedo nos repliega sobre nosotros mismos y nos hace huir de un futuro distinto que podríamos ayudar a crear, en vez del fin apocalíptico que plantea el papa. En juicio del teólogo Hans Küng, el pensamiento del papa, sobre todo en su encíclica Evangelium Vitae, “en vez de la compasión y de la solidaridad hacia los que sufren, muestra una frialdad dogmática y un rigorismo sin piedad”. Siempre el conflicto del papado entre la conciencia y el poder, entre el amor y la institución, entre la redención y la condena, entre la imposición dogmática y el respeto a las decisiones ajenas, entre el servicio fraterno y el recorrido por la escena pública mundial con sus relaciones internacionales, entre el dogma y la razón, entre el autoritarismo y la libertad. Siempre el brillo del poder por un lado, la exigencia evangélica por el otro lado y, en medio, la necesidad de justificar siempre el poder mundano y estatal frente a la conciencia cristiana.
Juan Pablo no fue un papa restaurador ni para la iglesia ni para la sociedad, por más que algunos lo perciban así. Más bien, la contradicción inherente a su concepción de iglesia promovió y enardeció a los grupos y a las personas más conservadoras y cerradas en la curia vaticana, en el episcopado, en el clero y en el laicado, que ponían la salvación de la iglesia en la fidelidad a la disciplina y al magisterio eclesiástico, en un control centralizado y en las formas de la piedad tradicional. Éstos fueron los rasgos definitorios de la dinámica evangelizadora de Juan Pablo por del mundo y de su gobierno en la iglesia. Éste fue el contenido de sus innumerables viajes. De ahí la pregunta que le hizo al papa un sacerdote francés, en una reunión que tuvo con el clero de París: “Santo Padre, usted arrastra multitudes, ¿también convierte corazones?”.
Finalmente, la confusión psicológica y de conciencia de la iglesia católica, que Juan Pablo encarnaba tan bien, no fue capaz de salvar a la iglesia de la incertidumbre y de la angustia que él mismo sembró con su visión apocalíptica del bien y del mal, del fin del mundo y del regreso a la disciplina bajo la autoridad del papa (y de obispos y clero, cada uno en su medida), como único medio de evitar el fin catastrófico y pavoroso de la humanidad.
Paulo VI, en cambio, reconoció que nadie es dueño de la verdad. Ni siquiera la iglesia, dijo en su decreto sobre las indulgencias, “que va penosamente a través de la historia buscando la verdad, porque no la posee”. Los cambios y los avances de los tiempos actuales nos han obligado a repensar nuestra fe, a reflexionarla en otra clave, a expresarla de otro modo, en el marco de un universo mental cambiado y cambiante. Porque nadie es dueño de la verdad total —y menos en una civilización que se transforma—, la ortodoxia se convierte en la absolutización de un modo de pensar y en la obsesión por imponerlo como universal. Así lo hemos visto en las polémicas sobre el aborto, el divorcio, el matrimonio de divorciados, el condón, el matrimonio unisexual, el neoliberalismo, la economía de mercado, las causas de la pobreza, la eutanasia (vivir es un derecho, no una obligación) y otras muchas.
La función política de la jefatura del Estado Vaticano, con su carácter interesado, empírico y parcial, como toda política del poder, corrompe su función pastoral y evangélica. Se entremezclan y se contradicen el estadista y el pastor, el jefe del poder y el inspirador del amor, el príncipe a quien se le rinde tributo y el servidor de sus hermanos. La contradicción más importante está entre Jesús de Nazaret que nació en un establo, vivió en un pueblo miserable, fue un predicador ambulante y murió en una cruz, y el papa, que es jefe de Estado y vive y despacha en uno de los palacios más suntuosos del mundo.
La autoridad eclesiástica ha usado el poder con demasiada frecuencia y ha entrado en su juego de una manera que no concuerda con el Evangelio que predica. Basta recordar los Estados Pontificios, las Cruzadas, la Inquisición y las guerras papales. Una de sus manifestaciones es el control del pensamiento ajeno, la censura, la condenación del que piensa distinto, las barreras autoritarias o simplemente burocráticas a la libertad que se independiza, a pesar de que la Santa Sede firmó, en las Naciones Unidas, la Carta Universal de los Derechos Humanos, en la que se asienta el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. La autoridad en la Iglesia, con frecuencia, no es un servicio, es un dominio. En la Iglesia hay muchos aspectos, en su pensamiento y en su actuación histórica, que no pertenecen a la revelación y son terreno de opinión libre, como especificaron Pío XII y Paulo VI.
La modernidad ha originado otro régimen de pensar, de conocer, de reflexionar y de comunicarse. No es viable un pensamiento que no obedece a la situación precisa del hombre contemporáneo y al lenguaje propio de su horizonte mental. Éste es uno de los problemas serios de la censura, su dislocación cultural. No se inserta ya en su época.
Con Juan Pablo se dio también otra contradicción entre la agresividad y la espiritualidad, porque sus posturas autoritarias y conservadoras despertaron a las fuerzas más agresivas de la iglesia; los grupos autoritarios que quieren regresar al pasado y volver todo hacia atrás por la fuerza, por la ley, por la disciplina, por el sometimiento, por el castigo, por la condena, por la excomunión. La espiritualidad ni es fija ni se infunde por obligación, por la intransigencia y por la fuerza. Se aprende por el servicio, la humildad y el amor. La espiritualidad no es una, es personal, es diversa, tiene raíces en la cultura propia, en la historia y en las circunstancias. La espiritualidad no tiene nada que ver con el instinto de agresividad que los autoritarismos producen. La paz mundial, la paz de la iglesia, la paz interna de los pueblos no vendrá nunca de la autoridad, y menos aún del autoritarismo desbordado que se va implantando en el mundo y en la iglesia, del que fue parte importante Juan Pablo II.
Pierre Bourdieu, en su libro La miseria del mundo, publica una entrevista hecha a un inmigrante musulmán, Abdelmalek Sayad, que emigró a Francia, 42 años atrás, en 1951, con su mujer y sus hijos, cuando tenía 21 años de edad. Dice Sayad:
No hay nada que funcione, y hay que llegar al final ahora que todo se terminó, para darnos cuenta de no hay nada que funcione. Nada salió como lo pensábamos. No dejo de dar vueltas y vueltas a esas preguntas en el fondo de mí. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Somos los mismos que el primer día de nuestra emigración? ¿Qué fue lo que nos cambió? ¿De cuándo viene nuestro cambio? No lo vimos venir. Cayó sobre nosotros cuando era tarde para reaccionar. No hay nada más que hacer, como no sea dar gracias a Dios. Él sabe lo que hace.
Pero los otros tienen la suerte de estar ciegos, de no ver nada de las cosas que están muy cerca de ellos, a sus pies, en su propio vientre. No ven nada, no oyen nada, se olvidaron de todo, no se acuerdan de nada. Son felices.
La verdad lastima y debe lastimar. Cuando no lastima, es sospechosa. No lo digo yo, lo dice el Corán. A lo mejor por eso prefiero decírmela en silencio. Entonces, ya es hora de darse cuenta de que ha llegado la ruina.
Y habla de su familia:
No decimos para nada las mismas cosas; pero eso no impide que hablemos de lo nuestro. Tenía derecho de pensar que las cosas podían ser de otra manera. La casa ya no reúne. Y lo que separa o junta no son las ocupaciones de la jornada. Lo que pasa en realidad es que cada uno hace su propio camino. Y nuestros caminos no se cruzan. Al final terminamos por alejarnos unos de otros. Estamos en dos mundos diferentes.
Empecé a reflexionar sobre nuestra vida aquí. ¿Cómo es estar aquí, vivir aquí, sin estar como estamos, sin vivir como vivimos? Pero en realidad, aunque finjamos no ver nada, hay toda una serie de señales que delatan el desacuerdo, la protesta contra esta situación. Hay muchas cosas nuestras que son incomprensibles para los otros, que no tienen sitio aquí. Muchas cosas que nosotros consideramos normales, acá no se admiten. Tiene que cambiar el aire. Sé que no es mi culpa ni la de ustedes. Pero no se trata de castigar ni a uno ni a otro. No puede ser cuestión de romper y de cerrar la puerta.
Y un indígena otomí, en su lenguaje, dijo: “¿Cómo quieren que crea en la iglesia eclesiástica, si ésa no anda en la comunidad?”. En su manera y en su lenguaje, concibe a la iglesia como expresión de un estado social que le es ajeno, que a él lo lastima y contra el cual protesta.
Estas reflexiones del argelino y del otomí son las que muchos se hacen hoy sobre la iglesia. Sobre una iglesia de la que nos decimos parte, pero que “no anda en la comunidad”. Es hora de reflexionar y de preguntarnos, de dar vueltas y vueltas a esas preguntas en el fondo de nosotros. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Somos los mismos, en la misma iglesia que fundó Jesús? ¿Qué fue lo que nos cambió? ¿De cuándo viene nuestro cambio? No lo vimos venir. Cayó sobre nosotros cuando ya era tarde para reaccionar. La verdad lastima y debe lastimar. Cuando no lastima, es sospechosa. A lo mejor por eso prefiero decírmela en silencio. Ya es hora de darse cuenta de la ruina a la que hemos llegado. No decimos para nada las mismas cosas; no nos decimos las mismas cosas. Tenía derecho de pensar que las cosas podían ser de otra manera. La casa ya no reúne. Lo que pasa en realidad es que cada uno hace su propio camino. Y nuestros caminos no se cruzan. Terminamos por alejarnos unos de otros. Estamos en dos mundos diferentes. Empecé a reflexionar: ¿cómo es estar aquí, vivir aquí, sin estar como estamos, sin vivir como vivimos? Este libro es una reflexión sobre esos temas.
Cuando Pío XII dijo que la iglesia estaría enferma si no hubiera en ella una opinión pública, se refería a los países comunistas, la Unión Soviética y la cortina de hierro, y lamentaba la falta de libertad que en ellos había, entre otras, la falta de libertad de expresión, de opinión, de prensa, de pensamiento. Las estructuras totalitarias imponen por la regulación del lenguaje y por medio de sanciones la uniformidad del pensamiento, del criterio y de la opinión pública. El discurso estaba controlado, no se podía disentir, no se podía expresar la propia opinión, no se podía investigar por cuenta propia. Era un hecho cuyas dimensiones se conocieron tiempo después y eso constituía una sociedad enferma, dijo Pío XII. En ese contexto habló de la opinión pública en la iglesia y, en ese sentido, dijo que la iglesia sería también una sociedad enferma, si en ella no existiera la opinión pública, que supone y se funda en la libertad de expresión, que tiene dos aspectos: libertad de y libertad para. Libertad de pensamiento y libertad para expresarlo, que son partes de la libertad humana y de la vida en sociedad. Incluye la capacidad de distanciarse, de ser uno mismo, de pensar por sí mismo y de expresarlo.
La opinión pública, en cambio, es un árbitro, una conciencia, un tribunal desprovisto de poder jurídico, pero temible; es un poder anónimo y una fuerza política. Trata de cuestiones políticas, sociales, humanas, económicas, religiosas, éticas, no de cuestiones científicas o filosóficas. No es una suma de opiniones individuales. No existe donde hay, sobre todo si es impuesto, un consenso total de ideas. Consiste más bien en la reacción espontánea y común de la gente, de los gremios, de los grupos de interés, de las culturas, ante medidas de la autoridad que le afectan o ante situaciones sociales, políticas, comunitarias, nacionales, internacionales, eclesiásticas, por ejemplo: tabúes infranqueables, dogmas rígidos, leyes, que afectan la marcha de la comunidad o de determinados grupos. La libertad de expresión y la opinión pública se implican una a la otra, se complementan, se son necesarias. La libertad de expresión pertenece a las dos primeras generaciones de los derechos humanos. La opinión pública se ancla en la segunda y en la tercera. Una persona tiene el derecho inalienable a la libertad de pensamiento y de expresión. Como una sociedad lo tiene a la opinión pública. Es la libre expresión fundamentada en los derechos individuales, sociales, políticos y económicos, por contraria y superficial que sea la ideología individualista que va dominando todos los aspectos de la vida.
Por lo general, la resistencia o reacción de la opinión pública se refiere al gobierno, a la legislatura, a la corte, en el ámbito civil y a sus equivalentes eclesiásticos, y, también, a toda persona investida de autoridad, eclesiástica inclusive. Y, por su esencia misma, es libre y no se le pueden imponer reglas. El grado de democratización y de madurez de una sociedad depende fundamentalmente de la libertad para expresarse y para formar y expresar la opinión en una sociedad. Para que exista una opinión pública libre son indispensables la libertad de expresión, la pluralidad de opiniones y la garantía de un proceso sin trabas de formación de la opinión.
Por otra parte, la opinión pública se da, y se dio de hecho, inclusive bajo los regímenes autoritarios, que se ingenian para conocerla por otros métodos, porque les interesa y les conviene, aunque sea, y precisamente porque es, clandestina y puede minar desde abajo. Pero eso es lo que enferma a la sociedad, la distorsión interna entre lo que se permite vivir y actuar, y lo que se vive y se actúa en realidad. Esa distorsión se da y se vive en la iglesia. Por eso se enferma. Es lo que veía Pío XII y a lo que Paulo VI dedicó una reflexión larga y profunda en su encíclica Communio et Progressio.
La reacción de un número grande de católicos ante la postura de las autoridades eclesiásticas sobre los anticonceptivos y otros temas sexuales y no sexuales es un ejercicio real de la opinión pública, aunque muchos no se hayan manifestado públicamente. Simplemente ignoraron la prohibición y actuaron según su propio parecer. Es una reacción colectiva de bastante amplitud ante un criterio y una medida de la autoridad. Caracteriza el proceso y el resultado de la formación de la opinión y de la voluntad de la población. Si es un caso de opinión pública, también es un caso de su clandestinidad y un signo de enfermedad en la iglesia. Vista desde otro ángulo de nuestra vida cristiana, es la respuesta que el pueblo va dando a las preguntas de Abdelmalek Sayad.
El decreto Inter Mirifica, del Concilio Vaticano II, resaltó, aunque fuera con expresiones generales, el derecho a la manifestación de la opinión y a la información en el Estado y en la sociedad, pero no mencionó ese derecho en la iglesia. En la constitución Lumen Gentium, hay una tendencia más clara a la descentralización, a la igualdad, a la fraternidad, a una actuación positiva de los cristianos. Lo que hoy abre las puertas a la creación de una opinión pública creadora es la paulatina, pero constante, desacralización del mundo, en cuanto afecta a la iglesia misma y la transforma en una iglesia de miembros libres.
La opinión pública que Pío XII y Paulo VI pidieron para la iglesia cae fundamentalmente en su vida, frente al mundo que vivimos, y en sus terrenos humanos, sociales, organizativos, tangibles, transitorios. Y allí, en el terreno de la libertad de opinión, funciona inevitablemente la dialéctica entre el poder y la libertad. Paulo VI lo expresó así en su encíclica Communio et Progressio, que se cita en el primer capítulo. Los dos papas son los que establecen esa dialéctica, los que escogen ese terreno —en consonancia con lo que es la opinión pública y con su campo propio de funcionamiento—, y los que hacen resaltar que reprimir a la opinión pública en la Iglesia es pura lógica de poder, de la que culpan a los pastores por no permitirla y a los fieles por no ejercerla. Pío XII y Paulo VI, expresamente aclaran que es
“la resonancia común de los sucesos en los espíritus y en sus juicios”, “confrontación”, “participación activa en la vida de la comunidad”, “asentimiento”, “repulsa”, “aprobación”, “denuncia”, “pluralismo”, “valoración”, “juicio”, “presencia”, “defensa”, “información”, “exigencia del bien común”, “freno público al poder y al abuso de autoridad”.
La tentación del poder es fuerte para el hombre y debe tener su correctivo externo, social. Por eso se enferma toda sociedad que no tiene opinión pública, porque deja sin freno, sin límite, sin correctivo social al poder.
Éstos son los temas de este libro, que intenta ser una aportación a la libertad necesaria y legítima de expresión y de opinión pública, al derecho y al deseo de que nadie nos impida hablar, ver, escuchar, de que nadie nos disminuya o nos anule nuestra capacidad de pensar y de decir, en nombre de concepciones y de verdades universales sólo memorizadas, que nos mantienen en la minoría de edad. En esa infantilidad no se puede cumplir el mandamiento cristiano del amor, que sólo puede vivirse en la madurez.