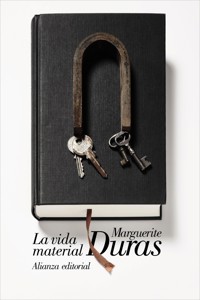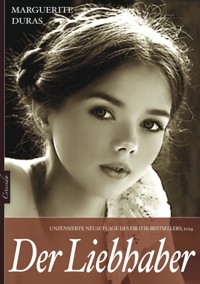Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Marguerite Duras partió, para la escritura de "El dolor", del diario que entretuvo en 1945, en las semanas previas y siguientes al regreso de su marido, prisionero del campo de concentración de Dachau. La obra, de una intensidad estremecedora, no vio la luz hasta 1985. Clara Janés, autora de la traducción y de la posdata que cierra esta edición, define "El dolor" como un "libro sagrado para ella, libro sangrante para el lector, que reúne movimientos de la máxima crueldad. Como consecuencia, su escritura es rigurosamente descarnada. Se trata de ir hurgando en el fondo de los fondos del sufrimiento humano, entrando en el odio del hombre contra el hombre, que, por cuestiones políticas, adopta los aspectos más inhumanos". Marguerite Duras (1914-1996) nació en Saigón y allí pasó sus primeros años hasta que en 1931 se trasladó a Francia para continuar sus estudios secundarios. Acabados estos se matriculó en derecho, matemáticas y políticas. Fue novelista, cineasta y autora teatral. Alcanzó un éxito mundial tras obtener el Premio Goncourt en 1984 .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marguerite Duras
El dolor
Índice
I. El dolor
II. El señor X., aquí llamado Pierre Rabier
Albert des Capitales
Ter el miliciano
La ortiga rota
Aurélia Paris
Postdata de Clara Janés
Créditos
Para Nicolas Régniery Frédéric Antelme
IEl dolor
He encontrado este Diario en dos cuadernos de los armarios azules de Neauphle-le-Château.
No guardo ningún recuerdo de haberlo escrito.
Sé que lo he hecho, que soy yo quien lo ha escrito, reconozco mi letra y el detalle de lo que cuento, vuelvo a ver el lugar, la Gare d’Orsay, los trayectos, pero no me veo escribiendo este Diario. ¿Cuándo lo escribí, en qué año, a qué horas del día, en qué casa? No sé nada.
Lo que es seguro, evidente, es que me resulta impensable haberlo escrito mientras esperaba a Robert L.
Cómo he podido escribir esta cosa a la que aún no sé dar un nombre y que me asusta cuando la releo. Cómo he podido, asimismo, abandonar este texto durante años en esta casa de campo regularmente inundada en invierno.
La primera vez que me preocupo de ello es cuando la revista Sorcières me pide un texto de juventud.
El dolor es una de las cosas más importantes de mi vida. La palabra «escrito» no resulta adecuada. Me he encontrado ante páginas regularmente llenas de una letra pequeña extraordinariamente regular y serena. Me he encontrado ante un desorden fenomenal de pensamientos y sentimientos que no me he atrevido a tocar y comparado con el cual la literatura me ha avergonzado.
Abril
Frente a la chimenea, el teléfono está a mi lado. A la derecha, la puerta del salón y el pasillo. Al fondo del pasillo, la puerta de entrada. Él podría volver directamente, llamar a la puerta de entrada: «¿Quién es?». «Soy yo». También podría llamar por teléfono, nada más llegar, desde un centro de tránsito: «He vuelto, estoy en el “Hotel Lutetia” para las formalidades». No habría signos precursores. Él telefonearía. Son cosas posibles. Bien vuelven otros. Él no es un caso particular. No hay ningún motivo especial para que no vuelva. Es posible que vuelva. Entonces llamaría: «¿Quién es?». «Soy yo». Hay otras muchas cosas que suceden en ese mismo terreno. Acabaron cruzando el Rin. La articulación estratégica de Avranches acabó rompiéndose. Acabaron batiéndose en retirada. Yo he acabado por vivir hasta el final de la guerra. He de estar sobre aviso: no sería nada raro que volviera. Sería normal. He de tener mucho cuidado y no convertirlo en un acontecimiento extraordinario. Lo extraordinario es inesperado. He de ser razonable: espero a Robert L., que debe volver.
Suena el teléfono: «Oiga, oiga, ¿tiene noticias?». He de persuadirme de que el teléfono también sirve para esto. No colgar, contestar. No gritar que me dejen tranquila. «Ninguna noticia». «¿Nada? ¿Ninguna indicación?» «Ninguna». «¿Sabe usted que Belsen ha sido liberada? Sí, ayer por la tarde..». «Lo sé». Silencio. Voy a preguntarlo una vez más. Sí. Lo pregunto: «¿Qué opina usted? Empiezo a estar inquieta». Silencio. «No debe desanimarse, hay que resistir, por desgracia no es usted la única, conozco a una madre de cuatro hijos..». «Lo sé, perdone, tengo que salir, adiós». Cuelgo el teléfono. No me he movido de sitio. No hay que hacer demasiados movimientos, es energía perdida, conservar todas las fuerzas para el suplicio.
Ha dicho: «¿Sabe usted que Belsen ha sido liberada?». Yo lo ignoraba. Un campo más, liberado. Ha dicho: «Ayer por la tarde». No lo ha dicho, pero lo sé, las listas de nombres llegarán mañana por la mañana. Hay que salir, comprar el periódico, leer la lista. No. En las sienes noto un latido que se hace más fuerte. No, no leeré esta lista. En primer lugar, el sistema de listas lo he probado desde hace tres semanas; no es el bueno. Y cuantas más listas haya, cuantas más aparezcan, menos nombres habrá en ellas. Seguirán saliendo listas hasta el final. Y él nunca estará si soy yo quien las lee. Ha llegado el momento de moverse. Levantarse, dar tres pasos, dirigirse a la ventana. La escuela de medicina, ahí, siempre. Los transeúntes siempre estarán caminando cuando yo me entere de que él nunca volverá. Un aviso de defunción. Últimamente han empezado a notificarlos. Llaman. «¿Quién es?» «Una asistenta social del Ayuntamiento». El latido en las sienes continúa. Tendría que lograr detener este latido en las sienes. Su muerte está en mí. Late en mis sienes. No hay error posible. Detener los latidos en las sienes, detener el corazón, tranquilizarlo, nunca se tranquilizará por sí solo, hay que ayudarlo. Detener la exorbitación de la razón que huye, que se va de la cabeza. Me pongo el abrigo, salgo. La portera está abajo. «Buenos días, madame L.». Hoy no tenía un aspecto especial. La calle tampoco. Fuera, abril.
En la calle, duermo. Las manos en los bolsillos, bien hundidas, las piernas avanzan. Evitar los quioscos de periódicos. Evitar los centros de tránsito. Los Aliados avanzan en todos los frentes. Hace tan sólo unos días era algo importante. Ahora no tiene ninguna importancia. Únicamente leo los comunicados. Es del todo inútil, ahora avanzarán hasta el final. El día, la luz del día a raudales sobre el misterio nazi. Abril, habrá sucedido en abril. Los ejércitos aliados irrumpen en Alemania. Berlín arde. El Ejército Rojo prosigue su avance victorioso en el Sur, rebasa Dresde. En todos los frentes se avanza. Alemania, reducida a sí misma. Se ha cruzado el Rin, estaba claro. El gran día de la guerra: Remagen. Después ha empezado la cosa. En una cuneta con la cabeza vuelta hacia la tierra, las piernas dobladas, los brazos extendidos, él se está muriendo. Está ya muerto. Entre los esqueletos de Buchenwald, el suyo. Hace calor en toda Europa. En la carretera, a su lado, pasan los ejércitos aliados que avanzan. Desde hace tres semanas está muerto. Esto es, esto es lo que ha sucedido. Tengo una certeza. Camino más de prisa. Su boca está entreabierta. Es el atardecer. Ha pensado en mí antes de morir. El dolor es tan grande, se asfixia, no tiene aire. El dolor necesita espacio. Hay demasiada gente en las calles, quisiera avanzar por una gran llanura, sola. Justo antes de morir debió de decir mi nombre. A todo lo largo de todas las carreteras de Alemania hay hombres y mujeres tendidos en posturas semejantes a la suya. Miles, decenas de miles, y él. Él, a la vez contenido en los otros miles, y destacándose para mí sola de los otros miles, completamente distinto, solo. Todo lo que se puede saber cuando no se sabe nada, yo lo sé. Empezaron evacuándolos, luego, en el último minuto, los mataron. La guerra es una referencia general, las necesidades de la guerra también, la muerte. Murió pronunciando mi nombre. ¿Qué otro nombre hubiera podido pronunciar? Los que viven de referencias generales no tienen nada en común conmigo. Nadie tiene nada en común conmigo. La calle. En este momento hay en París gentes que ríen, jóvenes, sobre todo. Yo sólo tengo enemigos. Es el atardecer. Es preciso que regrese para esperar junto al teléfono. En el otro lado también es el atardecer. En la cuneta, va cayendo la noche, las sombras ocultan ahora su boca. Sol rojo sobre París, lento. Seis años de guerra terminan. Es la cuestión primordial de este siglo. La Alemania nazi está aplastada. También él en la cuneta. Todo está acabando. Me es imposible dejar de caminar. Estoy demacrada, seca como la piedra. Junto a la cuneta, el parapeto del Pont des Arts, el Sena. Exactamente, a la derecha de la cuneta. La oscuridad les separa. Ya nada me pertenece en el mundo excepto este cadáver tirado en una cuneta. El atardecer es rojo. Es el fin del mundo. Yo no muero contra nadie. Simplicidad de esta muerte. Habré dejado de vivir. Me es indiferente, este momento de mi muerte me resulta indiferente. Muriendo, no me reúno con él, dejo de esperarlo. Avisaré a D.: «Más vale morir, qué harías conmigo». Hábilmente moriré en vida para él, luego, cuando la muerte sobrevenga, será un alivio para D. Hago ese cálculo ruin. Tengo que regresar. D. me espera. «¿Ninguna noticia?». «Ninguna». Ya no me pregunta cómo estoy, ya no me da los buenos días. Dice: «¿Ninguna noticia?». Yo digo: «Ninguna». Voy a sentarme junto al teléfono, en el sofá. Me callo. D. está inquieto. Cuando no me mira, tiene un aspecto preocupado. Desde hace ocho días está mintiendo. Yo le digo a D.: «Dime algo». Ya no me dice que estoy chiflada, que no tengo derecho a poner enfermo a todo el mundo. Ahora, apenas dice: «No hay ningún motivo para que no vuelva él también». Sonríe, él también está demacrado, toda su cara se pone tirante cuando sonríe. Sin la presencia de D., me parece que no podría aguantar. Viene cada día, a veces dos veces al día. Se queda. Enciende la lámpara del salón, ya hace una hora que está ahí, deben de ser las nueve de la noche, aún no hemos cenado.
D. está sentado lejos de mí. Yo miro un punto fijo más allá de la ventana negra. D. me mira. Entonces yo le miro. Me sonríe, pero no es verdad. La semana pasada aún se acercaba a mí, me tomaba la mano, me decía: «Robert volverá, te lo juro». Ahora sé que se pregunta si no sería mejor no seguir alimentando la esperanza. A veces digo: «Perdóname». Al cabo de una hora, digo: «A qué puede deberse el que no tengamos ninguna noticia». Él dice: «Hay miles de deportados que están todavía en campos a los que no han llegado los Aliados, ¿cómo quieres que te avisen?». Esto dura mucho rato, hasta el momento en que yo le pido a D. que me jure que Robert volverá. Entonces D. jura que Robert L. volverá de los campos de concentración.
Voy a la cocina, pongo patatas a hervir. Me quedo allí. Apoyo la frente contra el borde de la mesa, cierro los ojos. D. no hace nada de ruido en el piso, hay sólo el rumor del gas. Se diría que estamos en medio de la noche. La evidencia se abate sobre mí, de manera fulminante, la información: está muerto desde hace quince días. Desde hace quince noches, desde hace quince días, tirado en una cuneta. Con las plantas de los pies al aire. Sobre él la lluvia, el sol, el polvo de los ejércitos victoriosos. Sus manos están abiertas. Cada una de sus manos más entrañables que mi vida. Manos que yo conozco. Que sólo yo conozco de este modo. Grito. Pasos muy lentos en el salón. D. viene. Siento alrededor de mis hombros dos manos suaves, firmes, que retiran mi cabeza de la mesa. Estoy apoyada en D. Digo: «Es terrible». «Lo sé», dice D. «No, no puedes saberlo». «Lo sé —dice D.—, pero inténtalo, todo se puede». Yo ya no puedo nada. Conforta estar ceñida por otros brazos. Casi podría creerse que la cosa va mejor a veces. Un minuto de aire respirable. Nos sentamos para comer. Inmediatamente vuelven las ganas de vomitar. El pan es el que él no ha comido, aquel cuya falta le ha hecho morir. Deseo que D. se vaya. Vuelvo a necesitar espacio vacío para el suplicio. D. se va. El piso cruje bajo mis pasos. Apago las lámparas, regreso a mi habitación. Lo hago lentamente, para ganar tiempo, no agitar las cosas en mi cabeza. Si no voy con cuidado, no dormiré. Cuando no duermo nada, a la mañana siguiente todo va mucho peor. Me duermo a su lado todas las noches, en la cuneta oscura, junto a él muerto.
Abril
Voy al centro de Orsay. Me cuesta mucho conseguir que entre allí el Servicio de Indagaciones del periódico Libres que creé en septiembre de 1944. Me objetaron que no era un servicio oficial. El B.C. R. A.1 está ya instalado y no quiere ceder su puesto a nadie. Al principio me instalé clandestinamente con documentación falsa y autorizaciones falsas. Pudimos recoger numerosas informaciones, que aparecieron en Libres, sobre convoyes y traslados de campos. No pocos mensajes personales. «Digan a la familia tal que su hijo está vivo, yo estuve con él hasta ayer». Nos echaron a la calle, a mis cuatro camaradas y a mí. El argumento es éste: «Todo el mundo quiere estar aquí, es imposible. Sólo se admitirá aquí a los secretariados de los stalags2. Alego que nuestro periódico es leído por setenta y cinco mil parientes de deportados y prisioneros». «Lo sentimos mucho, pero el reglamento prohíbe instalarse aquí a todo servicio no oficial». Digo que nuestro periódico no es como los demás, que es el único que realiza tiradas especiales con listas de nombres. «Ésta no es razón suficiente». Quien me habla es un oficial superior de la comisión de repatriación del ministerio Fresnay. Parece muy preocupado, está distante e inquieto. Es educado. Dice: «Lo siento». Yo digo: «Me defenderé hasta el final». Me dirijo hacia los despachos. «¿Dónde va usted?». «Voy a intentar quedarme». Intento colarme en una fila de prisioneros de guerra que ocupa todo lo ancho del pasillo. El oficial superior me dice, indicándome a los prisioneros: «Como usted quiera, pero cuidado, éstos todavía no han pasado por la desinfección. En todo caso, si aún está aquí por la noche, sintiéndolo mucho tendré que echarla». Encontramos una mesita de madera blanca y la colocamos a la entrada del circuito. Preguntamos a los prisioneros. Muchos vienen a nosotras. Recogemos cientos de mensajes. Trabajo sin levantar la cabeza, sólo pienso en escribir correctamente los nombres.
De vez en cuando un oficial, muy fácilmente reconocible entre los otros, joven, con camisa color caqui, muy ajustada, para que le marque el torso, viene a preguntamos quiénes somos. «¿Qué es esto del Servicio de Indagaciones? ¿Tienen ustedes un salvoconducto?». Enseño un falso salvoconducto, funciona. Luego es una mujer de la comisión de repatriación. «¿Qué quiere usted de ellos?» Yo explico que les pedimos noticias. Ella pregunta: «¿Y qué hacen ustedes con estas noticias?». Es una mujer joven con el cabello rubio platino, traje sastre azul marino, zapatos a juego, medias finas, las uñas rojas. Digo que las publicamos en un periódico que se llama Libres, que es el periódico de los prisioneros y de los deportados. Ella dice: «¿Libres? ¿Entonces no son ustedes ministerio? (sic)». «No». «¿Tienen una autorización?». Adopta una actitud distante. Yo digo: «Nos la tomamos». Ella se va, seguimos preguntando. Se nos facilitan las cosas debido a la lentitud extrema del paso de los prisioneros. Entre el momento en que se baja del tren y el de su llegada al primer despacho del circuito, el del control de identidad, pasan dos horas y media. Para los deportados es aún más largo, porque no tienen documentación y están infinitamente más cansados, la mayoría bordeando el límite de sus fuerzas. Vuelve un oficial, cuarenta y cinco años, chaqueta ceñida, el tono muy seco: «¿Qué es esto?». Nos explicamos una vez más. Él dice: «Ya existe un servicio análogo en el centro». Yo me permito replicar: «¿Cómo hacen ustedes llegar los mensajes a las familias? Sabemos que pasarán tres meses antes de que todos hayan podido escribir». Me mira y estalla en carcajadas. «No me ha comprendido usted. No se trata de noticias. Se trata de informaciones sobre las atrocidades nazis. Nosotros confeccionamos expedientes». Se aleja, luego vuelve. «¿Quién les garantiza que dicen la verdad? Es muy peligroso lo que hacen ustedes. Supongo que no ignoran que los milicianos3 se esconden entre ellos». No contesto que me es indiferente que los milicianos no estén detenidos. No contesto. Se marcha. Media hora después viene directamente a nuestra mesa un general. Le sigue un primer oficial y la mujer joven de traje sastre azul marino, también con galones. Como un policía exige: «La documentación». La enseño. «No es suficiente. Se le permite trabajar de pie, pero no quiero ver más esta mesa aquí». Alego que ocupa poco sitio. Él dice: «El ministro ha prohibido terminantemente colocar una mesa en el vestíbulo de honor (sic)». Llama a dos scouts que se llevan la mesa. Trabajaremos de pie. De vez en cuando se oye la radio, el programa alterna, tan pronto música de swing como música patriótica. La cola de prisioneros aumenta. De vez en cuando voy a la ventanilla del fondo de la sala: «¿Aún no hay deportados?». «No hay deportados». Uniformes en toda la estación. Mujeres de uniforme, comisiones de repatriación. Uno se pregunta de dónde salen estas personas, estos vestidos perfectos después de seis años de ocupación, estos zapatos de cuero, estas manos, ese tono altivo, áspero, siempre despectivo, ya sea en el furor, la condescendencia o la amabilidad. D. me dice: «Míralos bien, no los olvides». Yo pregunto de dónde vienen ésos, por qué están de pronto con nosotros, y ante todo quiénes son. D. me dice: «La Derecha. La Derecha es eso. Lo que ves en el personal gaullista que ocupa sus puestos. La Derecha se ha reconcentrado en el gaullismo incluso a través de la guerra. Verás cómo van a estar contra todo movimiento de resistencia que no sea directamente gaullista. Van a ocupar Francia. Se creen la Francia tutelar y pensante. Amargarán a Francia durante mucho tiempo, habrá que acostumbrarse a ellos». Esas mujeres hablan de los prisioneros diciendo «estos pobres chicos». Se dirigen la palabra como en un salón. «Dime, querida...». «Sí, querido...». Con muy pocas excepciones, tienen el acento de la aristocracia francesa. Están ahí para informar a los prisioneros sobre las horas de partida de los trenes. Tienen la sonrisa específica de las mujeres que quieren que se perciba su gran cansancio, pero también su esfuerzo por esconderlo. Aquí falta aire. Están realmente muy preocupadas. De vez en cuando vienen oficiales a verlas, se intercambian cigarrillos ingleses: «¿Y qué, siempre infatigable?». «Ya lo ve usted, mi capitán». Risas. En la sala de honor resuenan el ruido de pasos, las conversaciones murmuradas, los llantos, los lamentos. Siempre es así. Desfilan camiones. Vienen de Le Bourget. De cincuenta en cincuenta, los prisioneros son descargados en el centro. Cuando un grupo aparece, de inmediato estalla la música: «Es el camino que va, que va, que va, y que no acaba...». Cuando los grupos son más numerosos, es La Marsellesa. Silencios entre los cánticos, pero muy cortos. «Los pobres chicos» miran la sala de honor, sonríen todos. Oficiales de repatriación los enmarcan. «Vamos, amigos, a la fila». Ellos van a la fila y siguen sonriendo. Los que llegan primero a la ventanilla de identidad dicen: «Es largo», pero siguen sonriendo amablemente. Cuando les piden informaciones, dejan de sonreír, intentan recordar. Uno de estos últimos días estaba yo en la Gare de l’Est, una de esas damas increpó a un soldado de la Legión, enseñando sus galones: «Cómo es que no me saluda, muchacho, o acaso no ve que soy capitán (sic)». El soldado la miró, era hermosa y joven y él se rio. La mujer se fue corriendo: «¡Qué maleducado!». Yo fui a ver al jefe del centro para arreglar el asunto del Servicio de Indagaciones. Nos permite quedarnos ahí, pero al final del circuito, en la cola, por la zona de la consigna. Mientras no hay convoyes deportados, aguanto. Vuelven algunos pasando por el «Lutetia», pero por Orsay, de momento, sólo hay individuos aislados. Tengo miedo de ver aparecer a Robert L. Cuando anuncian deportados, salgo del centro, es algo convenido con mis camaradas, no vuelvo hasta que los deportados se han ido. Cuando vuelvo, mis camaradas me avisan desde lejos: «Nada. Ninguno conoce a Robert L.». Por la noche voy al periódico, doy las listas. Cada noche digo a D.: «Mañana no volveré a Orsay».
20 de abril
Hoy llega el primer convoy de deportados políticos de Weimar. Me telefonean del centro por la mañana. Me dicen que puedo ir, que no llegarán hasta la tarde. Voy por la mañana. Me quedaré allí todo el día. No sé dónde meterme para soportarme.
Orsay. Fuera del centro, hay mujeres de prisioneros de guerra coagulados en una masa compacta. Barreras blancas las separan de los prisioneros. Gritan: «¿Tiene usted noticias de Fulano?». A veces los soldados se detienen, los hay que contestan. A las siete de la mañana ya hay mujeres. Las hay que se quedan hasta las tres de la madrugada y vuelven al día siguiente a las siete. Pero en plena noche, entre las tres y las siete, también se quedan algunas. Se les prohíbe la entrada en el centro. Muchas personas que no esperan a nadie acuden también a la Gare d’Orsay para ver el espectáculo, la llegada de los prisioneros de la guerra y también cómo esperan las mujeres, y todo lo demás, ver cómo sucede, seguramente esto nunca se repetirá. Se distingue a los espectadores de los demás por el detalle de que no gritan y se mantienen un poco apartados de las masas de mujeres, para ver a la vez la llegada de los prisioneros y la acogida que les dan las mujeres. Los prisioneros de guerra llegan en orden. Por la noche llegan en grandes camiones americanos, se apean en un lugar totalmente iluminado. Las mujeres chillan, aplauden. Los prisioneros se detienen, deslumbrados, confusos. A lo largo del día, las mujeres gritan en cuanto ven aparecer los camiones por el puente de Solferino. Por la noche, gritan en cuanto disminuyen la marcha, un poco antes de llegar al centro. Gritan nombres de ciudades alemanas: «¿Noyeswarda?»4, «¿Kassel?», o números de stalag. «¿VII A?» «¿Komando del III A?» Los prisioneros tienen aspecto asombrado, llegan directamente de Le Bourget y de Alemania, a veces contestan, lo más frecuente es que no comprendan muy bien lo que se les pregunta, sonríen, se vuelven hacia las mujeres francesas, son las primeras que vuelven a ver.
Trabajo mal, ninguno de estos nombres que escribo uno tras otro es nunca el suyo. Al ritmo de cada cinco minutos el deseo de acabar, de dejar el lápiz, de no volver a pedir noticias, de salir del centro para el resto de mi vida. Hacia las dos de la tarde voy a preguntar a qué hora llega el convoy de Weimar, dejo el circuito, busco a alguien a quien dirigirme. En un rincón de la sala de honor, veo una decena de mujeres instaladas por el suelo y a las que habla una coronela. Me acerco. La coronela es una mujer alta con traje sastre azul marino, cruz de Lorena en la solapa, tiene el pelo blanco rizado con tenacillas y con un ligero tinte azul. Las mujeres la miran, parecen extenuadas, pero escuchan boquiabiertas lo que dice la coronela. En torno a ellas hay un número de hatillos, maletas atadas con cordeles, y también un niño que duerme sobre un petate. Están muy sucias y tienen el rostro descompuesto. Dos de ellas tienen un vientre enorme. Otra mujer con el grado de oficial mira, un poco apartada. Me acerco a ella y le pregunto qué pasa. Ella me mira, baja los ojos y dice púdicamente: «Voluntarias del S. T. O».5. La coronela les dice que se levanten y la sigan. Ellas se levantan y la siguen. Si tienen ese rostro asustado es porque las mujeres de prisioneros de guerra que esperan a la puerta del centro acaban de abuchearlas. Hace unos días asistí a una llegada de voluntarios del S. T. O. Llegaban como los demás, sonrientes, luego, poco a poco, comprendieron y entonces se les puso ese mismo rostro descompuesto. La coronela se dirige a la mujer joven de uniforme que me ha informado, ella señala con el dedo a las mujeres: «¿Qué se va a hacer con ellas?». La otra dice: «No lo sé». La coronela ha debido de hacerles saber que son basura. Las hay que lloran. Las que están embarazadas tienen la mirada fija. La coronela les dice que vuelvan a sentarse. Ellas vuelven a sentarse. La mayoría son obreras, tienen las manos ennegrecidas por el aceite de las máquinas alemanas. Dos de ellas son sin duda prostitutas, están maquilladas, llevan el cabello teñido, pero también ellas han debido de trabajar en las máquinas, tienen las mismas manos ennegrecidas. Un oficial de repatriación llega. «¿Qué son éstas?». «Voluntarias del S. T. O.». La voz de la coronela es aguda, se vuelve hacia las voluntarias y las amenaza: «Siéntense y estense quietas... ¿Entendido? No se crean que las vamos a dejar marchar así como así...». Amenaza a las voluntarias con un ademán. El oficial de repatriación se acerca al montón de voluntarias, las mira, y delante de ellas, de las voluntarias, pregunta a la coronela: «¿Tiene usted órdenes?». La coronela responde: «No, ¿y usted?». «Me han hablado de seis meses de detención». La coronela aprueba con un movimiento de su hermosa cabeza rizada. «Lo tendrían bien merecido...». El oficial lanza bocanadas de humo «Camel» sobre el montón de voluntarias que siguen la conversación con la mirada extraviada. «¡De acuerdo!», y se aleja, joven, elegante, hombre de pelo en pecho con un «Camel» en la mano. Las voluntarias miran y acechan una indicación cualquiera sobre la suerte que les espera. Ninguna indicación. Detengo a la coronela que se va. «¿Sabe usted a qué hora llega el convoy de Weimar?» Ella me mira atentamente. «A las tres». Me sigue mirando, no para de mirarme, me calibra, y me dice con irritación, pero apenas una punta: «No vale la pena estorbar en el centro con tanta espera, sólo hay generales y prefectos, vuélvase a su casa». No me esperaba esto. Creo que la insulto. Digo: «¿Y los demás?». Ella se pone enérgica. «¡Me da horror esta mentalidad! Vaya a quejarse a otro sitio, pequeña». Está tan indignada que va a comunicarlo a un pequeño grupo de mujeres también de uniforme. Ellas la escuchan contar, se indignan, me miran. Voy hacia una de ellas. Digo: «¿Y ésa, no espera a nadie?». Ella me mira, escandalizada. Intenta calmarme. Dice: «Tiene mucho que hacer, la pobre, está crispada». Yo regreso al Servicio de Indagaciones, al final del circuito. Poco después regreso a la sala de honor. D. me espera allí con un falso salvoconducto.
Hacia las tres, un rumor: «Ahí están». Dejo el circuito, me quedo apostada en la entrada de un pequeño pasillo, frente a la sala de honor. Sé que Robert L. no estará allí. D. está a mi lado. Tiene el encargo de ir a hacer preguntas a los deportados para saber si han conocido a Robert L. Está pálido. No se ocupa de mí. Hay un gran barullo en la sala de honor. Las mujeres de uniforme se agitan en torno a las voluntarias y las hacen sentarse por el suelo en un rincón. La sala de honor está vacía. Hay un parón en la llegada de prisioneros de guerra. Circulan oficiales de repatriación. Parón también del micrófono. Oigo: «El ministro». Reconozco a Fresnay entre los oficiales. Sigo en el mismo lugar, en la entrada del pequeño pasillo. Miro la entrada. Sé que no hay ninguna posibilidad de que Robert L. esté allí. Pero quizá D. llegue a saber algo. No me siento bien. Tiemblo. Tengo frío. Me apoyo contra la pared. De pronto, un rumor: «¡Ahí están!». Fuera, las mujeres no han gritado. No han aplaudido. De pronto aparecen por el pasillo de la entrada dos scouts llevando a un hombre. El hombre los enlaza por el cuello. Los scouts lo llevan, con los brazos cruzados por debajo de sus muslos. El hombre viste de civil, está rapado, parece sufrir mucho. Tiene un color extraño. Debe llorar. No puede decirse que esté delgado, es otra cosa, queda muy poco de él, tan poco que no se sabe si está con vida. Sin embargo no, todavía vive, su rostro se convulsiona en una mueca aterradora, vive. No mira nada, ni al ministro, ni la sala de honor, ni las banderas, nada. Tal vez su mueca es una risa. Es el primer deportado de Weimar que entra en el centro. Sin darme cuenta he avanzado, estoy en medio de la sala de honor, de espaldas al micrófono. Siguen otros dos scouts que sostienen a otro anciano. Luego llega una docena más. Éstos parecen en mejor estado que los primeros. Con ayuda, logran andar. Los hacen sentarse en bancos de jardín que han instalado en la sala. El ministro va hacia ellos. El segundo que ha entrado, el anciano, llora. No puede saberse si es tan anciano, quizá tenga veinte años, no se puede saber la edad. El ministro se acerca y se descubre, va hacia el anciano, le tiende la mano, el anciano la toma, no sabe que es la mano del ministro.