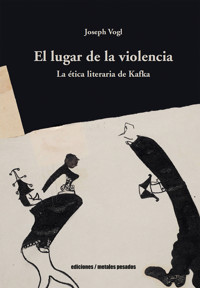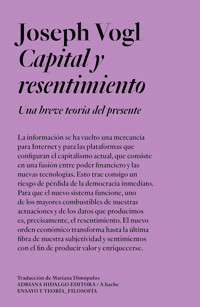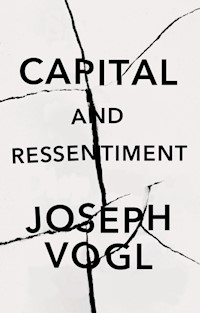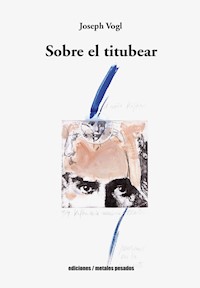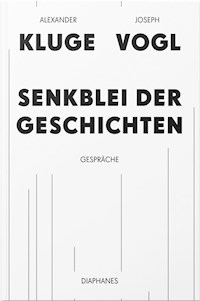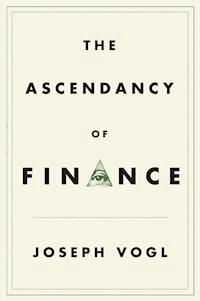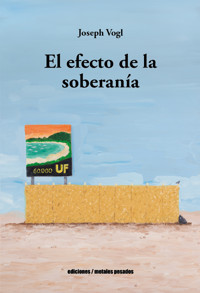
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones metales pesados
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Las crisis económicas no solo desatan el caos: abren la puerta a formas excepcionales de gobierno donde lo políticamente impensable se vuelve posible. En medio de la turbulencia financiera, el poder se desplaza hacia una zona gris en la que expertos, organismos internacionales, bancos centrales y grandes corporaciones toman decisiones cruciales al margen de los canales democráticos tradicionales. Este fenómeno no es reciente. Desde los orígenes del capitalismo moderno, Estado y mercado han reforzado sus mutuas dependencias y creado estructuras de poder híbridas que operan con creciente autonomía. Así, la clásica oposición entre economía y política se desvanece progresivamente. En este lúcido ensayo, Joseph Vogl sostiene que el poder financiero opera como un «cuarto poder», capaz de adoptar decisiones políticas fundamentales sin rendir cuentas a la soberanía popular. Este poder actúa de manera autónoma dentro del ejercicio gubernamental y determina el destino de nuestras sociedades en función de los intereses de preservación de la riqueza privada. Vogl concibe el actual predominio de los mercados financieros como la manifestación de la continua economización de la gobernanza: un proceso histórico donde la relación entre lo político y la acumulación de capital genera lo que denomina «efectos de la soberanía». Una reflexión indispensable sobre los mecanismos ocultos del poder en las democracias contemporáneas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 2025-A-5724
ISBN: 978-956-6426-00-4
ISBN digital: 978-956-6426-01-1
Imagen de portada: Camilo Ortega, 60.000 UF - puede ser tuya. Óleo sobre tela, 2025. Fotografía: Andrea González. Cortesía Galería Gabriela Mistral
Diseño y diagramación: Paula Lobiano B.
Corrección: Catalina Muñoz Colina
Traducción: Niklas Bornhauser
Der Souveränitätseffekt © Joseph Vogl
© 2015, DIAPHANES, Zúrich-Berlín
De la traducción © ediciones / metales pesados
Todos los derechos reservados
E mail: [email protected]
www.metalespesados.cl
Madrid 1998 - Santiago Centro
Teléfono: (56-2) 26328926
Santiago de Chile, agosto de 2025
Impreso por DpiPrint Spa
Diagramación digital: Paula Lobiano B.
Índice
Observación preliminar
I. Desdiferenciación funcional
II. Economía y gobierno
III. El poder señorial
IV. Apoteosis de lo financiero
V. El cuarto poder
VI. Reservas de soberanía
Bibliografía
Hitos
Página de copyright
Página de título
Índice de contenido
Introducción
Contenido principal
Bibliografía
Notas al pie
Observación preliminar
Las crisis económicas ofrecen la posibilidad para la realización de lo políticamente incómodo. Justamente los dramas más recientes en los mercados financieros han llevado a un estilo de gobierno cuyos procedimientos e instancias se distribuyen entre órganos estatales, organizaciones internacionales, bancos centrales [Notenbanken]1 y empresas privadas. En la zona gris entre economía y política, los comités de expertos, gremios improvisados o consorcios informales conformados por actores políticos y económicos se han hecho cargo de los asuntos del gobierno y, con su política de estado de emergencia [Notstandspolitik], han sido legitimados para situaciones coercitivas y casos de excepción.
Sin embargo, esta situación no es ninguna novedad. Porque las dinámicas del capitalismo financiero moderno están acuñadas menos por la contraposición que por una coevolución de Estados y mercados, en la que se establecen y refuerzan dependencias recíprocas. Desde la aparición de individuos dispuestos a financiar, de manera privada, los presupuestos de los principados europeos, pasando por la creación de bancos centrales y créditos públicos, hasta el dominio actual de la economía financiera, se perfilan reservas de soberanía que poseen un orden y cualidad propios. La Modernidad ha engendrado no solo aparatos de Estado, consorcios que operan a nivel internacional, industrias financieras influyentes y mercados descentralizados. También se ha formado un tipo específico de poder que adopta una posición autónoma al interior de la práctica del gobierno. No es posible describirlo en su totalidad a través de estructuras políticas ni a través de operaciones y estrategias económicas, sino que se caracteriza por el actuar recíproco de ambos polos. En él, el presunto antagonismo entre autoridad política y capital se ha debilitado, suspendido o simplemente no posee una mayor influencia.
La efectividad y la historia de este tipo de poder es a lo que se dedica este ensayo histórico-especulativo, bajo la tesis de que en las finanzas modernas se concentra un poder decisional político que actúa al margen de las soberanías populares y que evita los procedimientos democráticos. En el curso de los últimos trescientos años se ha adoptado el carácter de un «cuarto poder» en el que es imposible separar la formación de poder de capital de la activación de capitales de poder. La dominación actual del régimen financiero, por consiguiente, es comprendida como la variación más reciente de una economización del gobernar que se manifiesta en acoplamientos agresivos entre ensambladuras políticas y capital privado, en el anudamiento eficiente entre mercado y poder. La oposición notoria entre economía y política resulta ser una leyenda del liberalismo que es insuficiente para comprender la génesis y la figura [Gestalt]2 del ejercicio moderno de poder.
Esto da como resultado el recorrido de los siguientes capítulos. Todos estos se refieren a los escenarios de las zonas de indiferencia político-económicas, que están asociados a la conformación de órdenes políticos y sistemas económicos modernos. Comenzando de la caracterización de una política internacional de emergencia y crisis que arranca en 2008 (primer capítulo), se investiga el significado de la política económica para el saber de gobierno a partir del temprano siglo XVII (segundo capítulo). En un segundo paso, se presentan los estrechos pactos e implicaciones entre el fisco y las finanzas privadas. El elevado endeudamiento de las economías de principados y Estados europeos del Renacimiento en adelante llevó no solo a la creación y expansión de los mercados de capitales; la instalación de una «deuda estatal eterna» y las garantías del crédito público, también se vio acompañada de la formación de consorcios financieros fuertes y activos a nivel internacional. El funcionamiento del sistema financiero internacional está anudada con la integración sistemática de deudores e inversores privados al ejercicio del poder de gobierno (tercer y cuarto capítulo). Por un lado, se materializa el nexo entre el Estado y las finanzas en aquellas instituciones como los bancos centrales y nacionales que, desde el siglo XIX, ocupan un lugar precario, excéntrico y destacado en el actuar gubernamental (quinto capítulo). Por el otro lado, en la segunda mitad del siglo XX se han instaurado dinámicas en las que finalmente se realizó una transferencia flagrante de poder desde los gobiernos y Estados hacia los mismos mercados financieros (sexto capítulo). Competencias soberanas como la creación de dinero y la liquidez migraron hacia la esfera financiera y dictaron una situación en la que las estrategias del enriquecimiento privado mediante «efectos de soberanía» repercutió inmediatamente en el destino de economías nacionales y sociedades.
El otoño de las finanzas
Cuatro días durante el otoño norteamericano de 2008. La mañana del viernes, 12 de septiembre, el banco neoyorquino de inversiones Lehman Brothers estaba de cara a la bancarrota, lo que desencadenó una rápida secuencia de reuniones de crisis entre agencias de gobierno norteamericanas e inglesas, jefes de bancos centrales, grandes bancos internacionales e inversores privados. Ya en marzo de 2008, el banco de inversiones Bear Stearns, con garantías estatales de veintinueve millones de dólares, había sido obligada a la absorción por JP Morgan Chase & Co. Luego de que los bancos hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac en verano de 2008 habían sido salvados con cientocuarenta mil millones, el ministro estadounidense de finanzas Henry Paulsen excluyó la posibilidad de poner a disposición más dinero obtenido mediante impuestos para Lehman Brothers. La misma tarde del viernes, en la sala de conferencias del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, a los representantes de empresas bancarias norteamericanas y europeas –entre ellos, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, PNP Paribas– se les aclaró la necesidad de una solución generada por la economía privada. Distintos inversores debían estar involucrados, los riesgos debían ser esparcidos. El Bank of America de Carolina del Norte y Barclays con sede en Londres se mostraron interesados. Entretanto, el consorcio de seguros American International Group (AIG) también notificó que tenía problemas de liquidez y en la mañana siguiente, el sábado 13 de septiembre, era reconocido que estaba en juego el «bienestar del sistema financiero global», según constató unos de los gerentes de un banco participante. Al mismo tiempo, el banco de inversores Merrill Lynch, también magullado en cuanto a lo financiero –por temor a que, después de un posible rescate de Lehman, la crisis pudiera extenderse al siguiente punto débil en el sistema–, buscaba participaciones adicionales de capital. Después de breves y secretas negociaciones fue absorbida por el Bank of America y con ello se prometía el acceso al negocio internacional de inversiones. Así que para un rescate de Lehman Brothers, el Bank of America ya no estaba disponible.
En el transcurso del sábado se hizo evidente que las pérdidas de Lehman eran más drásticas, y la necesidad de liquidez de la aseguradora American International Group (AIG) eran considerablemente mayores de lo que se había estimado. Adicionalmente, los esfuerzos de absorción de Lehman por Barclays en Londres no avanzaban. Si bien el banco británico pudo presentar un plan de financiamiento plausible, no obstante, para la aprobación de sus accionistas se requería cumplir con una exigencia impuesta por el derecho británico: necesitaba garantías de hasta sesenta mil millones de dólares que ningún inversor privado quería facilitar. El tiempo que quedaba hasta la apertura de la bolsa y el inicio del comercio del lunes empezaba a escasear. Numerosas llamadas telefónicas realizadas el domingo 14 de septiembre entre el Departamento del Tesoro de EE. UU., el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Barclays, el canciller británico de la Hacienda y la agencia británica de supervisión financiera, se tradujeron en que Londres insistiría en la aprobación de los aportes accionarios de Barclays y no consentiría el negocio sin la plena garantía financiera. Mientras que en Londres se presionaba por obtener una respuesta afirmativa y clara por parte de los norteamericanos, en los EE. UU. se echaba de menos una oferta sólida e inequívoca a la que pudieran reaccionar. Hacia el mediodía, la opción de Barclays se desbarató. La puesta a disposición de más recursos por parte del gobierno de los EE. UU. y la Reserva Federal seguía sin ser una opción y, acompañado de la esperanza de que los mercados financieros y sus actores, frente a esta situación crítica, debían estar preparados para la caída. Lehman Brothers de la noche del domingo al lunes 15 de septiembre de 2008 se declaró en quiebra3. Los bancos siempre son salvados el fin de semana. ¿O no?
Si bien la última crisis financiera ya había comenzado con el quiebre del mercado norteamericano hipotecario e inmobiliario en 2006 y los cuellos de botella del comercio de las bancas de internet desde 2007, fue después del «fin de semana de Lehman» que pudo escalar hasta convertirse en un colapso global del sistema. Lo que sucedió después es suficientemente conocido y condujo al reino de aquellas soluciones que desplazan y agudizan los problemas. La quiebra de Lehman implicó ochenta procesos de insolvencia en dieciocho países diferentes fuera de los EE. UU. Hasta fines del 2008, desaparecieron o fueron estatizados cincuenta y tres bancos. En los EE. UU., AIG fue apoyado con 182 mil millones de dólares por parte de la Reserva Federal. Washington Mutual y Wachovia quebraron; Bank of America y Citigroup fueron salvados mediante rescates financieros [bailouts], con la imposición de un programa de ayudas de un volumen de 700 mil millones de dólares; y después de la desaparición de Bearf Sterns, Lehman Brothers y Merrill Lynch, de los cinco grandes bancos de inversión de Wall Street solo quedaron Goldman Sachs y Morgan Stanley, los que, dentro de este contexto, solo pudieron salvarse mediante una transformación, improvisada con rapidez, en bankholdings bajo el paraguas protector del gobierno de los EE. UU. A continuación, colapsaron fondos internacionales de dinero, el comercio con títulos valor, la cotización de las acciones, los mercados de capitales y de crédito se derrumbaron, los intereses de créditos y las primas de riesgo subieron. Partiendo de los EE. UU., la espiral de agujeros de liquidez, aprietos de crédito, insolvencias, paquetes de rescate y contratos estatales de fianza se expandió hacia Asia, Europa y Latinoamérica. El colapso en los mercados financieros tuvo como consecuencia una serie de crisis fiscales y evolucionó hacia una notoria crisis económica mundial con un comercio mundial regresivo, el encogimiento de productos internos brutos, recesión, pérdidas por impuestos no recibidos, bancarrotas estatales y un creciente desempleo. Hasta las fallas tectónicas sostenidas en la eurozona, los efectos del fin de semana de otoño de 2008 se han perpetuado –por muy mediadamente que haya sido– y a través de la regla de oro presupuestaria, conocida como frenos del endeudamiento, programas de austeridad, privatizaciones, políticas contractivas en mercados laborales y sociales dictaron el actuar agudo de los gobiernos4.
Un suceso inaudito
En el 2007, a través de peritajes prominentes se le había diagnosticado al sistema financiero mundial una gran estabilidad, una salud robusta y buenas perspectivas en conjunto. El 10 de septiembre de 2008 importantes representantes de las altas finanzas, entre ellos Josef Ackermann, aún estaban plenamente convencidos de que no ocurriría un colapso como el de Lehman; y forzosamente, los sucesos de septiembre de 2008 se vivieron como el fin de la belle époque del capital financiero, como «Armagedón», «catástrofe del siglo», «temblor enorme», «línea divisoria de las aguas» y el «mayor melodrama» de la historia económica más reciente5. En todo caso, resulta llamativo que la decisión ominosa sobre la insolvencia de Lehman en principio no fue una verdadera decisión. Más bien, se impuso una ley de las consecuencias no intencionadas y con los acontecimientos entre el 12 y el 15 de septiembre de 2008 se entregó el material para una novela financiera, cuya dinámica adquirió un carácter kleistiano. Intenciones serias, esperanzas engañosas, estimaciones erróneas, circunstancias adversas e inconsecuencias. Una mezcla entre intereses comerciales, consideraciones públicas y políticas, reservas legales y presión para actuar, diferentes cosmovisiones, peripecias rápidas, malentendidos y terquedades evidentes dieron como resultado un formato acontecimental que hizo que los actores involucrados parecieran tan responsables como carentes de toda imputabilidad. Por mucho que el suceso inaudito de 2008 determinó el acontecer económico global, en su reconstrucción no se encuentra una razón confiable. A lo más, se podría reconocer en ello una clase de «irresponsabilidad estructurada», un actuar reiteradamente delegado que se distribuyó en diferentes porciones por sobre empresas privadas, bancos centrales y órganos de gobierno y en su actuar conjunto producía «acumulaciones imprevisibles de efectos, transgresiones de umbrales, irreversibilidades que ocurrían repentinamente»6. Finalmente, se recurre a la respuesta de que la decisión de aquel entonces era tan desafortunada como carente de alternativas y que encontró su expresión lógico-accional únicamente en el irrealis, según formuló a posteriori el entonces presidente de la Reserva Federal de los EE. UU., Ben Bernanke: «Si hubiéramos podido evitar la quiebra [de Lehman Brothers], lo habríamos hecho»7. De manera similar a cómo, al final de Los últimos días de la humanidad de Karl Kraus, la voz de un dios desconcertado constata acerca del desastre de la Primera Guerra Mundial: «No lo quise [que ocurriera]». Uno de los protagonistas de septiembre de 2008 resumió lo ocurrido de manera concluyente: «No sé cómo pudo pasar esto»8.
Si el fin de semana de mediados de septiembre de 2008 puede ser considerado como un momento significativo, más conciso, en el transcurso del acontecer económico reciente, es decir, como una constelación crítica en la que se reúnen determinantes esenciales de esos mismos acontecimientos, esto se debe, no en último lugar, a que los procesos, procedimientos y agencias en él operantes pertenecen a aquellos factores que están involucrados inmediatamente en la formación de un poder de acción político-económico. Como sea que se interpreten estos acontecimientos a posteriori, ya sea como percance, motivo o desencadenante inesperado de la última crisis financiera global, no deberían ser recordados solo como un episodio bizarro con consecuencias imprevisibles. Lo que sucedió en septiembre de 2008, más bien debe ser comprendido como un juego decisional ejemplar, como diagrama de la elaboración, la secuencia y la lógica de procesos decisionales en el régimen económico-financiero. Un consorcio de actores públicos y privados, meetings improvisados, acuerdos secretos y una premura de tiempo dictado por los movimientos de los mercados financieros. Todo esto, desde 2008 en adelante, se ha convertido en un modelo, ha determinado el actuar gubernamental, así como el destino de economías nacionales y sociedades. Desde las negociaciones agitadas a propósito de la crisis de Lehman Brothers hasta la política europea de crisis adoptada pocos años después, es posible consignar una informalización de decisiones relevantes en la zona gris entre economía y política, una informalización de sus procedimientos y de sus instancias. Comités de expertos, gremios gubernamentales, comisiones, grupos de trabajos, las llamadas «troikas», «merkozys», etc., de facto habían asumido las tareas gubernamentales y eran legitimadas exclusivamente por situaciones especiales, acontecimientos extraordinarios, situaciones coercitivas o casos de excepción.
Estado de emergencia
Así, por ejemplo, en los EE. UU., en 2008 por primera vez se recurrió a aquel parágrafo de emergencia 13(3) de la ley del Banco Central, según el que la Reserva Federal en «circunstancias inusuales y urgentes» puede transgredir su espacio de acción legalmente definido y excepcionalmente puede apoyar a todos, sean individuos o empresas, con créditos públicos. El gobierno británico, luego de la bancarrota de los bancos islandeses, primero constató una «situación fuera de lo común», para luego aplicar leyes antiterroristas recientemente aprobadas y congelar el capital islandés extranjero. Incluso años después la llamada hoja de ruta [roadmap] para la estabilización de la eurozona fue anunciada apelando a situaciones actuales de peligro y el «telón de fondo de urgencia» asociado9. En una serie ininterrumpida de «momentos decisivos» y «muy decisivos», las referencias a situaciones de apuros y amenazas existenciales no solo se han convertido en la norma en el manejo internacional de crisis. Además de lo anterior, también se vieron acompañadas de una retórica del estado de excepción con la que se constataba, en versiones diferentes, que «tiempos de crisis» exigían «medidas de crisis», «circunstancias inusuales» demandaban «medidas inusuales» o, dicho de manera aún más aguda: que «en el equivalente económico-financiero a tiempos de guerra» forzosamente se debían activar «medidas bélicas de poder»10. Estas medidas extraordinarias –desde los servicios de rescate del gobierno estadounidense hasta las polémicas intervenciones del Mecanismo Europeo de Estabilización [MEE] y del Banco Central Europeo [BCE] operan, la mayor parte de las veces, en un espacio sin reglas, transgreden «líneas rojas» y se mueven, en conjunto, en el ámbito fronterizo de normas políticas y legales existentes. El proverbial «la urgencia no sabe de mandamientos ni leyes» –o necessitas non habet legem– se dirigió a potenciales de escalación que no estaban previstos en el campo de las situaciones normales11. Finalmente, se ingresó a aquel incómodo territorio decisional en el que forzosamente el bienestar de un grupo o de otro (trátese de este o de aquel empresario, de dueños de casa norteamericanos o jubilados griegos) debía sacrificarse en nombre de un bien supremo o de una mejora general. Aquí no aplicaban mensajes felices, sino despiadados, que proclamaban nuevos imperativos y llamaban a ser ejercidos con rapidez para la mantención de todo el sistema. Estas medidas disciplinares, según la canciller alemana, Angela Merkel, «no deben orientarse según los más débiles, sino según los fuertes. Sé que este es un mensaje duro. Económicamente, sin embargo, es un deber y una necesidad absolutos. Sino pasaríamos del sartén al fuego»12.
A más tardar, desde 2008 y bajo el signo de la última crisis financiera y económica, se ha formado, entonces, el programa de una política de estado de emergencia, cuya consistencia y particularidad –en resumidas cuentas– se caracteriza por los siguientes atributos: situaciones de excepción que exigen instrumentos y medidas excepcionales; procesos de votación que se realizan tras puertas cerradas, están determinados por el ritmo de los mercados financieros y que colisionan con el carácter de larga duración de vías formales procedimentales; una urgencia decisional que fuerza a la ponderación resuelta de diferentes intereses a favor de un mejor general; finalmente, el carácter informal de instancias decisionales que con su poder de acción se merecen el título de «comisiones de bienestar» o «soviets financieros» convocadas con rapidez.
Golpe de Estado
En un estilo político de esta naturaleza es posible reconocer una imposibilidad confundente de distinguir entre «forma y no-formas [Unform]» política13, quizá también una crisis del gobernar en general que se destaca por una distribución poco clara e improvisada de competencias de acción entre instancias estatales y que erosiona la forma establecida de instituciones y procedimientos. No obstante, este perfil de acción en ningún caso es nuevo. Remite, en principio, a la disciplina más antigua de la razón de Estado y, con ello, a la tradición de una razón política que, desde la Modernidad temprana en adelante, se aboga a las preguntas por los medios adecuados para la autoafirmación de ensamblajes políticos existentes; las intervenciones nacidas a partir de la urgencia son legitimadas a través de una referencia al aseguramiento del bienestar del Estado. No obstante, este procedimiento obtiene una concepción más exacta a través de un concepto con el cual, desde comienzos del siglo XVII, se circunscribió la técnica objetual de un manejo efectivo de crisis y las transgresiones del actuar conforme a las reglas, de cara a situaciones agudas de peligro. Así, por ejemplo, el secretario francés del cardenal y bibliotecario Gabriel Naudé en sus Consideraciones Políticas Sobre los Golpes de Estado (Considérations politiques sur les coups d’états), aparecidas en 1639 en una edición ínfima de doce ejemplares, examinó minuciosamente diferentes situaciones políticas de emergencia y bajo el concepto de «golpe de Estado» reunió aquellos componentes que también hoy caracterizan los dramas de regímenes de crisis.
De acuerdo con lo anterior, deben distinguirse dos formas de sabiduría política y conceder que las reglas políticas habituales no pueden valer para estados de excepción ni para casus extremae necessitatis [casos de extrema necesidad]. Este estado de emergencia se caracteriza por el hecho de que aspectos imprevisibles repentinos, amenazas potenciales y porvenires altamente inciertos obligan a un proceder proléptico y fuerzan a la prolepsis rápida con respecto a dificultades venideras. También aquí se trata de caminos y medidas poco comunes. También aquí se trata de la apertura de espacios indefinidos de acción, de la «transgresión del derecho común a causa del mejor bien común»; y también aquí, finalmente, se exigen «acciones osadas y extraordinarias», a las cuales los príncipes «están obligados a realizar en los negocios difíciles y en situaciones desesperadas, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimiento ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el interés público»14. Con el concepto de golpe de Estado, la reflexión sobre vacíos en el orden, situaciones críticas y estados de excepción ha ocupado un lugar sistemático en el saber político. Con él, la norma quebrantada, el acto transgresivo y diversas competencias de transgresión se han convertido en el punto de partida de la formación de nuevas teorías políticas.
Si el «golpe de Estado» en el sentido de Naudé es tomado menos como un título polémico, si no, más bien, como un término técnico (terminus technicus) en el saber político de la Modernidad, entonces, con ello no se ha designado tan solo una modalidad del poder barroco que anuda el golpe (coup) sorpresivo con el escándalo de un acto político tan dramático como avasallador y que se agota en operaciones de capa y espada. Más bien, el procedimiento agridulce del golpe de Estado debe ser comprendido como un caso extremo del «buen gobernar», como medio extremo de una racionalidad política que se orienta según la preocupación por la mantención del orden imperante y que, en su conjunto, posee un carácter tanto defensivo como también conservador15. A diferencia de su versión conceptual moderna, el golpe de Estado de la Modernidad temprana en ningún caso se define por la incautación violenta del Estado, por el golpe [Putsch], el derrocamiento del gobierno y la eliminación del poder existente. Su estatus precario lo obtiene a través del hecho de que, si bien abarca acciones en el sentido del bien común, no puede ser justificado por principios ni máximas de gobierno universales. Exige una apreciación situacional, efectiva de caso en caso y, al mismo tiempo, casuística, de situaciones concretas bajo el signo de lo extremo. Se forma en lo oculto, opera «improvisando», interrumpe la referencia confiable a reglas confiables de cualquier tipo; se desprende de concepciones procesales, jurídicas o institucionales, y se manifiesta en mera informalidad. En él, se condensa un saber extraordinario acerca de acciones inauditas en situaciones extraordinarias e incluye la aplicación de medios adecuados en el caso concreto para un éxito concreto.
Frente a esto, puede determinarse el significado sistemático de este concepto –más allá de su lugar histórico de creación– en dos sentidos. Por un lado, su espacio de validez es el terreno de empleo de una razón gubernamental que no se orienta según instituciones legales ni normas procedimentales, sino según la eficiencia de prácticas y estratagemas heterogéneos. Su criterio no reside en la forma jurídica ni en la conformidad al derecho, sino en el uso hábil de medios que, bajo determinadas circunstancias, están al servicio del aseguramiento de los poderes encargados del mantenimiento del orden. No se refiere a un carácter universal del principio de gobierno, sino a aquellos recursos y relaciones de poder, en las que se encarnan la fuerza, el dinamismo y la vitalidad de lo político. No es casual que en el punto de fuga del tratado de Naudé se encuentra el modelo y la práctica de gobierno del cardenal Richelieu que, como primer ministro bajo Luis XIII, estableció la conexión entre la sofisticación de la táctica política interior y exterior, con tempranos intentos de una política comercial y fiscal mercantilista. Por el otro lado, bajo el concepto del golpe de Estado, situaciones de urgencia y peligro adquieren un carácter ejemplar y se distinguen por la ventaja de la evidencia técnico-gubernamental. Por mucho que aquí se trate de la forma de reacción integrada por medidas extraordinarias a situaciones extraordinarias, también es cierto que los medios y su potencia están disponibles desde siempre – latentes, en reposo, sin ser utilizadas. Su empleo en el caso extremo significa, por ende, una manifestación de sí aguda de fuerzas e instrumentos existentes. Aquí se manifiesta una «puesta en relación directa del Estado consigo mismo bajo el signo de la necesidad», se muestra el operar resuelto, sin dilación y carente de toda regla, del orden imperante sobre sí mismo16. En la ultima ratio de la autoconservación política se realiza un «apocalipsis» o revelación del origen del poder17. En situaciones de urgencia y ante medidas extraordinarias, por lo tanto, se activan y se vuelven visibles justamente aquellos poderes que fundan el ensamblado del orden existente y que, en tiempos de sosiego, permanecen discretos o lisa y llanamente inadvertidos.
Régimen económico-financiero
Por sobre todos los distanciamientos e incompatibilidades históricas, las correspondencias morfológicas entre la teoría barroca del poder y la práctica de gobierno más actual entregan algunos indicios acerca de cómo pueden ser situados los objetos, procedimientos e instancias de procesos decisionales en el régimen económico-financiero actual. Estos se conformaron bajo una mentalidad general del estado de excepción. Gremios informales, resoluciones secretas, la suspensión de vías formales procedimentales, la puesta entre paréntesis de consideraciones legales, la preocupación por la mantención de sistemas existentes de orden, el dictamen de medidas inusuales bajo el signo de la urgencia política, todo aquello ha acuñado un estilo político decisional que, con sus efectos y su dinámica transgresiva, se mueve en el perímetro de un continuo «golpe de Estado». No se trata únicamente de cómo, bajo la presión de dificultades económico-financieras, se pueden eludir participaciones parlamentarias aparatosas, evitar plebiscitos, abandonar costumbres democráticas y proteger el orden de mercado existente de la «tiranía de la mayoría azarosa de una asamblea popular»18. Ante este trasfondo, destacan sobre todo dos aspectos esenciales. Primero, la razón gubernamental que es efectiva en lo anterior demanda un alcance intergubernamental y establece nuevas medidas para la ejecución de lo extraordinario y la suspensión de reglas legales. Esto es especialmente válido en Europa. Desde la lucha contra barreras jurídicas y políticas en los primeros paquetes de rescate, pasando por la suspensión de derechos presupuestarios nacionales hasta el poder ejecutivo especial de diferentes órganos de la Unión Europea (UE), más allá de las fronteras estatales, se han acuñado como figuras excepcionales del poder político. Como si se hubiera tomado en consideración el consejo de Milton Friedman de aprovechar las crisis económicas como posibilidades para la realización de lo políticamente incómodo19, la ventana de oportunidades de la última crisis se aprovechó para abrir nuevos espacios de acción, establecer prioridades políticas, asegurar los intereses de la industria financiera y ordenar, por sobre las reservas constitucionales, el poder decisional. Para el rescate del capitalismo ya no se podía dejar el curso del acontecer únicamente en manos de los mercados financieros, y la crisis pasada no debía ser comprendida solo como un colapso, sino como un agregado para la acumulación de capital. Más allá de esto, de inmediato se pusieron a prueba las facultades de excepción vinculadas con lo anterior: ya sea a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad [MEDE], aquella sociedad con sede en Luxemburgo –y sujeta el derecho luxemburgués–, cuyos órganos en la decisión sobre créditos de emergencia gozan de inmunidad completa y cuyas directivas se encuentran fuera de todo control parlamentario o judicativo; ya sea por el pacto fiscal o la reforma del pacto de estabilidad y crecimiento que autorizan a las comisiones de la UE y al consejo europeo en situaciones especiales a la intervención inmediata en la política presupuestaria de los Estados individuales. Bajo la presión de tiempo y en el sentido de una «constitución de emergencia no escrita» se eludieron procedimientos legales pertenecientes al derecho europeo. Al interior de los órdenes legales existentes se creó una estructura secundaria, no formalizada legalmente, que opera de manera permanente como reserva excepcional de acciones para situaciones de posibles crisis. Relaciones de dependencia probadas, como las que existen entre el Fondo Monetario Internacional y los países en vías de desarrollo, a través de los programas de reformas estructurales, ahora son instalados de manera análoga a medida europea20.
Segundo, bajo el signo de la reciente situación de emergencia, algunos rasgos fundamentales del poder encargado de la mantención del orden han abandonado la latencia y han salido a la superficie. Uno podía obtener una vista al interior de la arcana imperii, a los secretos de poder de la economía financiera y constatar que su modo de funcionamiento en ningún caso corresponde a una división estricta en ámbitos de competencia políticos y económicos. Su eficiencia, más bien, se caracteriza por el hecho de que agencias estatales, supraestatales y económico-financieras producen una alta densidad organizacional y se complementan y compenetran recíprocamente con sus actividades. Esta intensidad de entrelazamientos cuenta en todos los niveles posibles: uno sistémico, en el que se trata de la adaptación de la praxis del gobierno y governance económica; uno técnico, en el que la vinculación de la política fiscal a mercados financieros es consolidada mediante frenos al endeudamiento y reformas estructurales; uno personal, que está determinado por una rotación del personal funcional habitual entre grandes bancos, empresas económicas, cargos gubernamentales y bancos centrales21. De este lado de toda división del trabajo, en las disposiciones, las maniobras, tácticas y técnicas del más reciente management de la crisis puede rastrearse el modo de una figura económico-política del poder, que no es representable mediante conceptos de la diferenciación funcional.
Esto también vale para la procedencia del actual sistema financiero que recién fue posibilitado a través de los procesos estatales de desregulación de los últimos decenios. Así, uno podía recordar las vehementes intervenciones políticas con las que un poder estatal, altamente provisto de tecnología moderna, bajo Thatcher y Reagan dispuso los fundamentos para la financiación de economías modernas nacionales y la creación de las llamadas «sociedades de propietarios». Como primer caso de prueba de esta constelación puede considerarse aquel 11 de septiembre de 1973, en el que el golpe militar en Chile impuso la doble figura de régimen autoritario y liberalismo radical de mercado. Ya el 12 de septiembre se disponía de un programa económico de 500 páginas que había sido dictado por la Escuela de Chicago que contenía la reconocida lista de encargos y tareas: privatización de empresas estatales, privatización del sistema de educación, salud y planes de jubilación, recorte de gastos sociales, desregulación de mercados y especialmente de mercados financieros, eliminación de controles de precios y disolución de sindicatos22. Aquí podía reconocerse la modalidad de un capitalismo autoritario que hizo que también entre economistas liberales germinara la intuición de que las «cosas buenas –como democracia y política económica orientada hacia mercados– no siempre calzan»23. Sin embargo, ante todo, se plantea la pregunta fundamental de si el dualismo notorio entre economía y política siquiera es suficiente para comprender tanto la realización de semejantes acciones corporativas y concertadas, así como el modo de trabajo del régimen económico-financiero.
Zona de indiferencia
Es probable que se deba a una bien ensayada figura del pensar del liberalismo el que la teoría política, desde hace más de 200 años, se desgaste en la oposición o la relación de tensión entre el Estado y el mercado. Según esto, el Estado, en tanto un ensamblaje de prácticas legales y administrativas, se opone al campo de una sociedad burguesa que encuentra su orden espontáneo y natural en la economía y en las leyes del mercado. Así se presenta un terreno nítidamente dividido, en el que, en un intercambio infinito de argumentos y posiciones, se espera una delimitación del poder estatal a través de los mercados y, a su vez, la domesticación de este mediante autoridades estatales. Los espacios de libertad de uno de los lados se oponen a las reservas respecto de la seguridad del otro lado, y la sabiduría de esta leyenda teórica quiere que uno apele en contra de un leviatán todopoderoso a favor del juego de las fuerzas económicas libres, y contra el salvajismo de los mercados, no obstante, a favor de un soberano previsorio que provee de lo necesario. Sobre este punto, Carl Schmitt y Friedrich Hayek pueden encontrarse sin complicaciones. Así como uno de ellos persigue un concepto del todo liberalista del liberalismo y en lo económico se lamenta de una neutralización precaria de lo político, así el otro solo quiere constatar figuras amenazantes de arbitrariedad y coerción en lo político24. La coreografía de la teoría política y económica corriente se caracteriza por la oposición entre aparato de Estado y mecanismos de mercado, pero, con ello, falla en dar con el estado de cosas concreto; no le hace justicia a la dinámica del capitalismo financiero, a la praxis de gobierno asociada y a las operaciones en el más reciente acontecer de la crisis. El mismo antagonismo entre política y economía produce un punto ciego, cambia de lugar la quebradiza frontera entre sistemas y los procesos de desdiferenciación funcional.
La política de la excepción y de la urgencia de los últimos años ha llamado la atención sobre el potencial de escalación de aglomerados de poder en la soldadura entre forma estatal y proceso económico, y justamente la industria financiera parece representar un interruptor esencial en la mediación de organización mundial política y económica. Aquí entra en juego el modo de actuar de una zona de indiferencia en la que el Estado y el mercado ya no se contraponen como dos entidades cerradas; sus relaciones de fuerzas, más bien, se formulan en transiciones continuas, alianzas, fluctuaciones y refuerzos recíprocos entre ambos polos. La distinción entre lo público y lo privado se ha desactivado.
Si bien, de vez en cuando uno tenía a disposición fórmulas provisorias de paráfrasis para este ámbito temático y, en ello, demostraba una tendencia al oxímoron (desde el «arte económico estatal» de Hillary Clinton hasta la «democracia conforme al mercado» de Angela Merkel), uno lidiaba con una región cuya dimensión histórica, conceptual y teórica a lo sumo era explorada esporádicamente. De cara a la más reciente política de urgencia y en un mundo financiero hegemónico, se trata, no en última instancia, de perseguir, mediante una perspectiva estereoscópica, la coevolución de estructuras estatales y dinámicas económicas, y de visitar aquel lugar en el que la organización de poder se entrelaza con la acumulación de capital. Por muy absurdo que sería desmentir completamente la diferencia estratégica entre los perfiles de acción políticos y económicos, sin embargo, la figura de los regímenes financieros modernos, su poder de ordenamiento y su historia solo ingresa al campo visual a través de una transgresión de semejantes dualismos. Si el poder puede comprenderse como condición de posibilidad para que acontecimientos, acciones y modos de comportamiento se abran paso, y su momento totalitario –de acuerdo con la definición– consiste en la dominación de todos los aspectos de la vida social, entonces, una de sus acuñaciones modernas más efectivas consiste en el refuerzo recíproco de las fuerzas, mejor dicho, de las operaciones políticas y económico-financieras. Esto concierne a la orientación de prácticas concretas de gobierno, así como a la pregunta de cómo y dónde, bajo el signo de la economía capitalista, se constituyen las instancias de procesos decisionales dominantes.
Lo económico
La distinción entre economía y política no es suficiente para comprender las estructuras de poder en el régimen económico-financiero actual. Los procesos de desdiferenciación funcional, ligados a ello, remiten a una historia de constelaciones y procedimientos más antiguos. Ya la creación del arte moderno de gobernar está acuñada por una compenetración recíproca de ambos ámbitos y lo que podría llamarse una «gubernamentalización» del Estado. Desde fines del siglo XVII se refiere a la integración consecuente de objetos y principios económicos al ejercicio de la política25. Después del fin de la Guerra de los Treinta Años y bajo el signo de grandes cambios sociales y económicos –en el contexto de crecimiento demográfico, incremento de la producción agraria, monetización y entrelazamiento internacional de los mercados–, ingresó al campo visual un ámbito estatal de intervenciones que se refería a las relaciones complejas entre territorios, poblaciones y riquezas que ahora obtuvo el título de Oeconomie u Ökonomiepolítica. Mientras que, a la sombra de las doctrinas absolutistas de la soberanía, el Estado era definido como construcción legal, fuente autónoma y unitaria de poder y «gobierno sobre la base del derecho»26, de cara al nuevo ámbito de trabajo se separan, por un lado, los principios jurídicos de los Estados y por el otro las máximas del gobierno. Esto produce que todas las fórmulas del derecho, «todas las supuestas leyes del derecho de la naturaleza, que se derivan, fluyendo, de proposiciones buscadas para este propósito» a lo más parezcan «quimeras de los eruditos»27. La existencia concreta e histórica de lo estatal se manifiesta ahora, de este lado de las abstracciones legales, en una objetualidad que, junto a formas de gobierno y leyes, más constituciones y dinastías, es evocada por una multiplicidad de diferentes factores y datos, tales como: la cantidad, las propiedades y el estado de la población, los modos de producción y de adquisición, la cantidad de los bienes móviles e inmóviles, el clima y las constituciones morales, enfermedades y accidentes, el comercio monetario y la fertilidad del suelo28. La pregunta por el gobernar es determinada por las relaciones plurales entre seres humanos y cosas. Por los sinos del comercio social en conjunto, ella circula –al margen del poder soberano o potestas– alrededor del concepto de un potencial o una facultad, alrededor de una figura [Gestalt] específica del poder de gobierno, cuya definición más temprana y quizá más sucinta fue entregada por Leibniz: «regionis potentia consistit in terra, rebus, hominibus», «la potencia de un país consiste en el suelo, las cosas, los seres humanos»29.
La categoría de lo económico, por ende, está ligada a un reordenamiento profundo del saber gobernar desde fines del siglo XVII. En ello, la «economía» se convirtió en síntoma de un gobernar que accede a un nivel específico de la realidad de las sociedades modernas que no puede ser explorado por leyes ni figuras del derecho. De manera sintomática, aparecen nuevas formas de saber que, en diferentes variaciones, vienen a relevar formas más antiguas del mercantilismo y se concentran en la aprehensión de un ámbito del empirismo político comprometido en expansión. Este saber «económico» adopta un lugar privilegiado en la autodescripción de la organización del Estado y, en principio, destaca por el hecho de que se refiere a una materialidad en la vida social en la que las personas tienen que ver unas con otras, antes de que aparezcan como seres de derecho o personas morales.
Uno de los estudios sistemáticos tempranos en este ámbito, Project der Oeconomic in Form einer Wissenschaft de Christoph Heinrich Amthor, publicado en 1716, esbozó las diferentes dimensiones de este nuevo saber económico para gobernar. Primero, se caracteriza por su orientación empírica. Se mide en las ciencias de la experiencia, se dedica a las «cosas reales» y aspira a una ampliación enciclopédica de sus objetos –desde las finanzas de Estado hasta el comercio, desde la labranza hasta la manufactura y las fábricas, desde la ganadería hasta la minería, etc. Segundo, reclama validez universal y puede referirse de igual manera tanto a hogares privados como a residencias de príncipes, ciudades y países, reinos y, finalmente, a «todo el ancho mundo». Tercero, su particularidad consiste en que no simplemente enfoca la mirada en la producción de objetos de todo tipo, sino también en las formas de relación entre ellos, es decir, se orienta según relaciones de fuerzas y modos de comercio. El actuar conjunto entre cosas y seres es el objeto de la economía. Con ello, cuarto, se vincula una fijación específica de fines y una constelación concisa de intereses: a saber, mediante el incremento de la riqueza –en poblaciones y en bienes– también se garantiza la fortaleza y el «bienestar» del ser político, un refuerzo recíproco entre poder estatal y potencia económica. Quinto, finalmente, no puede ser separado de los modos de intervención que privilegian las formas del gobernar indirecto: la figura del saber económico está asociada a un cambio de los fines del gobierno político. Porque, por mucho que la experiencia empírica política se refiera a las interdependencias de seres humanos y cosas, individuos y riquezas, poblaciones y territorios, el gobernar ahora significa una intervención que asume un rol no solamente negativo y limitante sino, ante todo, positivo y estimulante en cuanto a las diferentes relaciones. El Estado no está restringido únicamente a una función protectora, al establecimiento de la paz interna y externa. Más bien, pertenece a su definición económica el que esté presente en todas las relaciones y se capitalice en todas ellas, que mantenga un «ojo» sobre todos los negocios y asuntos de los humanos y, al mismo tiempo, los mantenga en «movimiento» continuo y a diario invente nuevos medios y técnicas para la comodidad de todos30. Lo que se llama «economía», por lo tanto, está definido por un determinado campo objetual, por un modo de conocer y por procedimientos técnico-gubernamentales.
Leviatán y Oeconomica
La calcografía que se encuentra en la portada que Amthor antepone a su tratado, podría ser considerado como respuesta, como complemento o, mejor dicho, como contraimagen de la célebre alegoría del Leviatán, de la figuración soberana del gobernante en Thomas Hobbes. Al menos en cuanto a su disposición y en la construcción de ambos tableaus se muestran diferencias significativas, en las que se manifiestan distintas concepciones y modos de actuar del poder político. Así, en el frontispicio que, como es de presumir, puede que haya sido realizado por Abraham Bosse con la colaboración de Hobbes para la primera edición del Leviatán (1651) (imagen 1), se manifiesta un ordenamiento ascendente y vertical que puede ser leído como la transición de la praxis de soberanía hacia la teoría de Estado. Mientras que las tablas en la mitad inferior reúnen diferentes emblemas del ejercicio estatal y eclesiástico del poder –burgo e iglesia, corona y mitra, cañón y rayo de la excomunión, señas de lucha y armas de la lógica, batalla y disputa–, la figura que sobresale por encima de todo en la mitad superior aparece como alegoría del concepto hobbesiano de soberanía: como makros anthropos u homo magnus en el que el «Dios mortal» del Estado aparece en tanto representación de todos los ciudadanos, en tanto personificación de todas las personas jurídicas que actúa y juzga en su nombre; una constelación en la que los muchos que han sido distribuidos en el país, al mismo tiempo, son acogidos y, en cierto modo, extinguidos en la ficción atemporal del cuerpo de Estado.
Aparte del hecho de que este príncipe o soberano se encuentra por completo más allá de la topografía rural y citadina extendida por él, domina a esta con su rostro como un astro central inmóvil y que descolla, también simbólicamente, por encima del prospecto real. Más allá de que la representación en perspectiva del paisaje y la figura de Estado detrás de ella no interactúan, esta excelsitud tanto conceptual como simbólica también es confirmada por el ordenamiento o legibilidad horizontal de la superficie imaginal. Porque el equipamiento emblemático de la figura –que reúne la espada a la izquierda con el báculo pastoral a la derecha, o sea, poder mundano con poder eclesiástico, en la corona central del príncipe– no solo repite el título del libro, ubicado en el centro, es decir, todo aquello que puede ser subsumido en «materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil» (of a Common-Wealth ecclesticall and civil). Más bien, con ello, se marca un punto teórico de bisagra y unificación de la teoría hobbesiana de la soberanía; se trata de la figuración de un soberano, en la que se funden «justicia» y «verdadera religión», justitia y fides en la encarnación de la «paz» a través del príncipe31. En el Leviatán de Hobbes, por lo tanto, está dispuesta una convergencia trascendental entre el poder eclesiástico y mundano. En la figuración soberana se yuxtaponen el cuerpo político (corpus politicum) y el cuerpo místico de Cristo; en él se manifiesta el teorema básico de la doctrina de la soberanía en tanto teología política. La definición política de Dios es combinada con la sanción divina del Estado y, finalmente, justifica el encabezado de la imagen, proveniente de Job 41:33: «Non est potestas Super Terram quae Comparatur ei», «No hay poder en la tierra que se le asemeje». Es decir, puede afirmarse que el emblema del título hobbesiano representa un concepto conciso, es una alegoría conceptual, muestra al soberano o príncipe «en la universalidad genérica del concepto que la teoría desarrolla»32. Si se añade que, para Hobbes, en ello se remite, una y otra vez, a la filosofía platónica, el «ocio» es «la madre de la filosofía», el poder soberano de Estado, a su vez, es «la madre de paz y ocio»33, entonces, pasando por esta reciprocidad íntima del concepto de Estado, por un lado, y la filosofía, la teoría y la vita contemplativa, por el otro, el grabado del título también puede ser comprendido como autoafirmación emblemática de la concepción hobbesiana de una filosofía política en tanto filosofía.
Por el contrario, la calcografía, bastante menos ambiciosa, que figura en el título del tratado de Amthor y su representación de la economía u Oeconomica (imagen 2) adopta otra dirección. En todas las analogías del diseño vertical y horizontal de la imagen se formulan, en cierto modo, antítesis a la alegoría conceptual hobbesiana. Así, a los pies de la economía no yacen diferentes figuras de la praxis, para luego ser abovedadas y dominadas por una teoría de Estado personificada. Es completamente al revés: en el suelo y, en cierto modo, habiendo perdido toda función, más bien están echadas diversas figuras del ocio que, sin mayores dificultades –como aclaran las inscripciones imaginales y el comentario de Amthor al respecto–, son identificadas como variaciones del filosofar y especular inactivos: desde Divinus Plato y Summus Aristoteles, pasando por Philosophus Plagiosus (una figura perteneciente a la corte), hasta la Eremita monástica. Desde arriba y a través de la boca de la alegoría económica es sentenciado el veredicto: «Odi ignarum vulgus», «Detesto a este pueblo ignorante». Ideas platónicas, ciencia aristotélica, inactividad cortesana y contemplación monacal, tal como también dice en el texto de la dedicatoria de Amthor, no solo son descalificados como ejemplo de «pereza infame» con una «tendencia hacia el ocio»; en ellas, además, pueden identificarse verdaderos enemigos de la ciencia económica. Para ellos, la constitución del nuevo saber experiencial es «demasiado impuro y peligroso». Esto está dicho en el sentido del uso moderno del concepto de economía y de la «filosofía práctica» que quiere liberar las técnicas y las artes, las «actividades civiles» en su conjunto, del sueño en el «corazón de la contemplación»34.
Imagen 1: Thomas Hobbes: Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil (1651), calcografía en la portada.
Por ende, no asombra que la misma economía se eleve por sobre todo aquello en tanto representación de la vida activa y, en ello, unifique a «sabiduría» (prudentia) (política) y «laboriosidad» (labore) (económica). El ascenso desde la praxis hacia la teoría de Hobbes aquí es confrontado con un dominio de prácticas económico-políticas sobre figuras teóricas ociosas. Aparte de eso, la figura [Gestalt] de la economía ya no se encuentra más allá de, sino en medio del mundo que, en cierto modo, abarca de la misma manera a la tierra y al mar, y –con el barco en el borde izquierdo de la imagen– es identificada como espacio de comercio35. Esto es complementado por el eje referencial horizontal. El brazo derecho de la Oeconomica tiene colgados una aglomeración exhaustiva de emblemas de las más diferentes actividades, oficios y profesiones: labranza, ganadería, minería, construcción, manufacturas y comercio. El brazo izquierdo rodea al castillo, corona, cetro y espada y, de tal forma, remite a «cosas camerales» y «economía nacional», es decir, la casa, el menaje, el presupuesto del Estado y la corte. En todo esto, la economía personificada no se presenta como figura unitaria, sino más bien como mediadora. Desde el borde izquierdo de la imagen hasta el derecho (desde el brazo derecho de la figura hacia el izquierdo), se despliega una oración que explica el sintagma de los emblemas, el plexo relacional entre actividades productivas y respublica: «His fulcris nititur respublica». Esto significa: «Sobre estos pilares descansa el bienestar público»; y en el comentario de Amthor refiere a que «todo el ser común / y, al interior del mismo, personas altas y bajas / ricos y pobres / deberán alimentarse y mantenerse / de la labranza / de la crianza de ganado / así como de los trabajos manuales y del comercio»36. Los oficios a la izquierda, por lo tanto, sostienen al bien estatal o común a la derecha, y los brazos de la Oeconomica apoyan a ambos a la vez.
A diferencia del soberano masculino en Hobbes, que personifica a los muchos en tanto unidad, está dotado de los emblemas de medios coercitivos y representa una unión divino-terrenal de poder soberano. Mientras que el significado de la alegoría femenina de la economía no consiste en esta o en aquella figura [Gestalt] unitaria o conceptual, sino en una función mediadora: en la mediación entre oficios y actividades, entre humanos y cosas, entre el bienestar del individuo y el bienestar del Estado en su conjunto. Por muy poco que esta figura de la Oeconomica puede reclamar dignidad teórica y poder soberano, sin embargo, su actividad está dirigida a los entrelazamientos íntimos que actúan como refuerzos de asuntos públicos y privados, políticos y económicos; la misma economía se presenta como un gobernar que opera bajo la condición de esta compenetración mutua. Es decir, se podría decir que ambas ilustraciones en conjunto –y emblemáticamente– exhiben una especie de doble retrato del poder moderno, en el que la concepción filosófico-jurídica del poder soberano se enfrenta a la dimensión práctico-económica del gobernar.
Doctrina del orden
En cuanto a la historia teórica, el ingreso de lo económico al saber moderno del gobernar también puede ser comprendido como el fin del aristotelismo en un sentido político. Así, con la formación conceptual de una «economía política», que circula desde comienzos del siglo XVII, se interrumpe la subordinación de la oikonomía –en tanto mera economía doméstica– al establecimiento de fines de la política. Mientras que la oikonomía aristotélica, junto a sus ámbitos parciales como arte de la adquisición, comercio y trueque, permanecía limitada a la administración del hogar [oikos], ya del Traicté de l’œconomie politique de Montchrétien en adelante, publicado en 1615, se registra una ampliación del ámbito de validez y una nueva situación en cuanto al encargo. Economizar de manera eficiente se convierte en la medida del arte político, y la «ciencia de adquirir bienes vale, en la misma medida, para los Estados, así como para las familias». La economía se convierte en coordenada y en criterio de saber político. Recién con miras al oficio, el comercio, la circulación de dinero, las riquezas y la cantidad de habitantes, el Estado se proporciona conocimientos exactos de sí mismo y, con ello, una imagen concisa de su fortaleza37. Si bien toda la arquitectura de dominación en autores como Montchrétien sigue una orientación mercantilista y aún es cohesionada por el puesto del soberano que es el único que dicta los principios del gobernar –mediante su poder de mando, en tanto oikodespotes–, con la transferencia del concepto de economía al ámbito político, en su conjunto, se cumplen o se vuelven virulentas algunas de las promesas terminológicas más antiguas.
Ante el trasfondo de una larga historia conceptual antigua y cristiana, la aplicación moderna del concepto de economía reclama, en principio, el carácter de un plexo relacional y universal de ordenamiento. Ya desde el Oikonomikos de Jenofonte, oikonomía o oeconomia es asociada con la disposición «más bella» de las cosas, una organización orientada a fines y una prolija técnica de la administración. Hasta el siglo XVIII, el concepto reunió un conjunto de operaciones y actividades fundadoras de orden, y diversos sustratos semánticos atestiguan una generalización y diseminación de este aspecto del orden: ya sea una economía retórica, que se refiere a la estructuración planificada y razonada y al empleo hábil de los medios representacionales; ya sea una «economía» general «de la naturaleza», que abarca la disposición sabia de las cosas naturales en la mantención ininterrumpida de clases y especies; ya sean las economías especiales de la tierra, del ser humano, del cuerpo animal o de las plantas que, en su conjunto, se refieren a la conjunción armoniosa de las partes en un todo38. De cara a esta ampliación semántica y de los diferentes elementos –histórico-naturales, médicos, fisiológicos, retóricos– de significación, el neologismo de una «economía política» no se refiere sino a una figura del orden inherente a lo político: significa la suposición de que aquí siquiera existe –o es producible– orden, un «orden, a través del que principalmente existe un cuerpo político»39. Esto será válido hasta comienzos del siglo XIX. Todavía en Novalis, la economía es definida como «doctrina del orden de la vida»40. Por lo tanto, lo económico se presenta como saber del orden por antonomasia.
Imagen 2: Christoph Heinrich Amthor: Project der Oeconomic in Form einer Wissenschaft (1716), calcografía en la portada.
La dispersión y diversificación del concepto de economía en tanto categoría del orden –hasta una economía política– se vincula a un transporte de rudimentos teológicos. Si bien el uso cristiano de la oikonomía desde los escritos del Nuevo Testamento produce una diversidad inabarcable de significados, que se extiende desde la forma relacional de un Dios trino, pasando por la conversión de Cristo en ser humano hasta las figuras [Gestalten] del actuar eclesiástico respectivamente pastoral41, la recepción moderna parece estar acuñada, sobre todo, por un aspecto de significado que compete la realización de un plan divino de la salvación y la distribución adecuada de los medios para su consecución. En su extensa derivación histórico-conceptual, Giorgio Agamben ha demostrado cómo la oikonomía antigua como gestión del hogar, como management empresarial y praxis administrativa ingresó a la teología de la época cristiana. En ella abarcó la dimensión del gobierno divino del mundo, la dispensación histórica de la salvación, el cumplimiento histórico de Dios mediante el plan de la salvación y, finalmente, abrió la perspectiva de la providencia. Oikonomía significa el reinar de Dios, y, a más tardar desde el Medioevo, aparece a través de la figura [Gestalt] de un orden mundial que reclama el carácter de la providencia.
Con esto, Agamben pudo probar que la misma dicotomía moderna entre dominación soberana y gobierno, entre las escenas fundacionales de una teología política y una praxis económica estuvo prefigurada teológicamente, a saber, en una tensión que existe entre el ser de un Dios que se ha restado del mundo, ubicándose por sobre aquel, y la pregunta por su actuar, su eficacia intramundanos. Con ello, no solo se reconstruyó un proceso, en el que la teología cristiana se fue «economizando» crecientemente y se entendió a sí misma como una especie de administración divina de empresas. Asimismo, Agamben señaló el lugar crítico de una función que ya está ligada a la recepción teórica de la oikonomía y se refiere a la transición problemática desde el ser hacia el hacer divino, desde el reino hacia el gobierno, desde la trascendencia hacia la inmanencia42.
Es justamente esa teología económica la que a su vez opera como condición previa para la separación del concepto de los alcances limitados del oikos, para su expansión semántica y universalización. La traslación del concepto a diferentes ámbitos de la naturaleza, el universo o la política, por ende, no ha de comprenderse simplemente como la secularización de figuras teológicas del ordenamiento. Más bien, el empleo secular de lo económico fue precedido por la investidura teológica de contenidos conceptuales mundanos. De este modo, se realizó un desplazamiento fragrante del aspecto ligado al significado: así como la oikonomía en la transformación teológica desde la administración local del hogar hacia el gobernar divino general y al Dios cristiano le reservó el puesto de un administrador universal, así justamente con la secularización de lo económico se estructura el mismo curso del mundo según el patrón y las regularidades de la providencia. El acuñamiento teológico de una oeconomia divina ha generado el entrelazamiento entre el orden mundial divino y la expectación providencial, y en este giro, pudo asistir al anhelo moderno de ordenamiento en ámbitos cósmicos, sublunares, naturales, sociales o políticos. Esto se muestra, sobre todo, en el acuñamiento del concepto de una «economía de la naturaleza». Esta se entiende, de parte de los historiadores naturales del siglo XVIII, como la «sabia disposición de las cosas», en la cual la relación entre los objetos y seres individuales, su distribución, procreación y conservación está dispuesta según proporciones homogéneas y leyes constantes para la «generación de los fines comunitarios y el logro de un beneficio recíproco», como revelación de «la gloria de Dios». A las «manos» del creador, en todo caso, les gustó establecer un equilibrio general entre todas las cosas de la naturaleza; y así como detrás de la animada actividad en los mercados es reconocible un orden oculto, también en la visión, aparentemente enredada de la naturaleza, reina un «plan divino» consistente43.
Oikodicea
El concepto de economía apareció ante el horizonte de la Modernidad como categoría general del orden y, a su vez, en una indistinguibilidad de sustratos del orden teológicos y oikonómicos. Remite a una doble figura problemática que se refiere al entrelazamiento de regularidad y providencia, así como a la relación crítica entre reinar y gobernar. Esta figura unitaria económico-teológica probablemente se muestre con mayor claridad en los intentos ilustrados de la teodicea. No se trata únicamente de cómo se puede justificar el mundo existente como mundo perfecto, como «máquina digna de ser admirada», como mejor «Estado» o meilleure des républiques (la mejor de las repúblicas) y cómo, por consiguiente, todo el mal intramundano debe ser concedido como efecto acompañante, como daño colateral o efecto azaroso de una «estructura y economía del universo» (structure et économie de l’univers) sabia en su conjunto44. Si es que, tal como señala Leibniz, los diferentes acontecimientos del mundo en efecto deben resultar compatibles con la voluntad común o el plan divino, como documento de una armonía preestablecida y, por ende, de la providencia, entonces, el universo en su totalidad ha de presentarse como la solución de un problema universal del orden.
Esto significa, por un lado, que el desorden y el «caos enredado» del mundo son supuestos como resultados de perspectivas limitadas y un saber restringido respecto del mundo: «porque no nos encontramos en el punto de vista correcto, así como un retrato en perspectiva solo puede ser reconocido desde ciertos lugares, pero no se muestra desde el lado»45. Mientras que en la contemplación del cielo solo puede reconocerse un «estrafalario ser confundido», para un ojo puesto «al sol» se corroborará que «el presunto desorden y confusión era culpa de nuestra razón y no de la naturaleza»46. Y mientras que al contemplar cualquier serie o línea solo se registran irregularidades, inflexiones, interrupciones insensatas y giros impredecibles, el «geómetro» puede indicar una ecuación y construcción. Más precisamente, un grafo de una función y, con ello, la razón para las supuestas irregularidades. Todo conjunto de puntos arrojados arbitrariamente al papel deja unirse mediante una curva que, a través de la visión panorámica y contemplada como un todo, luego aparecerá conforme a reglas y será calculable; «de este modo también debe juzgarse sobre las irregularidades de la malformación y otros presuntos defectos en el universo». El mundo es un problema de representación: lo que en detalle (en détail) parece errático, se integra a un ordenamiento del todo y lo que, ante la mirada mundana, se presenta como confuso e incoherente, ante la mirada divina, el lector absoluto, resulta ser coherente, determinable y predecible47.
Sin embargo, si, de hecho, el mundo existente puede ser asumido como el mejor de todos los mundos posibles, si Dios ha escogido el mundo real debido a sus ventajas manifiestas para su realización y, en ello, ha probado una «economía admirable»