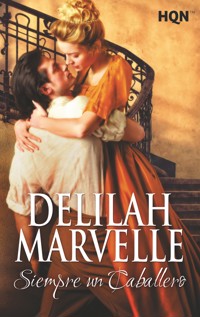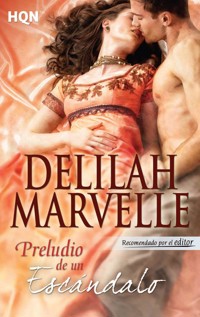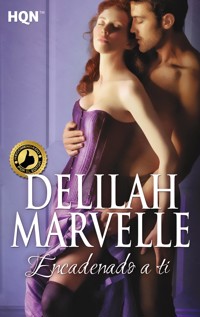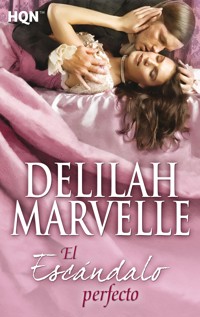
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Si había algo que Tristan Adam Hargrove, cuarto marqués de Moreland, había aprendido a evitar, era el escándalo. Porque el apuesto marqués no solo era un caballero honorable incapaz de seducir a una mujer en provecho propio. También era el autor de Cómo evitar un escándalo, el célebre libro rojo que se había extendido como un incendio entre la aristocracia londinense. Cuando una belleza de negra melena llegó a su vecindario, Tristan comprendió que no debía sucumbir al deseo. Sabía muy poco de aquella mujer: solo que era de noble cuna, que se hallaba bajo la protección de la Corona y que era, por tanto, completamente inadecuada para las bajas pasiones a las que él se entregaba en secreto. Si no hubiera visto su vulnerable belleza una noche aciaga... Si sus labios no fueran tan arrebatadoramente rojos... Si no fuera ya demasiado tarde para salvarla a ella, y a sí mismo, de la pasión irrefrenable que estaba a punto de desatarse en nombre del amor... hubiera podido evitar el escándalo. "Una lectura entretenida y original." Cazadoras del Romance
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Delilah Marvelle
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El escándalo perfecto, n.º 64 - julio 2014
Título original: The Perfect Scandal
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4588-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Queridas lectoras:
De niña llevé una doble vida. De día era una chica americana que iba a un colegio americano y hacía cosas completamente americanas. Pero en cuanto llegaba a casa, hablaba fluidamente en polaco y conocía las últimas películas y canciones polacas, todo ello sin haber pisado suelo polaco hasta que cumplí catorce años. Veréis, mis padres nacieron y se criaron en Polonia. No como yo. Fue difícil crecer en un ambiente cultural que difería del de mi entorno. Me identifico totalmente con Mi gran boda griega.
En aquel entonces, me fastidiaba tener que asistir a las reuniones de polacos con mi padre. Montones de personas de toda la zona metropolitana de Chicago se congregaban para ondear banderas polacas delante del consulado de Polonia. A mí aquel patriotismo me parecía de bichos raros. Hasta que estudié Historia. Aquellos polacos se reunían para apoyar al movimiento Solidaridad, que en aquel entonces estaba desarrollándose en su país, al otro lado del mundo, y que en 1989 condujo a Polonia a la libertad después de pasar un total de 173 años oprimida por los rusos. Mis orígenes familiares y la increíble historia de Polonia me han servido de inspiración para escribir The Perfect Scandal. Siempre había querido leer una novela histórica que tuviera una protagonista polaca. Confío en que disfrutéis leyendo esta historia tanto como he disfrutado yo escribiéndola.
Saludos y mucho amor,
Delilah Marvelle
Agradecimientos
Sé que voy a encontrarme una y otra vez dando las gracias a Harlequin Books y a HQN y a sus maravillosas editoras, y a todo su personal, pero tengo que hacerlo otra vez: GRACIAS por todas esas horas de trabajo invisible y por darme la oportunidad de compartir mis historias con el mundo. Quisiera dar las gracias en especial a mi nueva editora, la prodigiosa Tracy Martin. Gracias, Tracy, por tu entusiasmo, tus consejos y tu sabiduría, sin los que mis palabras, mis personajes y mis historias no habrían alcanzado todo su potencial. Esto es el principio de una bella amistad.
Gracias también a mi agente, Donald Maass, que es un genio alucinante en todo lo relacionado con la escritura (y también con el oficio de agente). Nunca te librarás de mí, Don. Nunca. Buajajaja.
Gracias a mi maravilloso marido, Marc, que siempre carga con todo para que yo pueda cumplir mis plazos de entrega. Si no estuviéramos ya casados, volvería a casarme contigo, amor mío. Y un gracias enorme a mis dos maravillosos pequeños, Clark y Zoe, por inspirarme y darme ánimos en lugar de refunfuñar por que me pase tantas horas escribiendo. ¿Disneylandia o París? Papá elige. (Sonrisa).
Y por último, gracias a mis increíbles compañeras de Rose City Romance Writers, el grupo al que pertenezco desde hace casi catorce años. En serio, no sé cómo rayos habría sobrevivido al caos de escribir sin todas vosotras. ¡Muac!
A mi querida Polonia y a todos y cada uno de los polacos que dedicaron su aliento, su vida y su alma a su libertad.
Preludio de un escándalo
Una dama debería confiar únicamente en su familia. Hay demasiados cerdos egoístas dispuestos a aprovecharse de una mujer en exceso confiada.
Cómo evitar un escándalo
Manuscrito original de Moreland
28 de noviembre de 1828
A Su Majestad el Rey:
Sepa Su Majestad lo infinitamente agradecidos que le estamos por que se esté teniendo en consideración el acuerdo privado que establecieron hace tanto tiempo mi tío y el anterior soberano de Inglaterra. Como sin duda sabe Su Majestad, la condesa ha de hallarse en un entorno que asegure su bienestar. Ese entorno no se encuentra ya aquí, en Varsovia. La coronación inminente del emperador como rey de los polacos ha suscitado más agitación política de la que se esperaba. Es probable que los rumores acerca de la falta de libertades civiles en la monarquía constitucional de nuestro reino dé como resultado un levantamiento. Me temo que hay demasiado descontento entre el pueblo para confiar en que sea de otra manera. Respondiendo a la pregunta de Su Majestad, mi prima posee, en efecto, notable belleza y una educación refinada. Habla fluidamente inglés, italiano, alemán, latín y francés. Aunque confío en que un matrimonio respetable impida que se convierta en un peón político, tal vez, dada su incapacidad para caminar, no sea posible encontrarle un marido digno. Si mis temores en ese sentido resultaran ciertos, se harán los preparativos necesarios para que se instale en Francia a finales del verano, a fin de no abusar en exceso de la generosidad de Su Alteza. Por respeto a su madre, que falleció hace tiempo, os pido que no se permita visitarla a ninguna persona de la corte rusa. Mi familia y yo le estamos sumamente agradecidos por su intercesión en este asunto tan delicado, y confiamos en que brinde a mi prima la oportunidad de disfrutar de un poco de merecida paz.
Siempre su humilde servidor,
Karol Józef Maurycy Poniatowski
Poco después de su recepción, esta carta fue destruida con objeto de preservar la seguridad de todos los implicados.
Escándalo 1
Tened cuidado con los coqueteos a los que os estregáis. Por respetable que pueda parecer un hombre, no se puede, ni se debe, confiar en él. Porque hasta el más honorable de los hombres solo quiere una cosa de una dama, y es lo mismo que busca un crápula redomado en una fulana de Drury Lane. La única diferencia es que a una fulana de Drury Lane la pagan por su deshonra, mientras que el único pago que recibe una dama es la ruina. Y verse rechazada por toda la sociedad no es tan emocionante, ni tan provechoso como recibir una guinea por tus esfuerzos amorosos.
Cómo evitar un escándalo
Manuscrito original de Moreland
16 de abril de 1829, 11:31 de la noche
Grosvenor Square. Londres, Inglaterra
Después de que el carruaje se perdiera traqueteando entre el silencio de la noche, de vuelta a las cocheras, Tristan Adam Hargrove, cuarto marqués de Moreland, permaneció a la sombra del portal de su casa. Miró la puerta que tenía ante él, consciente de que, cuando la abriera y entrara, Quincy no correría a darle la bienvenida. No habría nada, salvo un vestíbulo grande y vacío y un silencio fantasmagórico al que no tenía ganas de entregarse.
Ajustándose la chistera de tela de crin con las puntas de los dedos enguantados, Tristan dio media vuelta y bajó los escalones por los que acababa de subir. De un par de zancadas cruzó la calle adoquinada y cambió de dirección bajo el dosel de árboles iluminado tenuemente por varias farolas de gas.
A pesar de que la hora invitaba a retirarse, la reciente muerte de Quincy, su amado perro, había dejado la casa demasiado silenciosa. Aquel silencio acentuaba la realidad de su propia existencia: el hecho de que seguía soltero, y de que ya ni siquiera tenía a su perro para hacerle compañía. Por fortuna, se mantenía ocupado de día en día y no se detenía demasiado a pensar en su falta de perspectivas, ni en la muerte de Quincy.
Los lunes, tras un largo paseo en coche por Hyde Park, se reunía con su secretario. Los martes visitaba a su abuela. Los miércoles iba de tertulia al Brooks’s, evitando casi siempre las discusiones con otros miembros del club sobre los debates del Parlamento. Nadie le daba la lata al respecto, porque todos sabían que, de todos modos, sus ideas políticas diferían de las de la mayoría.
Los jueves pasaba todo el día en la Academia de Esgrima de Angelo, batiéndose con los mejores rivales, uno tras otro, en un esfuerzo por mantenerse en forma. Los viernes vagaba por el Museo Británico, la National Gallery o el Pabellón Egipcio, sin cansarse nunca de las mismas exposiciones, a pesar de que atosigaba a los conservadores más de lo necesario.
Los sábados respondía a la correspondencia, incluida cualquier carta que le remitiera su editor, y aunque reservaba la mayoría de las noches a bailes, veladas musicales y cenas con la esperanza de conocer a mujeres casaderas, las invitaciones solían mandarlas individuos a los que detestaba o con los que no le interesaba relacionarse. Ansiaba desesperadamente estar acompañado, pero no hasta ese punto. Los domingos se convertía en un ciudadano devoto e iba a la iglesia. Allí rezaba por lo que rezaba todo hijo de vecino: por una vida mejor.
Recorrió con la mirada las casas agrupadas a su alrededor, las hileras inacabables de ventanas en sombras, que le recordaban que debía irse a dormir. Cuando estaba a punto de dar media vuelta con esa intención, su mirada se posó en una ventana radiantemente iluminada, en lo alto de la casa, recién alquilada, que había frente a la suya. Levantó las cejas, se paró bruscamente y las suelas de sus botas arañaron el pavimento.
Allí, recostada en una silla, junto a una ventana con las cortinas descorridas, había una joven cepillándose el cabello suelto, negro como el ébano. Se lo cepillaba con pasadas firmes y parsimoniosas, y la ancha manga de su camisón blanco se movía y ondulaba, agitada por el movimiento de su brazo delgado. La curva elegante de su cuello marfileño aparecía y desaparecía con cada gesto, dejando entrever un escote demasiado bajo. La joven mantenía entre tanto la mirada fija en el nublado cielo nocturno.
En aquel instante, fugaz como un suspiro, a Tristan le dijo su intuición que aquella visión maravillosa era la intervención divina que había estado esperando desde que tenía edad suficiente para entender el valor de una mujer. Una luz dorada se derramaba desde lo alto, con tan gloriosa intensidad que hasta un ciego la habría visto. Lo único que faltaba era el son sutil de una flauta y las notas melancólicas de un violín. No podía ser más obvio lo que intentaba decirle Dios: ama a tu vecina.
A pesar de que la parte realista de su yo le exigía que se retirara a dormir e hiciera oídos sordos a su ridícula intuición, el romántico que de cuando en cuando asomaba la cara dentro de sí le susurró que se quedara. Acercándose a la casa, salió de debajo de la sombra de los árboles y fijó la mirada en las facciones de aquella cara ovalada. La luz de la alcoba iluminaba por entero a la joven, tiñendo un lado de su terso rostro de porcelana y los bordes de su cabello negro de un suave y subyugante tono dorado.
¿Quién era? ¿Y qué clase de mujer dejaba las cortinas abiertas de noche para que el mundo entero la viera medio desnuda?
Unas semanas antes, había notado que la casa, que llevaba meses vacías, tenía por fin nuevos inquilinos. Numerosos lacayos, vestidos con librea real, habían pasado días llevando muebles y baúles al interior de la casa. Hasta esa noche, sin embargo, no había visto a aquella mujer.
Al llegar a la acera que llevaba al portal de la casa, se detuvo y sintió que recordaría aquella noche en los años venideros.
La mujer se detuvo. Bajó su cepillo y se inclinó hacia la ventana. Una parte de su cara quedó oscurecida por la sombra tenue que proyectaban las farolas, y Tristan comprendió que se había percatado de su presencia.
No supo por qué se quedó allí como un mirón pervertido, pero lo hizo. Suponía que las escasas relaciones con mujeres que había tenido a lo largo de los años lo habían llevado a hacer cosas muy extrañas, tan extrañas que ni él mismo las entendía.
Ella dudó y un instante después lo saludó con la mano, como si no hubiera nada de malo en saludar a un desconocido que merodeaba frente a la ventana de su alcoba a aquellas horas de la noche.
A Tristan se le aceleró el pulso mientras la miraba. ¿Lo había confundido con otro? Tenía que ser eso. ¿Le importaba a él que así fuera? No, qué demonios.
Incapaz de resistirse, se llevó cortésmente la mano enguantada al ala curva de su sombrero y confío en que su marido no estuviera en la alcoba con ella, cargando quizá una pistola con balas de plomo mientras su esposa entretenía al blanco con un saludo.
La mujer levantó el dedo índice, pidiéndole en silencio que tuviera paciencia. Después desenganchó el cierre de la ventana y, para asombro de Tristan, la abrió de par en par. Se inclinó hacia la calle y se acodó en el alféizar, dejando caer su negra y ondulante melena más allá de la ventana, como una Rapunzel de carne y hueso. El escote con volantes de su camisón blanco se movió, dejando entrever el destello dorado de un guardapelo colgado de una cadena, así como los pechos más bellos que Tristan había tenido nunca el placer de contemplar.
Tristan cerró los puños y se obligó a conservar la calma.
Ella le sonrió con coquetería y dijo con un acento extranjero cargado de sensualidad que él no supo identificar:
–Es un placer conocerlo al fin, milord. Vive usted en la casa de enfrente, ¿no es así?
No pudo evitar sentirse halagado al saber que, en efecto, era a él a quien había saludado. Intentando no mirar aquellos pechos que parecían tentarlo bajo el escote del camisón, contestó:
–Así es, en efecto.
Un silencio embarazoso se extendió entre ellos.
¿Debía preguntarle su nombre? No. Sería una grosería. Así que, ¿qué podía decir? Por estúpido que pareciera, no se le ocurría nada.
Ella asintió a medias con la cabeza y miró el cielo nublado mientras se daba golpecitos con el cepillo en la palma de la otra mano.
–Una noche bastante agradable a pesar de todas esas nubes, ¿no le parece?
Hablar del tiempo equivalía a matar cualquier conversación. ¿Por qué no podía ser él más osado? ¿Por qué no era más... desenvuelto? ¿Por qué no...?
–Sí. Sí, así es.
–¿Y en Londres siempre está tan nublado?
–Por desgracia, sí –santo cielo, era patético.
El silencio volvió a quedar suspendido entre los dos.
Una risa juguetona y melodiosa se rizó en el aire nocturno.
–¿Eso es todo lo que merezco? ¿Dos o tres palabras seguidas, nada más? –lo señaló agitando su cepillo de plata–. Ustedes los ingleses son tan exasperantemente tímidos... ¿Por qué será?
Tristan carraspeó y recorrió con la mirada la quieta oscuridad de la plaza, confiando en que nadie lo viera comportándose como un patán.
–¿Tímidos? No. Tímidos, no. Secos, más bien.
Ella se rio otra vez.
–Sí, secos. Ciertamente, eso explica por qué todos parecen tener tan poca conversación. ¿Tendría la amabilidad de explicarme cómo una mujer, yo, sin ir más lejos, puede llegar a trabar amistad con un hombre, con usted, por ejemplo, cuando aquí en Londres todas las conversaciones parecen ser tan... estiradas?
Aunque lo último que deseaba era exponer a aquella atractiva extranjera a cualquier tipo de habladurías continuando aquella conversación, no pudo resistirse. Había en su actitud una inteligencia juguetona y atrevida que resultaba sumamente estimulante. Aún más interesante era aquel suave y delicioso acento extranjero. A diferencia de muchos extranjeros, que luchaban por encontrar palabras y cuyo inglés era irregular, bronco y difícil de entender, el de ella era preciso, perfecto y cultivado.
Tristan se acercó, agarró el pomo de la barandilla de hierro de la casa y apoyando el pie en el travesaño, entre los barrotes, se encaramó a ella, lamentando que estuvieran separados por tres pisos.
La observó con fervor, admirando el modo en que su larga melena negra rodeaba su cara pálida y se agitaba más allá de la ventana, empujada por la brisa suave. La nariz afilada y los labios anchos y carnosos le daban un aspecto sutilmente exótico, aunque Tristan no alcanzó a distinguir el color de sus ojos entre las sombras del exterior y la luz que se colaba por detrás de ella.
Dios santo, era irresistible. Un poco demasiado irresistible.
–Me temo, señora, que aunque mi conversación superara todas sus expectativas, no podríamos ser amigos.
Ella entreabrió los labios.
–¿Y eso por qué?
«Porque no quiero ser tu amigo, sino otra cosa», quiso decirle. Pero sonrió provocativamente y ladeó la cabeza. Deseó poder estirar el brazo y pasar las yemas de los dedos por su cuello desnudo.
–Creo que será mejor que no me explaye sobre lo que estoy pensando.
Ella enarcó una ceja.
–¿Está flirteando conmigo?
–Estoy intentándolo –«y estoy fracasando estrepitosamente...».
–¿Quiere que lo ayude en su intento?
–No, por favor, no lo haga.
A diferencia de la mayoría de los hombres, que perseguían ansiosamente a las mujeres bellas, Tristan evitaba caer en esa estupidez a cada paso, porque sabía que solo podía conducirlo al desastre. En lo tocante a las mujeres, debía ser precavido y hacer las cosas conforme al decoro para asegurarse de que nada escapaba a su control. Aquello era indecoroso, y además tenía la sensación de haber perdido el control. Debía retirarse y reflexionar acerca de cómo proceder de una manera más civilizada.
Se inclinó contra la barandilla, manteniéndose en equilibrio sobre ella.
–Antes de decirle buenas noches, señora, y me temo que he de hacerlo puesto que soy un caballero, me siento impelido a decirle algo que confío no le ofenda.
Ella sonrió.
–Me ofendo rara vez.
–Bien –bajó la voz–. A pesar de mi patético intento de aprovecharme de su candidez, por lo que solo puedo disculparme, no debería usted exhibirse así. Es indecente. Mañana por la mañana, con independencia de lo que haya pasado o no entre nosotros, todo el mundo en esta plaza dará por sentado que somos amantes y su reputación quedará arruinada. ¿Es eso lo que quiere?
Ella se encogió de hombros.
–Lo que digan los demás sobre mi carácter no me preocupa. A fin de cuentas, soy extranjera y católica y, por tanto, pensarán mal de mí haga lo que haga. Aunque supongo que si un hombre de su talla se acobarda al pensar en el qué dirán, tal vez deberíamos poner fin a esta conversación. No deseo, desde luego, poner en peligro su reputación.
Tristan agarró con más fuerza la barandilla y sofocó el impulso de escalar la pared, agarrarla y llevarla a rastras a su casa a pasar la noche.
–Le sugiero que deje de ser tan frívola. Londres es extremadamente cruel en lo que se refiere a la reputación de una mujer.
Ella puso los ojos en blanco.
–Si tanto le preocupa mi reputación, ¿por qué ha iniciado esta conversación?
–¿Yo? –se rio–. Le ruego me disculpe, pero yo no he iniciado esta conversación. Ha sido usted.
–En teoría, sí, así es. Pero de hecho, no, en absoluto. Ha sido usted.
–¿Qué? –repitió él, frunciendo el entrecejo.
–Ha sido usted quien se ha acercado a mi ventana, no yo a la suya. Estuvieran descorridas o no mis cortinas, el hecho es que usted ha decidido quedarse y mirarme medio desnuda. Al comprender que no tenía usted intención de marcharse, ni siquiera al darse cuenta de que lo había visto, me he sentido impelida a abrir la ventana y darle conversación porque no quería que nuestros vecinos pensaran mal de usted. Desgraciadamente, eso lo hace a usted responsable de mancillar la reputación de ambos. ¿No le parece?
Maldición. Tenía razón.
Tristan agarró aún con más fuerza el barrote de la barandilla.
–Le aseguro que no suelo vagar por las calles de noche buscando...
–No es necesario que se disculpe –sonrió y sus mejillas se redondearon–. Soy muy consciente de su respetabilidad, milord. ¿Cree acaso que habría abierto la ventana si tuviera alguna duda de quién es o no conociera su reputación irreprochable? Puede que este sea nuestro primer encuentro oficial, pero lo sé todo sobre usted y sobre su célebre caballerosidad.
Él sonrió, encantado por su adorable ingenuidad, y se echó hacia atrás, apartando una de sus manos de la barandilla a la que seguía encaramado.
–Le recomiendo que no conceda demasiado crédito a los rumores que oiga. Tengo mis razones para fingir ser un caballero, y le aseguro que no tienen nada que ver con la respetabilidad.
Ella ladeó la cabeza y lo observó atentamente.
–Es usted absolutamente fascinante.
–¿Yo?
–Sí. Confío de todo corazón en que podamos llegar hasta el fondo de este asunto, usted y yo.
Tristan estuvo a punto de caerse de la barandilla. Se agarró rápidamente al barrote con la otra mano para no perder el equilibrio y volvió a mirarla. ¿Estaba...?
–¿Hasta el fondo? ¿Hasta el fondo de qué?
Ella se meció juguetonamente sobre el alféizar, agitando su pelo.
–¿Debo decirlo? Puede que nuestros vecinos estén escuchando.
Ya no había duda: aquello se le estaba escapando de las manos. Y la culpa era de él y de nadie más.
–No, no lo diga. Ni lo piense siquiera.
Ella cambió de postura, haciendo oscilar el guardapelo que colgaba de su cuello, y lo miró a los ojos.
–Está claro que piensa usted mal de mí –suspiró–. Aunque no puedo reprochárselo. Permítame confesarle cuáles son mis esperanzas respecto a nosotros.
–Hágalo, por favor.
–Necesito encontrar marido antes de que acabe el verano y usted, milord, cumple todos los requisitos que busco.
–¿De veras? –dejó escapar una risa exasperada, soltó la barandilla y bajó de un salto a la acera. Era hora de marcharse. O por Dios que acabaría casado con una extranjera católica antes de que acabara la noche, y a su abuela, ferviente protestante, le daría un ataque.
Dio un paso atrás y, mirándola a los ojos en sombras, dijo en tono áspero, sin levantar la voz:
–Aquí en Londres hay normas acerca de cómo han de ser las cosas entre hombres y mujeres, y confieso que, en estos momentos, está usted infringiéndolas todas.
Ella suspiró.
–Ustedes los ingleses tienen normas para todo. ¿Cómo es posible que este país se haya poblado? –hizo una mueca, cambiando de nuevo de postura contra el alféizar–. Aconséjeme usted cómo deberíamos proceder para que esto progrese, y prometo cumplir todas las normas que haya, y hasta las que no haya.
Tenía que pasarle algo raro. Las mujeres bellas e inteligentes no aparecían como por milagro en el vecindario de uno y le ofrecían relaciones a través de una ventana, en plena noche. Por lo menos, relaciones respetables.
Más valía que se fingiera indiferente hasta saber más sobre ella.
–Señora, lamento informarle de que no me interesa seguir con esto –«todavía».
–No estoy de acuerdo –lo señaló con la punta del cepillo–. Parece usted muy interesado. Si no, no se habría quedado tanto.
Tristan soltó un bufido, comprendiendo que le había desenmascarado.
–Permítame despedirme antes de que se ahogue usted en su propia vanidad. Buenas noches –inclinó secamente la cabeza, dio media vuelta y se alejó, diciéndose que debía seguir caminando. Tenía que llegar a casa, o acabaría haciendo alguna estupidez. Como darse la vuelta, regresar y pedirle que pasara la noche con él.
–¡Yo no soy vanidosa! –gritó ella–. Me he limitado a hacer una observación basándome en su conducta.
Tristan apretó el paso antes de que ella hiciera alguna deducción más basada en su conducta.
–¿Podríamos al menos despedirnos amistosamente? –su voz resonó en toda la plaza–. Somos vecinos, lord Moreland. ¿O puedo llamarlo Tristan? ¿O Adam? ¿O prefiere Hargrove?
Él se paró en seco. ¿Cómo diablos sabía aquella mujer toda su lista de nombres? ¿Con quién había hablado?
Dio media vuelta y regresó hacia ella, decidido a instilar un poco de sentido común y decoro en aquella cabecita.
–Baje la voz. Y por el bien de su reputación, sea cual sea, no llame jamás a un hombre por su nombre de pila, ni a mí ni a ninguno. Da demasiadas cosas a entender. Ahora le sugiero que se retire y que nos evitemos el uno al otro hasta que yo diga lo contrario.
Ella se puso un mechón de pelo detrás de la oreja.
–¿Evitarnos? ¿Por qué?
–No queremos que la gente piense que hay algo entre nosotros.
Ella bajó la voz.
–Pero yo quiero que lo haya.
Se quedó mirándola y deseó poder indagar en aquella mente y comprender qué era realmente lo que quería. ¿Su dinero? ¿Su título? ¿Qué? Porque tan atractivo no era.
–Usted, querida mía, parece empeñada en buscarse la ruina.
Ella lo miró con descaro.
–Usted no sabe nada de mí, ni de mis empeños.
–Bueno, sé más que suficiente. Es muy decidida, se tiene mucho cariño a sí misma, quizá demasiado, y, por desgracia, es tan hermosa que no sabe qué hacer con tanta belleza.
Lo miró fijamente.
–Es usted muy extraño.
Tristan metió la barbilla y señaló el pecho.
–¿Yo le parezco extraño?
–La mayoría de los hombres no ve la belleza como un vicio.
–Sí, bueno, yo no soy como la mayoría de los hombres.
–Ya lo he notado. ¿Le importaría explicarme por qué?
Tristan la señaló.
–No me obligue a trepar por esa pared y a tapiar para siempre esa ventana. Esta conversación se ha terminado. Vamos a evitarnos hasta que yo decida lo contrario. Buenas noches –exhaló un suspiro y se alejó.
Ella dio unos golpecitos en el alféizar con su cepillo, como un juez pidiendo orden.
–Tengo una última cosa que decirle. ¿Puedo?
Tristan se volvió, enojado consigo mismo por querer quedarse.
–Naturalmente. ¿De qué se trata?
Ella vaciló y se miró los finos dedos, que pasaba por las púas del cepillo.
–¿Cree usted en la intuición y el destino?
Él arrugó el entrecejo, sorprendido por la repentina gravedad de su pregunta y por el tono mucho más suave de su voz.
–Sí, mucho. ¿Por qué?
Sus dedos se detuvieron sobre el cepillo.
–Porque la intuición me dice que, pese a su aire de indiferencia, en el fondo es usted todo menos un apático. Confieso que yo antes me parecía mucho a usted, hasta que aprendí a disfrutar de lo que más importa. Está usted contemplando a una mujer que busca cambiar el mundo a través de un plan que consiste, entre otras cosas, en encontrar mediante el matrimonio una plataforma política perfecta. Usted es esa plataforma política perfecta. Ha sido el destino el que me ha traído a su vecindario. Y el que lo ha traído a usted esta noche a mi ventana, después de que durante semanas haya buscado el modo de que nos presentaran. Concédame la oportunidad de demostrarle mi valía y mis aspiraciones, milord, y le doy mi palabra de que no se arrepentirá.
Tristan soltó una carcajada. Aquella mujer haría un buen papel en el Parlamento. Era infatigable. La señaló con el dedo.
–Quiero una esposa, no una política.
Ella se quedó callada. Mirando hacia atrás, se apartó del alféizar y retrocedió hacia la habitación.
–Nuestra conversación debe acabar –susurró, echándose el pelo hacia atrás–. Venga a verme mañana a las cuatro. Insisto.
Tristan sintió una opresión en el pecho.
–Me temo que mis compromisos no me lo permitirán. Preferiría...
–¡Shhhh! Mañana a las cuatro. Sea puntual –arrojó el cepillo por encima de su hombro, cerró la ventana de golpe, echó el pestillo y se retiró, enredándose entre las cortinas. Tiró de la más cercana, intentando cerrarla, pero pareció incapaz de hacerlo. Una mujer mayor, con bata, acudió presurosa a ayudarla.
Tristan se giró, sobresaltado, y regresó a toda prisa a su casa. ¿Al día siguiente, a las cuatro? Ni pensarlo. Odiaba tener que cambiar su rutina, no lo hacía por nada, ni por nadie. Solo conducía al caos y a la insensatez. Razón por la cual, al día siguiente a las cuatro de la tarde, en lugar de presentarse él, mandaría a su lacayo con un ejemplar de su libro de etiqueta, Cómo evitar un escándalo. Con suerte el mensaje quedaría bastante claro, y su nueva vecina comprendería que, pese a su conversación nocturna, seguía siendo un hombre respetable.
Escándalo 2
Una dama puede sentir la tentación de codearse con individuos poco recomendables, no porque sea ingenua o carezca de juicio, sino porque las vidas de dichos individuos se le antojan mucho más fascinantes que la suya propia. Ha de resistirse a esa tentación a cada paso. Los rutilantes modales de esos hombres son como una red invisible destinada a atrapar a sus presas. En realidad, los depredadores no tienen más remedio que atraer a sus víctimas mostrándose deslumbrantes, ingeniosos y encantadores. Si no, jamás podrían atraparlas en sus redes y devorarlas. Confieso que a menudo me fascinan los depredadores, aunque desde luego no lo suficiente como para convertirme en uno de ellos.
Cómo evitar un escándalo
Manuscrito original de Moreland
28 de abril, última hora de la mañana
Sin saber por qué, la London Gazette, que Tristan disfrutaba leyendo cada mañana con su café, parecía emborronársele en una pirámide de letras que no conseguía descifrar. Tras pasar un buen rato mirándolo vacuamente, dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa de nogal lacada que tenía ante sí.
Por lo visto de repente se había vuelto analfabeto, y sabía muy bien que la culpa era de su vecina. Aunque hacía doce días que su lacayo le había entregado el libro, y a pesar de que no había sabido nada de ella desde entonces, seguía sin poder quitársela de la cabeza. Soltando un soplido de cansancio, se enderezó el cinturón de su bata oriental bordada, se inclinó hacia delante en la silla y tomó su taza.
El café siempre le sentaba bien por las mañanas. Y esa mañana lo necesitaba más que nunca, porque hacía varias noches que no dormía bien. O que, sencillamente, no dormía. Sufría insomnio desde que se había percatado de que la ventana de su alcoba daba directamente a la ventana de la alcoba de ella, al otro lado de la plaza.
Decidido a no salirse de la senda recta, desde hacía diez días echaba las cortinas tan pronto se retiraba a su dormitorio y se negaba a mirar en aquella dirección. Y sin embargo había seguido pensando en aquella voz sensual, en aquella cara pálida y atractiva, en el movimiento del camisón sobre aquellos pechos tersos y erguidos, y en aquella boca deliciosa que ansiaba conocer a un nivel mucho más íntimo.
Y luego... la noche pasada, la undécima noche, justo antes de la hora undécima, su determinación caballeresca se había resquebrajado por fin. Había sacado su mejor fusta de montar y buscado un catalejo, y se había llevado ambas cosas a su alcoba.
Tras apagar todas las velas del cuarto con la yema de los dedos, había apoyado el hombro contra el quicio de la ventana y, tras desplegar el catalejo de latón, había apuntado con él hacia el otro lado de la plaza. Por suerte para ella, aunque no tanto para él, su vecina había aprendido a mantener las cortinas echadas, y después de pasar más de veinte minutos vigilando diligentemente su ventana, Tristan solo había podido distinguir un par de sombras que pasaban.
Incapaz de descansar, de dormir e incluso de pensar, se había desnudado, había recogido la fusta de la repisa de la ventana y se había recostado contra la pared más cercana. Después, tras darse suficientes golpecitos con la fusta en el muslo como para cobrar conciencia de su cuerpo, había tirado la fusta y se había dado placer a sí mismo hasta olvidarse de todo.
Mientras tanto, se había imaginado a sí mismo vestido únicamente con pantalones y arrodillado ante ella. Ella le rendía pleitesía y, mientras le decía que era todo cuanto quería y deseaba, caminaba a su alrededor seductoramente, descalza y enfundada en aquel vaporoso camisón que se deslizaba por su hombro derecho. Sin apartar los ojos de los suyos, empuñaba el grueso mango de una fusta que él le había dado para que jugara con ella. Entonces sonreía levemente, con aire encantador, y azotaba con delicadeza su muslo o su espalda con la punta trenzada de la fusta. Él contenía la respiración, expectante. Ella seguía provocándolo, chupando y mordiendo la fusta para demostrarle cuánto disfrutaba jugando con él.
Cuando su cuerpo palpitaba ya ansiosamente, Tristan se había imaginado levantándole el camisón por encima de la cintura y ordenándole soltar la fusta y apoyar las dos manos sobre el cristal de la ventana. Se había imaginado penetrándola desde atrás, una y otra vez, mientras sus manos pálidas resbalaban por el cristal.
Había sido el mejor orgasmo que había tenido en mucho, en muchísimo tiempo. Lo cual era, naturalmente, patético. Claro que así era su vida: patética. A sus veintiocho años, aparte de una veintena de noches tolerables con mujeres por las que no debería haberse molestado, nunca había experimentado la verdadera pasión, ni había tenido una relación significativa. Y eso era lo que quería. Lo que siempre había querido. El sexo por el sexo le hacía sentirse tan... vulgar. Sobre todo, el tipo de sexo que le hacía disfrutar.
Llevándose la taza de porcelana a los labios, bebió un sorbo de café caliente y áspero y se detuvo, frunciendo las cejas. Chasqueó los dedos al sentir la amargura acre del café y sus gránulos raspándole la lengua, y se refrenó para no escupir en la taza. ¿Por qué le sabía a fango aquel café?
Dejó la taza sobre el platillo con un brusco tintineo y suspiró, irritado. En lugar de quejarse a los criados, se levantó y subió a su vestidor, en el piso de arriba. Ya llegaba una hora tarde.
Después de que el ayuda de cámara lo ayudara a vestirse, se miró una última vez en el espejo de cuerpo entero y se detuvo al notar que había algo que no estaba bien.
Sus botas.
Bajó la mirada, levantó el pie derecho para inspeccionar el cuero negro y volvió a bajarlo. No sabía por qué, pero tenía las botas arañadas.
Parpadeó al darse cuenta de que eran las mismas que había llevado la noche en que la había conocido a ella. Debía de habérselas arañado con la barandilla. Odiaba llevar las botas arañadas. Lo odiaba casi tanto como llegar tarde. Era evidente que estaba perdiendo concentración.
Antes de salir de casa, llamó una última vez a su ayuda de cámara y le pidió que volviera a sacar brillo a sus botas. Luego cerró de un portazo y, exasperado por su propio despiste, se dirigió al carruaje que lo esperaba. Se acomodó en el asiento tapizado, tocó en el techo para ordenar a su cochero que se pusiera en marcha y sacó su reloj de bolsillo.
Maldición, era casi mediodía. Tendría que rehacer por completo sus horarios. Miró hacia la casa del otro lado de la plaza y movió la mandíbula. Ya llegaba una hora tarde. Supuso que no importaría gran cosa que pasara por delante de su casa. Tal vez pudiera atisbarla de pasada y, a plena luz del día, se convencería de que no era tan atractiva ni tan interesante como se había hecho creer a sí mismo. Así podría seguir adelante con su vida y dejar de preocuparse por aquel asunto.
Volvió a guardarse el reloj en el bolsillo del chaleco, abrió la ventanilla del carruaje y le gritó al cochero:
–Dé la vuelta a toda la plaza antes de marcharnos –titubeó–. Despacio –titubeó otra vez–. Aunque no demasiado –no quería que se notaran demasiado sus intenciones.
–Sí, señor –contestó el cochero.
Tristan se acercó a la ventanilla y esperó mientras las casas vecinas pasaban lentamente ante sus ojos, una tras otra. Levantó los ojos al cielo y se contuvo para no ponerse a maldecir. Aunque el carruaje iba muy despacio, tan despacio que de hecho podía echar un vistazo al interior de cada ventana frente a la que pasaban y ver todos los muebles y a los criados de todas las familias del vecindario, no se molestó en volver a gritar al cochero, por no llamar más la atención.
Finalmente, el carruaje rodeó el extremo de la plaza. El sol, que había estado medio escondido detrás de un nubarrón, se derramó sobre la amplia casa georgiana pintada de blanco. Tristan se inclinó hacia delante y miró como si tal cosa la larga hilera de relucientes ventanas, fingiendo que se limitaba a admirar su arquitectura.
Se llevó un chasco al no ver movimiento detrás de las ventanas, ni aquel rostro que ansiaba ver. Cuando el coche pasó delante de las últimas cuatro ventanas, se quedó paralizado al ver a una mujer de cabello oscuro, sentada en una silla, junto a una de ellas. Tenía los ojos bajos y sus manos desnudas aparecían y desaparecían, ocupadas en una complicada labor de costura.
Era ella.
Y a diferencia de la última vez que la había visto, llevaba la espesa melena negra esmeradamente recogida en un moño sencillo. Un chal de cachemira de color alabastro cubría sus delgados hombros, tapando la curva de sus pechos y parte de su vestido azul.
Levantó la vista de su labor y sus ojos se encontraron un instante a través de los cristales que los separaban. Sus manos se detuvieron en el mismo instante en que se paraba el corazón de Tristan.
Unos ojos de color azul grisáceo, que el sol que le daba en la cara hacían brillar, sostuvieron la mirada de Tristan mientras pasaba el carruaje. No sabía que los ojos de una mujer pudieran obligar a un hombre a replantearse toda su vida.
Ella cambió de postura en la silla de mimbre y lo siguió con la mirada, descaradamente. Tristan se inclinó hacia delante, intentando retener su mirada, y la saludó con una escueta inclinación de cabeza, deseando informarle de que, pese a que no había ido a visitarla, estaba prendado de ella.
Los labios carnosos de ella se estiraron en una sonrisa luminosa que redondeó sus elegantes pómulos. Lo saludó con la mano, invitándolo en silencio a entrar.
Santo cielo, tenía que aprender que las mujeres respetables no hacían señas a los hombres. Él negó con la cabeza, dándole a entender que aún no estaba listo para visitarla. Necesitaba más tiempo.
La sonrisa de ella se desvaneció. Se encogió de hombros, bajó los ojos y siguió con su labor de aguja.
Cuando el carruaje dobló la esquina y salió de la plaza, Tristan se recostó en el asiento y suspiró. A veces deseaba con toda su alma ser más espontáneo. Solo a veces.
En las afueras de Londres
Tristan subió corriendo la escalinata que llevaba a la extensa casa de su abuela y tiró de la campanilla de hierro que había junto a la entrada. Pasaron unos instantes mientras se oían, de tanto en tanto, el traqueteo de las ruedas de los carruajes y el golpeteo de los cascos de los caballos en la calle adoquinada de detrás. Esperó y esperó, pero por alguna razón nadie acudió a abrir.
Echándose hacia atrás, miró los ventanales y vio que todas las cortinas estaban descorridas. Se le encogió el corazón al tirar de nuevo de la campanilla, rezando por que no hubiera pasado nada. Por fin la gran puerta se estremeció, sacudida por el movimiento de ocho cerrojos, y se abrió.
–¡Ay, gracias al cielo! –la señorita Henderson salió precipitadamente, lo agarró del brazo y tiró de él.
Tristan se detuvo, tropezando, y su sombrero de copa se deslizó hacia delante cuando la doncella lo soltó. Sorprendido, miró más allá del ala del sombrero y observó el vestíbulo adornado con macetas de helechos.
–Señorita Henderson –se colocó la chistera–, ¿esto era necesario? Podría haber entrado por mi propio pie.
–Le pido disculpas, milord –la doncella se apresuró a cerrar la puerta–. Pero como siempre insiste usted en saberlo todo, me ha parecido que aquí, en plena calle... Lady Moreland lleva toda la semana de un humor de perros. Nunca la había visto así, se lo aseguro. Y como además ha llegado usted tarde, le ha entrado una especie de pánico.
–Entiendo –Tristan miró la bandeja de plata cargada con comida que reposaba, intacta, en el descansillo de la escalera curva. Se giró hacia la señorita Henderson–. ¿A qué se debe que haya abierto usted la puerta? No me diga que lady Moreland ha vuelto a despedir al mayordomo.
La doncella suspiró.
–Así es. Echó al pobre hombre hace dos días, porque le hizo un cumplido sobre su aspecto. No les tiene ninguna simpatía a los hombres, ¿verdad que no?
Eso era quedarse corto.
–No. Me temo que hay que achacarlo a lo mucho que ha sufrido.
En sus años de debutante, todo el mundo, incluido su querido primo, Su Alteza Real, había considerado a su abuela una belleza extraordinaria. Gracias a su hermosura se había casado con un marqués extremadamente rico, que era mucho más del agrado de su padre que del suyo propio. Por desgracia para ella, aquel enlace había dado como resultado muchos años de terribles palizas a manos de un marido libertino que sufría accesos irracionales de celos, ocasionados por las crueles habladurías según las cuales ella y su primo, Su Majestad, con el que siempre había tenido una relación muy estrecha, eran amantes. Lo cual no era cierto. Como consecuencia de ello, ahora era su pobre abuela la que se comportaba de manera irracional.
La señorita Henderson acabó de echar los ocho cerrojos de la puerta principal.
–El mayordomo no ha sido el único en recibir la patada. Ha despedido a otros cuatro criados –juntó las manos y sonrió, dejando ver los hoyuelos de sus mejillas–. Siempre es un placer recibir su visita, milord. Cambia mucho las cosas. Creo que le endulza un poco el carácter.
–¿Sí? –su abuela nunca le había parecido ni remotamente dulce. Ni tampoco dócil.
Pestañeó al notar que la señorita Henderson tenía torcida la cofia blanca encima del cabello rubio y recogido con horquillas, y que llevaba el delantal blanco y bordado arrebujado casi por completo en el lado izquierdo de la cadera. Saltaba a la vista que trabajaba demasiado.
Se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de diez libras del pequeño fajo que siempre llevaba consigo. Se lo tendió a la mujer.
–Tenga. Esto la ayudará a mantener a flote ese espíritu encantador que tiene. Le agradezco todo lo que hace por ella.
Los ojos de la señorita Henderson se agrandaron cuando miró el billete.
–¿De veras?
Tristan se inclinó hacia ella y agitó el billete.
–Nunca ofrezco nada de lo que no esté dispuesto a desprenderme, señorita Henderson. Es una de mis normas.
La doncella vaciló. Luego tomó el billete, esbozó una torpe reverencia y se lo guardó en el bolsillo del delantal.
–Es usted muy amable, milord.
Tristan inclinó la cabeza escuetamente.
–Al menos hay alguien que lo piensa. Informe a lady Moreland de mi llegada.
–Enseguida –la señorita Henderson se colocó el delantal, se lo alisó sobre el vestido gris de sirvienta y esbozó otra reverencia–. Disculpe que esté tan desaliñada, pero como se han ido el mayordomo, el ama de llaves y otros dos criados, no doy abasto. Seguro que usted lo entiende.
–Más de lo que se imagina –contestó él. Si se había independizado a los veinte años, tras pasar solo cinco al cuidado de su abuela, era por un buen motivo. Lady Moreland no tenía mala intención, pero siempre había sido muy celosa de su intimidad, obsesiva y sumamente exigente.
La señorita Henderson le señaló el salón que había a un lado, se enderezó la cofia y se alejó a toda prisa. Recogió la pesada bandeja de plata del escalón de abajo y subió por la escalera. Cuando llegó arriba miró a Tristan, sonrió y dobló la esquina.
El tictac del reloj francés del vestíbulo era lo único que rompía el silencio ensordecedor. Tristan se volvió y miró la puerta cerrada que había a su espalda. Tenía más cerraduras y cerrojos que el Banco de Inglaterra.
Santo cielo, ¿por qué siempre se sometía a aquel suplicio? Por mala conciencia, supuso, y por el profundo afecto que, pese a todo, sentía por ella. Porque, a pesar de sus muchos defectos y de ser una ermitaña de la peor especie, su abuela había sido la única que había cuidado de él durante las horas más tristes de su juventud.
Consciente de que ningún criado acudiría a recoger su sombrero, se lo quitó y lo lanzó hacia la puerta antes de entrar en el salón. Se detuvo en medio de la estancia y contempló el espacio vacío, decorado en tonos amarillos y crema. Frunció el entrecejo mientras giraba lentamente a izquierda y luego a derecha. ¿Dónde diablos estaban todos los retratos y los muebles?
Dio media vuelta y rodeó la habitación. Aparte de un velador colocado al borde de una alfombra persa, el resto de los muebles que había visto la semana anterior habían desaparecido. La única mesa que quedaba, una lacada, estaba cubierta de cartas sin abrir. Frente a la mesa, sobre la repisa de mármol de la gran chimenea, había una pluma y un adornado tintero de plata y ónice.
Meneó la cabeza. Nunca sabía a qué atenerse cuando iba a visitar a su abuela.
En el piso de arriba se oyó un fuerte estrépito que resonó en los pasillos y las paredes. Tristan se lanzó hacia la puerta.
Tras un largo silencio, oyó un frufrú de faldas y pasos presurosos en la escalera principal. La señorita Henderson se detuvo bruscamente en la entrada del salón e hizo una genuflexión. Tenía las mejillas coloradas y estaba llorando.
–Su Excelencia insiste en que vaya usted a verla a su alcoba privada, milord.
Tristan la miró atentamente.
–¿Se encuentra usted bien, señorita Henderson?
Ella apretó los finos labios, pero no dijo nada.
Pobrecilla. Pero al menos a ella la pagaban por vérselas con su abuela. A él, no.
–Haré todo lo posible por refrenarla.
La doncella asintió con un gesto y se marchó apresuradamente.
Tristan salió del salón, subió los peldaños de la escalera de dos en dos y, al llegar al descansillo, torció a la derecha. Pasó puerta tras puerta, hasta llegar a la antepenúltima, que daba a la alcoba de su abuela.
Antes de llamar, respiró hondo.
–Soy yo –gritó–. Moreland.