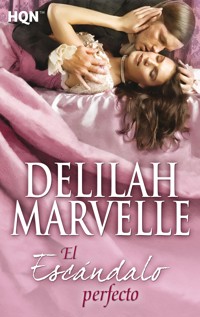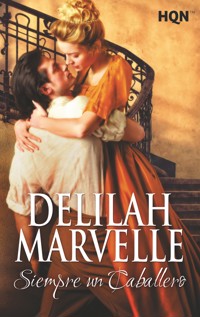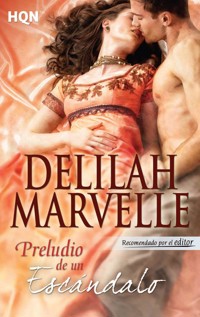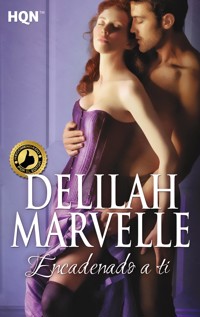12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Preludio de un escándalo La batalla entre la dama y el libertino estaba a punto de comenzar. Érase una vez un escándalo Estaba a punto de enamorarse del único hombre al que jamás amaría... por segunda vez. El escándalo perfecto Si había algo que Tristan Adam Hargrove, cuarto marqués de Moreland, había aprendido a evitar, era el escándalo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1132
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Delilah Marvelle 1, n.º 287 - enero 2022
I.S.B.N.: 978-84-1105-603-8
Índice
Créditos
Índice
Preludio de un escándalo
Nota de los editores
Carta de la autora
Agradecimientos
Dedicatoria
Prólogo
Escándalo 1
Escándalo 2
Escándalo 3
Escándalo 4
Escándalo 5
Escándalo 6
Escándalo 7
Escándalo 8
Escándalo 9
Escándalo 10
Escándalo 11
Escándalo 12
Escándalo 13
Escándalo 14
Escándalo 15
Escándalo 16
Escándalo 17
Escándalo 18
Escándalo 19
Escándalo 20
Escándalo 21
Escándalo 22
>Escándalo 23
Escándalo 24
Publicidad
Érase una vez un escándalo
Carta de la autora
Dedicatoria
Prólogo
Escándalo 1
Escándalo 2
Escándalo 3
Escándalo 4
Escándalo 5
Escándalo 6
Escándalo 7
Escándalo 8
Escándalo 9
Escándalo 10
Escándalo 11
Escándalo 12
Escándalo 13
Escándalo 14
Escándalo 15
Escándalo 16
Escándalo 17
Escándalo 18
Publicidad
El escáncalo perfecto
Carta de la autora
Agradecimientos
Dedicatoria
Preludio de un escándalo
Escándalo 1
Escándalo 2
Escándalo 3
Escándalo 4
Escándalo 5
Escándalo 6
Escándalo 7
Escándalo 8
Escándalo 9
Escándalo 10
Escándalo 11
Escándalo 12
Escándalo 13
Escándalo 14
Escándalo 15
Escándalo 16
Escándalo 17
Escándalo 18
Nota histórica de la autora
Publicidad
De la mano de la prometedoraescritoraDelilah Marvelle nos llega Preludio de un escándalo, una historia de amor diferente basada en una obsesión: la obsesión de un hombre por las mujeres.
Un relato ambientado en la frívola a la vez que encorsetada época de la Regencia y salpicado de pequeños retazos de los paisajes y costumbres de la vida tribal del sur de África que aborda, de una manera sorprendente, temas tabúes que siempre han estado presentes a lo largo de la historia, sobre la condición y comportamientos sexuales de las personas.
Queremos recomendar este libro a nuestros lectores convencidos de que los hará reír y llorar al mismo tiempo como nos ha ocurrido a nosotros.
Feliz lectura
Los editores
Querida lectora,
La historia es una criatura muy extraña. Nunca dejan de sorprenderme los detalles que descubro en mis investigaciones, sobre todo los que se refieren a la historia del sexo. Para aquellas de vosotras que os interese lo que intento divulgar (y que no se agota en mis libros...), podéis consultar mi blog A Bit O’Muslim, en www.DelilahMavelle.blogspot.com. Ello os dará una idea de lo mucho que la historia verdadera ha pasado por alto. Por lo que respecta a la novela de amor histórica, en particular, la gente tiene una visión muy sesgada de que debió de ser la época de la Regencia por culpa de todos los libros que han leído, sin haber buceado realmente en los datos de la historia. El lector moderno tiene tendencia a olvidar que la gente de otras épocas seguía siendo gente. Gente que amaba. Que odiaba. Que comía. Que bebía. Y sí, que también practicaba sexo. Mucho sexo. La explosión demográfica de Londres lo demuestra.
La idea de Preludio de un escándalo se articuló a partir de la voluntad de reflejar tanto la historia como los temas impactantes que, aún hoy, son objeto de apasionados debates.
Respecto a todos aquellos libertinos que correteaban por Londres corrompiéndose a sí mismos y a todas aquellas mujeres que caían en sus garras, empecé a preguntarme cuántos de aquellos hombres habrían sido verdaderos adictos al sexo. ¡Al menos tenía que haber habido uno! Y aunque hacia la década de los veinte del siglo XIX la adicción sexual no tenía aún un nombre clínico, lo lógico era suponer que hubiera existido. Entonces, ¿cómo habría sido la vida de un adicto al sexo en aquellos días, cuando no existían tratamientos especializados que proporcionaran conocimiento y asistencia? Imagino que habría sido un verdadero infierno personal. Un infierno sobre el cual merecía la pena escribir.
Es mi esperanza que dejéis a un lado todo lo que pensáis que era la vida en 1829 y me honréis con el privilegio de regalaros mi versión de la misma.
Mucha salud y mucho amor,
Delilah Marvelle
Agradecimientos
Este libro nunca habría llegado a imprimirse de no haber sido por el increíble apoyo de mis amigos, familiares y profesionales de esta industria que me animaron de múltiples formas que no sabría poner por escrito.
Gracias a mi supersexy e increíble marido, Marc, que es el amor de mi vida, mi todo y la razón por la que escribo novela romántica. Gracias, Marc, por haber hecho de hada madrina ocupándote de las facturas y de todos los asuntos relacionados con el día a día para que yo continuara haciendo lo que más quería. Gracias a mis dos encantadores hijos, Zoe y Clark, por ser tan cariñosos, generosos, pacientes y comprensivos con la mami que casi siempre estaba escribiendo. Os quiero.
Gracias a la fabulosa Maire Creegan, que ha sido una de mis mayores inspiraciones, mi crítica y compañera de toda la vida, mi mentora, mi mejor amiga y mi hermana gemela. Gracias a las Novelistas: Susan Lyons, Christina Crooks y Lacy Danes, cuya asombrosa atención al detalle y talento artístico me animaron a perseverar como escritora.
Gracias a mi agente Donald Maass, cuya sabiduría y orientación me recuerdan mi objetivo y la razón por la que escribo. Nunca deja de admirarme tu capacidad, Don, para escarbar en mis argumentos y tirar de cada hilo y detalle que merece la pena. Gracias a toda la plantilla de HQN y a mi editor Tracy Farrell, cuyo increíble entusiasmo por mis relatos han encendido una nueva chispa de autoestima en mi alma.
Gracias a ti, Deb Werksman, por Sourcebooks, que viste un diamante en el barro y que conseguiste que esta escritora creyera lo suficiente en sí misma como para atreverse a lanzarse al vacío y echar a volar.
Gracias a todas, tanto a mis lectoras como a mis colegas escritoras, que me ayudasteis durante mi transición de una editorial a otra. Todas vosotras me mantenéis viva, y a todas os quiero.
Este libro está dedicado a todas las personas de este ancho mundo que sufren alguna forma de adicción. Creedme que podéis ganar, y que ganaréis, cualquier batalla que os pongan por delante.
Como diría un viejo proverbio español: una gran dote solo puede traer un lecho de zarzas. Así que, me pregunto yo, ¿qué traerá una dote pequeña? Nada más, supongo, que un revoltijo de sábanas sucias. Sea cual sea el tamaño de vuestra dote, mis queridas damas, sabed que encontrar un candidato adecuado siempre será un juego de riesgo.
Cómo evitar un escándalo
Anónimo
Londres, Inglaterra
Finales de abril de 1829
Lady Justine Fedora Palmer sabía demasiado bien que su queridísimo padre, el sexto conde de Marwood, siempre había sido un hombre sensato e íntegro, un ciudadano honorable. Nunca se habría atrevido a provocar un conflicto político o social en cualquiera de las tribus con las que se había congraciado durante sus años de trabajo como naturalista en África. Especialmente en la más notoriamente salvaje de todas las tribus humanas: la alta sociedad británica.
Pero por lo que se refería a sus estudios sobre la reproducción de las especies, su padre podía llegar a perder todo sentido de la contención. Razón por la cual el pobre se encontraba en ese momento encarcelado.
Sus estudios recientemente publicados sobre la sodomía innata entre los mamíferos del sur de África, que ponían en solfa el dogma de su prohibición por el Todopoderoso en su reino natural, y por tanto la de Su Real Majestad en el humano, había irritado a incontables gentes. Incluida Su Real Majestad, por cierto.
Aunque su padre había sido declarado inocente del cargo de apología de la sodomía y corrupción moral, seguía encarcelado en la prisión de deudores de Marshalsea, debido a toda una colección de multas exorbitantes que se veía incapaz de pagar. Al contrario que la mayoría de las damas, que habrían languidecido resignadas como consecuencia de la propagación de semejante escándalo, Justine nunca había languidecido por nada. Sus poco convencionales orígenes la habían educado en el convencimiento de que cualquier hembra, sea cual sea su especie y condición, poseía la capacidad de coaccionar físicamente a cualquier macho para conseguir su plena colaboración.
Y sí, sabía bien cuál era el macho al que tenía que coaccionar. Uno al que había querido coaccionar ya desde que arribó a Londres por primera vez, hacía ya dos años, a la edad de dieciocho: el único mecenas o patrón académico con el que contaba su padre, el famoso duque de Bradford. Mejor conocido entre el vulgo londinense como El Gran Libertino, cuya afición a las mujeres no conocía límites y cuyos bolsillos y generosidad eran tan profundas como ancho era el cielo.
Pese a su aspecto de libertino, con aquella lenta e insinuante sonrisa y aquellos ojos de color gris humo de mirada seductora, era mucho lo que ocultaba detrás. Poseía una brillante y aguda inteligencia más allá de las frivolidades a las que recurría siempre para llamar la atención. Justine recordaba una tarde en particular, cuando su admiración por el hombre se había transformado en pasión.
Mientras el duque y sus padres seguían jugando a los naipes con un grupo de damas y caballeros tras una cena, ella había optado por sentarse a leer en una silla del otro lado de la sala para no verse expuesta a más burlas de su padre, excesivamente competitivo en el juego. Casi inmediatamente después de su retirada, el duque había arrojado las cartas mientras declaraba todo serio que ninguna dama debía ser menospreciada u ofendida por su falta de habilidad con los naipes. Tras ejecutar una impresionante reverencia, se había puesto la silla en lo alto de la cabeza y, con ella en precario equilibrio, había atravesado la sala como un artista de circo. Incluso había fingido tropezar en su intención de hacer reír a Justine.
Con un suspiro satisfecho, había bajado por fin la silla y se había sentado frente a Justine, insistiendo en que dejara a un lado el libro y le contara más cosas sobre la fascinante vida que había llevado en África. Aunque su mirada había ostentado una seductora tendencia a posarse en lugares bastante inapropiados, que ella por cierto había disfrutado, había escuchado con gran atención todo lo que había tenido que decirle. Como si hasta la última palabra que había escapado de sus labios le hubiera importado. Como si ella le hubiera importado.
Resultaba casi trágico que el conde fuera tan poco aficionado al matrimonio, cosa que sabían mejor que nadie los padres de Justine, quienes repetidamente la habían advertido de que mantuviera su honra lo más alejada posible del hombre en cuestión. Pero pese a todos sus cansinos sermones sobre el asunto, y pese a haber leído tantas veces el libro Cómo evitar un escándalo, Justine sabía bien que una dama no siempre podía evitar el escándalo. Especialmente cuando su padre se encontraba en la cárcel por exigir derechos para los sodomitas, sirviéndose del reino animal como argumento.
Después de salpicar una hoja de pergamino con unas gotas de agua de rosas, Justine se atrevió a escribir una carta al duque, semejante a las incontables epístolas semanales que había venido remitiéndole desde su primer encuentro. El duque no la había respondido ni una sola vez, cosa de la que su madre le estaba agradecida, pero no por ello Justine había dejado de hacerlo cada semana.
En aquella carta en concreto, sin embargo, ofreció a Bradford algo más que las habituales y frívolas informaciones sobre su persona y sobre su familia. Le ofreció, de hecho, varias noches a cambio de la liberación de su padre. Careciendo como carecía de dote y de tutor, no le preocupaba demasiado entregar su virginidad a un hombre que no le ofrecía perspectiva alguna de matrimonio. Solo esperaba que sus padres lo entendieran.
Aunque habían transcurrido muchos meses desde la última vez que vio al duque, y habían circulado difusos rumores acerca de que había quedado desfigurado de resultas de su relación con una mujer de dudosa reputación, nada le había hecho cambiar de idea. Como si el bienestar y la seguridad de su padre estuvieran por encima de cualquiera de sus dudas e inseguridades femeninas.
Para su asombro, no pasaron ni tres días antes de que recibiera respuesta del duque, entregada directamente por su criado personal:
Lady Justine,
No puedo más que disculparme por haberos inducido a creer que soy hombre capaz de deshonrar a alguien en la hora más negra de su desesperación, y mucho menos a dama de tan estimadas cualidades como vos misma. Aunqueno puedo ni podré aceptar vuestra oferta, me gustaría proponeros otra. A mis treinta y tres años, he llegado al profundo convencimiento de que no seré ya más joven, ni más gallardo tampoco. Hora es ya de que tome esposa. He recibido y disfrutado inmediatamente de cada carta que me habéis remitido, y recuerdo con cariño cada ocasión en que nos hemos encontrado. Por consiguiente, no preveo complicación alguna en pedir vuestra mano en matrimonio. Aunque soy consciente de que circulan diversos rumores sobre mi actual estado físico, puedo aseguraros que disfruto de una salud excelente. La cicatriz que ahora ostento, si bien de proporción considerable, no constituye motivo alguno de inquietud. En el caso de que tanto vos como vuestro padre aprobéis el matrimonio, habrá que tramitar la licencia correspondiente de modo que la boda tenga lugar de aquí a cinco semanas. A cambio, estaré encantado de saldar todas las deudas y multas impuestas a vuestro padre con tal de asegurar su inmediata liberación de Marshalsea.
Esperando vuestra respuesta,
Bradford
Y ella que siempre había estado tan segura de que nunca la pediría en matrimonio... Maldijo a la ciudad de Londres por el horroroso desdén con que había tratado a su padre. Finalmente iba a conseguir un mínimo de respeto para ella y para su familia. Iba a convertirse en la duquesa de Bradford, y estaba decidida a exigir respeto a todo el mundo, uno a uno, a partir de aquel mismo día.
Escándalo 1
Sin una buena carabina, toda dama está perdida. Recordadlo: se supone que una carabina ha de ser otra cabeza pensante.
Cómo evitar un escándalo
Anónimo
Cinco semanas después, por la tarde
Con la ayuda del señor Kern, su cochero, Justine bajó del carruaje y saltó al empedrado de la plaza. Contempló el edificio de mármol de cuatro pisos de altura, advirtiendo que la mayoría de las ventanas estaban tan oscuras como la noche que la envolvía. Solamente alguna luz dorada brillaba en los cristales de la parte más alejada.
Una ominosa sensación la recorrió. Pese a las incontables cartas que había dirigido al duque suplicándole al menos una audiencia antes de la boda, él había respondido a cada una con una frase inflexible: No. No hasta el día fijado de la boda. Simplemente se negaba a verla, lo cual la preocupaba terriblemente. ¿Acaso habría quedado más desfigurado de lo que en un principio le había dado a entender?
Como si eso no resultara suficientemente inquietante, parecían haber surgido algunas complicaciones en torno a la liberación de su padre pese a la inminencia de la boda, para la que solo faltaba una semana. Y aunque el abogado del duque le había asegurado repetidamente que todo se resolvería, Justine necesitaba algo más que una garantía verbal.
El señor Kern, que se demoraba a su espalda, se aclaró la garganta a la espera de recibir el pago de sus numerosas semanas de servicio. Miró su retícula.
–Milady... –se la señaló con el dedo–. Yo creía que se trataba de una visita de cortesía.
Justine bajó la mirada a la retícula que colgaba de su muñeca, atada con un lazo. Las cachas de palisandro de la pistola de su padre asomaban ostentosamente. Simuló una carcajada de disculpa.
–Se trata efectivamente de una visita de cortesía, señor Kern. Esto es simplemente para intimidar a los sirvientes. Lo cual me recuerda una cosa... –sacó de la retícula el frasco de marfil con la pólvora, con la intención de cargar el arma.
El señor Kern, que se había quedado de piedra, esbozó una mueca.
Después de varios intentos por abrir el frasco, Justine soltó un suspiro y hundió las uñas entre el tapón y el borde, dando un último y fuerte tirón. El tapón saltó de golpe, y el señor Kern retrocedió mientras una gran nube oscura cubría la cara, el manto y el vestido de Justine, llenándole la nariz del sulfuroso polvo. La asaltó una arcada al tiempo que el frasco caía y rodaba por el empedrado. Se esforzó frenéticamente por limpiarse la cara y el pecho, maldiciendo para sus adentros.
Se detuvo en cuanto descubrió el frasco entre las sombras. Recogiéndolo, lo cerró y gruñó por lo bajo. Con qué rapidez se había convertido en una dama más de la sociedad londinense: completamente inútil. Incapaz siquiera de cargar una pistola. Su padre se habría quedado horrorizado ante su incompetencia.
Exasperada, puso el frasco en manos del señor Kern, que seguía esperando.
–Aquí tenéis, señor Kern. Marfil fino, mucho más valioso que la deuda que tengo con vos. Esto pondrá fin a vuestros servicios de manera oficial. Gracias.
–Ha sido un placer –se llevó un dedo a su gorro de lana y volvió al coche mientras examinaba su nueva posesión.
Ojalá los guardias de Marshalsea fueran igual de fáciles de complacer y conformar, pensó Justine. Suspirando, miró la pistola que sostenía en la mano. Su sola vista tendría que bastar para franquearle el paso. De esa manera, para cuando llegaran las autoridades, si acaso llegaban, nadie podría acusarla de llevarla cargada. Volvió a guardarla en la retícula y se dirigió a paso firme hacia el edificio apenas iluminado, atravesando la verja de hierro forjado oportunamente abierta.
Subió apresurada los anchos escalones y se detuvo en la entrada. Después de limpiarse cualquier resto de pólvora que hubiera podido quedarle en la cara, inspiró hondo para tranquilizarse y llamó primero con la aldaba, después con la campanilla.
Unos pasos resonaron en el interior. El cerrojo se descorrió por fin y se abrió la puerta, con una suave luz dorada iluminando los escalones. Frente a ella apareció un gigantón rubio, uno que no había visto durante sus anteriores intentos por entrar. Su ancho mentón destacaba sobre el almidonado cuello de su camisa, mientras su redondeada barriga amenazaba con hacer saltar el bordado chaleco de su oscura librea. Dio un paso hacia ella avasallándola con su estatura, ya que le sacaba por lo menos dos cabezas.
El corazón se le aceleró mientras retrocedía. ¿Qué clase de comida le habría dado de comer a aquel hombre su madre? Evidentemente no la habitual dieta inglesa. Forzó una sonrisa, con la esperanza de que, pese a su impresionante aspecto, aquel nuevo sirviente se mostrara más colaborador que los demás.
–Perdone lo tarde de la hora, señor, así como el conjunto de mi apariencia, pero confiaba en poder ver a Su Excelencia. ¿Me haría el favor de informarle de que su prometida, la futura duquesa, está aquí y que desea verlo a la mayor urgencia?
Los ojillos azules del hombre la recorrieron de pies a cabeza.
–¿Habéis estado deshollinando chimeneas, milady? Espero que os encontréis bien.
El hombre parecía tan divertido como la propia situación.
–Estaré mucho mejor una vez que hable con Su Excelencia –intentó no parecer demasiado nerviosa, ya que sabía que en ese caso él no la dejaría entrar.
–Como seguramente el anterior mayordomo ya os habrá informado, milady –suspiró el hombretón–, Su Excelencia no os verá a vos ni a nadie más hasta el día señalado de la boda. Desea, sin embargo, aseguraros que todo marcha perfectamente –hizo una reverencia, retrocedió y cerró de un portazo.
Justine se quedó sin aliento, indignada.
–¡No marcha perfectamente, señor! Exijo que abra esta puerta. ¡Señor! –no salía de su asombro. ¿Qué forma era aquella de tratar a una futura duquesa?
Resoplando, dio media vuelta. Aunque siempre había reprimido sus verdaderos sentimientos sobre aquel extraño mundo londinense, había llegado el momento de admitir que los hombres de Inglaterra no eran en absoluto tan refinados y civilizados como proclamaban ser. Si lo hubieran sido, no habrían encarcelado a un anciano por mantener una opinión contraria a las normas sociales, e indudablemente tampoco habrían dejado a una joven dama sola y en plena calle. Y después de asegurarle, además, que todo «marchaba perfectamente».
El lado cobarde de su naturaleza la impulsaba a subir al primer barco que zarpara para Ciudad del Cabo, para eludir todo aquel desastre. Pero su corazón y su alma sabían lo que tenía que hacer. Su padre la necesitaba, y no iba a esperar hasta el mismo día de la boda para descubrir que su padre estaba destinado a consumirse en Marshalsea por el resto de sus días.
Necesitaba seguridades. Y las tendría. Alzando la barbilla, se volvió de nuevo hacia la puerta y giró el picaporte, solo para descubrir que habían vuelto a echar el cerrojo. Entrecerrando los ojos, agarró la aldaba y la golpeó repetidas veces contra su placa de bronce, con la esperanza de que su eco repercutiera en las cabezas de todos los habitantes del edificio. No pensaba volverse a casa, y le importaba un pimiento que Londres estuviera hablando de ello durante semanas.
Finalmente la puerta volvió a abrirse. Justine anunció entonces con su tono más severo.
–Nombre usted su precio, señor, o me veré obligada a proponeros uno.
El mayordomo esbozó una sonrisa, claramente regocijado, y se compuso su ajustada librea.
–Puedo aseguraros, milady, que no seré yo quien se deje comprar.
–Y yo puedo asegurarle a usted, señor, que no seré yo quien ceda en esto –sacó la pistola de su retícula y lo encañonó directamente en el pecho. Acarició el gatillo con el dedo mientras avanzaba hacia él, deseando que el arma estuviera realmente cargada–. Le aconsejo que se aparte –si se veía obligada, lo golpearía en la cabeza con la culata de la pistola.
El hombre se quedó helado y arrugó su rechoncha nariz como si de repente se hubiera dado cuenta de que la sustancia que oscurecía toda su figura era pólvora, que no hollín. En seguida retrocedió y extendió su gruesa mano enguantada hacia el vestíbulo que tenía detrás.
–Se agradece grandemente su colaboración –Justine entró en el amplio pasillo, sin dejar de encañonarlo. Sus zapatos de tacón resonaron en los suelos de mármol italiano mientras un dulce y leve aroma a cigarro asaltaba su nariz. Olisqueó. ¿Desde cuándo Bradford fumaba puros?
Un rápido y enérgico sonido hizo que Justine desviara el cañón de su pistola hacia el recibidor que se abría a su izquierda. Deteniéndose en seco, parpadeó asombrada. Allí vio, puesto a cuatro patas, a un joven sirviente vestido de librea pero con un delantal blanco y arrugado... ¡y fregando el suelo como si fuera una criada!
El joven sirviente se detuvo, claramente consciente de que lo estaban observando. Soltando un suspiro exageradamente profundo, hundió el cepillo de crin de caballo en un balde de agua jabonosa y retomó su rápido fregoteo.
El mayordomo se apresuró a cerrar la puerta del recibidor y la miró nervioso mientras echaba el cerrojo.
–Espero que no os importará esperar mientras informo a Su Excelencia de vuestra llegada.
Justine volvió a apuntarlo con la pistola.
–¿Para que Su Excelencia pueda así escapar por alguna puerta trasera? –sostuvo con firmeza el arma, en un intento de exudar confianza–. Mejor será que me lleve con él.
Alejándose hacia la curva escalera de madera de caoba, miró las paredes forradas de seda gris, decoradas con espejos de marco dorado y enormes retratos de antepasados y familiares. Nada había cambiado. De hecho, aquello le recordaba la primera noche que había pasado en aquella casa. Aquella mágica noche en la que sus padres y ella habían cenado con el duque para celebrar su regreso de África.
Se había quedado tan impresionada... Pero lo que más la había impresionado aquella noche, mucho más que la suntuosa casa, fue el propio duque de Bradford. El hombre más gallardo, encantador e inteligente que había conocido. Por supuesto, sus padres habrían argumentado que cualquier cosa habría resultado impresionante a una joven de dieciocho años que había vivido en tiendas de campaña y chozas de hierba desde los siete años.
El mayordomo soltó un suspiro de cansancio y se adelantó, señalando la escalera.
–Si sois tan amable, milady. El dormitorio del duque es por aquí.
Le dio un vuelco el corazón mientras miraba boquiabierta al mayordomo, que ya estaba subiendo los escalones. Circunstancias al margen, ¿resultaba de poco gusto admitir para sus adentros que siempre se había preguntado cómo sería el dormitorio del duque?
El mayordomo se detuvo a mitad de la escalera y se volvió para mirarla, como esperando a que subiera de una vez. Justine carraspeó mientras se recogía las faldas del vestido, esforzándose por permanecer tranquila. No iba a dejarse amilanar. Al fin y al cabo, una mujer debía conservar una cierta dosis de orgullo y dignidad, por muy escandalizada que estuviera por dentro.
Sin dejar de apuntarlo con la pistola, empezó a subir las escaleras. Una vez en el rellano, continuó por un ancho corredor mientras se esforzaba por alcanzar al mayordomo, que parecía moverse con la misma gracia que un elefante a toda velocidad.
El silencio se hizo aún más pronunciado. Recorriendo con la mirada toda una galería de retratos, Justine aminoró el paso y se detuvo ante uno particularmente impresionante, que representaba a una joven ataviada con un vaporoso vestido blanco. La mirada de sus enormes ojos grises era de una belleza desgarradora, provocadora a la par que tímida.
Las velas del pasillo parecían emitir la luz precisa para envolver el rostro de la joven en un perfecto halo dorado, dejando a oscuras el resto de la pintura. Tenía un cutis cremoso e inmaculado, enmarcado por rizos rubios. Una leve y juguetona sonrisa bailaba en sus labios.
Justine bajó la pistola y parpadeó asombrada. Aquella hermosa joven, ¿qué sería para Bradford? ¿Alguna hermana o prima de la que ella nada sabía? ¿O sería quizá, el cielo no lo permitiera, su amante? Indudablemente el duque era conocido por su afición a rodearse de damas de dudosa reputación, lo que tristemente, si había que dar crédito a los rumores, había motivado su actual estado físico.
–¿Exigís ver a Su Excelencia y no mostráis urgencia alguna? –le espetó el mayordomo.
Justine se encogió por dentro y se apresuró a alcanzarlo.
El mayordomo abrió entonces una puerta al fondo del pasillo y desapareció dentro. Siguiéndolo, Justine entró en una alcoba inmensa. Se quedó helada cuando el sirviente pasó por delante de una enorme cama de dosel con gruesas cortinas de terciopelo color burdeos. Almohadas, sábanas y colchas estaban revueltas, como si el duque hubiera acabado de levantarse.
El mayordomo se detuvo ante una puerta cerrada al otro extremo de la habitación, que daba a otra cámara. Se aclaró la garganta y llamó.
–Su Excelencia. Perdonad la intrusión, pero lady Palmer está aquí. Insiste en tener una audiencia privada con vos, y espera ardientemente contar con vuestra atención dentro de vuestra misma alcoba.
Justine hizo un gesto de exasperación con la mano en la que sostenía la pistola. ¡Aquel hombre se expresaba como si ella fuera una mujerzuela! O como si hiciera esa clase de cosas todos los días...
Se oyó un ruido al otro lado, seguido de un chapoteo como del agua de una bañera... «¡Dios santo!», exclamó Justine para sus adentros. ¿Se estaría bañando el duque? Una voz profunda tronó al otro lado:
–¿Es que nada significan mis órdenes? ¡Apenas llevas trabajando aquí una maldita semana! Por mucho menos he cambiado de mayordomo.
El mayordomo esbozó una mueca y se ajustó su librea, cambiando el peso de un pie al otro.
–Sí, soy consciente de ello, Su Excelencia. Pero probablemente debería señalaros que, al margen de la pistola que está blandiendo y de las amenazas que ha proferido, y teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, me preocupaba tener que rechazarla. Su apariencia, en conjunto, resulta algo... inquietante.
Justine bajó la mirada a su vestido amarillo narciso, en ese momento cubierto por pólvora suficiente como para garantizar un arresto en nombre de la seguridad pública. Y pensar que se había puesto el mejor que tenía...
Se oyó un refunfuño al otro lado de la puerta, seguido de un fuerte chapoteo.
–Déjanos. Te llamaré cuando llegue el momento de que la escoltes a casa. Cosa que harás, Jefferson. Como castigo, tengo también intención de suspenderte temporalmente el sueldo.
–Oh... sí, Su Excelencia –el mayordomo se giró, avanzó aún más su macizo mentón sobre su almidonado cuello y se dirigió hacia Justine, sin cruzar una sola vez su mirada con ella.
Justine soltó un suspiro, incapaz de sobreponerse a sus remordimientos. Guardando la pistola en su retícula, se la tendió.
–Reciba esto, Jefferson, junto con mis más sinceras disculpas. Quédese tranquilo, que no estaba cargada. Procuraré que Su Excelencia no se lo eche en cuenta.
El mayordomo se detuvo ante ella y enarcó una poblada ceja, como admitiendo tácitamente sus disculpas. Recogió la retícula con dos dedos y salió, cerrando la puerta a su espalda.
«Un alma menos de la que preocuparme», se dijo Justine mientras, con un tembloroso suspiro, se volvía hacia la puerta cerrada que llevaba a la cámara del baño. Ahora quedaba lo peor. Aquella tonante y agitada voz que había oído no se parecía en nada a la suya característica.
Al fin y al cabo, antaño al menos, todo Londres habría podido estar ardiendo que el duque habría conservado sin problemas aquella juguetona cadencia de voz y aquel malicioso brillo en los ojos. Nunca se enojaba con facilidad y sabía bien cómo hacer que cualquiera, incluso un mísero estañador, se sintiera como un igual en su presencia. Aunque libertino, era sin embargo el hombre más bueno y sincero que había conocido.
El pulso le atronaba en los oídos mientras miraba la leve luz que se filtraba por entre las tablas de la puerta.
–¿Bradford? –sabía que siempre había preferido que se dirigieran a él de esa forma.
–¿Tenéis alguna idea de la hora que es? ¿No os dais cuenta de que tenéis una responsabilidad hacia vos misma y hacia mi nombre?
Justine enarcó las cejas. ¿Desde cuándo Radcliff Edwin Morton, cuarto duque de Bradford, se preocupaba por la hora o la respetabilidad? Echó a andar hacia la cámara del baño, curiosa por lo que podría encontrar al otro lado de aquella puerta. Consciente de que se hallaba a la distancia de un brazo, se detuvo. ¿Qué demonios estaba haciendo? El hombre se estaba bañando, por el amor del cielo. Y al contrario que los hotentotes y demás habitantes de la sabana africana, que se cubrían los genitales con tiras de piel incluso cuando se bañaban, dudaba que él hiciera lo mismo. Se humedeció los labios, procurando no imaginárselo desnudo, y menos aún olvidar la razón de su visita.
–Ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos vimos –empezó. Exactamente doscientos cincuenta y siete días–. ¿Os encontráis bien?
Se oyó una ronca risa al otro lado.
–¿Pretendéis decirme que habéis irrumpido en mi hogar, armada y en mitad de la noche, solo para preguntarme cómo estoy?
Justine arrugó la nariz, dándole en silencio la razón.
–Er... no. Por supuesto que no. Veréis... He estado muy preocupada por vos y por nuestro... arreglo. Aparte del hecho de que no deseéis ver a vuestra prometida hasta el día de la boda, algo que ha extrañado incluso a mi propia madre, que ya sabéis que encuentra extrañas muy pocas cosas... vuestro abogado todavía no nos ha explicado del todo las complicaciones surgidas acerca de la liberación de mi padre. No entiendo por qué está tardando tanto. Han pasado ya cinco semanas.
–Mi queridísima Justine –su voz ronca hacía que aquellas zalameras palabras sonaran insinceras–. Al igual que Su Real Majestad y que lord Winfield, que fue el primero en llamar la atención del monarca sobre las investigaciones de vuestro padre, yo mismo continúo estando muy enfadado con él. Aunque por razones muy distintas. Llamadme estúpido, pero lo que se apoderó de su persona para desoír el consejo de su propio patrocinador, yo mismo, y publicar no ya una, sino trescientas copias con sus investigaciones, podría ser calificado de auténtica bestialidad. Evidentemente Su Majestad se planteó sentar ejemplo con él. Diablos, si yo mismo quise hacerlo cuando descubrí que hasta el último de aquellos malditos estudios me había sido dedicado. A mí. Dándome las gracias por el financiamiento que le concedí durante años. ¿Tenéis alguna idea de la cantidad de cartas que tuve que remitir a Su Majestad disculpándome por mi implicación financiera?
Justine esbozó una mueca. Sí, entendía que estuviera enfadado. Pero no se daba cuenta de una cosa: que la dedicatoria le había sido dirigida con el más profundo respeto y gratitud. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por su generoso financiamiento, que ningún otro señor de Londres había estado dispuesto a ofrecerle, los estudios de su padre en Sudáfrica nunca habrían sido posibles. Porque aunque era conde, su padre siempre había sido un hombre de humildes recursos, que apenas había podido permitirse una casa en una zona respetable de la ciudad.
Justine se quedó mirando el picaporte de bronce labrado que tenía delante. Pese a que los ojos le escocían por las lágrimas, deseaba mostrarse optimista.
–Por favor, decidme que esto no ha afectado a vuestra decisión de asistirlo. Está cansado, Bradford. Y débil. Y se niega a comer. Nunca lo había visto tan frágil.
Bradford suspiró. Lo suficiente para que incluso ella lo oyera.
–No soy yo quien impide su liberación.
Justine alzó la mirada del picaporte.
–¿Qué queréis decir?
Hubo un momento de silencio, seguido por un leve chapoteo.
–Como ya sabéis, mi abogado ha estado negociando diligentemente el caso. Lo que no sabéis es que lord Winfield, en cuanto supo de mis intenciones de asistirlo, volvió a llamar la atención de Su Majestad, que intervino para que el juzgado elevara las multas en otras dos mil libras. Tan pronto como mi abogado satisfizo esas nuevas exigencias, las multas fueron nuevamente elevadas. Así una vez, y otra más.
Justine abrió mucho los ojos mientras exclamaba:
–¿Qué es lo que lord Winfield tiene contra mi padre para empeñarse en perseguirlo de esa forma? ¡Si antes eran amigos!
–Lo eran, efectivamente. Lord Winfield desprecia la sodomía, Justine. Corre el rumor de que su propio hijo fue brutalmente sodomizado muchos años atrás, cuando solo contaba dieciséis.
Se quedó aterrada. No le extrañaba que el hombre odiara tanto a su padre. Sacudió la cabeza, suspirando.
–No lo sabía. Y aparentemente mi padre tampoco.
–No es un tema del que cualquiera hablaría abiertamente.
–No, supongo que no –se quedó callada por un momento–. Entonces... ¿a qué cantidad ascienden las multas?
–Cincuenta mil libras. Por eso es por lo que vuestro padre aún sigue en Marshalsea. Porque yo no dispongo de esa cantidad en efectivo. La mayor parte de mi fortuna está inmovilizada en tierras e inversiones que no puedo tocar. Y Su Majestad lo sabe.
Justine contuvo el aliento de asombro. Tanto se tambaleó que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta.
–¿Cincuenta mil libras? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me lo dijisteis?
–No quería preocuparos.
–¿Que no queríais preocuparme? –gritó–. Tengo derecho a preocuparme por todo aquello que se refiere a mi padre. No entiendo cómo todo esto puede ser legal. Su Majestad no puede levantarse un día y...
–Sí, sí que puede, Justine. Y lo hará –pronunció con tono tajante, zanjando toda discusión–. Ya he dispuesto que lleven a vuestro padre un mobiliario más cómodo, aparte de mejor comida y vino. Estoy haciendo todo lo posible, y si todo marcha bien, esta situación no se prolongará más allá de otras ocho semanas. Y ahora, sed buena chica y tirad de la campanilla que cuelga al lado de mi cama. Jefferson os escoltará hasta vuestra casa. A pesar de vuestra ostensible negativa a respetar mi intimidad antes de la boda, sabed que sigo deseando sinceramente veros al pie del altar la semana que viene. Me despido deseando paséis una buena noche.
–¡Al diablo con el matrimonio y el mobiliario más cómodo! –estalló Justine, mirando ceñuda la puerta–. Lo peor de lo que mi padre tiene que soportar, al margen de verse confinado a un laberinto de habitaciones y horribles paredes de ladrillo, tiene que ver con el público mismo. ¿Sabíais que Marshalsea permite que cualquiera pueda visitar a los detenidos? ¿Cualquiera? –cerró los puños solo de pensarlo–. Hombres y mujeres de todas las edades y barrios de Londres entran durante las horas de visita y lo llaman, solo para lanzarle burlonas preguntas sobre la sodomía y la cópula entre animales. Ocho semanas más significarán la muerte. Me niego a dejarlo estancado en aquel abismo un solo día más, para no hablar de ocho semanas...
El duque se aclaró la garganta. Dos veces.
–¿Y qué es exactamente lo que queréis que haga yo? ¿Asaltar esa Bastilla? ¿Guillotinar a Su Majestad? –ante su silencio, continuó–: Justine, incluso aunque pudiera conseguir los fondos necesarios, la situación de vuestro padre no tiene nada que ver con el dinero. Sus investigaciones van dirigidas en último término a exigir derechos para los sodomitas. ¿Sabéis que las leyes de sodomía en Inglaterra han sido recientemente endurecidas? Si vuestro padre no hubiera sido conde, muy probablemente habría sido ahorcado, y Su Majestad, no digamos ya lord Winfield, desean hacer un escarmiento.
A Justine le ardían los ojos por las lágrimas. ¿Cómo podía alguien enfrentarse a la ira de un rey? No podía.
–Entonces... entonces quizá deberías seguir el ejemplo de vuestro hermano. Carlton tuvo la amabilidad de visitarme ayer por la mañana. Se ofreció a plantear personalmente a Su Majestad una petición de indulto. ¿No podríais vos hacer lo mismo? ¿No sería aún más efectivo viniendo de vuestra persona?
–Por mí como si Carlton os promete el mundo entero. Os prohíbo que tengáis más relación con él. No es el mismo hombre que antaño conocisteis y ha perdido el poco juicio que le quedaba. Al igual que vuestro padre, supongo.
Justine abrió mucho los ojos. Comparar a su padre con Carlton era llegar demasiado lejos.
–Ya me he cansado de todo esto, Bradford. Os exijo que dejéis de insultarme, os vistáis y me concedáis debida audiencia. He de veros todavía, y me niego a marcharme antes de hacerlo.
–Justine –gruñó–, me estoy bañando, y por tanto no estoy en condiciones de recibir visitas. Llamad a Jefferson.
Como si fuera a dejarse intimidar por un gruñido y unas pocas palabras.
–Dado que no tenéis intención alguna de mostraros vos mismo –le advirtió con tono helado, empuñando el picaporte de bronce–, no me dejáis más opción que abrir esta puerta. Cualquiera que sea el aspecto en el que os encuentre, dudo que me sorprenda después de lo que he visto en la naturaleza salvaje.
Como no respondió, Justine soltó un suspiro tembloroso. Aunque podía fácilmente renunciar a su derecho a mantener conversaciones corteses, picnics románticos y salidas en carruaje, galanterías que ni una sola vez le había ofrecido durante su breve compromiso, no tenía intención de esperar hasta el día de la boda para verlo. Dejando a un lado el desesperado predicamento en que su padre se encontraba, pensaba poner punto final a aquel juego del escondite.
Y lo mejor de todo era que no tendría que esperar a su noche de bodas para contemplar al duque en toda su gloria.
Escándalo 2
La ropa es lo único que nos diferencia de los animales. Es por ello por lo que resulta absolutamente imperativo conservarla en todo momento.
Cómo evitar un escándalo
Anónimo
Radcliff Edwin Morton, cuarto duque de Bradford, se incorporó de la bañera en medio de un remolino de agua caliente. Con movimientos enérgicos se apartó el oscuro y empapado cabello de los ojos y siseó por lo bajo, como intentando domeñar su pulsante erección. Una erección provocada por el simple pensamiento de la cercanía de Justine.
La maldijo por haberlo colocado en semejante situación. Se negaba a verla mientras no fueran marido y mujer. Porque incluso después de sus ocho largos meses de confinamiento, resultaba evidente que no podía confiar en su propio cuerpo para que colaborara en la tarea.
Radcliff permaneció de pie, chorreando agua. Con los dientes apretados, agarró la toalla del perchero de bronce que se alzaba junto a la bañera y empezó a secarse el pelo.
Salió de la bañera para pisar el suelo de baldosa italiana, blanco y negro, terminó de secarse el resto del cuerpo y arrojó la toalla a un lado. Sacudiendo la cabeza, recogió su pantalón del suelo, agradecido de que su ayuda de cámara los hubiera dejado caer antes de marcharse apresurado para abrir, ya que de otra manera no habría tenido nada con qué cubrirse aparte de la toalla.
La puerta se abrió entonces de pronto, golpeando con fuerza contra la pared.
Todavía inclinado con el pantalón colgando de sus dedos, Radcliffe se quedó paralizado de asombro.
Con el acre olor de la pólvora flotando en el aire, una exclamación femenina resonó en los confines de la cámara de baño, sin duda en respuesta a la plena erección exhibida. Aunque quizá también como reacción a su herida.
Radcliff se cubrió con el pantalón el miembro erecto y se irguió en seguida, dudando de que ella lo hubiera visto todo en la naturaleza salvaje.El pulso se le aceleró, temiendo como temía su reacción a la larga y quebrada cicatriz que le cruzaba todo un lado de la cara.
Los ojos castaños de Justine recorrieron toda la extensión de su cuerpo desnudo antes de clavarse en su rostro. Apretó los labios, toda ruborizada, mientras registraba no solo su cicatriz, sino su carencia de ropa y la erección que procuraba esconder con su pantalón.
Radcliff enarcó las cejas mientras la contemplaba. Jefferson había tenido razón: parecía una deshollinadora. Su vestido amarillo claro, en parte oculto bajo el manto oscuro, estaba cubierto de una especie de hollín, pero con un inconfundible olor a pólvora. Incluso su cabello castaño, cuidadosamente recogido en preciosos rizos, estaba lleno de polvo y suciedad.
Intentando aparentar indiferencia, ya que era poco más lo que podía hacer, soltó un leve silbido que no tuvo nada que ver con la admiración.
–Veo que habéis estado cargando las pistolas de una unidad entera de infantería.
La parpadeante luz de los quinqués de la cámara bailó en los rasgos de Justine, visiblemente suavizados.
–Yo... oh, Bradford. Yo no sabía... ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha sucedido a vuestro rostro?
Nada deseoso de explicarle el motivo de la herida, y ciertamente no mientras estuviera desnudo, se encogió de hombros.
–Una simple escaramuza. Nada importante –nada, efectivamente, comparado con la tortura y la humillación que Matilda Thurlow había sufrido a manos de seis hombres.
–¿Una simple escaramuza? –repitió–. ¿Llamáis a eso una simple escaramuza? Si no os conociera mejor, diría que alguien se dedicó a tajaros malévolamente todo un lado de la cara.
Lo último que deseaba Bradford era expresar con palabras lo que le había ocurrido a él y a Matilda.
–Lo hecho, hecho está. No hay necesidad de detenerse en un asunto que no puede cambiarse.
Justine se lo quedó mirando fijamente.
–¿Abandonaréis por fin esa actitud de indiferencia? He estado preocupada por vos. Lleváis recluido casi ocho meses. ¿Qué hombre os hizo eso?
–La razón que explica esta reclusión mía nada tiene que ver con mi cara. Hay razones que terminaré compartiendo con vos en uno u otro momento, más apropiado que este. Ahora, os pido que os marchéis. Ya habéis visto mucho más de lo que yo consideraría respetable, y aún no somos marido y mujer.
Justine lo fulminó con la mirada, las manos en las caderas.
–Ni voy a marcharme ni me casaré con vos, Bradford, mientras continuéis eludiendo mis preguntas y permitiendo que mi padre sea tan injustamente perseguido. ¿No hay nada más que podáis hacer por él?
¿Acaso no había ayudado lo suficiente a su padre y apoyado sus estudios?, se preguntó Radcliff. Estudios que había financiado durante años porque siempre había creído en proporcionar a los seres humanos la comprensión de lo que eran realmente: animales. El problema era que él no había estado preparado para lo que había sido descubierto sobre sí mismo.
Al describir los hábitos de reproducción de cerca de un centenar de mamíferos sudafricanos, el conde había encontrado consistentes correlaciones entre los rituales de cortejo animales y los humanos, demostrando que existían relaciones más allá de las habituales entre los machos y las hembras. Que también podía existir un vínculo físico entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer, como ocurría en la naturaleza.
El trabajo era fascinante, pero demasiado peligroso y liberal para una nación como la inglesa. Razón por la cual Radcliff había suplicado al conde que se abstuviera de publicar sus investigaciones mientras no hubieran cambiado las leyes contra la sodomía.
Un año después, Radcliff había quedado desfigurado y con un hermano que lo odiaría para siempre, pero una cosa sola había quedado como una constante en su vida: las entrañables cartas semanales de Justine. Aunque él se había negado a responderlas, y mucho menos a estimularla a ella o a su propia obsesión, Justine había continuado escribiéndole, lo cual había logrado mantenerlo cuerdo durante todos aquellos meses de reclusión.
Luego el maldito conde había terminado publicando sus investigaciones, y obligado a su propia hija a hacerle una oferta al duque que había destrozado los últimos deseos de este por permanecer al margen. Porque si sus cartas habían logrado mantenerlo cuerdo en la hora más negra, demasiado bien se imaginaba lo que podía llegar a ofrecerle como esposa...
Justine le lanzó una mirada helada.
–Ni siquiera me estáis escuchando, ¿verdad? Tampoco parece importaros.
Él se encogió de hombros.
–Me importa.
Justine continuó hablando como si su interlocutor estuviera perfectamente vestido.
–Incluso vuestro propio hermano se ha ofrecido generosamente a llamar la atención de Su Majestad sobre esta injusticia. ¿Es que no podéis vos hacer lo mismo?
Radcliff entrecerró los ojos. Nada sabía su hermano de generosidad o de compasión. Ignoraba lo que pretendería Carlton al involucrarse en la petición de Justine, pero de una cosa estaba seguro: no tenía nada que ver con la decencia y la integridad. Solamente un capitán dirigiría aquel barco, y desde luego no sería Carlton.
Sin importarle que Justine pudiera desmayarse, Radcliff dejó de cubrirse y le lanzó el pantalón. Abrió los brazos.
–Quizá debería pedir audiencia a Su Majestad en este mismo momento. Tal como estoy. ¡Desnudo y excitado por vuestra presencia! ¿Os complacería eso?
Una exclamación escapó de los labios de Justine cuando posó la mirada en su erección. Al instante su rostro se encendió con tantos colores como tenía la bandera británica. Alzó una mano negra de suciedad para cubrirse los ojos y giró además el rostro hacia un lado, como si la mano no le bastara.
–Por el amor del cielo, estoy intentando mantener una conversación civilizada con vos.
–Ni siquiera lleváis en Londres el tiempo necesario para saber lo que es comportarse civilizadamente. Diablos, si vuestro padre parece pensar que puede publicar libros que ofendan nuestras costumbres, nuestras leyes e incluso a nuestro rey sin sufrir las consecuencias... mientras que vos parecéis pensar que podéis invadir mi casa e intimidarme con vuestros aires de tribu africana. Dejadme que os diga una cosa: yo no soy hombre que se deje intimidar por nadie. Existía una razón por la que no quería veros antes de la boda. Si no os resulta ya obvia, os la diré de una vez: carezco de autocontrol.
Todavía cubriéndose los ojos con la mano, Justine empujó el pantalón hacia él con una patada nerviosa.
–En cualquier caso, no puedo tomarme seriamente esta conversación con vuestro miembro a plena vista.
Radcliff recogió el pantalón y se lo puso con movimientos enérgicos. Acomodó su erección abotonándose la bragueta y señaló luego la bañera.
–Os sugiero que os lavéis la cara antes de marcharos. Parecéis una nativa africana con toda esa pólvora.
–¡Ja! Dudo que sepáis vos cómo son las nativas africanas –de todas formas, alzó la barbilla y marchó directamente hacia la bañera. Volviéndose de cuando en cuando a mirarlo como para asegurarse de que guardara las distancias, hundió las negras manos en el agua y se lavó la cara. Con el movimiento, Radcliff no fue inmune al balanceo tentador de sus faldas y del trasero que escondían.
Tragó saliva, esforzándose por no imaginar el aspecto de aquellas nalgas y piernas bajo la tela del vestido. O lo que sería sentirlas bajo sus manos. Cruzó los brazos, que le temblaban, sobre el pecho desnudo.
–Ya está –Justine se atusó los húmedos rizos, suspiró y se volvió por fin hacia él. Levemente salpicada de pecas, su piel cremosa resplandecía limpia y fresca. La pólvora se había desvanecido, descubriendo una delicada nariz, unas cejas exquisitamente delineadas y los impresionantes ojos de color castaño dorado a los que nunca había sido inmune.
Era todavía más tentadora de lo que recordaba. Esperar durante una semana más iba a significar una horrible tortura. Porque lo que realmente deseaba hacer era...
Apretó la mandíbula y clavó los dedos en sus tensos bíceps. Debía controlarse. No podía dar satisfacción a su lado hedonista. Tenía que demostrarse a sí mismo, antes de casarse, que había dominado su obsesión.
–No puedo teneros aquí. No puedo teneros en mi presencia mientras no seamos marido y mujer.
Justine cruzó los brazos sobre sus senos, levantando una pequeña nube de pólvora al hacerlo, y continuó allí plantada, ante la bañera.
El duque sabía que tenía que deshacerse de Justine antes de que terminara instalado entre sus muslos. Avanzó a paso enérgico hacia ella, cerrando la distancia que los separaba.
–No me dejáis otro remedio.
La expresión de firmeza de Justine perdió algo de fuerza mientras lo veía acercarse, recelosa.
–No he acabado con esta conversación.
–Sí que habéis acabado –la agarró de la encorsetada cintura y tiró de ella. Con fuerza.
Un chillido escapó de su garganta mientras se volvía desesperada, tratando de escapar.
–¡No soy un bolsón de viaje para que me tratéis así!
Se la cargó bruscamente sobre su hombro desnudo, enterrando los dedos en sus muslos, por encima de las faldas.
Fue hacerlo y quedarse paralizado, demorada su mano en la tibia suavidad de su vestido. Aquello fue un error. Un horrible error. Justine se dedicó a golpearle el trasero repetidas veces, haciéndole todavía más consciente de su cuerpo que del suyo propio. La agarró entonces con mayor firmeza. Su miembro pulsaba insistente contra la lana del pantalón, tentándolo a dejarse llevar. A romper su largo ayuno.
Inspiró hondo. No. No estaba preparado para nada de aquello. La bajó bruscamente al suelo y se apartó.
Justine abrió los ojos asombrada y agitó los brazos desesperada... justo al borde de la bañera.
Radcliff intentó agarrarla, pero ella perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Cayó de espaldas a la bañera, con manto, faldas, medias, zapatos y todo, con un desaforado grito, levantando una gran ola que desbordó la bañera oval.
–¡Oh, maldita sea! Justine... –soltó una carcajada nerviosa, a despecho de su propia incomodidad, y de inmediato intentó sacarla agarrándola de ambos brazos.
Pero ella se sentó en la bañera, rechazándolo.
–¡No me toquéis!
Radcliff se apartó con un respingo, respirando pesadamente y con el corazón acelerado.
–¡Pffff! –largas y empapadas guedejas habían escapado de sus alfileres para derramarse en torno a su rostro y hombros. Sus senos, perfectamente delineados, subían y bajaban a cada respiración, empapada como estaba la tela–. ¿Cómo habéis...? ¡Prácticamente me habéis arrojado dentro!
Un muslo cremoso, bellamente torneado y visible hasta la rodilla, lo tentó mientras se agitaba en el agua, con las faldas del vestido flotando como un globo en torno a su cintura. Sintiendo la presión del miembro aún duro contra el pantalón, Radcliff maldijo por lo bajo mientras se esforzaba desesperadamente por dominar la necesidad que sentía de verter su semilla.
Tenía que marcharse. En ese mismo momento.
Corrió directamente a su cámara y cerró la puerta a su espalda, para apoyarse en ella. Después de unas cuantas profundas respiraciones, casi jadeos, se apartó por fin.
«¡Dios santo!», exclamó para sus adentros. Seguía siendo el mismo hombre, incapaz de controlar sus lascivos pensamientos e impulsos. Pensamientos e impulsos que estaba seguro de haber dominado mientras duró su reclusión. No había previsto que su personal periodo de transición, hasta que pudiera hacer de Justine una figura permanente en su vida, sería tan condenadamente difícil.
Con manos temblorosas, agarró la primera camisa que pudo encontrar y se la puso, dejándose fuera los faldones para esconder mejor cualquier evidencia de excitación que no pudiera controlar. Advirtiendo que tenía las manos manchadas de pólvora mojada, sacudió la cabeza y se las limpió en la pechera de la camisa de lino blanco. Al diablo con su baño, y al diablo también con todo lo demás que tanto le había costado. Tenía tanto control sobre su falo como un perro sobre su amo.
El brusco y furioso chapoteo que oyó al otro lado interrumpió sus reflexiones.
–¡Solo quería vestirme! ¡Os prometo que volveré en seguida!
El chapoteo cesó.
–Prefiero que os quedéis donde estáis, Bradford. Ya habéis hecho suficiente. Saldré yo misma de aquí.
–Yo... –pensó que no parecía muy complacida. No podía culparla. Miró la puerta, preguntándose si debía o no reunirse con ella–. ¿Estás segura de que no puedo...?
–Estoy más que segura. Quedaos donde estáis.
Radcliff se dirigió hacia la cama y se dejó caer en ella con un suspiro. Al diablo con su primitiva idea de dar una buena impresión a su futura esposa.
Se oyó entonces un gran chapoteo, como si hubiera salido del agua de un salto, seguido de un golpe sordo.
–¡Oh!
Radcliff esbozó una mueca, pensando que muy probablemente Justine debía de haber dado con sus huesos en el suelo. Se levantó de la cama.
–¿Justine?
Se oyeron unos jadeos.
–No os importa. Solo es mi vestido. El agua me está poniendo bastante... difícil... hasta mover las piernas.
¿Las piernas? Radcliff enarcó una inquisitiva ceja y miró la puerta cerrada, imaginándose ya a los dos juntos. Su vestido empapado, delineando de manera deliciosa cada detalle de sus bien torneadas piernas. Él retirando la húmeda tela de su cuerpo, con los jadeos de Justine mezclados con los suyos. Un estremecimiento recorrió sus entrañas cuando se imaginó sus dedos deslizándose por la longitud de aquellos muslos y separándolos. Sus jadeos y el aroma de su excitación...
Radcliff forcejeó para desabrocharse la bragueta del pantalón de lana. No podía respirar, ni pensar ni...
Rápidamente alzó ambas manos. Permaneció de pie durante un largo y angustioso momento, concentrado en tranquilizar su respiración, con el pecho tenso y dolorido por el esfuerzo.
«Tú tienes más control que esto. Ya te lo has demostrado a ti mismo», se recordó. Continuó absolutamente inmóvil mientras su piel perlada de sudor, al igual que su pulsante falo, se iban enfriando poco a poco. Bajando las manos, volvió a abrocharse la bragueta, haciendo todo lo posible por no tocarse la erección.
Era un canalla. En aquel instante debería estar ayudando a Justine a levantarse del suelo, y sin embargo...
–Quizá deberíamos quitaros el vestido... –se apresuró a ofrecerle, dirigiéndose hacia la puerta cerrada–. Así os resultará más fácil... –se encogió por dentro. Probablemente quitarle el vestido no fuera, después de todo, una buena idea. Al margen de lo más obvio, respetaba demasiado a Justine.
Se hizo un incómodo silencio.
–Quedaos justo donde estás, Bradford. Ya me las arreglaré sola.
Radcliff soltó un tembloroso suspiro y volvió a la cama para dejarse caer en el colchón. Afortunadamente su erección había decaído.
Oyó un rápido taconeo de pasos en el suelo de baldosa. La puerta se abrió de pronto y salió Justine. Solo el vestido debía de haber recogido la mitad del agua de la bañera. El agua formó rápidamente un charco y se extendió por el suelo, con chorros y chorros que caían del borde del vestido y de las mangas. Lo fulminó con la mirada, encendidas las mejillas.
Radcliffe siseó por lo bajo mientras desviaba la vista, para no mirar ni su rostro ni su cuerpo. Demasiado bien recordaba la primera vez que llegó de África dos años atrás, con sus gloriosos dieciocho años, dulce como un vino de Tokay. Le habían nacido brillantes mechas de oro hilado en el cabello y su tez había adquirido un hermoso bronceado, al contrario de las paliduchas caras por las que las damas de Londres eran tan famosas. Aunque desde entonces su piel había vuelto a aclararse, dejando detrás un leve rastro de pecas, y las mechas doradas de su pelo se habían fundido en un tono castaño claro, tenía un aspecto absolutamente impresionante. Para no hablar del resto de su cuerpo...
Justine alzó la barbilla y pasó por delante de la cama de dosel, dejando un brillante reguero de agua.
–Exijo más respeto que el que me habéis demostrado. El matrimonio está cancelado. Buenas noches y adiós.
Radcliff torció el gesto, consciente de que probablemente estaba hablando en serio, y saltó de la cama. Se negaba a volver a quedarse a solas con sus pensamientos. Necesitaba aquello. La necesitaba a ella. Una esposa que lo ayudara a responsabilizarse de quién y qué era de una manera cotidiana.
Acercándose, la agarró de la manga empapada.
–Justine, yo no...
–¡No me toquéis! –retrocedió, tambaleándose por un momento por el peso de su vestido–. ¿Acaso el diablo habita en vuestra alma? No me imagino otra razón por la que un hombre adulto tiraría a su propia prometida a una bañera para luego marcharse y cerrar la puerta, dejando que se las apañara sola para salir.
El diablo residía efectivamente en su alma. Y nadie lo sabía mejor que él. Pero durante aquellos ocho últimos meses había llegado a creerse más fuerte que el diablo. Y pensaba demostrarlo. A ella. A sí mismo. A todos.
–Perdonadme. Yo... –se interrumpió. Advirtiendo que se le había mojado la mano al tocarla, se la secó en el pantalón. Miró el suelo empapado bajo sus pies desnudos, que seguía encharcándose con el agua que chorreaba de su falda–. Estáis inundando la habitación entera.
–Por supuesto que estoy inundando la habitación entera –resopló indignada–. ¿Tenéis alguna idea de lo mucho que ha costado este vestido? No tengo la menor duda de que ha empapado como una esponja la mayor parte del agua, si no toda, de vuestro asqueroso baño.
Radcliff maldijo para sus adentros: necesitaba volverla a meterla en la cámara del baño y hacer que los criados arreglaran todo aquel desastre. Señaló la habitación contigua.
–Volved allí. Quitaos vuestro vestido. Yo... os conseguiré algo que poneros –aunque no sabía qué, ya que ocho meses atrás había despachado a toda la servidumbre femenina de la casa.
–¿Queréis que me quite el vestido? –Justine soltó una carcajada mientras lo salpicaba con un brusco gesto de su mano–. Si no os conociera mejor, habría pensado que tenéis intención de acostaros conmigo antes de la ceremonia. Y por mucho que me hubiera sentido halagada, no puede decirse que os lo hayáis ganado, ¿no os parece?
Y pensar que la frase acababa de pronunciarla una mujer que en un principio se habría entregado sin matrimonio de por medio...
–Yo no había querido decir eso.
–Que sea virgen no significa que sea tonta, Bradford.
Radcliff no estaba dispuesto a dejarse insultar. Porque ya no era el hombre que había sido antaño, aunque tuviera que luchar contra aquellos mismos impulsos.
–Ahora escuchadme vos. Me he pasado los últimos meses de mi vida reformándome. Ya no soy el mentecato que conocisteis. Soy un hombre nuevo. Un hombre capaz de controlarse muchísimo mejor de lo que creéis.
–¿Ah, sí? –lo desafió Justine, enarcando las cejas.
–Pues sí –se acercó deliberadamente a ella–. Podría teneros ahora mismo completamente desnuda delante, que me marcharía sin dignarme miraros siquiera dos veces. ¿Queréis que os lo demuestre? Vamos, que os lo demostraré. A vos y a mí mismo.
Era tanta la fuerza de su convicción en aquel instante, que casi deseó que lo pusiera a prueba.
Justine retrocedió nerviosa, dejando más regueros de agua por el suelo de madera.
–¡Qué crudamente burlona es vuestra manera de demostrarme amor y afecto! ¡Os aseguro que no la apruebo en absoluto!