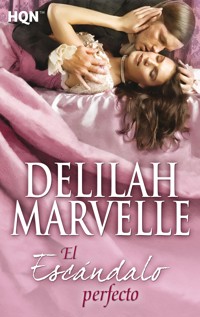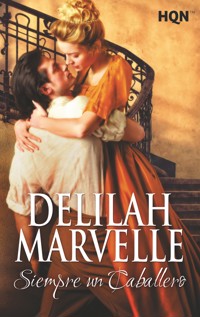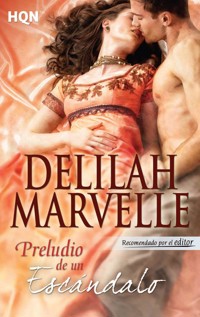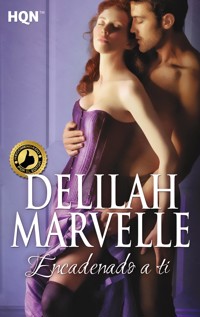5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Lady Bernadette podía ser la mujer más acaudalada de Inglaterra, pero su reputación se estaba deteriorando. Rumores crueles, soledad y pretendientes oportunistas la estaban llevando a creer que la alta sociedad no podía ser más vil... o peligrosa. Así que cuando un antiguo amante la atacó, descubrió la seguridad en el más improbable de los lugares: en los brazos del jefe de una banda. Un misterioso americano de origen irlandés. Tras sufrir el robo de su fortuna, el joven Matthew Milton se había cansado de representar el papel de respetable caballero. En los bajos fondos de Nueva York no prosperaban más que los rufianes. Pero desde el momento en que llegó a Londres y conoció a la sensual lady Bernadette, no pudo evitar preguntarse por los refinados placeres que estaba perdiendo. O por lo mucho que estaría dispuesto a arriesgar, no ya para acostarse con ella, sino para demostrarle su valía....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Delilah Marvelle
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Siempre una dama, n.º 102 - abril 2016
Título original: Forever a Lady
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8141-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Los editores
Querida lectora
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Epílogo
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
Ella era la última mujer a la que debería desear, pero Matthew Milton se atrevía a soñar con casarse con una aristócrata. Un hombre que había terminado en las calles más pobres y peligrosas de la ciudad de Nueva York de principios del siglo XIX tendrá que reinventarse a sí mismo para ser merecedor tanto moral como económicamente del amor de esta singular mujer.
Este argumento le permite a Delilah Marvelle analizar con acierto las grandes diferencias que existen entre las clases privilegiadas y los más pobres, y hacer un alegato a favor de los más desfavorecidos. Además de recrear hábilmente los escenarios donde transcurre la historia.
Pero ante todo, Siempre una dama es una novela romántica cargada de sensualidad y erotismo, un gran canto al amor y la pasión que este sentimiento conlleva.
Diálogos divertidos, giros inesperados en la trama, intriga y muchos otros factores nos llevan a recomendar a nuestros lectores esta espléndida novela.
Feliz lectura,
Los editores
Querida lectora,
Todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida. A veces la vida nos estafa las oportunidades que merecemos. Pero incluso entonces tenemos derecho a soñar y a ser más que lo que todo el mundo espera de nosotros. Tal es la historia de Matthew Joseph Milton. Cultivado, gallardo y verdadero caballero en el fondo, descubre que ser simplemente un hombre bueno no basta para sobrevivir en un mundo que pretende arrebatártelo todo. Así que, ¿qué es lo que haces para resistirte? Rediseñarte a ti mismo, incluso al coste de tu propio ser. En eso, Matthew y Bernadette son iguales, sin saberlo. Ambos tuvieron que rediseñarse a sí mismos, solo para descubrir que habían enterrado demasiadas cosas. Siempre una dama es mi versión perversa del musical Newsies. Solo que, estoy yendo de farol, en lugar de chicos cargando periódicos, salen hombres cargando pistolas. Es mi esperanza que disfrutéis de la candente pasión que Matthew y Bernadette aprenden a compartir mientras retoman lo que eran y lo que son realmente. Tengo la suerte de hablar por experiencia cuando afirmo que no hay mejor final feliz que encontrarte a ti misma y al amor de tu vida.
Mucho amor,
Delilah Marvelle
Para mi hermana Yvonne,
En honor de Érase una vez.
Prólogo
Supervivencia, caballeros. La vida es pura supervivencia.
The Truth Teller,
un periódico de Nueva York para caballeros
Junio de 1822
Ciudad de Nueva York. Orange Street
Cuando se descubrió que su contable y viejo amigo, el señor Richard Rawson era en realidad un canalla y un ladrón, Matthew y su padre avisaron a las autoridades para que fueran a su casa a arrestarlo. Rawson, consciente de que estaba a punto de ser colgado, ensilló un caballo y partió al galope, dejando atrás un desbarajuste de muebles y ropa elegante que no valían nada. El resto del dinero saqueado de las arcas de los Milton, unos dos mil dólares, hacía tiempo que Rawson lo había dilapidado en juego y en incontables prostitutas, cuyos extravagantes gustos incluían todo tipo de bisuterías imaginables.
Cuando los guardias armados atraparon finalmente al canalla en las afueras de Broadway y Bowling Green Park, fue allí mismo, delante de toda la ciudad, cuando el caballo de Rawson hizo justicia al encabritarse y alzarse sobre sus patas traseras, derribándolo. Rawson se rompió el cuello y murió inmediatamente. Ese fue su fin y el del antaño exitoso periódico de Milton, The Truth Teller, caído en la bancarrota.
Ojalá hombres semejantes pudieran morir dos veces. Quizá entonces Matthew Joseph Milton se habría sentido algo vindicado, después de saber que tanto él como su padre, antiguos propietarios del mencionado periódico y perceptores por ello de una renta anual de trescientos dólares, no poseían en aquel momento más que ocho dólares y cuarenta y dos centavos.
Deteniéndose junto a su padre en la acera de la calle de su nuevo barrio, Matthew cerró los dedos con fuerza sobre la tosca lana de los sacos que cargaba en cada hombro. Miraba fijamente el edificio sin pintar que se alzaba ante él, con un acre hedor a orines flotando en el aire caliente de la tarde.
¿Tan cruel podía llegar a ser el buen Dios?
Oh, sí. Sí que podía serlo. Lo era.
El calor sofocante del sol abrasaba el ceño fruncido de Matthew, haciendo correr pequeños regueros de sudor por sus sienes. Hombres sin camisa holgazaneaban con los pies descalzos y apoyados en el alféizar de las ventanas abiertas, trasegando botellas de viejo whisky irlandés, mientras que otros fumaban morosamente cigarros cortados por la mitad. Era como si todos aquellos tipos relajados parecieran estar descansando en una verde pradera al pie de un lago. Uno de los hombres barbados de las ventanas le sostuvo amenazadoramente la mirada, se inclinó hacia delante y escupió ruidosamente. Un charco de saliva marrón se formó en el suelo a muy escasa distancia de Matthew.
El tipo había apuntado hacia él.
Matthew miró a su padre, que seguía cargando un cajón de periódicos de la imprenta.
—¿Es esto lo mejor que pudo conseguirnos tu socio? Yo habría esperado algo mucho mejor.
Su padre, Raymond Charles Milton, contempló el edificio y sacudió lentamente la cabeza, agitando los mechones de su pelo castaño que ya empezaba a encanecer. Era evidente que su padre estaba tan poco preparado para penetrar en aquel inmueble como él.
Pero al menos uno de los dos tenía que ser optimista. Matthew le dio un codazo en plan de broma, aparentando la mayor seguridad que fue capaz de reunir.
—Podría ser peor. Habrían podido encarcelarnos por deudas.
Su padre le lanzó una mirada desanimada.
Matthew se interrumpió cuando un chiquillo de unos seis o siete años, de pelo castaño y apelmazado que le caía sobre los ojos, pasó a su lado vestido con una ropa demasiado grande y calzando unas botas enormes, que arrastraba por el suelo en su esfuerzo por no perderlas.
Cuando vio a Matthew, el crío se detuvo en seco, con su inmensa camisa de lino que le llegaba hasta las rodillas colgando sobre su flacucho cuerpo. Se lo quedó mirando durante un buen rato, recorriendo en silencio con sus grandes ojos oscuros su pañuelo de cuello y su chaleco bordado como si estuviera tasando su valor.
Algún día, Matthew sabía que tendría una casa llena de niños como aquel. Algún día. Aunque ciertamente esperaba que, para entonces, pudiera permitirse vestirlos algo mejor. No pudo evitar sonreírse.
—¿Cómo se encuentra usted hoy, señor? ¿Bien?
El niño puso unos ojos como platos. Retrocedió un paso y luego salió corriendo, tropezando varias veces con sus botas.
Su padre, que marchaba detrás, lo empujó con el cajón.
—¿Qué pasa? ¿Qué le has hecho?
—Nada. Simplemente le pregunté cómo estaba. No debe de estar acostumbrado a que la gente sea… amable con él.
Volvieron a caer en un hosco silencio.
El traqueteo de los carros y las ocasionales procacidades y gritos de los hombres de la calle les recordaron que ya no estaban en Barclay Street. Se habían acabado las amplias plazas arboladas, los carruajes primorosamente lacados o los caballeros y damas elegantes de las clases mercantiles. Solo tenían aquello.
—Nunca debí haber confiado en Rawson —le confió su padre con tono cansado—. Por culpa mía, ahora no tienes nada. Ni siquiera una perspectiva de matrimonio. De no haber sido por mí, ahora mismo estarías casado con la señorita Drake.
Matthew dejó caer de golpe ambos sacos en el suelo cuando oyó el nombre de la mujer.
—Puedo soportar la miseria, papá. Puedo soportar el hedor y todo lo que va asociado con él, pero lo que no puedo soportar es oírte decir que todo esto es culpa tuya. Al diablo con la maldita señorita Drake. Si me hubiera querido, como yo estúpidamente la quise a ella, me habría seguido hasta aquí. Como yo le pedí que lo hiciera.
Su padre se detuvo para mirarlo.
—¿Tú te habrías seguido a ti mismo hasta aquí?
Matthew siseó por lo bajo, intentando disimular el dolor que le producía saber lo poco que él había significado para ella.
—Solo tengo veinte años, papá. Tengo la vida entera por delante. Algún día encontraré a una mujer capaz de respetarme por lo que soy, y no por el dinero que tenga.
Su padre rebuscó en el bolsillo de su chaleco, sosteniendo el cajón contra su cadera.
—Dios te bendiga, Matthew, por saber siempre ver lo bueno incluso en lo más malo de todo —le lanzó una moneda—. Compra algo de comida. Y procura racionarla. Todavía tenemos que buscarnos un empleo. Mientras tanto, yo me encargo de nuestra instalación. Dame esos sacos, ¿quieres?
Matthew levantó ambos sacos del suelo y los colocó encima del cajón. Su padre sostuvo el saco superior con la barbilla y entró en el portal para empezar a subir de lado la estrecha escalera.
Suspirando, Matthew se volvió hacia la polvorienta calle: una calle ancha de edificios bajos forrados de torcidas tablas de madera. A lo largo de las puertas abiertas se alzaban cajones de frutas y verduras medio podridas. Un enjambre de moscas revoloteaba sobre cada cajón antes de lanzarse a por el siguiente. Parecía como si hasta los insectos estuvieran poniendo en cuestión la calidad de aquella comida.
Ya estaba echando de menos a su cocinera.
Un sollozo ahogado le hizo volver la mirada hacia un tumulto que parecía haberse formado al otro lado de la calle. Un tipo de pelo rojizo con una camisa deshilachada y un pantalón remendado estaba agarrando a un crío por el pelo, sacudiéndolo con fuerza.
Matthew se quedó sin aliento. Era el chiquillo de las botas enormes.
Cuando una carreta de carbón pasó al lado, el gigante sin afeitar volvió a tirar del pelo al niño y siguió haciéndolo mientras le decía algo. El niño sollozaba con cada sacudida, tropezando en sus esfuerzos por mantenerse derecho.
Matthew cerró con fuerza los dedos sobre la moneda que le había lanzado su padre. Nunca había practicado el boxeo más que como deporte, pero estaba seguro de una cosa: no iba a quedarse cruzado de brazos contemplando aquel espectáculo. Después de encajarse la moneda en el bolsillo interior del chaleco, Matthew esquivó a las mujeres que portaban cestos tejidos y atravesó la calle sin pavimentar hacia ellos.
—Dile a la mujerzuela de tu madre —vociferaba el hombre —que quiero el dinero y lo quiero ahora. Me debe quince centavos. ¡Quince!
—¡Ella no los tiene! —sollozó el niño.
Matthew se plantó ante ellos, con la sangre atronándole los oídos. Se esforzó por permanecer tranquilo, para no dejar que aquello se convirtiera en una pelea que el chiquillo no necesitaba ver.
—Suéltelo. Yo le pagaré lo que le debe su madre.
Una cara redonda, atezada por el sol y cubierta de sudor, se volvió de repente hacia él. Un hedor a coles podridas infectaba el aire. El hombretón empujó al niño a un lado y se dirigió hacia él. Le sacaba una cabeza a Matthew.
—Ella me debe veinte centavos.
«El muy canalla», pensó Matthew.
—Yo he oído quince —hundió una mano en el bolsillo de su chaleco—. Pero esto es lo que le daré —alzó la moneda de cuarto que su padre la había dado—. Le daré diez centavos de más a cambio de que deje en paz al chico de ahora en adelante. Hágalo y esta moneda será suya.
El hombre titubeó antes de estirar su tosca mano. Apoderándose de la moneda, se la guardó en un bolsillo.
—Por mí está bien. Él no tiene nada que yo quiera. La bruja de su madre es el problema.
—Entonces sugiero que lo arregle con ella. Y no con él —Matthew se giró hacia el niño, se agachó y le alzó suavemente la barbilla—. ¿Te encuentras bien?
El chiquillo retrocedió rápidamente, con las lágrimas corriendo todavía por sus mejillas ruborizadas. Asintió, llevándose las manitas a la cabeza.
El hombretón agarró entonces a Matthew del brazo y tiró de él hacia sí. Con una sonrisa de suficiencia, le ahuecó el pañuelo de cuello de lino blanco.
—Qué elegante. Yo siempre he querido uno de estos.
Matthew se apartó bruscamente, poniéndose fuera de su alcance, y entrecerró los ojos.
—Le sugiero que se marche.
El hombre bajó la barbilla y frunció sus pobladas cejas rojizas. Alzando de repente una mano, esgrimió un afilado cuchillo muy cerca del rostro de Matthew, con el acero relumbrando al sol. Luego se inclinó sobre él y apoyó la punta en su mejilla.
—¿Vas a quitártelo? ¿O prefieres que te lo arranque yo?
Era increíble. Apenas llevaba veinte minutos en aquel distrito y ya lo estaban atracando por haber ayudado a un niño. Cerrando los puños, replicó con voz baja y templada:
—Retire el cuchillo y hablaremos.
Un puñetazo impactó en su cabeza. Matthew perdió el aliento, tambaleándose.
El hombre se cambió el cuchillo de mano, como anunciando que lo peor estaba todavía por llegar.
—Vamos, quítatelo ya, si no quieres que el chico vea algo que no debería.
A regañadientes, Matthew se desató el pañuelo. No era ningún estúpido. Se lo quitó y se lo tendió en silencio.
El hombre se lo arrancó de las manos y se lo anudó con gesto engreído en torno a su poderoso cuello. Retrocedió luego un paso, guardándose el cuchillo.
—La próxima vez, haz todo lo que te diga.
Como si fuera a quedarse esperando a esa próxima vez… Consciente de que el cuchillo ya no constituía un peligro, Matthew apretó los dientes y le lanzó un directo a la cara.
El gigante interceptó su puño en el aire.
—Estás muerto.
Matthew recibió varios puñetazos en la mandíbula, la nariz y un ojo en rápida sucesión, con sus botas de piel patinando en el suelo con cada tremendo golpe.
Todavía lo atacó de nuevo, pero su golpe se perdió en el aire cuando el gigante lo esquivó.
El niño, que estaba a su lado, agitaba sus puñitos mientras le gritaba a Matthew:
—¡Vamos! ¡Acaba con ese matón! ¡Pégale fuerte!
Un inesperado puñetazo dirigido contra su ojo izquierdo no solo le hizo retroceder, sino que de repente lo vio todo blanco, de un blanco neblinoso. Cristo. Se descubrió agarrado a una farola, con sus manos desnudas deslizándose por el hierro recalentado por el sol.
—¡Basta! —tronó de pronto un hombre, acallando los gritos del niño.
No hubo más golpes.
Respirando a jadeos, Matthew se esforzó por distinguir algo más allá del lacerante dolor que le atenazaba la cara y la cabeza.
Una ancha figura de largo cabello negro recogido en una coleta, ataviada con un abrigo remendado de color verde, estaba apuntando con el cañón de su pistola a la cabeza del agresor de Matthew.
—Devuélvele a este respetable caballero su pañuelo, James —pronunció el hombre en un depurado acento neoyorquino, con un punto de sofisticación europea—. Y, de paso, entrégame tu cuchillo.
El gigantón de pelo se había quedado paralizado con el cañón de la pistola presionando contra su sien. Su manaza palpó y sacó el cuchillo, que le entregó junto con el pañuelo de Matthew.
Apartándose de la farola, Matthew se compuso la chaqueta de su traje mañanero, intentando sobreponerse a su aturdimiento y vislumbrar algo a través de la neblina que nublaba su único ojo sano. Estiró una mano para recoger el pañuelo.
—Recoja el cuchillo —le ordenó el hombre de la pistola.
Matthew no quería el cuchillo, pero tampoco deseaba discutir con un hombre. En su opinión, estaban todos locos. Parpadeó varias veces, intentando fijar la mirada. Aunque podía ver que los dos hombres estaban cerca, una densa y fantasmal sombra persistía, de manera que tenía la sensación de estar viendo el mundo desde un ángulo. Recogió el cuchillo.
Apretando el cañón de la pistola contra la sien del gigante, el hombre masculló:
—Si vuelves a tocar a cualquiera de los dos, James, tú y yo nos pegaremos de puñetazos en los muelles hasta que uno de los dos caiga muerto. Y ahora, lárgate.
James se retiró, abriéndose paso a empujones, hasta desaparecer.
El hombre se giró entonces hacia el chiquillo.
—Vete, Ronan. Y, por el amor de Dios, no te metas en problemas.
El chiquillo vaciló. Buscando la mirada de Matthew, sonrió con un brillo en sus ojos castaños.
—Le debo una moneda de cuarto —sin dejar de sonreír, el niño se retiró atronando la calle con sus botas enormes.
Matthew soltó un suspiro exasperado. Al menos había conseguido que el chico sonriera, porque dudaba que alguna vez volviera a ver aquella moneda.
El hombre bajó la pistola y la desamartilló cuidadosamente. Recolocándose su largo abrigo, clavó en él sus ojos azul hielo.
—¿Dónde diablos aprendió a pelear? ¿En un internado de niñas?
Aturdido, Matthew se guardó el pañuelo en un bolsillo de la chaqueta. La mano le temblaba con el descubrimiento de que la densa sombra de su ojo persistía.
—Allí de donde vengo, el boxeo no es una exigencia —palpó el mango de madera del cuchillo que todavía sostenía—. Le agradezco la ayuda que me ha prestado.
—No lo dudo —el hombre señaló con la pistola el chaleco bordado de Matthew—. Bonito chaleco. Véndalo. Esos refinamientos no importarán un pimiento cuando esté usted enterrado, y se lo advierto desde ya: es una simple cuestión de tiempo que se lo roben. Y ahora, váyase.
Matthew vaciló, percibiendo que aquel hombre no era como el resto de aquella gente. Le tendió rápidamente la mano, la que no tenía el cuchillo.
—Mi nombre es Matthew Joseph Milton.
Su salvador se enfundó la pistola en su cinturón de cuero.
—No le he preguntado por su nombre. Le he ordenado que se vaya.
Matthew siguió con la mano tendida.
—Solo estaba intentando ser amable.
—Yo no lo soy, y por si no lo ha notado, aquí tampoco lo es nadie.
Matthew dejó caer la mano, incómodo.
—¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿A cambio de lo que usted ha hecho por mí? Insisto en ello.
—¿Insiste? —enarcó una ceja oscura—. Bueno, me vendría bien una comida y un whisky, ya que dentro de poco tengo un combate.
—Hecho —dijo Matthew—. ¿Un combate? ¿Usted boxea?
El hombre se encogió de hombros.
—Combates de apuestas, con los puños desnudos —se palpó el cinto de cuero con la pistola—. Esto no es que me haya vuelto perezoso. Solo lo llevo para cuidarme las manos. Una herida significaría no boxear. Y si no boxeo, no como.
—Ah, pero los combates de esa clase… ¿no son ilegales?
El hombre se lo quedó mirando fijamente.
—Le diré que los mismos bastardos que van por ahí condenando públicamente mis peleas son habitualmente los primeros que se gastan fortunas en ellas. Sé de tres políticos y dos comisarios que lo hacen. Así que no, no es ilegal. No mientras ellos sigan apostando en ellas.
Conocer a un boxeador profesional en aquel ambiente podía ser una buena cosa. Una muy buena cosa.
—¿Y cuál es su nombre, señor?
El hombre tensó la mandíbula.
—Tengo varios. ¿Cuál prefiere usted?
Vaya. Parecía que aquel hombre estaba envuelto en toda clase de actividades ilegales.
—Deme uno por el que no vayan a detenerme por saberlo.
—Coleman. Edward Coleman. No me confunda con ese otro Edward Coleman que gobierna estos barrios, y que es como el asesinato andante. Aléjese de ese engendro de Satán.
—Er… lo haré. Gracias.
Coleman lo apuntó con el dedo.
—Le sugiero que aprenda las reglas del lugar. Sobre todo teniendo en cuenta que parece usted un alma caritativa. Hasta aquí todo es sencillo: no vista con lujos y lleve siempre un arma consigo.
—Le haré caso —Matthew le tendió el cuchillo que llevaba en la mano—. Excepto en lo del arma. Tome. Yo no voy a…
Agarrándole con fuerza la muñeca, Coleman le alzó el brazo de manera que la afilada punta del cuchillo quedó peligrosamente cerca del rostro de Matthew.
Matthew se quedó paralizado, con la mirada clavada en aquellos ojos azul hielo.
Coleman esbozó una sonrisa mientras le delineaba juguetonamente la curva de la barbilla con la punta de la hoja.
—Debería conservarlo. Nunca se sabe cuándo la necesitará uno para cortar…. Verduras —le soltó la mano, dejando que el propio Matthew bajara el arma—. Yo le enseñaré a usar un cuchillo, a boxear y a hacer unas cuantas cosas útiles más a cambio de comida.
Matthew cerró con fuerza los dedos sobre el mango del cuchillo.
—Yo sé usar un cuchillo.
Coleman saltó entonces sobre él. Con un rápido golpe en la muñeca, la hoja fue a parar al suelo. La alejó entonces de una patada y lo miró.
—Lecciones a cambio de comida.
La comida no iba a serle tan útil si estaba muerto.
—De acuerdo.
Estaba Matthew comiendo tristemente y en silencio un frío y grasiento estofado en compañía de su padre y de Coleman, cuando de pronto el lado izquierdo de su mundo quedó sumido en una honda negrura.
La cuchara escapó de sus dedos y rebotó en la mesa, para terminar cayendo al suelo de tablas. Oh, Dios. Se le cerró la garganta mientras parpadeaba rápidamente, mirando a su alrededor con expresión incrédula. La visión de su ojo izquierdo… había desaparecido. Lo veía todo… ¡negro!
Su padre bajó su cuchara de madera.
—¿Qué pasa?
Coleman dejó de comer de golpe.
—No puedo ver —Matthew se levantó precipitadamente y se tambaleó, chocando con la alacena sin puerta que tenía detrás—. ¡No puedo ver por mi ojo izquierdo! —miró la pequeña y desolada vivienda que ocupaban, capaz únicamente de distinguir el muro mal enyesado que estaba a su derecha.
Se padre corrió hacia él.
—Matthew, mírame —agarrándole de los hombros, lo acercó hacia sí—. ¿Estás seguro? El ojo sigue hinchado.
Matthew se lo tocó con dedos temblosos, pero por el amor de Dios, no podía ver…
—A la izquierda de mi campo de visión no veo nada. ¿Por qué? ¿Por qué está todo…? —jadeaba, incapaz de decir nada más. Ni de pensar.
Coleman se levantó lentamente de la mesa.
—Cristo. Es por los golpes.
Matthew giró del todo la cabeza para poder ver bien a Coleman.
—¿Qué quiere decir con eso de que es por los golpes? No tiene sentido. ¿Cómo pueden unos cuantos…?
—Lo he visto en el boxeo, Milton. Un tipo que conocía recibió demasiados golpes en un combate y se quedó ciego al cabo de una semana.
Matthew empezó a jadear de miedo. Había pasado una semana.
Sacudiendo la cabeza, Coleman recogió su abrigo, que había colgado del respaldo de la silla.
—Voy a dar caza ahora mismo a ese canalla.
Pese al pánico que le embargaba por haberse quedado medio ciego, Matthew protestó con voz ahogada:
—Eso no va a cambiar nada.
—No se trata de cambiar nada —Coleman se acercó hacia él—. Se trata de enviarle un mensaje sobre lo que resulta y no resulta aceptable.
Su padre empujó suavemente a Matthew hacia la puerta.
—Si esto es lo que usted dice que es, Coleman, lo primero que tenemos que hacer es buscar a un médico. ¡Ahora mismo!
—Hay uno en Hudson —Coleman se les adelantó y abrió la puerta que llevaba al corredor—. Aunque, la verdad, no sé qué es lo que podrá hacer ese hombre al respecto.
Se había acabado el dinero. Y con él, también la visión del ojo izquierdo de Matthew. En aquel momento se tocó el parche de cuero que le había puesto el médico, después de decretarlo permanentemente ciego de ese ojo. El cirujano se mostró de acuerdo con Coleman al afirmar que los golpes que había recibido tenían todo que ver en ello, lo que significaba que él, Matthew Joseph Milton, iba a convertirse en un mísero tuerto por el resto de sus días.
Apretando los dientes, se levantó de un salto del cajón de periódicos en el que había estado sentado, se giró y descargó un puñetazo contra la pared. Y siguió golpeándola una y otra vez hasta que logró no ya hacer saltar el yeso y el chamizo que se escondía detrás, sino destrozarse también los nudillos.
—¡Matthew! —su padre se abalanzó sobre él, agarrándolo del brazo y apartándolo de la pared.
Matthew se quedó sin aliento cuando tropezó con la mirada de su padre. Este le alzó la mano, obligándolo a que viera las contusiones, la herida y la sangre que le corría por los dedos.
—No te dejes arrastrar por la ira.
Matthew retiró la mano, que en aquel momento le dolía terriblemente. Tragó saliva, intentando recuperarse, y desvió la mirada hacia Coleman, que no había pronunciado una sola palabra desde que el médico dictaminó su ceguera.
Coleman pronunció al fin:
—Lamento todo esto —apartándose de la pared en la que había estado apoyado, añadió con tono sombrío—: Los atracos, así como los asesinatos, la violación y cualquier otra villanía imaginable, son aquí moneda común, y ni siquiera la policía puede con todo ello. Esa es la razón por la cual, al margen de mi habilidad para el boxeo, siempre llevo pistola. Esos canallas no se arredran ante otra cosa.
Matthew sacudió la cabeza, incrédulo.
—Si la policía no puede con ello, eso quiere decir que no es lo suficientemente fuerte. Obviamente es necesario organizar algún tipo de fuerza con los hombres del distrito.
Coleman suspiró escéptico.
—La mayoría de esos hombres ni siquiera saben leer, y mucho menos pensar racionalmente sobre lo que se debe o no se debe hacer. Sería como invitar a una manada de sementales salvajes a entrar en una cuadra y pedirles que se alineasen mansamente para dejarse ensillar. Créame, he hablado con ellos. Solo están dispuestos a pelear por ellos mismos.
—Entonces encontraremos hombres mejores —Matthew flexionó los dedos, esforzándose por sobreponerse al dolor—. Aunque probablemente debería invertir primero en una pistola. ¿Cuánto cuesta una, por cierto?
—Matthew —su padre le puso una mano en el brazo—. No puedes tomarte la justicia por tu propia mano. Si lo haces, puede que te detengan o, peor aún, te maten.
Matthew se giró hacia su padre.
—En mi opinión, estoy atado de manos. Y si muero, será bajo mis propios términos, papá, que no bajo los suyos. No sé qué diablos hay que hacer aquí, pero no voy a quedarme sentado en un cajón lleno con los restos de tus malditos periódicos.
La expresión de su padre se entristeció. Asintiendo con la cabeza, le soltó el brazo y lo rodeó en silencio para abandonar la habitación.
Consciente de que se había comportado de una manera tan estúpida como cruel, Matthew le gritó:
—Lo siento, papá. No era mi intención decirte eso.
—Me lo merezco —replicó su padre.
—No, tú… —Matthew se paso una mano por la cara, interrumpiéndose. Sus dedos tropezaron con el parche de cuero. Dios. Su vida era un desastre.
—Una buena pistola cuesta entre diez y quince dólares —le informó Coleman—. Al margen del plomo que necesitará.
Matthew esbozó una mueca.
—Ya me han desplumado. No podré permitírmelo.
—La mía no la compré.
Matthew ladeó la cabeza para mirarlo mejor.
—¿Qué quiere decir? ¿Dónde la consiguió?
Coleman enarcó una ceja.
—¿Tan ingenuo es?
Matthew se lo quedó mirando fijamente, asombrado.
—¿Quiere decir que la robó?
Coleman se le acercó, le puso una mano en el hombro y se inclinó hacia él.
—No es tan grave, Milton. ¿Sabe a cuánta gente he salvado con esta pistola? Cientos. Dudo que Dios vaya a castigarme tan pronto. Si quiere una pistola, le conseguiremos una. Una buena.
Matthew le sostuvo la mirada. Por muy loco que estuviera, aquel hombre estaba a punto de iniciarle en una etapa trascendental. Algo que cambiaría no solamente su vida, sino también las de los demás.
Capítulo 1
El inspector de policía de la ciudad ha informado de la muerte de 118 personas durante el último fin de semana: 31 hombres, 24 mujeres y 63 niños.
The Truth Teller,
un periódico de Nueva York para caballeros
Ocho años después
Ciudad de Nueva York. Squeezy Gut Alley, por la noche
El sonido de unos cascos de caballo atronando a lo lejos en la polvorienta pista de tierra más allá de la mal iluminada calle impulsó a Matthew a hacer una seña a sus hombres, que acechaban en silencio. Los cinco que había escogido de su grupo de cuarenta, estratégicamente colocados y al amparo de las sombras de los estrechos portales.
Todavía espiando la calle, Matthew desenfundó sus dos pistolas. Apretando la mandíbula, volvió al lado de Coleman para susurrarle contrariado:
—¿Dónde diablos está Royce?
Coleman se inclinó hacia él y le susurró a su vez:
—Sabes perfectamente que ese canalla solo sigue sus propias órdenes.
—Ya, bueno, pues entonces le enseñaremos a ese maldito comisario cómo se hace su trabajo. Una vez más.
—Oye, oye, no te adelantes, Milton. Todavía no tenemos nada. Estamos todos a la puerta de un burdel que parece encontrarse fuera de uso, y la mayoría de nuestros informantes no valen nada.
—Gracias por recordarme siempre lo obvio, Coleman.
Se quedaron callados.
Una carreta cargada con dos toneles apareció en la calle, tirada por un único jamelgo de aspecto famélico. Un hombre grande iba sentado en el pescante, con la cabeza cubierta por una capucha de lana con dos agujeros para poder ver. El hombre saltó del carro y se recolocó la capucha. Mirando a su alrededor, sacó un cuchillo de carnicero y corrió hacia la parte posterior.
La justicia estaba a punto de penetrar en Five Points. Porque si aquella escena no parecía lo suficientemente nefanda como para justificar una intervención, entonces Matthew desconocía el significado de la palabra. Apuntando a la cabeza del hombre con las dos pistolas, salió de entre las sombras para dirigirse hacia él.
—Tú, suelta el cuchillo. Ahora.
El hombre se quedó paralizado mientras Coleman, Andrews, Cassidy, Kerner, Bryson y Plunkett abandonaban sus escondites para rodearlo, encañonándolo también con sus pistolas.
El hombre enmascarado se volvió hacia Matthew, dejó caer el cuchillo al suelo y alzó sus manos desnudas.
—Estoy repartiendo avena. No podéis dispararme por eso —su acento hosco apestaba inequívocamente a inglés.
Cassidy rodeó la carreta. Su rostro marcado de cicatrices apareció por un instante a la luz de la farola antes de volver a perderse en las sombras. Acto seguido, su gigantesca figura se adelantó hacia el hombre.
—¿Avena? Vosotros los Brits siempre os creéis que estáis por encima de la ley. Como el Brit que tuvo las narices de marcarme la cara —Cassidy se plantó ante el tipo. Le arrancó la capucha de la cabeza y la arrojó a un lado, revelando unos ojillos negros y una cabeza calva. Luego amartilló su pistola con un clic metálico y gruñó:
—Yo digo que matemos a este rufián y enviemos a Inglaterra un mensaje claro.
Matthew reprimió el impulso de saltar sobre Cassidy y golpearlo. Eso era exactamente lo que sucedía cuando un irlandés tenía demasiada sed de justicia hirviendo en su sangre: que la tomaba contra todo el mundo. Y pobre del hombre que tuviera aspecto de inglés. Si no hubiera sido por el hecho de que Cassidy estaba consagrado a la causa y dispuesto a luchar con uñas y dientes por su triunfo, hacía mucho tiempo que Matthew le hubiera dado la patada.
Acercándose a Cassidy, Matthew endureció la voz.
—Esto no tiene que ver ni con Inglaterra ni con tu cara, así que tranquilízate. No necesitamos cadáveres, ni que los guardias nos pisen los talones.
Cassidy resopló furioso, pero no dijo nada.
—Revisa los toneles —gritó Matthew a Coleman.
Coleman corrió hacia la carreta y subió de un salto a la parte trasera. Revisó cada barrica de madera, abriendo las tapas, y alzó luego la mirada con su rostro como tallado a golpes de hacha iluminado por la farola.
—Aquí están las dos.
Matthew suspiró.
Inclinándose sobre los toneles, Coleman sacó a una niña de no más de ocho años, atada y amordazada, y luego a otra de similar edad. Estaban descalzas. Usando una navaja, las liberó de las cuerdas y las mordazas.
Sollozos ahogados escaparon de las gargantas de las chiquillas mientras se abrazaban. Los vestidos de lana que llevaban estaban toscamente cosidos: muy probablemente no eran los mismos que habían llevado cuando fueron secuestradas del orfanato.
A Matthew se le cerró la garganta. Sabía que si no hubiera sido por su intervención y la de sus hombres, aquellas dos niñas, que habían desaparecido del orfanato aquella misma semana, habrían sido vendidas a algún burdel. Encajándose las pistolas en el cinturón, señaló al hombre calvo.
—Maniatad a este canalla antes de que lo haga yo.
Pero el hombre se deslizó entre Kerner y Plunkett para echar a correr calle abajo.
¡Diablos! Todos los músculos de Matthew reaccionaron instintivamente mientras arrancaba a correr detrás del tipo.
—¡Te dije que deberíamos haberle matado! —tronó Cassidy a su espalda—. ¿De qué nos sirven las pistolas si nunca las usamos?
—¡Todo el mundo en marcha! —gritó Matthew sin detenerse—. ¡Dispersaos! ¡Coleman, quédate con las niñas!
Matthew volvió a concentrarse en la figura en sombras que ya llevaba recorrida media calle, chapoteando en el barro con los faldones de su abrigo al viento.
Matthew se obligó a acelerar el ritmo de carrera mientras se perdía en la oscuridad. A la luz de la luna y de las farolas podía ver cómo el hombre miraba repetidamente hacia atrás, cada vez más cansado.
No estaba acostumbrado a correr.
Estaba más bien acostumbrado a conducir la carreta.
Fue entonces cuando él, Matthew, que no hacía otra cosa que correr para seguir viviendo, acabó con las esperanzas que aquel canalla tenía de escapar. Cerrando la distancia que los separaba, y justo antes de internarse en el callejón que se abría entre dos edificios, Matthew lo agarró con fuerza del cuello del abrigo.
Apretando los dientes, lo lanzó contra una pared y terminaron rodando los dos por el barro.
Matthew se sirvió de su peso para quedar encima, aplastándolo contra el suelo. El canalla reaccionó con frenéticos puñetazos que impactaron en su pecho y hombros.
Inmovilizando al hombre con un brazo, Matthew alzó el puño y lo descargó sobre su cráneo, haciéndolo rebotar contra el barro.
—¡Quédate quieto, hijo de perra! Quédate quieto antes de que…
—¡Lo tenemos! —gritó Bryson, apareciendo de pronto y apoyando una rodilla contra el cuello del hombre.
Matthew se levantó jadeante, con los brazos y los muslos cubiertos de barro.
Cassidy apareció también, salpicando más barro y apartando a Bryson.
—Yo te demostraré cómo se hacen las cosas en Irlanda.
Sin aparente esfuerzo, levantó al canalla del suelo y le rodeó el cuello con un brazo, amenazando con estrangularlo. Bryson se acercó con una soga.
Una vez que el hombre estuvo bien atado, Kerner se adelantó y, con un gruñido, le propinó un puñetazo en el estómago.
—¡Eso es por todas las niñas que has tocado, canalla! —le lanzó otro golpe, haciéndole tambalearse—. ¿Cómo puedes creerte con derecho a…? —todavía le pegó una vez más en la cara, con un golpe que resonó en el aire de la noche.
—¡Kerner! —tronó Matthew.
Kerner retrocedió, tambaleándose.
Matthew tragó saliva, intentando tranquilizar el alocado latido de su corazón. A pesar de la reprimenda, Matthew sabía demasiado bien que Kerner, que había perdido a su hija de doce años en un brutal asesinato con violación ocurrido en aquella misma calle, seis años antes, se estaba comportando con relativa calma dada la situación.
Era justamente la necesidad profundamente arraigada de corregir los desmanes cometidos contra aquellos hombres lo que los había juntado. El dolor de todos se había convertido en el dolor de cada uno. Todos estaban invadidos por la ira.
—Sé que esto no es fácil para ti. Respira profundo.
Kerner se pasó una temblorosa mano por su rostro barbado.
—Lo siento —como si acabara de salir de un trance, dijo—: Atiende a las niñas. Seguramente Coleman las tendrá aterrorizadas.
—No te metas con él. No es tan duro como parece —Matthew se limpió el barro de las manos y corrió de vuelta a la calle hasta que alcanzó la carreta—. ¡Lo atrapamos! —gritó a Coleman, que estaba inclinado sobre el carro a la espera de recibir noticias.
Coleman soltó un hondo suspiro.
—Bien.
Dirigiéndose a la parte trasera de la carreta, Matthew echó un vistazo. Ninguna de las niñas lloraba ya, pero ambas seguían apretujadas contra los toneles en cuyo interior habían estado encerradas, abrazándose la una a la otra.
Coleman las señaló.
—Probablemente deberías hacerte cargo tú. Creo que no les gusto. Y mis historias tampoco.
Esperó que Coleman no le hubiera estado contando historias que no debía. Limpiándose el barro en la camisa de lino, Matthew tendió los brazos a las niñas y les dijo con tono suave:
—Estamos aquí para ayudaros. Yo me llamo Matthew y este caballero es Edward. Ahora, quiero que las dos seáis valientes y no hagáis caso del barro que cubre mi ropa y de este parche que llevo en el ojo. ¿Seréis lo suficientemente valientes como para confiar en mí? ¿Solo por esta vez?
Se lo quedaron mirando fijamente, todavía abrazadas.
Matthew bajó entonces las manos y sonrió en un esfuerzo por tranquilizarlas.
—Dime lo que queréis que haga y lo haré. ¿Queréis que haga el mono? Los monos tuertos son mi fuerte, ¿sabéis? Solo tenéis que pedírmelo —se rascó entonces con los dedos e imitó los gritos de aquellos animales—: ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah!
Coleman se inclinó en ese momento hacia ellas.
—Yo sé hacer el mono mejor que él. Mirad esto —y alzó sus largos y musculosos brazos.
Las niñas se alejaron de Coleman. Sus oscuras trenzas se agitaron mientras se arremolinaban en torno a Matthew, como si lo consideraran una mejor opción.
Matthew reprimió una sonrisa. El pobre Coleman… siempre estaba asustando a todo el mundo.
—No le tengáis miedo —dijo Matthew—. Solo está haciendo el tonto. Y ahora dadme vuestras manos —se las apretó con suavidad, intentando transmitirles tanto calor como apoyo. Inclinándose hacia ellas, susurró—: Gracias por ser tan valientes. Sé lo mucho que os ha costado. ¿Estáis listas para volver con la hermana Catherine? Ha estado muy preocupada por vosotras.
Para su asombro, ambas niñas se colgaron de su cuello, enterrando las cabecitas en sus hombros. Y se pusieron a sollozar contra su pecho.
Matthew las alzó en brazos, nada sorprendido, por desgracia, de lo poco que pesaban.
El atronar de unos cascos de caballo resonó a lo lejos. Las niñas apretaron su abrazo mientras él se volvía hacia el origen del sonido.
La farola proyectaba un fantasmal halo dorado sobre la calle. El regular sonido de los cascos se iba acercando conforme se dibujaba la silueta de un hombre con atuendo militar y un sable al cinto, que guiaba su montura hacia ellos.
El comisario Royce. El muy canalla… A buenas horas aparecía.
Matthew miró a las niñas.
—Se supone que este hombre tenía que ayudaros, pero el alcalde, que es como si fuera su madre, no le dejó salir de casa para jugar. Y al final resulta que ni uno ni otro hacen lo suficiente por esta ciudad. Acordaos de esto cuando finalmente podáis disfrutar del derecho a votar en unas elecciones.
—Te he oído —le espetó Royce sin bajar del caballo, con su tosco rostro envuelto en sombras—. ¿Por qué no les cuentas también que yo siempre miro para otro lado cuando te sorprendo haciendo algo ilegal?
Matthew lo fulminó con la mirada.
—¿Por qué no les ofrece usted su caballo para que yo pueda llevarlas de vuelta al orfanato?
Royce hizo un gesto de indiferencia con su mano enguantada.
—He pasado una larga noche que ha incluido que casi me rebanen el cuello. ¿Por qué diantres crees que he llegado tan tarde? Súbelas al caballo. Yo mismo las llevaré de vuelta.
Las niñas se abrazaron todavía con mayor fuerza a Matthew, dejando escapar sendos sollozos.
Matthew retrocedió sin soltarlas.
—No sé cómo no lo ha notado antes, Royce, pero estas niñas ya lo han pasado bastante mal y no necesitan oírle hablar de rebanar gargantas. Así que suavice ese tono de voz y bájese del caballo. Yo las llevaré de vuelta al orfanato, ¿de acuerdo?
Tras una primera vacilación, Royce suspiró resignado y desmontó de un salto. Rebuscando en un bolsillo, extrajo un billete de cinco dólares.
—Esto es para cubrir los gastos —le dijo a regañadientes—. Oí que robaste otro cargamento de pistolas. Entérate de una cosa: la próxima vez que hagas algo así mientras yo esté de guardia, me aseguraré de que tú y tus Cuarenta Ladrones terminéis en la prisión de Sing Sing.
El muy canalla podía considerarse afortunado de que Matthew tuviera en ese momento a las dos niñas en brazos.
—No necesito su dinero. Dónelo al orfanato. Necesitan instalar un cerrojo en la puerta.
—Te niegas a aceptar mi dinero y sin embargo no tienes escrúpulos en robar —Royce sacudió la cabeza de lado a lado, bajando la mano en la que sostenía el billete—. Uno de estos días, tu orgullo terminará llevándote a la horca.
—Sí, bueno, eso no ha ocurrido todavía.
Capítulo 2
No creas nada de lo que oigas.
The Truth Teller,
un periódico de Nueva York para caballeros
22 de julio de 1830
Manhattan Square, noche avanzada
—¡Hágala salir! —gritó un hombre con acento americano y una voz encolerizada que penetró a través del suelo del salón de música, procedente del piso inferior de la casa—. ¡Hágalo antes de que suba yo a por ella!
Bernadette Marie soltó un gruñido exasperado al tiempo que dejaba caer con fuerza las manos sobre las teclas de marfil del piano. Necesitaba familiarizarse mejor con los códigos americanos. Ni siquiera la hora era algo sagrado para ellos.
Se recogió las faldas con un suspiro, abandonando su piano Clementi, y se marchó apresurada del salón de música iluminado por las velas. Después de rodear una esquina y de pasar por delante de innumerables pinturas de marcos dorados y esculturas de mármol, bajó la escalera que llevaba al vestíbulo sumido en la penumbra.
Se detuvo a medio camino.
Con su nariz ganchuda y ojos diminutos, el viejo señor Astor alzó la mirada hasta ella desde la puerta del vestíbulo.
—¡Ah! —se compuso su chaqueta de noche mientras rodeaba al balbuceante mayordomo—. Aquí está.
El señor Astor no era el hombre al que había esperado ver, dado lo tardío de la hora, pero se alegró de escuchar su familiar y enternecedor resoplido, el de alguien que hacía ya mucho tiempo que se había ganado su confianza. Era una de las pocas personas que la habían acogido en la alta sociedad americana, que a su vez se había mostrado de lo más recelosa con ella a causa de su origen británico. Y también se había convertido en el siempre solícito padre que nunca había tenido. Más o menos.
Se apresuró a terminar de bajar la escalera.
—Señor Astor —sonrió—. Qué agradable sorpresa. Emerson, puede retirarse.
Su mayordomo, al que se había traído de Londres, para consternación del pobre hombre, vaciló como si quisiera recordarle lo poco respetable de la hora.
Pero el señor Astor le entregó bruscamente su sombrero.
—Tome esto y retírese de una vez, ande. No pienso levantarle las faldas y darme un revolcón con ella.
Bernadette se encogió por dentro. Las maneras de los neoyorquinos, incluso de los muy pudientes como el señor Astor, eran algo a lo que todavía no había terminado de acostumbrarse. Hacía apenas un par de semanas se había llevado una sorpresa mayúscula cuando, al término de una elegante cena, lo vio limpiarse sus grasientas manos en el vestido de una dama. Bromista inveterado, se tenía por gracioso. Y lo era, a la manera del hijo de carnicero que era en realidad. Pero la dama del vestido estropeado no había apreciado el gesto, aunque él se había ofrecido a comprarle otros cuatro nuevos.
No era que Bernadette se quejara de la compañía que estaba teniendo en aquellos días. No, no, no. El señor Astor y sus amigos neoyorquinos constituían una compañía maravillosamente refrescante en comparación con la rígida y aburrida vida que había dejado atrás.
—Emerson, retírese. Usted sabe perfectamente que el señor Astor tiene derecho a una visita tardía.
Emerson soltó un bufido, recogiendo a regañadientes el sombrero y desapareciendo en la habitación contigua, como subrayando tácitamente que los británicos eran de una raza superior.
Ojalá eso fuera cierto…
El señor Astor se giró hacia ella, peinándose su encrespado cabello cano con una mano enguantada. Un brillo malicioso brillaba inequívocamente en sus ojos oscuros.
—Estoy aquí para cobrar una deuda, lady Burton.
A Bernadette la inquietó que se hubiera dirigido a ella por un nombre que nunca había esperado volver a escuchar. Era un nombre que solo muy pocos en Nueva York conocían, dado que públicamente ahora era la señora Shelton. Y viniendo del señor Astor, resultaba especialmente inquietante, fuera que estuviera bromeando o no.
—¿Hay alguna razón por la que se haya dirigido a mí de esta manera?
Él juntó sus manos enguantadas, apoyándolas con gesto engreído sobre su chaleco bordado de seda gris.
—Ante todo soy un hombre de negocios, querida. Así es como el hijo de un carnicero alemán se metió a comerciante y compró hasta la última piel de Nueva Orleans a Canadá, lo cual me convirtió en el hombre más rico de los Estados Unidos de América. Porque cuando una oportunidad se presenta, un hombre ha de olvidarse de ser amable por un rato para lanzarse a fondo sobre ella. Así que os sugiero que me concedáis el favor que estoy a punto de pediros, Alteza —terminó, irónico.
Ella puso los ojos en blanco, intuyendo que sabía que no iba a cooperar. Sus puntos de vista nunca coincidían, pese al lazo de amistad que les unía.
—No soy una reina. Por favor, no se dirija a mí como si lo fuera.
—Ah, pero estáis emparentada con una.
—Mi marido sí que lo estaba, yo no.
—¿Estáis diciendo que no puedo confiar en vos? ¿Qué clase de amiga sois? ¿Tan poco agradecidos son los británicos?
Lo maldijo en silencio. Sabía que aquello terminaría saliendo a colación. Después de todo, Nueva York no había sido su destino original cuando abandonó Londres en un estado de absoluto trastorno. De hecho, había planeado instalarse definitivamente en Nueva Orleans para explorar a fondo la historia de la piratería corsaria, y a sus protagonistas, hasta que la atracaron hasta dejarla literalmente en enaguas durante una fiesta de máscaras en un barrio de pésima reputación. Había salido escarmentada de la experiencia.
Si no hubiera sido por el señor Astor y por su nieto, quienes por aquel entonces habían sido unos perfectos desconocidos para ella y aun así habían acudido en su auxilio aquella noche, posiblemente la habrían arrebatado algo más que la retícula y el vestido. Después de aquella noche, ambos no solamente se habían convertido en grandes amigos suyos, sino que el señor Astor le había propuesto abandonar Nueva Orleans para acompañarlo a él y a su nieto a la ciudad de Nueva York, oculta bajo un alias. Un alias que le había permitido escapar a la atención de los periódicos deseosos de hostigarla a raíz de lo que se había convertido en «El incidente de las enaguas».
Era agradable ser simplemente la señora Shelton, vivir en la ciudad de Nueva York y entretenerse con atractivos caballeros cuando estaba de humor para ello. Todo lo contrario de la imagen de una lady Burton enloquecida, que había pasado a la historia del cotilleo estadounidense saltando a todos y cada uno de los periódicos del país, de Nueva Orleans a Nantucket. No tenía ninguna duda de que hacía ya tiempo que en Londres se habrían enterado de ello, su padre incluido.
Inspiró profundo y soltó el aire con un suspiro tembloroso.
—Indudablemente estoy en deuda con usted y con su nieto, señor Astor. Ya lo sabe.
—Entonces haréis lo que yo os diga, ¿verdad? Porque mi nieto es el único que, de hecho, se beneficiará de esto. Estamos hablando de forzar nuestra entrada en la aristocracia británica para conseguir que esos remilgados bastardos bebedores de té reconozcan que es el dinero lo que da poder. Y no un título teñido de sangre.
Ella arqueó las cejas.
—¿Pretende usted… forzar la entrada en la aristocracia británica? Entiendo. ¿Y qué es lo que espera que haga yo para ayudarle en ese asunto?
Se acercó a ella, con sus envejecidos rasgos adoptando la expresión de burlona severidad que habitualmente reservaba para sus socios de negocios.
—Que nos ayudéis a abrir puertas. ¿Cómo? Asesorando a la primera americana que pasará a formar parte de la aristocracia inglesa. Es una gran oportunidad. Lo que necesito es que ayudéis a una joven americana. Georgia Emily Milton es su nombre, aunque tendremos que cambiárselo. Es burda, irlandesa de pies a cabeza y necesitamos adornarla. Resulta que hay un aristócrata que quiere casarse con ella, un tal lord Yardley heredero del duque de Wentworth, que ya está dispuesto y esperando. Lo que tenéis que hacer es convertirla en una dama aceptable para la alta sociedad, por su bien y por el de él. Eso requerirá enseñarle todo lo que sabéis sobre ese mundo, y acompañarla luego durante la próxima Temporada en Londres. El duque y yo nos aseguraremos de que contéis con infinitos recursos para ello. Ningún hombre os tocará mientras estéis en Londres. Ninguno. A no ser que vos lo queráis.
Se le escapó una carcajada incrédula. Aquello sí que era gracioso…
—Aunque la idea es de lo más divertida, y no tengo reparos en asistir a esa joven si ese es realmente el deseo de usted, yo no pienso volver a Londres. Eso provocaría un escándalo todavía mayor que el que dejé atrás y, además, tengo que admitir que estoy enormemente encariñada con mi nueva vida. Ninguno de los caballeros que frecuento en Nueva York sabe quién soy y puedo revolotear todo lo que quiera sin que me hostiguen por ello. Al contrario que allá en Londres, donde me hostigaban hasta por respirar.
El señor Astor se la quedó mirando durante un buen rato.
—Me lo debéis.
Bernadette soltó un suspiro exasperado.