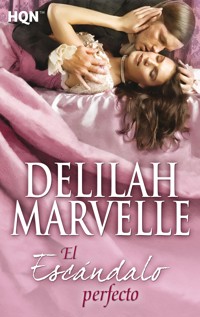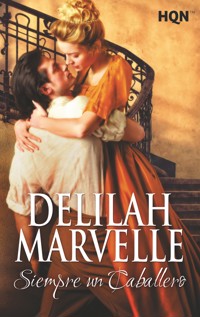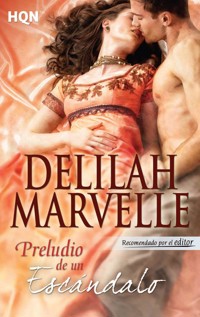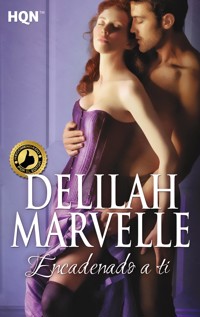
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Roderick Gideon Tremayne, el recientemente nombrado duque de Wentworth, nunca imaginó encontrarse en la ciudad de Nueva York siguiendo el rastro de un misterioso mapa. Y, ciertamente, nunca hubiera esperado sufrir un accidente allí, del cual había despertado sin recuerdo alguno de quién era. Pero cuando había descubierto a la belleza pelirroja que se había impuesto la tarea de cuidarlo, de repente su memoria fue lo último que tuvo en mente. Georgia Milton, la joven cabecilla de los famosos Cuarenta Ladrones de Nueva York se sentía responsable del hombre que había intentado recuperar su bolso de manos de un ladronzuelo. Sin embargo, nada la había preparado para la feroz pasión que él despertó en ella. Cuando el duque empezó a recuperar la memoria, el mundo entero de Georgia se vio amenazado, y Roderick tuvo que elegir entre la vida que había olvidado y la vida que nunca había sabido que existía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Delilah Marvelle
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Encadenado a ti, n.º 80 - abril 2015
Título original: Forever and a Day
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6316-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Los editores
Querida lectora
Dedicatoria
Parte 1
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Parte 2
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Parte 3
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
¿Debe un hombre, en aras del amor, pedirle a una mujer no solo que renuncie a sus sueños, sino que además se exponga al escarnio de la encorsetada sociedad a la que él pertenece? Es la reflexión que nos propone Delilah Marvelle en Encadenado a ti.
Seguramente nuestra protagonista idee un plan para no tener que enfrentarse a este dilema. Ella es una joven humilde de origen irlandés que se ha criado en una de las zonas más pobres de la ciudad de Nueva York de principios del siglo XIX, lo cual la ha dotado de un gran ingenio.
El personaje de Georgia Milton está muy bien logrado, al igual que el de su amado y los diálogos entre ellos son divertidos e ingeniosos. La ambientación histórica y el trasfondo social que subyace añaden interés a la narración. Por todos estos motivos queremos recomendar encarecidamente a nuestros lectores Encadenado a ti; una sensual historia de amor.
Feliz lectura
Los editores
Querida lectora,
Adoro la ciudad de Nueva York. La gente se toma terriblemente en serio la manera en que vive su vida. Trabaja a fondo y se divierte a fondo y, lógicamente, eso me dio que pensar. ¿Era ya así la gente de Nueva York en 1830? Es probable que sí. Y además aquellos pobres desgraciados carecían de nuestras modernas comodidades. En 1830 la gente estaba intentando pavimentar sus embarradas calles con oro, pese a que no tenían otra cosa que sudor. Así que… ¿qué sucede cuando una americana de origen irlandés llamada Georgia, con solo un trozo de carbón en cada mano, conoce a un rico aristócrata inglés? Pues que sale un cuento llamado El príncipe y la mendiga. ¿Pero por qué detenernos allí? Después de todo, hay mucho más en una historia que la lucha de los pobres contra los ricos. Quería bajar al fondo y ensuciarme, excavar en los verdaderos aspectos de la vida allá por 1830, a la vez que haceros reír y llorar. Como escritora, me gusta jugar a ser Dios, y la idea de una persona que empieza de cero teniendo al destino en contra siempre me ha fascinado. Así que le robé al protagonista la memoria y le hice volver a preocuparse por las cosas básicas de la vida. Cosas básicas que se había olvidado de apreciar. Cosas a las que nunca había imaginado que regresaría. Y el protagonista hace todo eso en compañía de una mujer muy especial que le hace darse cuenta de que el amor verdadero no solo es algo real, sino que además no tiene precio. Espero que disfrutes de mi versión histórica de El príncipe y el mendigo.
Mucho amor,
Delilah Marvelle
A mi marido, Marc.
Tú renunciaste a tu sueño por el mío.
Por eso este libro es para ti.
Te quiero, Fire Boy. Engine 28 te está esperando.
Parte 1
Capítulo 1
Esforzarse por olvidar a alguien es una manera
segura de no pensar en nada más.
JEAN DE LA BRUYÈRE, Les Caractères (1688)
6 de julio de 1830, después de mediodía
Ciudad de Nueva York
Georgia Emily Milton rara vez se fijaba en los hombres adinerados que se paseaban pavoneándose por Broadway, en consonancia con su antigua regla de no aspirar a nada que no pudiera tener ni necesitar. Pero mientras caminaba afanosa por el bullicioso y respetable barrio de Broadway, de vuelta a los no tan respetables arrabales de Little Water, la vista de un caballero extraordinariamente alto y bien vestido que caminaba sin prisas en su dirección no solo le hizo reducir el paso, sino desear también haber nacido dama de buena cuna.
Zigzagueando entre los demás para procurarse una mejor vista, fue recompensada con ocasionales vistazos de una impresionante y musculosa figura ataviada con chaqueta gris, chaleco y doble fila de botones. Sus manos enguantadas doblaron ligeramente el ala de su sombrero de copa, color gris paloma, para protegerse los ojos de los reflejos del sol en los escaparates circundantes.
Solamente su sombrero debía de valer dos meses de su salario.
Cuando el caballero rodeó a varios paseantes y se dirigió a la acera por donde caminaba Georgia, sus ardientes ojos grises tropezaron con los de ella. La pulsante intensidad de su candente mirada le robó el aliento.
Apretando la mandíbula, el caballero se situó directamente en su camino. La distancia que los separaba se iba acortando con cada latido del frenético corazón de Georgia. La zancada de sus botas de cuero negro se fue haciendo más lenta hasta que se detuvo ante ella. Con formalidad, casi con una gravedad excesiva, inclinó su oscura cabeza saludándola públicamente de una manera en que los caballeros de su clase nunca hacían durante el día.
Se comportaba como si ella no fuera una andrajosa con faldas de calicó, que ella misma se había lavado en la calle Orange, sino una joven y elegante dama que estuviera paseando con su madre con un parasol de encaje en la mano. Solo por hacerla sentirse tan extraordinariamente atractiva, Georgia pensó en soplarle un beso. Afortunadamente sabía contenerse para no meterse en problemas.
Desviando la vista, alzó la barbilla como haría cualquier dama respetable, pasó contoneándose al lado de su imponente figura, rozándole deliberadamente un brazo con el suyo… para terminar tropezando con las largas faldas de una lavandera que había pasado a toda prisa por delante de ella. Diablos…
Una enorme mano la sujetó de la encorsetada cintura. Georgia se quedó paralizada mientras su reticule, con el vaivén, golpeaba la manga de su sólido brazo.
Su corazón dejó de latir cuando se dio cuenta de que su trasero se hallaba en aquel momento en contacto con un duro muslo masculino. Su duro muslo masculino.
Detrás de Georgia, el caballero alzó la cabeza mientras la sujetaba con mayor firmeza, presionando posesivamente la parte trasera de su cuerpo contra la delantera del suyo. Su brazo le apretó la cintura.
–¿Está bien, madame?
Su voz era ronca y refinada, teñida de un majestuoso acento inglés que, como buena irlandesa, la puso a la defensiva.
–Sí que lo estoy, señor. Gracias –deseosa de alejarse de la intimidad de aquel abrazo, Georgia intentó apartarse discretamente.
Él la soltó, retirando la mano de su cintura para subirla todo a lo largo de su espalda, rozándola apenas y haciéndola estremecerse por debajo del vestido.
Abrió mucho los ojos cuando aquella misma mano pareció cerrarse sobre un costado de su cuerpo, como deseosa de acariciar su figura. Cuando ella intentó alejarse, él la sujetó del hombro y la atrajo firmemente hacia sí.
–Madame.
Inspirando profundamente, se apartó de golpe y le propinó un empujón que le hizo tambalearse.
–¡No se atreva a toquetearme!
–Vuestro bonete –alzó las manos en señal de tregua y se lo señaló–. Se le ha soltado una cinta. No era más que eso.
–Oh –se ruborizó mientras se palpaba el bonete, intentando localizar la cinta. Qué humillante–. Lo lamento, señor. Yo no pretendía…
–No se preocupe. Permítame –con una mano en su cintura, la llevó hacia el escaparate que tenía detrás, para no entorpecer a los demás paseantes.
Al darse cuenta de que pretendía colocarle la cinta él mismo, lo miró con los ojos muy abiertos.
–No hay necesidad de que…
–Sí que la hay. De lo contrario, perderá la cinta. Y ahora, por favor, quédese quieta –la volvió de manera que quedara frente a él y se inclinó para desenredarle la vieja y descolorida cinta de un lado de su bonete.
Georgia permaneció incómodamente inmóvil mientras él volvía a colocarle la cinta en su sitio. Aunque quería echar a correr, consciente de que su sombrero era una atrocidad que no merecía la pena siquiera que lo tocaran, a veces una chica necesitaba alzar la mirada a las estrellas si lo que quería era brillar. Aunque esas estrellas estuvieran fuera del alcance de la imaginación de una pobretona como ella.
Mientras los dedos del caballero rozaban el bonete y sujetaban la cinta, Georgia se resistió a alzar una mano para acariciar aquel rostro suave y bien afeitado. ¿Cómo sería pertenecer a un hombre como aquel?
Pero cuando vio el brazalete negro que llevaba en la manga, a la altura de su abultado bíceps, el corazón se le apretó de emoción. Estaba de luto.
–Ya casi está colocada –dijo él con naturalidad, la mirada clavada en su bonete, y después bajó la cabeza–. Voy a usar una de las otras horquillas para que no se vuelva a soltar.
–Gracias –murmuró ella, bajando la vista.
Su chaqueta olía a especias y a cedro. La doble fila de botones de su chaleco bordado se tensaba sobre su pecho mientras terminaba de sujetarle la cinta. Georgia sabía, por su reflejo metálico, que no eran de bronce pintado para simular plata: eran de plata de verdad. Solo un grupo social muy selecto de Nueva York podía permitirse botones de plata. Un grupo social que ella sabía que nunca sería capaz de alcanzar, por muy de puntillas que se pusiera.
–Ya está –mirándola a los ojos, bajó las manos enguantadas y le preguntó con su voz de barítono–. ¿Cómo se encuentra hoy, madame?
Parpadeando asombrada, advirtió que su mirada y su ceño se habían suavizado, dando a su rostro una vulnerabilidad juvenil que casaba mal con su impresionante estatura. Se esforzó por sofocar el nudo de nervios que le atenazaba el estómago. En mitad del ajetreo de Broadway, aquel hombre tan espectacular pretendía entablar conversación con ella.
–Muy bien, señor. Gracias.
Se contuvo de preguntarle por su brazalete de luto y optó por esbozar una sonrisa de flirteo, al tiempo que señalaba el borde plisado de su bonete.
–Impresionante. ¿Ha pensado alguna vez en abrir una mercería?
Él sonrió lentamente. Las arrugas de sus hermosos ojos grises y su boca de labios llenos iluminaron su semblante serio.
–No, no lo he pensado.
Por supuesto que no. Lucía botones de plata. Probablemente era dueño de todas las mercerías de la ciudad.
Plantado ante ella, su corpachón le tapaba la vista de la calle.
–¿Es de esta parte de la ciudad?
Ella se contuvo de soltar un resoplido.
–Es muy amable, pero dado que mi sencillo sombrero ni siquiera puede conservar una simple cinta, la respuesta es no. Solamente los pavos reales de plumas de oro pueden permitirse residir en esta zona de la ciudad, señor. Yo simplemente pasaba por aquí.
–¿Pavos reales? –él sonrió y juntó las manos detrás de la espalda, ensanchando sus impresionantes hombros–. ¿Así es como llama usted a la gente rica?
Georgia arrugó la nariz con expresión juguetona.
–No, en realidad, no. Solo estoy siendo educada, dado que usted es uno de ellos y que ya le he incomodado lo suficiente con el empujón que le di antes.
Aquello le arrancó una carcajada.
–Descuide, que estoy bien acostumbrado a ello –comentó él, sosteniéndole íntimamente la mirada–. Ya he soportado mi buena dosis de codazos en esta calle, debido a que soy británico. Son muchos los americanos que todavía se acuerdan del incendio de Washington, pero le puedo jurar que yo no tuve nada que ver.
Georgia se echó a reír, enamorada de su maravilloso sentido de la ironía.
–Ah, ¿y puede culparles por ello? Los Brits no son más que tábanos disfrazados con un refinado acento.
Él se detuvo a contemplarla sin molestarse en disimular su descarado interés.
–¿Me permitiría la descortesía de preguntarle si le apetecería tomar un café conmigo en mi hotel? Ha pasado algún tiempo desde la última vez que me permití unos momentos de holganza. Hónreme con su compañía.
La anhelante intensidad de aquel rostro resultaba tan electrizante que Georgia se puso a temblar de pies a cabeza. Aunque tentada, sabía demasiado de la vida como para enredarse con un hombre que llevaba botones de plata. Algo así nunca duraría más allá del revolcón de una sola noche.
–No pretendo ser grosera, señor, teniendo en cuenta lo amable que habéis sido conmigo, pero de verdad que debo irme. Me espera un largo día –señaló la calle como si eso lo explicara todo.
Su esperanzada expresión dio paso a la decepción.
–Lo entiendo y no la entretendré más –inclinó la cabeza al tiempo que se llevaba las puntas de los dedos al borde de satén de su sombrero–. Le deseo que pase un buen día, madame.
Sus maneras eran tan exquisitas como el resto de su persona.
–Que tenga usted también un buen día, señor. Le agradezco el inesperado servicio que ha rendido a mi sombrero.
Él esbozó una sonrisa.
–Ha sido un honor. Buenos días –retrocediendo un paso, se apartó para dejar pasar a una pareja. Se volvió para mirarla por última vez, sonrió y despareció en el mar de cuerpos.
Georgia exhaló un suspiro, consciente de que acababa de vislumbrar la vida que habría podido llevar de haber sido una dama de la alta sociedad. Ah, el dinero. Si el dinero hubiera sido capaz de proporcionarle a una mujer el verdadero amor y la felicidad, ella habría sido la primera en correr al banco local y encañonar con una pistola a cada empleado.
Girándose en dirección opuesta, Georgia retomó su camino a casa. Todavía le quedaba un buen paseo de unos cuarenta minutos. ¿Por qué tales refinados caballeros no existían en su barrio? No era justo que a ella le hubieran tocado todos los hombres que daban un azote a las mujeres que pasaban a su lado o silbaban entre sus dientes negros y rotos. No sería por mucho tiempo, sin embargo. Solo le faltaban seis dólares para poder trasladarse al Oeste y no podía esperar para subirse a una diligencia y dejar su porquería de vida atrás.
Una figura ancha y alta apareció de pronto a su lado, sobresaltándola.
–Madame.
Georgia abrió mucho los ojos. Pero si era su Brit… Aminorando el paso, inquirió:
–¿Sí?
El caballero se giró hacia ella y retrocedió un paso, de espaldas, para plantarse de pronto en su camino y obligarla a detenerse.
Georgia soltó un gritito y se detuvo de golpe para no chocar contra él.
Se inclinó hacia ella.
–Solo puedo disculparme por mostrar tan extraordinario descaro, pero necesito que me dé su nombre.
Se lo quedó mirando perpleja.
–¿Y qué pretende hacer con él, señor?
Enarcó una oscura ceja.
–Quizá usted y yo podríamos discutirlo delante de un café. ¿No tendría tiempo para tomar una tacita pequeña? ¿Solo una?
¿En qué estaba pensando ese hombre?, se preguntó Georgia. ¿Realmente le parecía una mujer de esa clase?
–Agradezco su oferta, señor, pero yo no bebo café. Ni hombres. Me he jurado renunciar a ambos hasta que me traslade al Oeste.
Su mirada se oscureció.
–No le estoy pidiendo que me beba a mí.
Pese al calor del día, otro escalofrío de excitación recorrió su cuerpo de arriba abajo, bien consciente de lo que él quería decir.
–Cierto, pero me está invitando a reunirme con usted a tomar un café en su hotel. Puede que sea irlandesa de tercera generación, pero no soy estúpida.
Él bajó la barbilla.
–Lo del café era una simple sugerencia.
–Oh, sé muy bien lo que me está sugiriendo, y yo le sugiero a mi vez que se marche. ¿Tan deseosa le parezco de un revolcón o de un café?
Una sonrisa se dibujó en sus labios.
–Compadeceos de un hombre enamorado. ¿Cuál es su nombre?
Era en ocasiones como aquella cuando odiaba su vida. Un hombre tan atractivo, dotado de rango y de riqueza, solamente la veía como el revolcón de una noche. Aunque no esperaba mucho más de sí misma, dada su condición de viuda de Five Points, la zona de peor fama de la ciudad, su querido Raymond le había enseñado que tenía derecho a aspirar al universo. Y por Dios que iba a conseguirlo.
Solo tenía una manera de proteger el poco honor que le quedaba. Le daría el nombre de la mejor prostituta del distrito. De esa manera, todo el mundo se beneficiaría de su ocurrencia cuando el tipo decidiera buscarla por su nombre.
–El nombre es señora Elizabeth Heyer, señor. Con énfasis en el «señora». Lamento no poder reunirme con usted, señor. Mi marido no se sentiría nada complacido –lo rodeó con rapidez–. Y ahora, si me disculpa…
Pero él volvió a plantarse frente a ella, impidiéndole el paso.
–Le pido que me diga su verdadero nombre.
–Acabo de hacerlo.
Él sacudió la cabeza de lado a lado, sin apartar ni una sola vez la mirada de sus ojos.
–Tardó demasiado en responder y ni me miró a los ojos mientras lo hacía. ¿Por qué? ¿La pongo nerviosa?
Ella lo fulminó con la mirada.
–Por si no lo ha notado, estoy intentando marcharme.
–Si estuviera casada, lo habría dicho antes –le lanzó una mirada de reproche–. ¿Quiere decir que es de la clase de mujeres que disfrutan alternando con hombres en ausencia de sus maridos? Vergüenza para usted si eso es cierto, y vergüenza también si no lo es. Sea como fuere, la dama es una mentirosa.
Ella lo maldijo por su sagacidad.
–No niegue que está flirteando descaradamente conmigo de la misma manera que yo estoy flirteando descaradamente con usted.
Georgia abrió mucho los ojos y retrocedió un paso.
–Si estuviera flirteando, usted lo sabría, porque le arrastraría directamente a mi casa en vez de tomar un café. Yo no juego con la gente, señor. O hago algo o no lo hago.
–Entonces hágalo –apretó la mandíbula–. No estoy casado. Una tarde de conversación es lo único que pido –la miró a los ojos–. Por el momento.
El tono refinado pero depredador de su voz hizo que retrocediera un paso instintivamente. Pese al hecho de que ella ya no estaba casada, resultaba evidente que la santidad del matrimonio nada significaba para aquel hombre.
–¿Y qué le diré a mi marido, señor, si me pregunta cómo he pasado la tarde?
Sus ojos se aferraron a los suyos como si estuviera calibrando metódicamente su reacción.
–Si usted está realmente casada, no solamente desistiré, sino que me retiraré corriendo. No estoy interesado en montar lío alguno, ni a usted ni a mí mismo. Simplemente pretendía llegar a conocer a una mujer que genuinamente ha avivado mi interés. ¿Tan malo es eso?
Georgia podía sentir que le sudaban las palmas de las manos. Aunque tentada de saborear la experiencia, sabía que aquello no terminaría bien si Matthew y los chicos terminaban descubriéndolo. Probablemente le darían caza y lo matarían. Eso después de robarle lo que llevara encima de valor. O sea, que sería un lío de cualquier forma.
Miró a su alrededor para asegurarse de que no veía a nadie conocido.
–Al contrario que usted, señor, yo lo que pretendo es casarme. No bailar con nadie. Una mujer de medios modestos, como lo soy yo, necesita una relación de confianza comúnmente conocida como para siempre y un día. Que lo paséis bien –rehuyendo su mirada, se dispuso a pasar de largo ante él.
El caballero se apartó en silencio.
Georgia apresuró el paso y se recriminó el haberle dado pie desde el principio. Quince años rezando el rosario por su pobre alma debería readmitirla en el cielo. Aunque ni siquiera quince décadas de rezos habrían podido perdonar los pecados de Matthew. Tampoco él creía en Dios, ni nada por el estilo. En lo único que creía era en el dinero, dinero, dinero.
Se detuvo de golpe e instintivamente agarró con fuerza su reticule, permitiendo que otros la adelantaran. Por algún motivo, tenía la acuciante sensación de que el Brit del que creía haberse librado la estaba siguiendo.
Frunciendo los labios, giró sobre sus talones y se quedó paralizada cuando lo descubrió a unas zancadas de distancia. La correa de su reticule resbaló por su brazo hasta la muñeca, como reflejando su perplejidad de que aquel hombre la hubiera seguido como un perro al que hubiera dado inconscientemente pie.
–¿Me está siguiendo?
Sus ojos grises la miraron con ardor mientras se detenía ante ella.
–En lugar de café, ¿qué tal si paseamos juntos un rato y empezamos a conocernos un poco? –sonrió, como anunciando ceremoniosamente que era capaz de comportarse con el mayor respeto y dejándola a ella la responsabilidad de la decisión.
Georgia inspiró profundamente, con el corazón latiendo acelerado. ¿Realmente pensaba ese hombre que ella iba a cambiar de idea en función de la ardiente necesidad que veía brillar en aquellos ojos gris acero? Ni siquiera tenía tiempo para una cita. No con toda la ropa que tenía todavía que lavar.
Percibió un rápido movimiento por el rabillo del ojo justo cuando un muchacho salió corriendo hacia ella. El chico dio un fuerte tirón a su reticule. El brillo de una hoja de cuchillo le pasó rozando la mano.
Abrió mucho los ojos al darse cuenta de que los cordones de su reticule habían sido cortados por el fugaz ladrón.
–¡Hey! –Georgia se abalanzó hacia él en un intento por reclamar lo que era suyo, pero el chico larguirucho la esquivó, se abrió paso entre la gente y desapareció.
El corazón le dio un vuelco en el pecho cuando se dio cuenta de que acababa de robarle un crío de diez años. Recogiéndose las faldas por encima de los botines, salió disparada detrás del hijo de su madre, abriéndose paso también a empujones.
–¡Será mejor que corras! –gritó al muchacho, esforzándose por alcanzarlo–. ¡Porque te voy a sacudir más que a una estera!
–Yo le atraparé –gritó el Brit a su espalda.
Vio su ancha figura adelantándola para girar primero a la izquierda, luego a la derecha y después otra vez a la izquierda, y terminar desapareciendo entre la multitud de Broadway.
Habiéndolo perdido de vista a él y al chico, Georgia se detuvo para preguntar frenéticamente a los demás si habían visto a un chiquillo huyendo de un caballero tocado con un sombrero gris paloma. Repetidamente le indicaron una determinada dirección. Y en esa dirección se dirigió.
Jadeando, siguió corriendo mientras el desfile de fachadas de tiendas de Broadway cedía paso a una inmaculada fila de casas de estilo italiano. Si no conseguía recuperar la maldita reticule, tendría que sacar dinero de su caja para pagar la renta. Una vez más.
Un griterío y la multitud de gente que se hallaba reunida en la polvorienta carretera que divisaba delante la hicieron detenerse en seco y fijar la mirada en la nube de polvo que se iba asentando. Un sombrero de copa gris paloma había rodado a un lado, fuera de la multitud y en medio de la calle.
Perdió el aliento, barriendo con la mirada a los hombres que ordenaban apartarse a las mujeres. ¿Qué…?
El conductor de un ómnibus, que ya había detenido del todo a los caballos, se desató la correa de freno de la bota, saltó del pescante y corrió hacia la multitud mientras los pasajeros del vehículo sacaban la cabeza por las estrechas ventanillas.
–Oh, Dios –se le fue encogiendo el estómago conforme avanzaba.
El Brit había sido arrollado por el ómnibus y yacía inmóvil en la esquina de la calle Howard con Broadway.
La luz atravesaba las capas de oscuridad, presionando contra sus párpados. Abrió lentamente los ojos y pestañeó cegado por el resplandor del sol que se alzaba en un cielo sin nubes. Respiró profundamente varias veces y se mareó, incapaz de levantar la cabeza del pavimento cubierto de polvo que sentía debajo de su mejilla y de su dolorida sien.
Varios pies calzados con botas e incontables rostros que se cernían hacia él bloqueaban su sesgada vista de los carteles pintados que colgaban de los edificios, así como del cielo azul que se distinguía al cabo de una calle que no reconocía. Los gritos resonaban a su alrededor y el aire cálido y polvoriento le dificultaba la respiración.
Un hombre de barba con una gorra calada hasta las cejas estaba inclinado sobre él.
–Menos mal que se ha despertado, señor. ¿Es capaz de levantarse?
¿Por qué había tanta gente a su alrededor? ¿Qué estaba sucediendo? Rodó hasta quedar tumbado de espaldas, esbozando un gesto de dolor mientras ardientes sensaciones, cortantes como cuchillos, recorrían todo su cuerpo. Intentó sentarse, pero se tambaleó y se dejó caer nuevamente sobre el pavimento. La huella de la suela de una bota en el polvo, justo a su lado, atrajo su mirada.
Un día me sucedió que, yendo hacia mi barco, vi la huella del pie de un hombre en la costa, nítida en la arena, con el talón, los dedos y todo lo demás destacándose perfectamente.
Esbozó una mueca mientras expulsaba aquella extraña voz de su mente. Se le nubló la vista, sintiendo un acre sabor a sangre en la boca y en la lengua. Algo resbalaba por un lado de su rostro, un húmedo calor que se deslizaba hacia su oreja. Se enjugó la humedad con una mano temblorosa, que se miró. Las puntas de los dedos de su guante de piel marrón estaban manchadas de sangre.
–Levantadlo –insistió una voz femenina entre el mar de rostros que lo rodeaban. Se hizo un silencio–. Oh, que Dios nos proteja… –parecía aterrada–. Necesitamos llevarlo al hospital.
Tragó saliva y alzó la mirada hacia aquella cantarina voz femenina que sonaba tan preocupada por él. ¿Se encontraría en algún extraño lugar de Irlanda? Pese a sus esfuerzos por identificar a la dueña de aquella voz, no veía más que una interminable y borrosa nube de rostros a su alrededor.
Sintió unas manos deslizándose bajo su traje mañanero y sus ceñidos pantalones. Un grupo de hombres lo alzó con un gruñido colectivo.
El dolor le hizo apretar los dientes.
–Caballeros –jadeó–. Si bien agradezco su preocupación, no creo necesarias tantas atenciones…
–Qué maneras tan elegantes en un tipo que se está muriendo –dijo con tono bromista uno de los hombres que lo estaba cargando–. A saber lo que saldrá de esa boca cuando esté muerto.
Una rápida mano le quitó la gorra de un golpe.
–¡Menos hablar y más cargar! ¡Moveos!
–¡Hey! –se quejó el hombre–. Tranquila, mujer. Solo me estaba divirtiendo un poco.
–¿Te parece divertido ver sangrar a un hombre? Muévete, patán, si no quieres ser tú el que sangre…
El pecoso rostro de una joven con los ojos verdes más luminosos que había visto en su vida asomó de pronto entre los anchos hombros que lo rodeaban. Vio sus rojizas cejas frunciéndose mientras trotaba a su lado. Un mechón suelto de su cabellera color rojo fresa flotaba al viento, escapado de su raído bonete azul.
–¿Dónde se aloja? –se recogió el mechón suelto con una mano desnuda, intentando seguir el paso de los hombres que lo portaban–. ¿Cerca de aquí? ¿Lejos?
Apretando los dientes, intentó recordar. Pero no pudo.
–¿Es de aquí? –insistió ella, trotando todavía a su lado–. ¿O está de visita procedente del extranjero? Mencionó antes un hotel. ¿En qué hotel se aloja?
–¿Hotel? –repitió, con un nudo en la garganta–. ¿Cuándo he mencionado yo un hotel?
Lo miró con los ojos entrecerrados, escrutando su rostro.
–No importa. Necesitamos contactar con su familia. Dadme un nombre y una dirección y, después de dejaros en el hospital, yo correré a avisarlos en seguida.
¿Familia? Parpadeó varias veces, levantando la mirada al neblinoso cielo azul mientras se dejaba llevar a un carruaje. Incontables nombres y rostros desfilaban por su mente como las páginas de un libro interminable hojeadas a toda prisa. Strada. Ludovicus. Casparus. Bruyère. Horacio. Lovelace. Shakespeare. Fielding. Pilkington. La Croix. Todos aquellos nombres no podían estar relacionados con él. ¿O… sí?
«Me pusieron el nombre de Robinsón Kreutznaer, que, dada su difícil pronunciación en lengua inglesa, es comúnmente conocido como Crusoe».
Claro. Crusoe. Sí. Ese era un nombre que recordaba muy bien. Robinsón Crusoe, de York. ¿Y si no era él? Tenía que serlo, y sin embargo no podía recordar si lo era o no. Oh, Dios… ¿Qué le estaba sucediendo? ¿Por qué no podía recordar nada?
Esbozó una mueca, dándose cuenta de que lo estaban encajando en el asiento de cuero de un estrecho carruaje. Las firmes manos que lo habían sentado bien derecho empezaron a retirarse conforme los hombres se apartaban y saltaban del carro, dejándolo solo.
Todo se tambaleó de pronto. Entró en pánico, incapaz de controlar su propio cuerpo, y se esforzó por permanecer sentado apoyándose en las dos manos.
La mujer de los ojos verdes se abrió paso a empujones y subió frenética al carruaje, para cerrar de un portazo.
–Le llevaré yo misma. No le abandonaré. Se lo prometo.
El vehículo se puso en marcha cuando ella se dejaba caer a su lado.
–Venga –lo atrajo hacia sí y le hizo apoyar la cabeza sobre su regazo.
Se entregó a aquel delicioso calor, agradecido de no tener que seguir sujetándose solo. Rodeó su rodilla con una mano temblorosa que se enterró en los pliegues de su vestido, consolado de su compañía. Un aroma a sosa y jabón se desprendía de su vestido, que le raspaba la mejilla y la dolorida sien. Con gusto habría muerto allí mismo y disfrutado de la paz eterna.
Ella le frotó entonces un hombro.
–Quiero que hable. Así sabré que está bien. Así que adelante, hable.
Tragó saliva, deseando darle las gracias por la compasión que le había demostrado y por haberle regalado una brizna de esperanza. La muerte, ¿no sería acaso más que un largo sueño?
–¿Señor? –se inclinó hacia él y lo sacudió–. ¡Señor!
Una blanca y ondeante neblina fue lo último que vio, y aunque se esforzó por mantenerse despierto en aquellos celestiales brazos, todo se desvaneció y él también.
Capítulo 2
La cumbre de la inteligencia es ser capaz de disimularla.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Máximas morales (1678)
Nueve días después, media tarde
Hospital de Nueva York
Georgia soltó un suspiro exasperado y se recolocó su bonete, apoyando sus botines sobre la silla de mimbre que tenía delante de aquella en la que llevaba sentada los diez últimos minutos. Se inclinó hacia delante y se aireó las faldas de su vestido pardo de calicó para combatir el calor de aquella habitación.
Recostándose de nuevo en la silla, miró impaciente al médico que parecía más concentrado en su escritorio que en ella.
–¿Cuánto tiempo más tendré que esperar, señor? Todavía he de atravesar de nuevo la ciudad y no tengo muchas ganas de recorrer quince manzanas de noche.
El doctor Carter estiró una mano con gesto ausente y recogió la taza de porcelana que tenía al lado. Llevándosela a sus labios ocultos por el mostacho, bebió un largo trago de turbio café y volvió a dejarla sobre el plato. Luego se inclinó sobre el voluminoso libro de registro que tenía sobre el escritorio y garabateó algo.
–Su condición continúa siendo la misma, señorita Milton. Por tanto, puede marcharse.
Lo fulminó con la mirada.
–Soy «señora Milton» hasta que otro hombre quiera cambiarme el apellido, y no he pagado doce céntimos y medio por el ómnibus para llegar hasta aquí y escuchar eso. La semana pasada usted me dijo que estaba perfectamente recuperado. Esperaba que le hubieran dado el alta. ¿Cómo es que sigue todavía aquí?
La punta de su pluma seguía rascando el papel.
–Porque, señora Milton, sigo sin saber de qué manera proceder con él –arrugando el entrecejo, se interrumpió y alcanzó el tintero para mojar la punta de la pluma–. Su estado mental no es el que debería ser. No he desvelado su condición a nadie a excepción de unas pocas personas de confianza, por temor a que pudieran internarlo en un manicomio.
–¿Un manicomio? ¿Pero por qué…?
–Desde que hace nueve días recuperó la consciencia, señora Milton, ha sido incapaz de aportarme un solo nombre o detalle alguno relativo a su vida. Incluso he tenido que instruirlo en los detalles más básicos, como afeitarse o hacerse el nudo del pañuelo de cuello.
Georgia bajó las piernas de la silla y se inclinó hacia delante con el corazón acelerado.
–Dios mío. ¿Qué es lo que piensa hacer?
El médico se encogió de hombros.
–Pretendo darle el alta en una semana. Tan poco sentido tiene que esté aquí como en un manicomio.
–¿Y qué hay de su familia, señor? –inquirió ella, abriendo mucho los ojos–. Tenemos que encontrar una manera de contactar con ellos antes de que usted lo suelte. ¿Y si desaparece y ellos no vuelven a saber nunca de él?
El hombre se la quedó mirando fijamente, retirando la mano del tintero.
–Si él no tiene manera de recordarlos, yo tampoco la tengo de localizarlos. ¿Lo entiende? No hay nada más que yo pueda hacer físicamente por él.
–¡Hay muchas más cosas que puede hacer usted físicamente por él!
–¿Cómo cuáles? –replicó en médico con tono resignado.
–Puede ponerse en contacto con el consulado británico y preguntar si han echado de menos a algún ciudadano suyo.
–Eso ya lo he hecho. No tienen a ningún ciudadano desaparecido.
Georgia maldijo para sus adentros.
–Bueno… ¿y no se puede mandar llamar a un artista para que haga un retrato de su rostro?
–Eso ya se ha hecho también. De todos mis pacientes ordeno que se hagan retratos. Eso me permite recibir más fondos del gobierno.
–Bien. Entonces tomaremos ese retrato y lo enseñaremos a cada periódico y a cada hotel de esta ciudad. Alguien tendrá por fuerza que reconocerlo, ya que parece que pertenece a la alta sociedad. Aunque no recomiendo ofrecer recompensa alguna. Eso solo serviría para atraer a los impostores.
El doctor Carter dejó la pluma a un lado y se inclinó sobre el escritorio, apretujando su chaleco de rayas grises y su guardapolvo.
–Esto es un hospital, señora Milton, y no una rama de investigación del gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente usted no entiende cómo funcionan esas cosas.
Qué típico que la trataran como si fuera una estúpida y alocada rata que correteara por entre las piernas de la sociedad. Tuvo que contenerse para no saltar y propinarle una bofetada.
–Lo último que sé, señor, y corríjame si me equivoco, es que el hospital de Nueva York está financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Y, como tal, usted tiene la obligación de velar por el bien de cada ciudadano que entra por esa puerta, sea británico o no. ¿Acaso esas leyes han cambiado? ¿Es eso lo que me está diciendo?
El médico suspiró.
–Los fondos que recibimos del gobierno son muy limitados. No están para ese tipo de cosas.
Georgia puso los ojos en blanco.
–Todo lo relativo a nuestro gobierno es muy limitado. El gobierno solo ofrece al pueblo lo suficiente para evitar una revolución mientras roba hasta al último hombre. En mi opinión, esos políticos deberían ser puestos a cocer en el mismo whisky que se beben. No les importa nada más que su propia agenda.
De repente alguien tocó a la puerta del pequeño despacho.
–¿Sí? –alzó la voz el médico–. ¿Qué pasa?
La puerta se abrió y entró apresurado un hombre calvo, atándose con las manos desnudas el cinturón del delantal amarillento, y salpicado de sangre, que le protegía chaleco y pantalón.
–El de la dieciséis se está afeitando, pese a la orden de permanecer en cama. Insiste en tomar otro baño y en marcharse dentro de una hora. ¿Qué hago con él?
El doctor Carter suspiró.
–No hay nada que podamos hacer. Si insiste en marcharse, yo no puedo retenerlo. Envíemelo a mi despacho. Me aseguraré de que pague la factura y lo remitiré directamente a una de las casas de huéspedes de la ciudad.
–Sí, doctor Carter –el hombre se alejó corriendo.
¿La cama dieciséis? Esa era la cama del Brit. La silla de mimbre de Georgia crujió contra las tablas cuando se levantó de un salto.
–¿Pretende dejarle salir en plena noche pese a su estado? ¿Y hacerle pagar también la factura? –lo acusó con un dedo, deseosa de agarrarle la cabeza y estrellársela contra su propio escritorio–. Un ladrón es lo que es usted. Un vil rufián subvencionado por el gobierno…
–Señora Milton, por favor. No tengo tiempo para esto.
–Pues será mejor que lo consiga, doctor Carter, porque se trata de la vida de ese pobre hombre. Remitirlo a una casa de huéspedes sería como instar a una zorra a que se instalara en una jauría. Al menos debería traspasar su tutela al Estado.
El hombre se frotó una sien.
–Señora Milton –dejó caer la mano y se recostó en su sillón de cuero–. Ese hombre es demasiado mayor como para convertirse en tutelado de cualquier Estado –señaló con desidia la ventana abierta que tenía al lado, por la que se veía una tranquila noche sin luna–. Dado su tamaño y su nivel de inteligencia, dudo que se meta en problemas.
Al muy canalla no parecía importarle que en el preciso instante en que el Brit pusiera sus brillantes botas en una calle equivocada, se convirtiera en hombre muerto. Marchó hacia él y se plantó ante el escritorio.
–Sé que el mundo está lleno de desgracias que no podemos remediar, pero de lo que estoy segura es de que debemos intentarlo a toda costa. Quiero que lo aloje.
El hombre parpadeó varias veces.
–¿Qué? ¿Aquí?
–No, bobo. En su hogar. ¿Qué mejor manera de cuidar a un paciente que darle una habitación contigua a la suya?
El doctor Carter echó la cabeza hacia atrás y suspiró. Después de quedarse mirando al techo durante un buen rato, la bajó y pronunció con tono impersonal:
–No puedo llevármelo a mi casa. A mi esposa le daría un ataque si yo empezara a llevarme a casa a mis pacientes.
–Mejor que lo haga ella a que lo haga yo.
El médico la acusó con el dedo.
–Le pido que se marche antes de que la haga echar por las malas. Ya me he cansado de esto –señaló la puerta–. Fuera.
Era obvio que aquel hombre no la estaba tomando en serio. Apoyando ambas manos sobre sus pilas de libros, se inclinó hacia él y bajó la voz una octava para dejar bien clara su amenaza.
–Antes de que me eche usted por las malas, doctor Carter, quiero que reflexione sobre si su vida significa algo para usted.
El médico se levantó entonces de su sillón, avasallándola con su estatura. Los anchos planos de su rostro se tensaron mientras se inclinaba hacia ella, al otro lado del escritorio.
–¿Me está amenazando? –le espetó, plantando también las manos sobre la mesa.
–Nah. Es solo una pregunta… entre amigos, digámoslo así –Georgia entrecerró los ojos–. Pero imagínese que los Cuarenta Ladrones, que son los hombres que me proporcionan la protección que necesito, llegaran a enterarse de mi apuro. ¿Qué pasaría entonces? Entiendo que ayudar a ese hombre redundaría en el mayor de sus intereses. Porque si no lo hace, yo calculo que la calidad de su vida se reduciría tanto que ni siquiera la Virgen María sería capaz de ayudarlo.
El médico le sostuvo la mirada, con su rígido entrecejo temblando de incertidumbre.
–Soy un servidor del Estado. No hay turba capaz de imponerse sobre mí.
Georgia continuó mirándolo fijamente.
–Intente echarme a las malas y cuente luego a todos los hombres que aparecerán ante su puerta. Adelante, vamos. Écheme.
El doctor Carter se irguió mientras retiraba lentamente las manos del escritorio. Pasándose una temblorosa mano por la cara, se sentó y se removió en el sillón, sin atreverse a mirarla.
–¿Puedo preguntarle por qué está tan determinada a asistir a ese hombre? ¿Es algún cliente que no llegó a decirle su nombre y que le debe dinero? ¿Se trata de eso?
Georgia bajó la barbilla, con el pulso atronándole los oídos.
–¿Cómo se atreve? Vendo maíz tostado cada verano y lavo ropa para los curas de tres parroquias, y todo ello sin comer ni la mitad de lo que come usted en un esfuerzo por parecer respetable –señaló la puerta abierta–. Yo me siento culpable de lo que le sucedió a ese hombre. Lo atropellaron cuando corría detrás de mi reticule. Puede que yo no sea de la alta sociedad, señor, pero de ahí a que me llamen mujerzuela…
El doctor Carter volvió a retreparse en su sillón y suspiró.
–Simplemente quería saber a quién me estaba dirigiendo.
–Bueno, pues ya lo sabe. Me dedico a lavar ropa. No me dedico a los hombres.
El hombre carraspeó.
–Gracias por aclararme eso.
–Sigo sin comprender nada. ¿Cómo puede alguien olvidar su nombre y su vida?
El doctor se la quedó mirando mientras se acariciaba el mostacho con las puntas de los dedos.
–De hecho, he leído sobre un caso similar conocido como «vacío de memoria» en una revista médica. Se trataba de un soldado que quedó aturdido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante la guerra. Yo mismo no lo consideré clínicamente posible, pero es obvio que la memoria de ese hombre está en su mayor parte desaparecida. Quería que fuera consciente de ello, dada la preocupación que demuestra.
Georgia tragó saliva, juntando las manos con gesto nervioso. Aquello era culpa suya. Nunca debió haberle dirigido siquiera la vista a aquel tipo. Quizá si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido distintas. Tal vez en ese caso habría conservado la memoria.
–¿No sabe usted nada de él? ¿Nada en absoluto?
–Unas pocas cosas, sí. Por la ropa con que llegó, por su lenguaje y sus maneras, así como por el dinero que portaba encima, resulta evidente que pertenece a la clase acomodada británica.
–Eso ya lo sabía –resopló ella–. Sus botones eran de plata, señor. Ni siquiera los banqueros pueden permitirse botones de plata.
–Entonces sabe usted tanto sobre ese hombre como yo, señora Milton –alzó una mano, removiéndose en su asiento–. Amenazas aparte, estoy de acuerdo con usted en que asistirlo es lo justo, pero mi tiempo es muy limitado, así que voy a pedirle a mi vez su ayuda. Yo trabajo doce horas al día y tanto mi mujer como mis seis hijos apenas me ven. El poco tiempo libre de que dispongo lo paso con ellos y rezo a Dios para que usted no me lo recorte aún más.
Georgia parpadeó varias veces, con un nudo en la garganta. En ese momento se sentía como una canalla de la peor especie por haber amenazado a un padre de familia.
–Yo no pretendía amenazarlo. Pero es que hace mucho tiempo que aprendí que la generosidad y la compasión de la gente no se consiguen más que a la fuerza.
El médico le sostuvo la mirada durante un buen rato.
–Usted resulta ser una mujer bastante más impresionante de lo que aparenta.
–Mi raído vestido suele hacer pensar a la gente que mi carácter también lo está. Pero sigamos con lo nuestro. ¿Qué tengo que hacer? Procuraré ayudarlo. Es lo único que me importa.
–Busque una manera de alojarlo hasta que alguien lo reclame.
Georgia enarcó una ceja. ¿Quería que ella lo alojara? Imposible. Solo había una cama en su cuartucho y era suya. Aunque hubiera podido compartirlo con un hombre al que ni siquiera conocía, él habría terminado con los escasos recursos que poseía.
–Siendo como soy una viuda respetable, señor, carezco tanto del dinero como de los medios necesarios.
El doctor Carter se inclinó para abrir uno de los cajones de su escritorio y sacar una pequeña cartera de cuero.
–Le saqué esto de sus bolsillos en cuanto llegó, para evitar que se lo robaran. Los pacientes de este hospital no son muy de fiar –tamborileó con los dedos en la cartera–. Dentro encontrará un reloj de cadena y una billetera conteniendo ciento treinta y dos dólares. Esa cantidad debería bastar para cubrir todos sus gastos. Condonaré incluso la factura del hospital si usted me promete que lo alojará durante el tiempo necesario hasta que lo reclame su familia.
Georgia se quedó mirando boquiabierta la cartera de cuero.
–¿Ciento treinta y dos dólares? ¿Quién se pasea por la ciudad con tanto dinero encima?
El médico sonrió con suficiencia.
–Un pirata, supongo –volvió a removerse incómodo en su sillón–. Porque probablemente debería informarle que afirma ser un pirata de Salé.
–¿Qué quiere decir? –inquirió sin aliento.
El hombre carraspeó.
–Si pretende usted alojarlo, como espero que lo haga, le aconsejo encarecidamente que no exaspere su situación. No es un hombre en absoluto peligroso, pero irritarlo cuestionando su cordura podría derivar en una paranoia. Si él afirma ser un pirata de Salé, que lo sea. ¿Me comprende usted?
Que el cielo preservara su alma… ¿Dónde se estaba metiendo? Aunque sí, quería ayudarlo, y el hombre le había parecido magnífico cuando se lo encontró, no sabía quién era aquel Brit ni lo que sería capaz de hacer. ¿Y si ya había estado trastornado antes de que lo atropellara el ómnibus?
–Y llámelo Robinsón Crusoe –continuó el médico–. Él lo prefiere así.
Parpadeó extrañada.
–Yo creía que había dicho que no recordaba su nombre.
–Y no lo recuerda. Piensa que Robinsón Crusoe es su nombre.
Georgia esbozó una mueca, sin entender nada.
–Disculpe usted, pero a mí Robinsón Crusoe me parece un nombre perfectamente legítimo.
El médico parpadeó varias veces.
–Obviamente no ha leído el libro.
Aquello sí que no tenía sentido alguno.
–¿Qué libro?
El doctor Carter se inclinó hacia ella, rehuyendo incómodo su mirada.
–Señora Milton.
–¿Sí?
–Robinsón Crusoe es el nombre del personaje de un libro. Una novela antigua y bien conocida. El protagonista es un marinero cuyo barco fue secuestrado por los piratas de Salé, que lo hacen su esclavo. Consigue escapar, pero para terminar naufragando en una isla habitada por caníbales. Ese hombre piensa que es el Robinsón Crusoe de la novela.
Georgia desorbitó los ojos.
–A mí eso no me parece «vacío de memoria». Eso suena más bien a… enajenación.
–Lo sé. Créame que lo sé. Pero no está enajenado. Mientras intentaba diagnosticar su extraño estado, le enseñé un mapa del mundo y le pregunté dónde estábamos y dónde vivía él. Imagine mi asombro cuando señaló Francia y mencionó la ruedes Franc-Bourgeois de París. Esa es una calle que conozco muy bien, dado que los padres de mi esposa vivieron allí antes de que la Revolución acabara expulsándolos. Sigue siendo un barrio impresionante y frecuentado por gente de dinero, una zona que Robinsón Crusoe jamás habría pisado. He escrito a esa dirección para investigar, pero a falta de un nombre o de un número de casa, puede que no consigamos nada. De modo que ya ve usted, ese hombre no recuerda quién es, pero sí que recuerda algunas cosas reales aparte de su fabulación como Crusoe. Cosas concretas que se refieren a su vida. He concluido por tanto que su condición no es tanto la de una desaforada fantasía como la de una incapacidad para discernir entre los hechos y la ficción. Eso no lo convierte en un enajenado. Solo lo convierte en alguien… en el que uno no puede confiar del todo. Cosa que tendrá usted que tener en cuenta mientras lo aloje –sacó una hoja de papel de su atiborrado escritorio al tiempo que alzaba su pluma ya mojada en tinta–. Necesitaré su nombre y dirección antes de que se marche.
–¿No le parece a usted que un hombre que afirma haber frecuentado a caníbales es una compañía que debería evitar? ¿Y si me devora a mí y a todos mis vecinos en honor a sus amistades caníbales? ¿Qué pasará entonces, señor?
El doctor Carter estalló en carcajadas y se apoyó en el escritorio, mirándola.
–Él no… –volvió a echarse a reír, sacudiendo la cabeza–. No, ese hombre no hará nada de eso.
Georgia apoyó las manos en las caderas.
–Estoy hablando en serio y me gustaría que usted también lo hiciera. He visto demasiadas cosas para preguntarme por lo que es o no es racional. Los hombres nunca son racionales, señor. Solo fingen serlo y a mí lo que me preocupa es terminar nadando en mi propia sangre.
–Yo no puedo predecirle lo que ese hombre hará o dejará de hacer, pero se trata de una persona genuinamente compasiva y protectora hacia los demás. Durante toda su estancia, no ha hecho otra cosa más que sermonearnos sobre nuestra incapacidad para atender debidamente a los pacientes. Siempre está dispuesto a levantarse de la cama para atender a sus compañeros de sala, pese a las órdenes que tiene de descansar. Si todo esto no basta para convencerla, le sugiero que lo deje suelto por el mundo, señora Milton. Porque ese hombre no se encuentra ni bajo su responsabilidad ni bajo la mía. Así que… ¿qué desea que haga? La elección es suya.
Aquello no era justo. Suspiró.
–Encontraré alguna manera de alojarlo –gruñó, señalando el papel–. Mi nombre es Georgia Emily Milton, y mi residencia el número 28 de la calle Orange. Orange. Como el canalla que destruyó Irlanda.
El doctor Carter se interrumpió, se inclinó sobre el papel y escribió su nombre y su dirección.
–Gracias.
Aquello iba a ser un desastre. Probablemente tendría que velar a aquel Brit como una gallina a un huevo cascado. Pero si había alguien que entendía a la gente cascada, esa era ella, precisamente.
–¿Durante cuánto tiempo tendré que alojarlo? ¿Exactamente?
–Eso no puedo decirlo. Podrían ser unos pocos días o varios meses, dependiendo del tiempo que tarde alguien en reconocerlo.
Georgia reprimió un gruñido. Aunque detestaba rendirse a la culpa, porque ese era siempre un molesto sentimiento que le causaba problemas, le debía mucho a aquel hombre, dado que era su reticule lo que había hecho que se metiera debajo de un ómnibus.
El doctor Carter dejó a un lado su pluma, recogió la cartera y se la entregó.
–Dejaré esto a su cargo y seguiremos en contacto. Procure estirar el dinero. No sabemos cuánto tiempo pasará antes de que alguien lo reclame.
–No se preocupe. Me aseguraré de que tanto él como el dinero duren –estiró una mano y recogió la pequeña y pesada cartera. ¿Por qué tenía el escalofriante pensamiento de que se estaba haciendo cargo de un hombre que estaba a punto de hacer mucho más que arruinarle aquel mes?
Capítulo 3
Ella arriesga, y él gana.
Una comedia escrita por una joven dama (1696)
Un hombre carraspeó sonoramente detrás de Georgia, que seguía esperando ante el escritorio del doctor Carter.