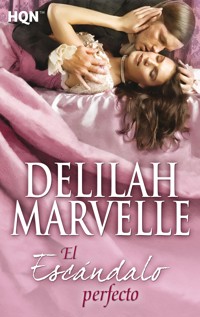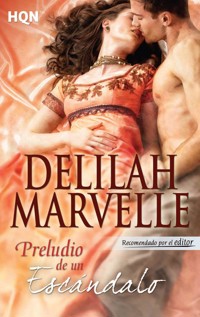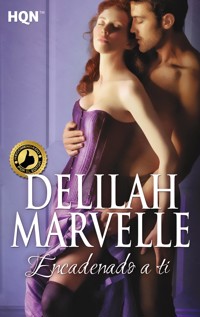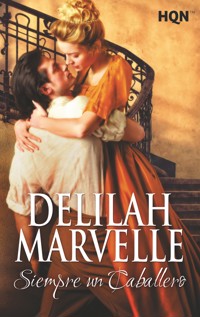
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Lady Imogene Norwood vivía una vida tranquila y respetable… hasta que debutó en su primera Temporada. Entre la elite londinense conoció al indómito y torturado lord Atwood. Y la muy tímida rosa inglesa descubrió que un pequeño desorden podía ser justamente lo que deseaba su corazón. Lord Nathaniel James Atwood no creía en la existencia del verdadero amor. Desde que el escándalo lo apartó de su familia a una tierna edad, se había pasado la vida peleando por lo que quería. Aquella actitud lo había convertido en una prometedora estrella del boxeo y años después lo llevaría de vuelta a Londres para reclamar la vida que le había sido robada. Pero cuando conoció a la inocente Imogene, sus convicciones quedaron aplastadas… y la salvaguarda de su corazón frente a ella pasó a convertirse en la gran lucha de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Delilah Marvelle
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Siempre un caballero, n.º 127 - mayo 2017
Título original: Forever a Lord
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9733-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Agradecimientos
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Epílogo
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
Querido lector,
Todos arrastramos secretos, sean grandes o pequeños, y todos por razones muy distintas. Lo hacemos para protegernos a nosotros mismos y/o a los demás. En cualquier caso, los secretos no pueden mantenerse para siempre. Los hay destinados a ser compartidos con alguien en quien confiamos completamente, de manera que el peso de la vergüenza que sentimos al guardarlos pueda aligerarse de nuestras almas.
En Siempre un caballero, os presentamos lo que sucede cuando un secreto se guarda durante demasiado tiempo y su peso lo impregna todo. Conoceréis a un boxeador a puño limpio en proceso de descubrir lo único que puede salvar su apesadumbrada alma: el genuino amor de una buena mujer. Imogene es mi versión de lo que el protagonista masculino jamás habría podido imaginar. Aunque Imogene ha visto muy poco del mundo real debido a su excesivamente protector hermano y a su enfermedad, eso no la convierte en una mujer menos capaz. De hecho, todo ello la capacita para ver en nuestro protagonista cosas que muy pocos pueden ver. Nuestro protagonista, a su vez, que nunca se ha creído capaz de amar, descubre que es capaz de algo todavía mejor: encontrar el amor verdadero.
Creo que cada una de nosotras tiene un alma gemela esperando en el más inesperado de los lugares, y que nos corresponde a nosotras saber cuándo acoger a esa única persona que nos acompañará en la vida con un amor inquebrantable. Espero que disfrutéis leyendo lo que sucede cuando dos almas muy diferentes se conocen y descubren que son precisamente sus diferencias lo que los salva a ambos.
Mucho amor,
Delilah Marvelle
Gracias a mi marido y a mis hijos, que continúan apoyándome en mi carrera de escritora en todo momento. Os quiero a todos.
Gracias a mi maravillosa editora, Emily Ohanjanians. Tu increíble apoyo me empuja a mirar más allá de mi nariz. Y te juro que lo necesito. Gracias a Harlequin HQN por continuar creyendo en que tengo historias dignas de contarse y venderse. Gracias a mi agente Donald Maass, merecedor de una reverencia, que refrenó mi tendencia a ponerme demasiado convencional. ¡Dios no lo permita!
Y en último lugar, pero no por eso menos importante, gracias a Maire Claremont, que me ha jaleado cada frase y cada página. Te adoro. Siempre.
A Jessa Slade, mi amiga increíble y socia crítica, que con un simple «¿y si…?» no solo me dejó de piedra sino que hizo posible esta historia.
Gracias, gracias, gracias.
No habría podido sacar esto adelante sin ti.
Prólogo
Los gritos de «¡tongo! ¡tongo!» resonaron de repente.
P. Egan, Boxiana (1823)
27 de septiembre de 1800
En algún lugar de la ciudad de Nueva York
Una mano grande y caliente se posó sobre los párpados cerrados de Nathaniel, sacándolo de su profundo sueño. Un persistente aroma a tabaco asaltó su olfato cuando la manga de una camisa masculina de lino le acarició la mejilla.
Era él. Nathaniel no se atrevió a moverse.
La mano se retiró lentamente.
–¿Estás despierto? –susurró alguien con un fuerte acento a su lado, junto a la cama.
Nathaniel tragó saliva y abrió los ojos, con la luz de una vela ahuyentando las sombras del frío y húmedo sótano. No podía respirar. La náusea lo ahogaba.
–Quiero irme a casa –balbuceó, tirando de las cuerdas que le ataban las muñecas a la cintura. No le importaba ya que pudiera sonar patético, o asustado. A sus diez años, tenía todo el derecho del mundo a ser patético o a estar asustado, ¿no?
El dorado resplandor de la única vela reveló a un joven de cabello decolorado por el sol sentado en el estrecho catre, a su lado. Era el mismo que había estado espiando a su familia por la ventana durante tantas noches, al amparo de las sombras.
Sus ojos ambarinos se encontraron con los de Nathaniel por un sombrío instante. El hombre le tendió entonces un soldadito de madera, de uniforme pintado de rojo.
–Es para ti.
–No lo quiero.
–Si te desato las manos y te doy esto, ¿me prometes que no me atacarás? ¿Me prometes que serás bueno?
Nathaniel cerró los puños e intentó golpear aquel rostro, pero el movimiento fue atajado por el tirón de las cuerdas que le sujetaban cada brazo a la cintura.
–¿Por qué me haces esto? –le espetó.
–Eres su hijo, ¿verdad?
Las lágrimas cegaron a Nathaniel, cada vez más convencido de que aquel hombre no estaba dispuesto a soltarlo.
–Quizá mi padre lo entendió mal. Envíale otra carta. Por favor.
El hombre bajó la mirada al soldadito de madera que seguía sosteniendo.
–Lo entendió. Pero prefirió ignorarlo.
Un sollozo escapó de la garganta de Nathaniel.
–No. Él nunca haría eso. ¡Yo sé que no lo haría!
–Pensamos que conocemos a alguien… hasta que nos traiciona. ¿Cómo lo decís los ingleses? Ah, sí. «La lección».
Nathaniel sacudió la cabeza y suplicó con voz ronca:
–Envía una carta a mi hermana Augustine. Ella… ella mandará a alguien a buscarme. Sé que lo hará. O a mi madre. Pídele lo que quieras y ellas se encargarán de conseguirlo. ¡Sé que lo harán!
–No –el hombre se puso a juguetear con el soldadito de madera, evitando su mirada–. Si involucramos a alguien más allá de tu padre, acabaremos todos ahorcados.
–No lo entiendo.
–Ya lo entenderás.
Nathaniel tragó saliva.
–¿Vas a matarme?
El hombre esbozó una sonrisa sesgada.
–Puedo ser muchas cosas, pero no soy un asesino, mi pequeño amigo. En Venecia, incluso cuando nos encolerizamos, hacemos las cosas con… honor. No como vosotros, los británicos.
Nathaniel volvió a tragar saliva. ¿Qué le había hecho su padre a aquel hombre? Ni siquiera se atrevía a imaginárselo.
El hombre volvió a tenderle el soldadito de madera, acercándolo a su pecho.
–Lo compré para ti.
Nathaniel volvió a rechazar el juguete, que fue a caer en el catre, entre ellos.
–Prefiero volver a casa con mi hermana y mi madre. Puede que mi padre no me quiera, pero ellas sí. Ellas querrán que vuelva. Estoy seguro.
–Ellos ya no son tu familia. Ahora tu familia soy yo.
El hombre se le acercó tanto que Nathaniel pudo distinguir la sombra de barba en su rostro juvenil, así como el alfiler de rubí que adornaba su pañuelo de cuello, perfectamente anudado. Aquellos penetrantes ojos ambarinos parecían escrutar los rasgos de Nathaniel con un propósito oculto.
Nathaniel se pegó al catre, hundiéndose en el colchón. Aunque aquel hombre no le había tocado ni hecho daño alguno, aparte de atarlo con cuerdas cuando él se resistió a puñetazos, algo le decía que, si le provocaba, sería capaz de mucho más.
El intenso olor a coñac mezclado con tabaco volvió a asaltar el olfato de Nathaniel cuando el veneciano le dijo:
–Tengo muchos libros en inglés. ¿Qué te gustaría leer?
Nathaniel se lo quedó mirando fijamente, temblando por dentro. Era como si aquel hombre estuviera intentando hacerse amigo suyo.
–No voy a decirte nada.
El hombre golpeó suavemente a Nathaniel en la frente con un dedo y se levantó cuan largo era. Tuvo que agachar la cabeza para no golpearse con las vigas del techo.
–Te entregarán la comida por la mañana. Come.
Agachando todavía la cabeza, salió por la estrecha puerta y sus fuertes pasos resonaron con un eco fantasmal en el exiguo espacio. La puerta se cerró de golpe y el ruidoso sonido de la llave en la herrumbrosa cerradura vino a recordarle a Nathaniel que había vuelto a ser condenado a la soledad… por no haber aceptado la solicitud de amistad de aquel hombre.
Reprimió el angustioso sollozo que le quemaba la garganta. Intentó sentarse, pero no pudo. Lloró, obligado a mirar aquellas húmedas paredes en sombra que parecían habitadas por diabólicos seres a punto de clavarle las garras y estrangularlo.
No podía respirar. No podía respirar sabiendo que, en aquel pequeño sótano, ni siquiera había un ventanuco de luz por el que pudiera orientarse para saber la hora. Desvió frenéticamente la mirada hacia la vela solitaria que descansaba sobre una mesilla, contra la pared. La llama tenía un temblor amenazador, como si faltara poco para que se consumiera la cera.
–Que me duerma primero –susurró, nada deseoso de quedarse a oscuras.
De repente la llama quedó inmóvil y se redujo a una diminuta brasa antes de desaparecer en una voluta de humo, dejándolo sumido en la más absoluta oscuridad.
Cerró los ojos con fuerza, gimoteando impotente hasta que sintió como si su cuerpo estuviera a merced de las olas de un vasto mar, a punto de tragárselo. Sus propios sollozos y la oscuridad adormecieron al fin no ya su cuerpo, sino también su mente.
Nadie iba a acudir en su ayuda.
Ni su padre, ni su madre, ni su hermana.
Nadie.
Capítulo 1
A aquellos, señor… que no se ocuparían del pugilismo si el boxeo no fuera tan horrorosamente vulgar, puede que el siguiente trabajo no revista interés alguno.
P. Egan, Boxiana (1823)
Ciudad de Nueva York. Muelle de Gardner
13 de junio de 1830, primera hora de la tarde
Durante el curso de una vida dura llevada hasta el límite en el juego, la bebida y el boxeo, Edward Coleman había vivido en once direcciones distintas de la ciudad en un esfuerzo por evitar tres cosas: los acreedores, su esposa y su suegra, decididos todos ellos a desangrarlo.
Que hubieran pasado ya demasiados años sin saber de ellos le hacía temer que hubiera perfeccionado el arte de la fuga más aún de lo que había pretendido. Pero, una vez más, el destino parecía empeñado en perseguirlo. Ni siquiera sabía por qué se había sorprendido tanto de descubrir a su suegra abriéndose paso entre la multitud de varones que se apelotonaba al otro lado de la valla de tablas del ring.
La mujer había envejecido considerablemente desde la última vez que la vio, pero la abultada cofia y la naricita respingona seguían siendo las mismas. Un grupo de jóvenes ataviados con pantalones, chaquetas y gorras de lana gris, a los que reconoció de inmediato como los hermanos de Jane, se situaron estratégicamente detrás de ella.
La señora Walsh solamente lo buscaba cuando necesitaba una de dos cosas: dinero o dinero. El gobierno de Estados Unidos podría hacer un buen uso de una mujer como ella.
–Tenemos que irnos –dijo de repente Coleman.
Su amigo, Matthew Joseph Milton, se inclinó hacia él.
–¿Irnos? –arqueó las oscuras cejas, haciendo que el gastado parche de cuero que le cubría el ojo izquierdo se moviera un poco–. ¿Y qué pasa con tu combate? Tú eres el siguiente.
–Lo sé –Coleman se recogió la melena, larga hasta los hombros, con la goma que se había sacado de la muñeca–. Pero ha surgido algo. El caso es que no puedo quedarme.
–¿Que ha surgido algo? ¿Mientras estábamos aquí?
–Sí y sí.
Matthew bajó el mentón, sombreado por la barba.
–Puede que solo tenga un ojo, pero eso no me convierte en estúpido. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras en algún tipo de problema?
–No, yo… –de repente un chorro de sangre salió disparado del interior del ring, salpicando la pechera de su largo abrigo, el único que poseía. Coleman soltó un suspiro y se volvió para contemplar el combate–. Aficionados. Son incapaces de mantener la sangre dentro de los límites de la valla.
–Tú nunca lo haces –resopló Matthew. Seguía contemplando la pelea cuando se quedó estupefacto–. ¡Ese bastardo va a hacer que pierda mi dinero! –cerró un puño–. ¡Diablos!
–Ya te dije que no apostaras por él.
El musculoso joven, de rostro desfigurado por los implacables golpes que había recibido en dieciocho asaltos, se esforzaba por mantenerse en pie, con los pantalones manchados de sangre colgando precariamente de sus estrechas caderas. Otro puñetazo a mano desnuda contra su cabeza provocó que un nuevo chorro de sangre saliera disparado hacia la multitud, procedente de la boca y la nariz. El joven se derrumbó por fin en las tablas del suelo que cubrían la hierba agostada por el sol.
Varios hombres gruñeron decepcionados y golpearon con rabia la valla mientras el púgil era retirado.
Coleman volvió de nuevo la mirada, calculando el tiempo que le quedaba. La señora Walsh continuaba abriéndose paso entre la multitud y no parecía haberlo descubierto. Por el momento.
Subiéndose el cuello del abrigo para esconder mejor su rostro, le espetó a Matthew:
–Nos veremos mañana. Si Stanley viene a buscarme, dile que me he roto una mano.
–¿Que te has roto…? –Matthew lo detuvo de un brazo–. Coleman, necesitamos dinero. O lo conseguimos o volvemos a los muelles a robar cargamentos de barco durante las dos próximas semanas. Diablos, sé que nuestra pequeña tropa es conocida como los Cuarenta Ladrones, pero… ¿realmente tenemos que ser tan literales?
Coleman liberó su brazo.
–Si me quedo, perderemos lo que pueda sacar de la pelea.
–¿Qué quieres decir? ¿A manos de quién?
De repente, un periódico enrollado hizo contacto en la nuca de Coleman.
–¿Creías que podrías escaparte de mí, verdad? –gritó una mujer a su espalda.
Coleman ni siquiera se molestó en protegerse la cabeza. Se lo merecía por haberse casado con Jane.
–De ella –respondió a Matthew.
Matthew se volvió hacia la agresora y desvió un nuevo ataque del periódico enrollado.
–¿Dónde están sus modales, mujer? Un periódico es para leer, no para pegar a los demás en la cabeza. Suelte eso.
Coleman se volvió también a regañadientes y miró a los nueve jóvenes de la familia Walsh, de variadas estaturas, que se habían situado detrás de su madre. Se habían calado sus gorras de lana de todas las maneras imaginables excepto aquella para la que habían sido diseñadas.
Coleman vaciló. Cada uno lucía un brazalete negro en sus chaquetas. Miró rápidamente a su suegra, cuyo sencillo vestido presentaba también un bordado de seda negra, señal de luto.
Alguien había muerto. Y él sabía bien que la señora Walsh era viuda y carecía de parientes.
El pulso le atronó en las sienes.
–Señora Walsh. Jane… ¿no habrá…?
Las lágrimas brillaron en aquellos ojos oscuros.
–¡Ay! –apretando los labios, alzó la barbilla–. Se echó demasiado láudano en el whisky, hace apenas una semana. Ya no se despertó. Yo no estaba cuando sucedió, pero eso fue lo que dijo el forense. Estaba con un… –rehuyó su mirada–. Estaba con una amistad cuando pasó.
Se refería a un hombre. El último de varios cientos, sin duda. No era precisamente que Coleman le hubiera sido el marido más fiel. Pobre Jane. Ella había tenido a sus hombres y él a sus mujeres, razón por la cual se habían separado. Ninguno de los dos había sido monógamo.
Coleman apretó la mandíbula y desvió la vista, consciente de que debería sentir algo en aquel momento. Lo que fuera. Remordimiento. Tristeza. Amargura. Lo cierto, sin embargo, era que siempre había sabido que aquello terminaría así. Había hecho lo imposible para evitar que Jane siguiera mezclando láudano con el whisky. Pero había cosas contra las que un hombre no podía boxear.
La señora Walsh vaciló y añadió:
–Alguien me dijo que ibas a combatir hoy. No quiero representar una carga, pero necesitamos siete dólares para enterrarla. No pienso tirarla a un agujero.
Coleman se pasó una mano por la cara. No tenía los siete dólares.
Matthew se inclinó hacia él.
–Coleman, ¿qué significa esto? ¿De quién está hablando?
El pecho se le apretó de emoción. «Dios mío», exclamó para sus adentros. Había pasado años huyendo de un pasado que no quería recordar y, en aquel momento, todo el mundo estaba a punto de enterarse del asunto. Por supuesto, si había alguien en quien pudiera confiar para que lo supiera, ese era Matthew. Pero era el único.
–De mi esposa –masculló al fin–. Ha muerto.
Matthew lo agarró del abrigo.
–¿Qué? ¿Estás casado?
–Sí. Lo estoy. O más bien… lo estaba –mirando a su suegra, que se había quedado callada, suspiró–. Señora Walsh, puedo ofrecerle cinco dólares si entro a pelear. El premio son diez pero tengo otros que dependen de mí. ¿Será suficiente?
La mujer asintió a medias.
–Podremos prescindir de la corona y las flores. Y yo puedo vestirla con uno de mis viejos vestidos –juntó las manos, sobando el periódico enrollado que no había soltado–. Pero… queda todavía un asunto pendiente, en relación con Jane.
Coleman cruzó los brazos sobre el pecho para disimular su inquietud. Nunca había sabido decirle que no a una mujer. Y menos aún cuando se trataba de su maldita suegra.
–¿Cuál?
Aquel moño de cabello gris, que se estaba soltando por segundos, se bamboleó cuando procedió a desenrollar el periódico. Fue pasando página tras página hasta que encontró la que buscaba.
–Al parecer, ella contactó con esos hombres antes de morir. Yo no sé leer –dobló y volvió a doblar la página, hasta que señaló lo que parecía un anuncio–. Solo Dios sabe por qué, pero el caso es que se presentaron en mi puerta preguntando por lo que sabía ella al respecto. Yo no fui capaz de responderles. Quizá tú sí que puedas.
–Lo dudo. Jane y yo hacía años que no hablábamos –Coleman tomó el periódico y leyó.
SE BUSCA INFORMACIÓN
Un niño británico de nombre Nathaniel James Atwood que desapareció en el año 1800 en sospechosas circunstancias está siendo buscado por su familia. Toda información relativa a su desaparición, su paradero o sus restos será bien recompensada. Envíen, por favor, de momento los resultados de sus pesquisas a Su Excelencia el Duque de Wentworth o a su hijo, lord Yardley, residentes ambos en el Hotel Adelphi de Broadway, hasta nuevo aviso.
Un doloroso nudo le atenazó la garganta. Sabía que no debería haber contado una sola palabra a Jane.
Arrugó el papel y lo arrojó al suelo.
–Yo no sé nada. Quizá quisiera sacarles dinero. ¿Se lo preguntó a ella?
–Está muerta –le recordó. Un sollozo medio estrangulado escapó de la garganta de la señora Walsh. Se tapó la boca con una mano temblorosa, contraídos sus rasgos de dolor.
Coleman esbozó una mueca. No debería haber dicho nada.
Hasta el último de los muchachos Walsh lo estaba mirando fijamente en aquel momento, con sus juveniles rostros endurecidos, tanto que hasta parecían de su edad. Uno de ellos sacó una navaja y se colocó junto a su madre.
Matthew sacó entonces sus pistolas del cinturón de cuero en que las llevaba encajadas y lo encañonó.
–Niño, no me obligues a apretar el gatillo…
La señora Walsh abrió los brazos como para proteger a sus hijos, que se apresuraron a retroceder.
Coleman soltó un profundo suspiro.
–Baja las pistolas, Milton. No es más que un crío.
Matthew gruñó y volvió a guardárselas en el cinturón.
–Un crío que debería aprender buenos modales.
La multitud que los rodeaba empezó a alborotarse.
Coleman oyó a alguien gritar su nombre. Sabiendo que el combate previsto estaba a punto de empezar, flexionó los dedos y se volvió hacia la valla de tablas. Un hombre fornido, de pelo oscuro, entró en el círculo vallado y se quitó la camisa. Vincent Puño de Hierro, tal como era conocido en el barrio, levantó vítores y aplausos entre la multitud mientras el árbitro repintaba en el suelo con una tiza la línea del círculo de combate.
Había llegado la hora de derramar un poco de sangre y de ganar diez dólares.
Acercándose a su suegra, le apretó un brazo.
–Quédese aquí.
Se quitó el abrigo y se sacó por la cabeza la camisa de lino, que lanzó al único hombre en quien confiaba para que le guardara la ropa: Matthew.
–Por el amor de Dios, no dejes que vea esto –le pidió, señalando a la señora Walsh.
Matthew se apoderó de su ropa y se la colgó al hombro.
–La obligaré a darse la vuelta.
–Hazlo –agachándose bajo las tablas mal claveteadas que separaban a la multitud de la zona de combate, Coleman entró en el círculo de hierba aplastada.
Hordas de curiosos se apretaban contra la valla, haciendo temblar las tablas.
–¡Dale duro, Vincent! –aulló uno–. ¡Es un Brit!
–Brit o no Brit –gritó otro–, yo he apostado quince dólares por él. ¿Has oído, Coleman? Quince dólares. ¡Así que no me falles!
Resultaba patético escuchar que su nombre valía solamente quince dólares. Pero, aun así, eso era preferible al medio dólar que había valido años atrás.
Gritos cada vez más fuertes llenaban el húmedo aire de verano mientras se dirigía al círculo de tiza, con el sol abrasador cayendo a plomo sobre su rostro y su torso desnudo.
Vincent se dirigió entonces a su puesto, al otro lado del ring, y alzó sus enormes puños al tiempo que separaba las piernas, afirmándose bien en el suelo.
Separando también las piernas, Coleman cuadró los hombros y levantó los puños. Esperó la señal del árbitro, respirando lenta y profundamente.
Los gritos y silbidos seguían cortando el aire.
El árbitro levantó una mano y la bajó.
–¡Empieza el combate!
Vincent avanzó y le lanzó un puñetazo a la cabeza.
Coleman saltó a un lado para esquivarlo, decidido a expulsar de su mente hasta el último pensamiento de la pobre Jane. Apretando los dientes, lanzó un gancho a las costillas expuestas de su adversario: el impacto contra la carne fue tan fuerte que el brazo le tembló.
Sabía que el tipo se estaba aflojando.
Tambaleándose de resultas del golpe recibido, Vincent retrocedió hacia la valla y cayó al suelo, respirando con fuerza.
–¡A la línea! –el árbitro señaló el círculo de tiza–. ¡Medio minuto para volver a la línea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis!
Coleman trotó de vuelta a la línea, con los puños levantados.
–¡Vamos, Vincent! –gritó mientras el árbitro continuaba contando–. Levántate. Regálame a mí y esta gente una buena pelea. Nos estás haciendo quedar en mal lugar a los dos.
Vincent apretó la mandíbula y regresó a la línea antes de que se cumpliera la cuenta.
El árbitro levantó una mano entre ellos.
–Segundo asalto, caballeros. ¡Ya!
Vincent se adelantó y lanzó un inesperado gancho lateral que impactó en la sien de Coleman, haciéndolo tambalearse. Se le nubló la vista mientras una nube de golpes sucesivos asaltaba sus deteriorados sentidos. La sangre teñía para entonces su boca y resbalaba de su nariz mientras procuraba esquivar y bloquear solo aquellos golpes que resultaban estrictamente necesarios en un esfuerzo por conservar las fuerzas.
La secuencia de puñetazos se aceleraba, impactando contra los hombros y los brazos de Coleman.
Vincent gruñía mientras intentaba dirigir bien sus golpes.
Templando su respiración, Coleman fue contando sistemáticamente los dolorosos puñetazos que iba recibiendo. Contó cada gancho hasta que encontró la pauta de golpes que estaba buscando. Cinco ganchos y pausa. Cinco ganchos y pausa. Aquel tipo era tan previsible como un reloj de pared.
Cinco brutales puñetazos volvieron a impactar en los hombros de Coleman. Al llegar la pausa, se desplazó hacia la derecha y contraatacó con un primer directo a la oreja. El dolor que le recorrió el brazo le confirmó que le había asestado el golpe perfecto.
Vincent desorbitó los ojos. Tambaleándose, alzó sus manos hinchadas y cubiertas de sangre para protegerse la cabeza.
Apretando los dientes, Coleman se abalanzó sobre él y se dedicó a golpear las partes expuestas de su cuerpo hasta que se le durmieron casi los nudillos. Soltando el rugido de rabia que había estado conteniendo, y recordando que Jane había perdido estúpidamente la vida por culpa del láudano, descargó un fuerte puñetazo en las costillas bajas de Vincent como si quisiera partírselas por la mitad.
Vincent se giró en redondo y cayó fulminado al suelo. Sin respiración, se agarraba el costado con las manos hinchadas. La roja sangre brotaba de su nariz y de su boca mientras, encogido en el suelo, se mecía rítmicamente en medio de un angustiado silencio.
–¡Atrás! –gritó el árbitro, alzando una mano y ordenando a Coleman que se retirara a la línea marcada con tiza.
Retrocediendo hacia la línea con los puños todavía levantados, Coleman esperó. Tenía dilatadas las aletas de la nariz y su pecho subía y bajaba como un fuelle. Podía sentir cómo el ojo derecho se le iba cerrando por la hinchazón mientras el sudor le resbalaba por la frente hasta la barbilla. Se lo enjugó con la mano, esparciendo la sangre por la nariz, a la espera del veredicto.
La multitud recitaba la cuenta al unísono, a gritos.
Cuando Puño de Hierro no se levantó, Coleman supo que había ganado.
El árbitro lo señaló entonces.
–¡He aquí al campeón de este tercer combate! El cuarto y último empezará dentro de quince minutos, con nuevos oponentes, así que… ¡hagan ya sus apuestas, caballeros!
A veces Coleman se sentía como si fuera una cabeza de ganado. Nadie anunciaba siquiera su nombre cuando ganaba. Pero así era el boxeo callejero: lo importante era la sangre y el dinero. Nada más.
Envuelto en una nube de gritos y de sombreros agitados en medio del calor sofocante, Coleman bajó los brazos, escupió la sangre que le llenaba la boca y regresó tambaleante al lado de la valla donde lo esperaban los suyos. Stanley, que siempre se encargaba de concertar sus combates a cincuenta centavos cada uno, chasqueó los labios y meneó la cabeza, sacudiendo los despeinados cabellos que enmarcaban su rostro redondo.
–¿Por qué diablos te empeñas en seguir participando en estos mezquinos combates a dólar? Ya no eres tan joven como antes, y lo sabes. De hecho, la mayor parte de los púgiles de tu edad no solo están retirados: están muertos.
–Te agradezco la confianza, Stanley.
–Necesitas buscarte un patrocinador y pasar a los combates mayores que se organizan en Staten Island. Porque esto te está matando. Y me está matando a mí, que no puedo vivir ganando solamente cincuenta centavos por pelea.
–Si no te gusta el dinero que te doy, lárgate. Porque no estoy dispuesto a ponerme en manos de un patrocinador. Todos los que conozco no son más que imbéciles sedientos de dinero –Coleman podía sentir los crecientes moratones de su cuerpo extendiéndose por su piel. Intentó fijar la mirada–. Quiero mis diez. Ahora.
Stanley gruñó algo y le entregó un cubo de lata. Dentro había un saquito cerrado, lleno de monedas.
–Tus diez. Te he organizado otro combate para dentro de dos semanas. Ya me pagarás entonces.
–Bien. Te lo agradezco –Coleman extrajo el saquito de tela. Sopesando el peso de las monedas en su mano hinchada, se dirigió trotando hacia la valla.
Agachó la cabeza para pasar por debajo de las tablas y se reunió con la multitud. Inclinándose hacia la señora Walsh, le tomó la mano y le cerró los dedos sobre el saquito de tela. «Adiós, Jane. Siento que todo terminara tan mal para ti», dijo para sus adentros.
–Quédeselo todo. Cómprele la corona, las flores y un vestido nuevo. Y quédese lo que sobre para usted y los chicos.
La mujer alzó la mirada hacia él.
–Tú la amabas, ¿verdad?
Coleman no respondió. No quería mentirle. Porque la verdad era que nunca había amado a Jane. Había aprendido a rescatar a mujeres como ella de situaciones estúpidas, y disfrutaba teniendo sexo con ellas, sí, pero… ¿amarlas? Eso era algo que nunca había conocido ni experimentado. Ni lo deseaba tampoco, por cierto. El amor era un asunto engorroso que no solamente aturullaba la cabeza a un hombre, sino que lo empujaba a hacer cosas que no debía.
La señora Walsh le agarró de un brazo, tirando de él.
–Ven al funeral.
Esbozó una mueca de dolor, por el apretón que le había dado la mujer en la piel lastimada. Soltándose, retrocedió y sacudió la cabeza.
–No quiero verla metida dentro de un ataúd.
–Lo entiendo –palmeó el saquito de monedas–. Que Dios te bendiga –asintió brevemente y se perdió entre la multitud.
Los chicos Walsh bajaron la mirada y desaparecieron detrás de su madre, uno a uno.
Coleman se los quedó mirando, consciente de que aquella sería la última vez que los vería, ahora que Jane había muerto.
Matthew se plantó delante y le tendió su camisa de lino.
–Te conozco desde hace ocho años, Coleman. Ocho. ¿Por qué diablos no me dijiste que estabas casado?
Coleman agarró la camisa y se la puso sobre su cuerpo sudoroso y manchado de sangre, esbozando una mueca de dolor a cada movimiento.
–Porque de matrimonio de verdad tuvo muy poco. Fue cosa más bien de ayudar a una muchacha a salir de un apuro y de protegerla legalmente de los demás.
Matthew le entregó el resto de su ropa.
–Lamento de todas formas haberme enterado de su muerte.
Coleman se encogió de hombros.
–Solo era cuestión de tiempo. Era muy loca y bebía whisky con láudano como si fuera agua –bajó la mirada al suelo salpicado de basuras, buscando el anuncio que había tirado antes al suelo. Recogió la bola de papel arrugado y se la guardó en el bolsillo. Para después.
Tres hombres robustos, uno de ellos un negro alto y musculoso ataviado con una vieja camisa de lino y un pantalón de lana, aparecieron de pronto ante ellos.
Coleman enarcó las cejas, advirtiendo que se trataba de Smock, Andrews y Kerner, miembros de su banda: los Cuarenta Ladrones.
–Os habéis perdido el combate –Coleman señaló la valla de tablas, sonriendo–. Todavía queda sangre de Vincent en el suelo. Podéis ir a verla.
Smock se pasó una mano por su rostro sin afeitar.
–No hemos venido aquí por el combate.
Todo el mundo se quedó en silencio.
«Oh, no», exclamó Coleman para sus adentros.
–Dios. ¿Ha muerto alguien? –se apresuró a preguntar Matthew.
Andrew se rascó su pelo grasiento con un dedo igualmente sucio.
–No, pero la noticia tampoco es buena.
El rostro barbado de Kerner permanecía absolutamente impasible.
Coleman se quedó mirando fijamente a los tres hasta que estalló:
–¿Quiere decirme alguien qué es lo que está pasando? ¿O es que vamos a quedarnos todos callados como bobos?
Kerner alzó sus pobladas cejas.
–Parece que han desaparecido dos niñas del orfanato local. En el distrito corren rumores sobre lo sucedido. Estamos hablando de prostitución. La hermana Catherine fue a buscarme esta mañana, alarmada de que los rumores pudieran ser ciertos. Esas niñas apenas tienen ocho años.
Coleman maldijo por lo bajo. La cantidad de canallas enfermos que había en el mundo deseosos de aprovecharse de niñas hacía que le entraran ganas de romper costillas todo el tiempo. Se alegraba de que él no fuera el único en enfrentarse a ellos. La única razón por la que Matthew había creado la banda de los Cuarenta Ladrones era la de limpiar los aspectos más pestilentes de las barriadas en las que vivían. El problema era que había mucho que limpiar y muy poco dinero para hacerlo.
–Yo digo que reunamos a los muchachos y decidamos quién ha de encargarse del asunto. ¿Te parece bien, Milton? ¿Cuándo y dónde?
–Anthony Street –decidió Matthew–. Dentro de tres horas. En el lugar de costumbre. Alguien tiene que saber algo. Quizá podamos comprar algunas lenguas. Aunque solo Dios sabe con qué… Kerner, Smock, Andrews: venid conmigo. Necesitamos conseguir veinte dólares. Y tú, Coleman, lávate y arréglate un poco. Tu cara y tu nariz necesitan una cura –se internó entre la multitud, seguido de cerca por los muchachos, para desaparecer en seguida.
Un viento húmedo procedente del muelle acariciaba la acalorada piel de Coleman. Regresó a la valla de tablas y se quedó allí, entre el polvo y los gritos, con la mirada perdida en el vacío.
Probablemente no debería haber entregado aquellos diez dólares a la señora Walsh. Los informantes no eran baratos y esperaban recibir al menos un dólar por cada dato que suministraban.
Cerró los ojos por un instante, consciente de lo que había que hacer. Lo único que importaba era lo correcto por aquellas dos niñas y por las incontables desgraciadas como ellas, proporcionándoles la oportunidad que él no había tenido a su edad.
Abriendo de nuevo los ojos, sacó lentamente el arrugado anuncio del bolsillo de su abrigo de lana y se quedó mirando fijamente las palabras «toda información será bien recompensada». Ignoraba quién diablos sería ese duque de Wentworth o el tal lord Yardley, ni por qué andaban buscando a Nathaniel después de casi treinta malditos años, pero sí que sabía una cosa. Utilizaría a aquellos hombres para conseguir todo el dinero que pudiera, con el fin de que los Cuarenta Ladrones dispusieran de los medios necesarios para ayudar a cualquiera que se encontrara en el mismo predicamento que aquellas dos niñas.
Todo en la vida tenía un precio. Y consciente como era de que había niñas y niños cuyas vidas dependían del dinero que Matthew y él pudieran conseguir, ese era un precio que estaba más que dispuesto a pagar.
Capítulo 2
La distinción de rango es de poca importancia cuando se recibe una ofensa y, en el impulso del momento, hasta un príncipe se olvida de su linaje real para ponerse a boxear.
P. Egan, Boxiana (1823)
Hotel Adelphi
Tarde avanzada
Apoyado en la pared forrada de papel de seda del vestíbulo del hotel, Coleman contemplaba los relucientes suelos de mármol mientras se frotaba las doloridas manos.
–¿Señor? –lo llamó un sirviente del hotel, estirando hacia él una mano enguantada–. ¿Le importaría por favor no apoyarse en la pared? La seda se daña con facilidad.
Coleman apretó la mandíbula y se apartó de la pared. Aunque se había lavado y afeitado a fondo, su ropa llena de parches cargaba con una mugre inmune a cualquier jabón. Estaba acostumbrado a ello, pero a veces, solo a veces, todavía le sublevaba que los demás lo trataran como si fuera un patán, o un vulgar matón. Él era un boxeador, que no un matón. Había una diferencia.
El eco de unos rápidos pasos llamó su atención.
Un elegante caballero de edad entró presuroso en el vestíbulo del hotel. De pelo engominado, lucía un traje negro de tarde con chaleco de seda blanca, camisa inmaculada del mismo color y un pañuelo de cuello perfectamente anudado.
Acompañaba al caballero un apuesto joven de no más de treinta años, de pelo negro peinado hacia atrás, también con brillantina. Un brazalete negro se distinguía en la chaqueta de su traje bien cortado.
Parecía que todo el mundo se hallaba de luto en esos días.
Resultaba deprimente.
Los dos caballeros arquearon las cejas a la vez cuando se dieron cuenta de que él era la única persona que los estaba esperando en el vestíbulo.
Coleman sabía que la mejor y única manera de enfrentar aquel asunto era hacerles creer que Nathaniel estaba muerto. Porque, en cierta manera, así era.
Recolocándose su abrigo de lana, se dirigió hacia ellos.
–Estoy aquí en nombre de Nathaniel. Disponen de dos minutos para convencerme de que son ustedes merecedores de mi confianza.
Ambos hombres se lo quedaron mirando fijamente, sopesando sus palabras. El más joven se le acercó.
–¿Dos minutos? Supongo entonces que será mejor que hablemos rápido –aquellos ojos grises, que de manera inquietante le recordaron de inmediato a alguien a quien había conocido muy bien, escrutaron su rostro–. ¿Quién es…? ¿Qué le ha pasado a su cara?
Molesto por la pregunta, Coleman separó las piernas y cuadró los hombros.
–Lo mismo que está a punto de sucederle a usted si no me dice quién diablos es y por qué está buscando a Atwood.
El hombre se echó hacia atrás.
–Me doy cuenta de que es usted un hombre extraordinariamente cordial, lo que explica bien el estado de su rostro –carraspeó, ajustándose su traje de tarde–. Mi nombre es Yardley. Lord Yardley –y señaló con su mano desnuda al otro caballero–: Este es mi padre, Su Excelencia el duque de Wentworth. Somos, señor, familiares de Nathaniel. Familiares cercanos. Si él sigue aún vivo, como usted nos está llevando a creer, nos gustaría hablar personalmente con él. Y no a través de persona interpuesta. Si no le importa.
¿Y si aquellos hombres habían sido enviados para dar caza a Nathaniel? ¿Para silenciarlo? Era posible.
–Yo nunca dije que estuviera vivo. Pero si desea alguna información, le advierto que le costará dinero.
–¿Cuánto?
–Mil.
–¿Mil?
–Dólares, que no peniques. Considérelo un trato. Tienen ustedes aspecto de poder permitírselo.
–¿De modo que usted sabe algo?
–Sí.
Lord Yardley bajó su afeitado mentón, apretándolo contra su pañuelo de seda.
–No sería usted el primero en alegar saber algo. La pregunta es: ¿es eso cierto?
Coleman no estaba dispuesto a confiar en aquellos hombres.
–Necesito esos mil dólares antes de empezar a hablar.
Lord Yardley entrecerró los ojos.
–Siga usted por este rumbo y me aseguraré personalmente de que se olvide del bendito nombre con que lo bautizaron. La información primero. El dinero después.
El duque de Wentworth se acercó entonces.
–Basta, Yardley. Tranquilízate.
Volviéndose hacia el caballero, el joven alzó las manos.
–Estos hombres son sanguijuelas. Hasta el último de ellos. Lo único que quieren es dinero. ¿Qué le ha pasado a la humanidad deseosa de ayudar a los demás por pura buena voluntad? Voy a salir a dar un paseo por Broadway. Eso es lo único que me tranquiliza.
El duque lo apuntó con un dedo.
–No. Nada de paseos. Ahora no. Te quedarás y terminaremos con este asunto como sea –sus ojos castaños, sorprendentemente inteligentes y de mirada solemne, escrutaron a Coleman por unos momentos–. Llevamos meses en Nueva York, señor, efectuando incontables investigaciones. Exhaustos como estamos, hemos vislumbrado un aliento de esperanza en la posibilidad de que usted pueda saber algo. ¿Es eso cierto?
Coleman se apartó del duque, como intentando distanciarse de la inquietante sensación que estaba experimentando: la del fantasma del pasado apareciendo por detrás para tocarle en un hombro.
–Eso depende de lo que quieran hacer con la información.
Los rasgos del duque se tensaron.
–Si Atwood sigue vivo, lo que deseo vivamente, dígale que el marido de su hermana y su hijo han venido para recogerlo. Si resulta que está muerto, aun así querremos saber sobre él. Lo único que queremos es una información que nos lleve a resolver este asunto y aclararlo.
Coleman se lo quedó mirando fijamente, consciente de que su plan de hacerse con el dinero se estaba desmoronando con cada palabra que estaba escuchando. Aquel hombre, el duque… ¿era el marido de su hermana? No podía ser. Intentando mantener un tono de voz firme, le confió:
–Permítame hablar antes con su hermana. Entonces decidiremos.
El duque se pasó una mano por la cara.
–Eso no podrá ser.
–¿Por qué no? –exigió saber, incapaz de guardar la calma.
–Murió –aquella voz, aunque bien controlada, hablaba de un dolor profundamente arraigado.
Coleman se tambaleó: por un instante, el suelo de mármol pareció moverse bajo sus pies. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, las lágrimas inundaron sus ojos. Auggie había sido apenas seis años mayor que él. No podía haber muerto. Aquello tenía que ser una trampa.
–No le creo. Auggie no está muerta. Está mintiendo.
–¿Cómo es que conoce su nombre? –le preguntó rápidamente el duque.
Lord Yardley observó atentamente a Coleman.
–Ojos azul celeste y pelo negro. Y su acento, cualquier cosa excepto americano –empezó a acercarse a él, boquiabierto–. Es él. Es Atwood. Tiene que serlo.
Diablos. Se había traicionado de la manera más estúpida. Girándose en redondo, se dirigió hacia la salida. No estaba dispuesto a quedarse allí. Ni siquiera quería saber lo que le había sucedido a Auggie. No.
Unos pasos rápidos resonaron en seguida con fuerza en el vestíbulo, a su espalda.
–¿Nathaniel? –lo llamó el duque–. Nathaniel, quédate. ¡Por el amor de Dios, quédate! ¿Atwood? ¡Atwood!
Con el aliento contenido, Coleman se lanzó hacia la puerta que llevaba a la calle. Intentó empujar la enorme doble puerta, pero sus doloridas manos estaban demasiado desconectadas de su cerebro como para cooperar.
–¡Atwood! –el duque lo agarró de los hombros, apartándolo de la puerta.
Aunque instintivamente alzó los puños para golpearlo, comprendió en seguida que pulverizar al esposo de su hermana sería injusto para con ella.
–Atwood ya no existe –masculló.
–He contemplado tantas veces la miniatura de tu retrato de niño… –le dijo el duque–. Nadie tiene unos ojos como los tuyos. No entiendo cómo no me di cuenta antes. Las magulladuras de tu rostro me distrajeron.
Coleman no podía respirar. El duque continuó, inclinándose hacia él:
–Tu hermana se consagró en cuerpo y alma a buscarte. ¿Y es así como la recompensas? ¿Huyendo de tus familiares cuando por fin te han encontrado? ¿Es que no te importa saber lo que le sucedió? ¿O cómo murió?
Una lágrima ardiente resbaló por la mejilla de Coleman. Se la enjugó con rabia, acogiendo con agrado el dolor que le produjo el brusco roce.
El duque le sostenía la mirada.
–Murió durante el parto. Hace ya muchos años. Habría sido una niña. Nuestro tercer retoño. Ninguna de las dos sobrevivió. Perdimos también a nuestro primogénito. El tifus se lo llevó. Yardley, aquí presente, es lo único que me queda de ella.
Coleman se apartó de él, tambaleándose, para apoyarse contra la puerta. Se sentía débil. Había pasado años huyendo sin cesar hasta un punto en que casi había logrado engañarse a sí mismo. Y ahora, según parecía, el engaño había caído. Al menos había protegido el buen nombre de Auggie hasta el final.
«Dios mío», exclamó para sus adentros. Nada de aquello parecía real.
–¿Y qué le sucedió a mi madre? ¿También está muerta?
El duque sacudió la cabeza.
–No. Está viva.
–Me alegro de oírlo –soltó un suspiro tembloroso, y asintió con la cabeza–. Ella fue buena conmigo –tragó saliva, esforzándose por mantener un tono firme de voz–. ¿Y mi padre, el conde?
–Sigue vivo, también.
Coleman apretó la mandíbula y se golpeó un muslo con el puño.
–Por supuesto –se apartó de la pared, consciente de las veces que se había imaginado el rostro de su padre en los contrincantes contra los que había boxeado desde que tenía veinte años. El odio que había acumulado contra su padre era una de las numerosas razones por las que nunca se había preocupado de buscar a su familia. Porque habría terminado tiñendo con su sangre hasta la última pared de Londres–. ¿Está aquí, en Nueva York?
Yardley se le acercó.
–No. Él no sabe que te hemos estado buscando.
Con mano temblorosa, Coleman se apartó del rostro los largos mechones de su melena.
–¿Y cómo es que no lo sabe?
El duque suspiró.
–Augustine siempre pensó que él era el responsable de tu desaparición. Y yo había visto pruebas más que suficientes para darle crédito. Opté, en consecuencia, por no sumarlo a nuestras pesquisas. Incluida esta. Temíamos que pudiera impedírnoslo.
Aquellos hombres conocían bien a su padre.
–Sube arriba y toma un brandy –sugirió Yardley–. Habla con nosotros con la privacidad que todos nos merecemos.
Coleman asintió levemente y atravesó el vestíbulo en su compañía, obediente. Los siguió al piso superior por una escalera alfombrada hasta que lo invitaron a entrar en una suntuosa habitación con ventanales que daban al Bowling Green Park.
De repente era como si volviera a tener diez años y estuviera contemplando la ciudad de Nueva York por primera vez. Era una sensación espeluznante. Se sentó incómodo en la butaca de cuero que le ofrecieron.
Un vaso lleno de brandy apareció en su mano. Apenas podía sostenerlo. El líquido ambarino se agitó dentro del cristal. La última vez que había tocado un cristal de similar calidad fue cuando arrojó una licorera contra el suelo de aquel sótano en el que lo habían mantenido encerrado… cuando estuvo chillando y chillando hasta que dejó de sentir tanto su cuerpo como su alma. Se había sentido entonces como un ser ajeno, una rareza. Y la misma sensación tenía precisamente en aquel momento, con su pelo largo y su rostro amoratado, sosteniendo entre sus dedos un valioso licor destinado a ser consumido por pisaverdes vestidos de puntillas. En realidad, nunca había tenido la sensación de pertenecer a sitio alguno. Él no era ni un pisaverde ni un golfo de la calle. El mundo del boxeo era el único que tenía sentido para él. Luchar o caer.
Yardley se sentó lentamente frente a él.
–Mi madre soñó con que todavía estabas vivo. Eso la movió a elaborar un mapa de Nueva York donde figuraba con un círculo tu localización. Dijo que lo había soñado. Yo conservé ese mapa después de su muerte. Es por eso por lo que estamos aquí: gracias a ella. Su alma estaba claramente conectada con la tuya. Jamás se resignó a perderte.
Coleman soltó otro tembloroso suspiro. Él también había soñado a veces con Auggie. En una ocasión había aparecido en un combate de boxeo a su lado, sobresaltándolo y haciéndole fallar un gancho. En sus sueños, nunca decía una palabra. Solo sonreía. Y, en aquel momento, sabía ya por qué. Le había estado sonriendo desde el otro mundo.
El duque acercó su silla y se sentó.
–¿Qué te sucedió la noche en que desapareciste? –susurró, inclinándose hacia delante–. ¿Puedes hablar de ello?
Coleman se quedó mirando fijamente la copa de brandy sin verla. El muchacho que había sido antaño insistía en que dijera algo. En el nombre de su hermana.
–Pasé cinco años encerrado en un sótano después de que mi padre hubiera hecho enfadar al hombre equivocado.
Yardley dejó caer la mano sobre su rodilla.
–¿Cinco años? Por Dios, ¿qué fue lo que te pasó?
El duque se inclinó aún más hacia él.
–¿Te pegaron?
Llevándose la copa a los labios, Coleman bebió un trago del ardiente licor.
–Ojalá. El dolor físico lo soporto increíblemente bien.
Ambos hombres se quedaron callados.
Coleman percibió que querían que dijera más. Pero, en su opinión, ya había hablado suficiente.
El duque escrutó sus rasgos.
–¿Cómo escapaste?
Coleman bebió otro rápido trago.
–No escapé. Un día, mi secuestrador abrió la puerta del sótano donde me tenía encerrado, me puso un rollo de billetes en la mano y me dijo que empezara una nueva vida. Y eso fue lo que hice.
Yardley se lo quedó mirando extrañado por unos instantes.
–¿Después de tenerte secuestrado durante cinco años, ese hombre te dejó marchar? ¿Por qué?
Coleman se encogió de hombros.
–Puede que resulte difícil de creer, pero llegamos a convertirnos en grandes amigos. Él sabía que me había retenido el tiempo suficiente y no estaba interesado en llevarme consigo a Venecia. Se iba a casar y la gente de su círculo se habría puesto a hacer preguntas. Ya las estaban haciendo.
–¿Hiciste amistad con ese hombre? ¿Después que él…? ¿No acudiste a las autoridades nada más ser liberado? –inquirió el duque–. ¿Para denunciarlo?
Coleman sacudió la cabeza.
–Yo no quería que lo que sabía de mi padre llegase a oídos de mi hermana o de mi madre. Si yo hubiera aparecido de repente, eso habría destruido sus vidas.
El duque le sostuvo la mirada.
–¿Cuánta gente estuvo implicada en tu desaparición? ¿Quiénes fueron? ¿Y cuándo te sacaron a escondidas de Nueva York?
–Solamente hubo un hombre involucrado en mi desaparición. Un veneciano. Y nunca abandoné Nueva York.
–¿Tú nunca…? ¿Durante todo este tiempo, has estado…? –el duque cerró los ojos y de repente se agarró la cabeza con ambas manos–. Dios mío –y se meció durante unos instantes, encogido sobre sí mismo.
Coleman dejó la copa de brandy en la mesa que tenía al lado y se levantó, medio aturdido.
–Os agradezco a los dos que atendierais la súplica de mi hermana, aunque fuera después de su muerte. Sé que si hubiera sido Auggie la secuestrada, yo habría luchado por ella hasta el final, también. Lo único que lamento es no haber podido verla por última vez. Eso me habría gustado tanto… Ella y yo nos separamos en los mejores términos y… –tragó saliva, emocionado, intentando no dejarse vencer por la emoción. Desaparecida su hermana, ¿qué sentido tenía volver a su antigua vida? Ninguno. Su madre siempre había vivido para su esposo. ¿Quién era él para quebrar las ilusiones que siempre había puesto en el hombre al que amaba?–. Debo irme.
Yardley se levantó rápidamente.
–¿Irte? No. No puedes irte. Estamos aquí para llevarte a casa con nosotros. A Londres. Al lugar donde perteneces.
Pero Coleman se dirigió de vuelta a la puerta y se pasó una mano por su rostro machacado a golpes.
–¿Tengo pinta de que mi lugar en el mundo sea un salón de baile, caballeros? Han pasado demasiados años.
El duque se levantó también.
–Atwood. No puedes marcharte ahora que te hemos encontrado. Nos gustaría llegar a conocerte bien y, sinceramente, anhelamos ayudarte en el proceso de vuelta a nuestro círculo. Sé que eso llevará tiempo, pero…
–No –Coleman sacudió de nuevo la cabeza–. Soy conocido por mi nombre de boxeador, que no por mi título, y no quiero más vida que la que tengo ahora. Hay gente que depende de mí. Tengo otro propósito en la vida que no es el de vivir en la tristeza y la nostalgia.
El duque se volvió bruscamente hacia Yardley, frotándose la nuca.
–Yardley, habla con él. Porque yo no estoy pensando con coherencia. Y él tampoco.
El joven se acercó rápidamente a Coleman y acercó mucho su rostro al suyo, tensos sus duros rasgos.
–Llevar otro nombre que aquel con el que naciste, sabiendo todo lo que mi madre y tú sufristeis, sería una ofensa tanto para ella como para ti. Por Dios. Ha pasado mucho tiempo. Si no eres capaz de enfrentarte con esto ahora, ¿lo serás alguna vez?
Aquel joven no lo entendía. No se trataba de que fuera incapaz de enfrentarse con su pasado. Lo había enfrentado. Lo había vivido. Se trataba de enfrentarse con la furia que tenía todavía que descargar sobre la única persona a la que había querido ver muerto: su padre. No su secuestrador. Su propio padre.
Se encaró con Yardley.
–Si vuelvo a Londres, haré algo más que enfrentarme con mi padre. Lo mataré.
–No lo harás –lo apuntó Yardley con el dedo.
–Tú no me conoces –masculló Coleman entre dientes–. A fuerza de golpes, he convertido a hombres en puros charcos de sangre por mucho menos.
–Matarlo no cambiará lo que te sucedió.
–Y dejarlo vivo, tampoco.
Su sobrino le tocó un brazo.
–Dejando a un lado todo lo que pasó, seguro que entiendes que le debes a tu madre un poco de descanso, y de paz. Una paz que mi propia madre jamás disfrutó.
Coleman suspiró. Sí, le debía eso a su madre. Pero si la pobre mujer llegaba alguna vez a conocer la verdad…. Qué situación tan complicada. Resultaba evidente que no podía marcharse sin más y fingir que no quería volver.
–Necesito tiempo.
Yardley bajó su mentón afeitado.
–Llevas fuera casi treinta años. ¿Cuánto tiempo más necesitas?
–Lo que parece que no entiendes, sobrino, es que yo llevo una vida completamente ajena a mi pasado. Hay gente que depende de mí. Treinta y nueve hombres, para ser exactos. Ellos estuvieron a mi lado cuando más solo me encontraba y no pienso defraudarlos marchándome sin más. No puedo. Necesito tiempo para hacer el proceso.