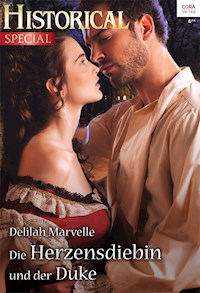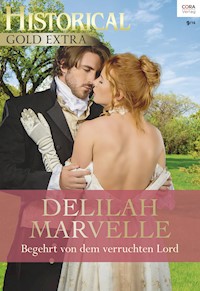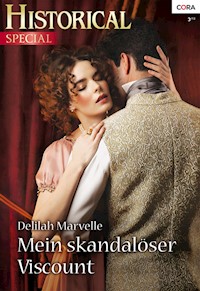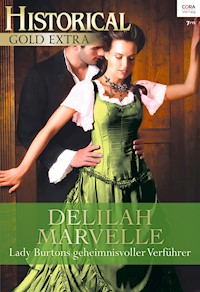5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Estaba a punto de enamorarse del único hombre al que jamás amaría... por segunda vez. Lady Victoria Jane Emerson dejó atrás su idea romántica y juvenil del amor cuando Jonathan la abandonó sin contemplaciones. Cuando le llegó el momento de elegir marido, se prometió a sí misma casarse con alguien que no pudiera romperle el corazón. A su regreso a Inglaterra, tras saldar las deudas de su familia, Jonathan Pierce Thatcher, vizconde de Remington, descubrió que, casi milagrosamente, había sido elegido para competir por la mano de su amada Victoria. Convencer al amor de su vida de que volviera a creer en la magia del romanticismo y en las delicias del deseo era el mayor reto al que se había enfrentado nunca. Y no podía fracasar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Delilah Marvelle. Todos los derechos reservados.
ÉRASE UNA VEZ UN ESCÁNDALO, Nº 40 - agosto 2013
Título original: Once Upon a Scandal
Publicada originalmente por HQN.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3473-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Querido lector:
Siempre he querido crear una versión más osada y sensual de un cuento de hadas, semejante a las que desarrollaron los hermanos Grimm. Quería escribir un cuento de hadas realista que contuviera toda clase de emociones desgarradoras, pero sin esas soluciones facilonas que proporciona la magia. Así que me puse a inventar una versión muy retorcida de La Cenicienta, solo que sin hacer de Cenicienta la heroína. En lugar de eso, quería que la Cenicienta fuera él. Quería que el héroe fuera enormemente romántico, amable y bueno, y que buscara eternamente a su Princesa Azul, como había hecho Cenicienta. Así que lo doté de un gran corazón y le presenté a una madrastra que jamás le tuvo simpatía y que, en cambio, lo obligó a convertirse en un criado de otra especie. Después equilibré la balanza de sus penalidades dándole una hermanastra que lo adoraba y que intentaba protegerlo a cada paso. En lugar de un zapatito de cristal, pensé que un anillo de rubíes sería más adecuado para desarrollar mi cuento de hadas.
Ahora bien, a pesar de lo mucho que adoro Inglaterra y su historia, siempre he querido ambientar una de mis novelas en la bella Venecia. Así que empecé a hurgar en su fascinante historia y descubrí la figura del cicisbeo, conocido también como cavalier servente. Para quienes no sepan lo que es un cicisbeo, era esta una práctica muy extendida entre la nobleza italiana de los siglos XVIII y XIX, que permitía a una mujer casada tener un favorito durante un plazo de tiempo determinado, con el permiso de su marido. Se cuenta que el propio lord Byron fue durante una temporada el cicisbeo de la contessa Teresa Gamba Guiccioli y que su marido alardeaba de ello. Aunque los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre si el cicisbeo era también el amante de la señora a la que servía (unos dicen que sí, otros que no), los límites son lo suficientemente imprecisos como para que la historia pueda decantarse hacia uno u otro lado. Dejo en tus manos, mi querido lector, la tarea de descubrir hacia qué lado me decanto yo.
Con mucho cariño,
Delilah Marvelle
Para mi madre, Urszula, que plantó arrebatadoras ideas románticas en mi cabeza mucho antes de saber yo siquiera lo que era eso. Te quiero y te echo de menos, y sé que volveré a verte cuando llegue al otro lado.
Prólogo
A un caballero auténtico se lo reconoce por su tendencia hacia el matrimonio, mientras que a un libertino auténtico se lo reconoce por su tendencia hacia el escándalo. Aunque una dama se crea capaz de diferenciar entre uno y otro, a veces resulta imposible.
Cómo evitar un escándalo
Anónimo
Bath, Inglaterra, 21 de agosto de 1824
Señorío de Linford, última hora de la tarde
Pese a que Jonathan Pierce Thatcher, vizconde de Remington, tenía ya diecinueve años y a ojos de la sociedad era por tanto un hombre hecho y derecho, una parte de su espíritu se había quedado para siempre, secretamente, en los doce años. Era esa parte de su espíritu la que aún creía en nociones tan absurdas como el amor cortés, la magia y el destino. Sabía que ni la magia ni el destino tenían cabida en la mente de un hombre de verdad tal y como lo definía el mundo real, pero para él no eran más que otras formas de llamar a la esperanza, y nadie podría convencerlo jamás de que la esperanza no existía. Porque existía.
Y, en ese instante, en el marco de un extenso jardín repleto de flores marchitas y luz mortecina, la esperanza le susurraba con ardor que por fin había llegado para él el momento de amar. Que la joven de rizos rubios y vaporoso vestido de damasco blanco que yacía lánguidamente recostada junto a su institutriz a la sombra de su parasol iba a cambiar su vida para siempre. Con tal de que consiguiera convencerla de que así lo hiciera.
Jonathan se refrenó para no murmurar extasiado el nombre de lady Victoria ni mirarla fijamente por entre la multitud de invitados que lo separaba de ella. Casi le había besado los pies a Grayson por invitarlo a casa de los Linford. Casi.
Hallarse tan cerca de Victoria durante dos semanas iba a permitirle al fin hacerla suya de corazón y de nombre. Solo necesitaba recordar que el anfitrión no era otro que su padre, el siempre ceñudo conde de Linford, que solía ponerse a vociferar como un loco cada vez que algo no era de su agrado. Por suerte, aquel cascarrabias le tenía simpatía y a menudo se jactaba de que Jonathan era para él como un hijo.
Conocía a Victoria desde hacía un año, y se sentía atraído hacia ella por algo casi sobrenatural. Había en aquellos ojos de color jade una hondura inefable, muy superior a la que correspondía a sus diecisiete años de edad. A pesar de que le hablaba con aplomo e ingenio, de un modo que parecía dar a entender que no necesitaba a nadie y menos a él, no había intentado engatusarlo con mentiras ni una sola vez. Jonathan notaba que, en el fondo, era tan romántica como él, o incluso más. Sencillamente, prefería negarlo.
Volviéndose hacia su amigo Grayson, Jonathan procuró que sus labios y sus palabras quedaran ocultos a los hombres y mujeres que disfrutaban de la fruta, los dulces y las tartas que se amontonaban sobre bandejas de plata colocadas en las mesas dispersas por el jardín.
–¿Cuándo crees que debo declararme? –preguntó–. ¿Antes de irme? ¿O a mi regreso de Venecia?
Grayson tomó el último trozo de tarta que quedaba en su plato de porcelana y se lo metió en la boca. Mientras masticaba con denuedo, sacudió la rubia cabeza y dirigió la mirada hacia Victoria, sentada al otro lado del jardín.
–Jamás recomiendo precipitarse –contestó mientras masticaba–, pero teniendo en cuenta el aprieto en que te hallas, no esperes. A juzgar por la dote de mi prima, a estas alturas media Europa debe de estar ya haciendo cola delante de la puerta de mi tío.
Jonathan asintió a medias, pero se le encogió el estómago al pensarlo.
–Ojalá ella sienta lo mismo.
Grayson suspiró y dejó su plato vacío en una esquina de la mesa cubierta con un mantel de hilo que había a su lado.
–Hagas lo que hagas, Remington, no seas bobo, no le digas que la quieres.
Jonathan se giró ligeramente y bajó la voz.
–¿Y por qué no? Da la casualidad de que es lo que siento.
–Lo que sientas no importa. Victoria es una Linford de la peor especie. En cuanto pronuncies la palabra «amor», te dará calabazas por ser un hipócrita.
–¿Un hipócrita? ¿Por decirle...?
–Sí. Por decírselo. Por si no lo has notado todavía, se parece mucho a su padre, solo que ella no grita ni refunfuña. ¿Y quién puede reprochárselo, después de las cosas que le han pasado? Las estrellas no pueden brillar si las nubes tapan el cielo. No es nada personal, nada que tenga que ver contigo. Sencillamente, es así. Por eso te sugiero que seas muy sutil estas próximas dos semanas. No la agobies con tus estúpidas payasadas de enamorado, o huirá de ti, al margen de lo que sienta.
Jonathan respiró hondo y exhaló, reacio a escuchar nada, salvo lo que le decían sus entrañas. Y sus entrañas le decían que con sutilezas no lograría conquistar a la bella dama.
–Ve a distraer a su institutriz, ¿quieres? Necesito hablar con ella.
–¿Ahora? –preguntó Grayson.
–Sí, ahora. Ve, anda.
Grayson se inclinó hacia él y susurró:
–No te he invitado a venir para verte cometer un suicidio. Tienes que ser sutil. Y declararte teniendo a dos pasos a mi tío y a medio Londres no es precisamente sutil.
Jonathan puso los ojos en blanco.
–No pienso pedirle su mano aquí mismo. Solo quiero estar un rato a solas con ella, sin esa dichosa institutriz al lado. Ya sabes lo que opina de mí la señora Lambert. Esa bruja la tiene tomada conmigo.
–Porque para ella supones un obstáculo. A fin de cuentas, piensa venderle la mercancía a un duque. Y lamento poner de manifiesto la triste realidad, Remington, pero tú no eres duque. Ni marqués. Ni siquiera conde o...
–Ya basta –Jonathan lo miró con enfado–. ¿Vas a hacerme ese favor o no?
–Olvídalo. Con lo que ya he hecho por ti, merezco que les pongas mi nombre a todos tus hijos, chicos o chicas, da igual. Deberían llamarse todos «Grayson».
Jonathan se acercó para dejar bien claro que le sacaba una cabeza y varios centímetros de ancho.
–Teniendo en cuenta la cantidad de veces que me han dado un puñetazo por tu culpa, me debes esto y mucho más.
Grayson soltó un bufido.
–¿Y qué demonios esperas que haga? ¿Atar a la señora Lambert y meterla en un armario mientras todo el mundo mira como haces de Romeo?
–Sí, eso es exactamente lo que espero que hagas. Solo dispongo de dos semanas para conseguir que Victoria prometa casarse conmigo. Dos semanas. Necesito hasta el último segundo que pueda conseguir.
Grayson le clavó un dedo bajo la corbata.
–Tienes toda la vida por delante. Toda la vida. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Eh? Por lo que he oído decir, las venecianas son muy ardientes. Disfruta primero un poco de aquello y vuelve luego a esto.
Jonathan suspiró. No se trataba de conocer a una mujer y pasar unas pocas noches de pasión. Se trataba de conocer a su media naranja y pasar una vida entera de pasión.
–Quince minutos.
Grayson sacudió la cabeza.
–¿Por qué siempre tienes que complicarte la vida y complicármela a mí? ¿Por qué?
–Vaya, ¿tú crees que yo te complico la vida? –bajó la voz–. No soy yo quien roba para pagar a mujeres que con toda probabilidad acabarán por costarte un ojo de la cara.
Grayson infló los carrillos y los desinfló de un solo soplido.
–No necesito otro padre que me diga todo lo que hago mal.
Jonathan refrenó el impulso de darle una colleja.
–Un solo padre no basta para hacerte ir por el buen camino. No bastarían ni seis. Tú desapruebas mi vida, Grayson, y yo desapruebo la tuya. Por eso hemos de convenir en que somos distintos. Ahora, ¿vas a hacerme ese favor o no?
Su amigo suspiró y observó el jardín.
–Te doy quince minutos si prometes no decirle a mi padre lo del dinero.
Jonathan sonrió y le dio un codazo en el brazo.
–Trato hecho.
Grayson le devolvió el codazo.
–Quédate aquí. Le diré a Victoria que venga y me ocuparé de la señora Lambert.
Jonathan lo señaló con el dedo.
–Tú sí que eres un buen amigo.
–Mejor de lo que lo serás tú nunca –Grayson sonrió mordazmente, rodeó la mesa y se alejó andando por el prado.
Jonathan se ajustó los puños de la levita y se acercó a la mesa más cercana cubierta de bandejas de plata. Encontró una casi vacía, se inclinó sobre ella y se sirvió de su bruñida superficie para ver si su cabello negro seguía presentando un aspecto decente. Se atusó un par de mechones rebeldes que el viento había apartado de su frente, se irguió y al retroceder miró hacia donde se había ido Grayson.
Pasó lady Somerville con su anciano marido, camino de la fuente. Levantó los ojos oscuros y miró fijamente a Jonathan desde lejos. Inclinó la cabeza elegantemente al tiempo que una sonrisa se dibujaba en sus labios pintados, y luego siguió mirándolo por el rabillo del ojo con una expresión ansiosa y seductora que hizo que a Jonathan se le pusiera la piel de gallina.
Hizo caso omiso de aquel descarado coqueteo. ¿Por qué sería que solo las mujeres casadas lo encontraban atractivo? ¿Acaso llevaba grabado en la frente «juega conmigo si tienes más de treinta años»? Por amor de Dios, era tan joven que casi podía ser su hijo.
Se detuvo cuando una esbelta figura vestida de damasco blanco y muselina de la India apareció al otro lado de la mesa. Se le aceleró el pulso cuando Victoria apoyó su sombrilla sobre la manga abullonada de su vestido y contempló tranquilamente las bandejas llenas de comida.
«Dios te bendiga, Grayson», pensó para sí.
Respiró hondo para calmarse, agarró un plato vacío y rodeó la mesa para acercarse a ella. Se paró a su lado y se inclinó para ofrecerle el plato. Aunque deseaba expresarle todo lo que guardaba dentro, no pudo hacer otra cosa que ofrecerle el plato y esperar a que su mano enguantada lo tomara. Victoria se volvió rozando con sus faldas las piernas de Jonathan y levantó los ojos verdes hacia él. A Jonathan le dio un vuelco el corazón cuando aquellos labios carnosos, rosados y tersos se curvaron en una sonrisa radiante. Victoria retrocedió para poner entre ellos una distancia más respetable, pero no dejó de mirarlo a los ojos.
Estuvieron un rato sin decir nada. Jonathan siguió sosteniendo el plato tontamente mientras ella permanecía allí parada, como si él no le estuviera ofreciendo nada. No dijo nada, pero Jonathan sabía que se estaba limitando a cumplir el papel de una dama rodeada de miradas curiosas.
–La tarta de manzana merece infinitos encomios –comentó en tono banal, acercándole el plato–. Quizá quiera probar lo poco que queda antes de que me lo coma yo.
Ella bajó la barbilla, movió la sombrilla sobre su hombro y miró hacia las tartas partidas en raciones. Levantó una de sus rubias cejas.
–¿De veras piensa comerse las cuatro tartas? ¿Tan glotón es?
Jonathan soltó una risa forzada al caer en la cuenta de que todavía quedaban cuatro tartas de manzana en las bandejas. Carraspeó y señaló el plato que sostenía aún.
–Intentaba trabar conversación, eso es todo.
–¿Trabar conversación acerca de una tarta? Ya veo –recorrió la mesa a lo largo, dedicándole una sonrisa provocativa–. Haga lo que haga, milord, no hable del tiempo a continuación. Esta última media hora han sido seis personas las que me han hecho notar que no hay ni una sola nube en el cielo. Desde entonces no he dejado de rezar por que empiece a llover. Quizás así mejore la conversación.
Jonathan se rio y bajó la voz.
–En mi caso no tiene que preocuparse por la conversación. A decir verdad, ni siquiera me había fijado en el tiempo que hace, yendo usted vestida como lo está. ¿Me permite decirle lo increíblemente bella que está con ese vestido? Un ángel en su forma más pura. Es una pena que no haya nubes en el cielo para que se siente en una de ellas.
Victoria se rio y meneó la cabeza.
–¿Por qué será, milord, que la última vez que lo vi tenía usted cosas mucho más inteligentes que decir?
«Porque la última vez que te vi no iba a marcharme al extranjero». Alejó de sí aquella idea y procuró mostrarse sutil. Sutil, sutil, sutil...
–¿Cuántos meses faltan para que debute en sociedad? –preguntó a pesar de que ya sabía la respuesta.
Victoria suspiró.
–Siete. La señora Lambert no permite que lo olvide. Ni mi padre.
Siete meses. Él estaría fuera aquellos siete meses, quizás incluso ocho o diez, dependiendo de cuánto tiempo tardara en dejar instalada a su hermanastra en su nueva vida. Y luego estaba su madrastra. Confiaba en que no solo se quedara en Venecia, sino en que muriera allí.
La miró a los ojos y comprendió que, si esperaba para declararse, tendría que competir con una horda de hombres mucho más ricos y encopetados que él. Solo disponía de dos mil libras al año. Y aunque su renta podía procurarle una vida excelente y digna de envidia para la mayoría, solo le permitía tener una finca. El padre de Victoria, en cambio, tenía cinco.
Ella lo miró con expectación, como si lo animara en silencio a hacer algo más que mirarla intensamente. Jonathan sintió el deseo de agarrarla, besarla y declararse así.
–Me marcho a Venecia –balbució mientras toqueteaba el plato que sostenía todavía.
Ella asintió a medias y sus rizos recogidos se mecieron rozando sus mejillas.
–Sí, lo sé. Cuando pasen estos días. Me lo ha dicho Grayson –un suspiro suave escapó de sus labios–. Ojalá pudiera viajar yo. Pero, por desgracia, mi padre se niega a permitírmelo.
¿Aquel delicioso anhelo que sentía en su voz se debía a él, o al deseo de viajar?
–¿Puedo escribirle acerca de mis viajes?
Sus ojos verdes se iluminaron.
–Por supuesto que sí. ¿Quién si no usted puede salvarme del aburrimiento?
Aquello no iba a ninguna parte. Era la misma historia de siempre: se decía todo y nada. Con sutilezas no iba a conquistarla, a pesar de lo que creyera Grayson. Pero a decir verdad, para su amigo cortejar a una mujer consistía en levantarle la falda y silbar.
Rodeó la mesa y se acercó a ella sintiéndose como si los quince minutos de que disponía hubieran quedado reducidos a uno. Se inclinó, le ofreció de nuevo el plato y procuró no dejarse distraer demasiado por el olor irresistible a jabón y lavanda que emanaba de ella.
–Victoria –susurró escudriñando su cara para grabar en su memoria el arco de sus cejas rubias y la tersura de su piel de porcelana a la luz evanescente del atardecer–, tome el plato si me quiere.
Lo miró con sorpresa. Retrocedió y miró a lo lejos. Girando levemente la muñeca, tapó a ambos con la sombrilla, se inclinó hacia él y chasqueó la lengua.
–Veo que hoy se siente más amoroso que de costumbre.
–Perdóneme, pero hay ocasiones en que un hombre ha de serlo.
–¿Ah, sí? ¿Y qué ocasiones son esas? ¿El fin de los tiempos?
–Quiero asegurarme de su cariño.
Ella se rio suavemente.
–¿Ofreciéndome un plato?
«Ofreciéndote mi vida». Señaló el plato que sostenía.
–Este plato es solo una metáfora que representa todo cuanto soy. Pulido. Limpio. Capaz de presentar, sostener y aguantar lo que ponga usted sobre él, y al mismo tiempo de permitirle comer tanto por placer como por necesidad de alimento, aunque curiosamente sea también frágil en extremo. Si se cayera, se haría añicos y quedaría inservible. Le diría más cosas, pero no estamos solos y no puedo permitirme ser más vehemente sin correr el riesgo de estrecharla entre mis brazos.
Victoria se quedó mirándolo un momento y bajó la voz una octava.
–Entonces, si acepto el plato, ¿estaré en realidad aceptando su corazón? ¿Es eso lo que pretende decirme, milord?
Él respiró hondo, trémulo.
–Sí, exactamente.
–Qué ingenioso –sonrió, se inclinó y pasó juguetonamente el dedo enguantado por el borde pintado del plato–. Sáquele brillo y téngalo listo para cuando debute. Estoy segura de que podré encontrarle un lugar en mi mesa. Entre tanto, úselo para disfrutar de cuantas tartas sea capaz de engullir. Debo irme antes de que la señora Lambert se dé cuenta de que Grayson solo intenta distraerla –sonrió, giró airosamente la sombrilla y se alejó rápidamente.
Demonios. Aquello no era un no, ni un sí.
Jonathan suspiró, enfadado, y volvió a dejar el plato sobre la mesa. Se volvió para mirar aquellas hermosas y voluptuosas caderas que se mecían bajo la falda del vestido blanco. Victoria cruzó el prado verde pasando entre los invitados y se dirigió hacia la fuente que se veía a lo lejos.
Jonathan tenía dos semanas para convencerla de que su corazón solo latía por ella. Dos semanas. Porque si partía de Inglaterra sin haber extraído una promesa de matrimonio de aquellos labios, sabía que al volver la encontraría casada con algún malnacido con mucha suerte y que lamentaría por siempre lo que pudo ser y no fue.
Escándalo 1
Una dama jamás debe hacer promesas a un caballero sin el consentimiento de su mentora. Ello solo conduce a situaciones extremadamente comprometidas.
Cómo evitar un escándalo
Anónimo
Dos semanas después, pasada la medianoche
Casa de campo de los Linford
El restallido de un trueno sobresaltó a lady Victoria Jane Emerson, despertándola de su sopor. Abrió los ojos. La lluvia tamborileaba sobre las grandes y adornadas ventanas y resonaba en la serena penumbra de una habitación que no reconoció.
Gruñó. Estaba en la finca.
¡Ah, cuánto habría deseado que su padre les dejara quedarse en Londres! Aunque le tenía mucho cariño a Bath, detestaba cada palmo de su finca, fundada hacía ciento treinta años. Era un cementerio viviente, y no se trataba únicamente de una idea caprichosa suya: en aquella finca habían muerto muchos miembros de la familia Linford a lo largo de las décadas. De hecho, la ladera de la colina que había más allá de la carretera principal estaba salpicada de lápidas y criptas pertenecientes a miembros del linaje, entre los que se encontraban algunos de los más estimados y algunos de los más detestables. En aquella misma colina estaba enterrada su madre, muerta hacía cuatro años, y su hermano mellizo, fallecido hacía casi dos.
Un relámpago desgarró el cielo nocturno iluminando con un súbito resplandor blanco la gran chimenea que había frente a su cama. Se acurrucó al calor de la manta y se arrimó un poco más a su perro, que antes había sido el de su hermano. Pero en lugar de tocar su pelo suave y cálido, sus dedos solo sintieron el frescor de la sábana de hilo.
Palpó el espacio vacío que había a su lado.
–¿Flint? –se sentó y apartó la colcha.
Resonó otro trueno mientras comprendía, aterrorizada, que el perro no estaba entre las sábanas.
–¿Flint? –al levantarse vio que la puerta estaba entornada. El tenue resplandor de una vela se colaba por la rendija.
Otra vez no. ¿Quién iba a imaginar que un terrier paticorto pudiera ser tan andarín? Cruzó rápidamente la habitación y abrió del todo la puerta. Salió al pasillo con cautela. Las velas de las lámparas cercanas se estaban apagando y las sombras iban alargándose sobre los retratos de lejanos antepasados que colgaban de las paredes.
Notó un escalofrío de temor. Era tan tarde que dudaba que los criados estuvieran levantados para ayudarla. Claro que, si Flint se ponía a ladrar, todo el mundo se despertaría en un periquete, incluidos los veinte invitados que había en la casa. Y entonces su padre le echaría otro sermón acerca de lo absurdo de tener en casa a un chucho que no servía ni para cazar.
–Flint –siseó en la oscuridad–. ¡Flint!
No obtuvo respuesta. Lo que significaba que el perro no la oía desde donde estaba.
«Maldito sea». Soltó un soplido. Se resistía a salir de su habitación, pero se lo había prometido a su hermano, y una promesa era una promesa. Durante sus últimos días, Victor había insistido una y otra vez en que cuidara de Flint y lo defendiera del peligro. Sobre todo porque Flint era un perro muy bobo, conocido por morder cualquier cosa, y si no lo vigilaban de cerca, era muy probable que se muriera. Seguramente el muy necio estaría destrozando algo con los dientes en aquel mismo momento. Quizás incluso el mantel de su bisabuela, en el saloncito azul, al que había estado ladrando...
Se detuvo, con los ojos como platos. ¡Oh, no! ¡Su padre lo mandaría al taxidermista en menos de una semana!
Torció a la derecha y echó a correr por el pasillo. Sus medias de lana resbalaron varias veces sobre el liso suelo de mármol. Derrapando, se agarró a la pared, dobló la esquina y se dio de bruces con un cuerpo enorme.
Soltó un chillido mientras unas manos grandes y desnudas la agarraban de los hombros. Un intenso olor a pimienta de Jamaica asaltó sus sentidos. Parpadeó y se quedó mirando pasmada una camisa de hilo que colgaba abierta, dejando al descubierto un pecho musculoso y nervudo, salpicado de vello rizado y negro. Se apartó de él, consciente de quién se cernía sobre ella: el vizconde de Remington.
–O soy demasiado alto para usted, queridísima Victoria, o usted es demasiado baja para mí. ¿Qué opina usted?
Él apoyó un brazo contra la pared, a su lado, para impedirle el paso, y se inclinó hacia ella. Las puntas de su pelo negro, un poco más largo de lo debido, rozaron sus hermosos ojos azules. Al moverse, su camisa se abrió más aún y dejó ver parte de su vientre plano y fibroso.
Victoria apretó los labios, sabedora de que no debía juzgarlo y de que llevaba puesto un camisón de volantes sin bata y el pelo recogido en una trenza. No era en absoluto respetable permanecer en su presencia, pero la escasa luz de las velas, que danzaba sobre sus bellas facciones, parecía susurrarle que se quedara.
Siempre le había gustado Remington. Más que gustarle, en realidad. Sabía cómo hacer que se sintiera... feliz. Incluso cuando no estaba especialmente contenta.
El vizconde sonrió y un hoyuelo apareció en su tersa mejilla izquierda.
–Debo de estar soñando. Estaba pensando en usted. Y aquí está.
Ella se refrenó para no soltar un bufido.
–Teniendo en cuenta la cantidad de invitadas que lo acosan sin ningún sonrojo desde que entró en esta casa, dudo que haya tenido tiempo de pensar en nada.
Remington se rio.
–Veo que está celosa.
–¿Celosa? Nada de eso. Solo siento celos de los vestidos parisinos que llevan todas ellas.
Él fingió una mueca.
–Es usted como una de esas estatuas del jardín, hechas de piedra.
Victoria sonrió.
–Puede que sí. Bien... ¿Ha disfrutado de su estancia aquí?
Remington suspiró, mirándola.
–No. Lo cierto es que no. Confiaba en poder pasar más tiempo con usted, pero esa institutriz suya tan fastidiosa estaba siempre en medio. ¿Sabe que esta mañana le di a esa mujer una respetable misiva para que se la hiciera llegar y ella la rompió por la mitad y me dijo que estaba usted muy ocupada con un tal lord Moreland? Grayson lo niega, pero no me quedaré tranquilo hasta que lo oiga de sus propios labios. ¿Quién es ese Moreland y desde cuándo lo conoce?
Ella hizo una mueca y sacudió la cabeza.
–Lord Moreland es un amigo de la familia, nada más. La señora Lambert solo intentaba protegerme, como siempre. Tiene expectativas muy elevadas puestas en mí. Tan elevadas, que, según ella, no tengo por qué conformarme con menos que un duque. Y puesto que todos los duques que conozco tienen más de cincuenta años, cabe la posibilidad de que nunca me case.
Él la miró, divertido.
–Eso no podemos permitirlo. ¿Estaría dispuesta a conformarse con un simple vizconde? Dispongo de dos mil libras de renta anual, tengo una finca en West Sussex y estoy dispuesto a casarme en cuanto lo esté usted.
Victoria nunca había visto un coqueteo más descarado. Aunque en el fondo le encantaban sus conversaciones ingeniosas con Remington, sabía a qué jugaban los hombres. Y Remington no era el primero que la halagaba con la única intención de favorecer sus propios intereses. Ni sería el último.
Señaló su pecho desnudo.
–Confieso que jamás podría casarme con un hombre que se pasea por mi casa con la camisa abierta como un pirata. Le ruego me perdone, capitán Ojos Azules, pero no estamos en el mar ni yo soy su sirena.
Él se apartó de la pared y se irguió en toda su estatura, más de un metro ochenta, elevándose imponente sobre su metro cincuenta y dos. Cerrándose la camisa con una mano, la miró como si estuviera sinceramente ofendido.
–Da la casualidad de que soy el mayor caballero que jamás tendrá el placer de conocer.
¿Por qué todos los hombres creían tontas a las mujeres? Victoria puso los ojos en blanco.
–Si me disculpa, tengo asuntos mucho más importantes que atender.
–¿De veras? –se acercó y el calor de su piel envolvió a Victoria–. Confío en que no vaya a la cocina a birlar una de las tartas de manzana de la señora Davidson, porque acabo de salir de allí y me he acabado hasta la última migaja.
Victoria soltó una risilla.
–¿Qué le pasa a usted con las tartas de manzana?
El vizconde se encogió de hombros.
–Como sabe, mañana me marcho a Venecia y, según me han dicho, allí solo se comen cítricos, sopa y macarrones. Por eso me estoy permitiendo más caprichos de lo normal –levantó una de sus cejas oscuras–. ¿Qué hacía usted rondando por aquí? ¿Mmm? ¿Debería preocuparme?
Victoria dio un paso atrás y levantó airosamente la barbilla, intentando demostrar que aunque estaba en camisón seguía siendo respetabilísima.
–Solo estaba buscando a mi perro, Flint.
–Ah, su perro –los largos dedos de Remington abrocharon el botón de marfil del cuello de su camisa–. Bien, pues el capitán Ojos Azules está más que dispuesto a ayudarla de cualquier manera que crea usted conveniente.
–No, no será necesario. Yo... –otro trueno la hizo saltar y acercarse a él. Respiró hondo para tranquilizarse y miró la oscuridad que los rodeaba–. Esto está espantosamente oscuro, milord. Y dado que es usted el más viejo de los dos, le pido humildemente que vaya delante.
–¿El más viejo? –soltó una risa–. ¿Desde cuándo? Ahora deje esa tontería de llamarme «milord» y llámeme Remington. Nos conocemos bastante bien.
La señora Lambert la había advertido sobre aquello: acerca de cómo los hombres intentaban bajar todas las barreras de la formalidad antes de pasar al asalto. Victoria se echó la rubia trenza sobre el hombro y lamentó no haber dejado el gorro de dormir en la habitación.
–Prefiero que sigamos tratándonos formalmente.
–¿Formalmente? –se quedó mirándola un momento–. ¿Me está diciendo, Victoria, que entre usted y yo no hay absolutamente nada, aparte de simple formalidad?
No pensaba entregarse a aquel juego a costa de su propia reputación. A pesar de que Remington le gustaba mucho más que ningún otro hombre, iba a tener que esperar y hacer cola, como los demás.
–Entre nosotros no puede haber nada hasta mi debut, milord. Sin duda usted, el mayor caballero que jamás tendré el placer de conocer, puede entenderlo.
Él movió la mandíbula sin dejar de mirarla intensamente y asintió a medias. Retrocedió, se apartó de ella y se alisó la pechera de la camisa con cuidado de que no se le abriera.
–Debería ir a buscar a ese perro –masculló–. De todos modos, esta noche no voy a poder pegar ojo –dio media vuelta y se alejó por el pasillo, hacia la gran escalera que llevaba al piso bajo de la casa.
Victoria parpadeó y miró hacia el largo pasillo. Las sombras parecían moverse malévolamente hacia ella, justo en el límite de la luz de las velas y de las altas ventanas cubiertas con cortinas. Tragó saliva y procuró no estremecerse. Echó a andar por el pasillo en dirección a la escalera, respirando entrecortadamente. Pasó la mano por la barandilla de madera al bajar. Se detuvo en el último escalón. Al oír el eco de los pasos de Remington, dobló una esquina en sombras a su izquierda y se apresuró tras él. Luego aminoró el paso y siguió caminando detrás de su fornida figura, muy cerca de él. Lo siguió a través de la biblioteca, hasta el salón de la cúpula, el saloncito azul y la sala de los tapices. Mientras tanto, silbaban suavemente y daban palmadas llamando a Flint. Pero, por alguna razón, el perro seguía sin responder, lo cual significaba que no podía estar en la casa. A pesar de lo bobo que era, siempre respondía.
¿Y si un criado lo había dejado salir y había olvidado hacerlo entrar? En una noche como aquella, o se habría ahogado o se lo habría comido algún zorro. Un zorro que llevaría varios días sin comer. Se le encogió el estómago. ¡Qué mala guardiana estaba resultando ser! Ni siquiera podía proteger del peligro al perro de su hermano.
Presa de la preocupación, adelantó a Remington y corrió hacia el vestíbulo norte. Descorrió el cerrojo de la enorme puerta de roble, la abrió y salió corriendo afuera. Pasó a toda prisa junto a los faroles de cristal que alumbraban la entrada emparrada y el pórtico de arenisca. Tropezó en el camino de grava e hizo una mueca cuando las piedras se le clavaron en los pies cubiertos con medias. Hacía frío para la estación y una ráfaga de lluvia y aire helado la azotó mientras entornaba los ojos para escudriñar la oscuridad. Avanzó un poco más por el extenso prado, más allá del camino de carruajes, y la lluvia empapó su camisón, su cara y su pelo en un instante.
–¡Flint! –gritó para imponerse al torbellino del viento mientras un torrente de lluvia seguía azotándola y pinchando su pie con sus puntas de aguja–. ¡Flint! ¿Dónde...?
Se quedó paralizada y contuvo la respiración, perpleja, cuando sus pies se hundieron en un charco de espeso y gélido barro que la clavó al suelo. La noche no podía empeorar. ¿Verdad?
–¡Victoria!
Se sobresaltó al oír aquella voz masculina e imperiosa.
–¿Qué demonios está haciendo?
Quizá sí pudiera empeorar, después de todo.
Victoria se acercó a Remington, cuya figura alta y delgada silueteaba la luz de los faroles en medio del aguacero. Tenía el pelo oscuro pegado a la frente y el cuello y su ondulante camisa de hilo había dejado de ondular y, casi transparente, se adhería a sus brazos musculosos y a su ancho pecho.
A ella, el camisón, debajo del cual solo llevaba una camisa, también empezaba a adherírsele al cuerpo. Y aunque no tenía los grandes pechos que solían ostentar las mujeres de su edad, los tenía lo suficientemente grandes como para ponerse colorada.
Cruzó los brazos.
–Debería entrar. Se está mojando.
–Nos estamos mojando los dos –Remington señaló las puertas abiertas debajo del pórtico–. Venga. El perrillo estará seguramente escondido en alguna parte, dentro de la casa.
Ella entornó los párpados. La lluvia le chorreaba por la cara.
–No. Nunca se esconde y siempre contesta cuando lo llamo. O sea, que tiene que estar fuera.
El vizconde se acercó a ella.
–No crea que puede oírnos con toda esta lluvia y este viento. Venga dentro. Confiaba en que pudiéramos hablar.
Qué lío. ¿Hablar? ¿A esas horas de la noche?
Victoria se apartó de él, hizo bocina con las manos y comenzó a gritar para hacerse oír entre el rugido del viento:
–¡Flint! ¿Dónde estás?
–Nos estamos calando hasta los huesos.
–Debería dejar de decir obviedades –hizo una pausa, respiró hondo y gritó a pleno pulmón–: ¡Flint!
La lluvia y el viento siguieron azotándola, y un frío espantoso comenzó a agarrotar sus miembros.
–Victoria, por favor, esto es ridículo. Es un perro. Tiene pelo para protegerse de los elementos. Usted en cambio...
–¡Flint! ¡Fliiiiiiiiint! –gritó asustada, y empezaron a temblarle las extremidades.
¿Dónde estaba el perro? ¿Por qué no respondía? Flint nunca se alejaba tanto de la casa. Nunca.
Se volvió en todas direcciones, preguntándose hacia dónde debía ir, pero llovía tanto y hacía tanto viento que no se veía nada.
–Victoria –Remington la agarró del brazo y tiró de ella hacia atrás–. Prometo ayudarla a buscarlo por la mañana. Ahora venga.
Ella se desasió y avanzó tambaleándose hacia campo abierto. Las medias resbalaron por sus piernas, pegándose al lodo del suelo.
–No. No puedo dejarlo fuera toda la noche. ¡No puedo! No sabe cuidar de sí mismo.
–Igual que su ama –Remington se acercó a ella–. Le pido perdón, pero no me queda otro remedio –unas manos grandes y cálidas la asieron con firmeza por la cintura y la levantaron en vilo sacando sus pies del barro y al mismo tiempo de las medias, que quedaron pegadas al suelo.
Victoria dejó escapar un grito estrangulado cuando se vio elevada sin esfuerzo y apoyada sobre el hombro duro de Remington como un saco de cebada. Sus pies descalzos quedaron colgando delante de él y sus brazos y su larga trenza detrás, con el trasero en pompa. Remington la agarró con fuerza por las caderas y se encaminó a grandes zancadas al pórtico, haciéndola rebotar sobre su hombro.
–¿Qué hace? –gritó ella mientras golpeaba su trasero por encima de la camisa empapada. Pero se quedó paralizada al comprender que no debía tocar ninguna parte de su cuerpo, y menos aún sus nalgas. Se giró sobre su hombro–. ¡Mis medias! Esto... ¡esto es una indecencia! ¡Estoy en camisón!
–Ya lo he notado –contestó con sorna mientras seguía acarreándola hacia la casa.
Victoria se dejó caer sobre él y empezó a tramar un plan para escapar. Al cruzar la puerta, Remington la dejó por fin sobre el suelo de mármol del amplio vestíbulo. Ella resbaló en el charco de agua que se formó enseguida alrededor de sus pies descalzos y fríos y se tambaleó. El vizconde cerró las puertas y echó rápidamente el cerrojo, salpicando agua por todas partes. Se volvió y se recostó contra las puertas. Exhaló un suspiro, se quedó parado un momento y la miró con enfado. Su cara brillaba, mojada todavía por el agua que le chorreaba desde el pelo.
–¿No se da cuenta de que su padre, por no hablar de su primo, me habrían hecho responsable de lo que pudiera haberle pasado ahí fuera?
Como si a ella le importara...
–No pienso abandonar a Flint en una noche como esta –lo rodeó, intentando llegar a las puertas, pero él se apoyó contra los picaportes.
Victoria intentó empujarlo.
–No pienso moverme –anunció él, malhumorado.
–Apártese.
–No. No va a volver a salir con esta lluvia.
Ella volvió a empujarlo para que se apartara de los picaportes, pero sus pies resbalaban sobre el terso mármol. Rechinó los dientes, furiosa, cerró los puños y le asestó un golpe en el hombro.
Él la agarró de los brazos con fuerza, clavándole los dedos por encima de las mangas del camisón, la obligó a girarse y la atrajo hacia sí, de espaldas, para que no pudiera volver a golpearlo. Se inclinó sobre ella y la apresó entre sus brazos y su ancho pecho. Un torrente de agua helada corrió por el cuello y los brazos de Victoria, procedente de sus ropas empapadas. Ella se puso rígida y abrió los ojos de par en par al comprender que la tenía atrapada.
Remington se inclinó más aún, haciéndola combarse hacia delante y sujetándola con su peso.
–Deje de comportarse como una chiquilla impertinente –le ordenó, y su aliento cálido templó un lado de su mejilla helada–. A Flint no va a pasarle nada, pero a usted sí si sigue empapándose.
Victoria tembló entre sus brazos. El frío la había calado hasta los huesos.
–Es lo único que me queda de Victor. Si por eso soy una chiquilla, me da igual. Ahora suélteme. ¡Suélteme!
El vizconde la soltó y los dos se irguieron. Haciéndola volverse hacia él, la asió por los hombros y la atrajo hacia sí. Las pocas velas mortecinas que quedaban en los candelabros del vestíbulo alumbraban suavemente su rostro mojado. Frotó los hombros de Victoria.
–Perdóneme. Grayson me ha dicho ha menudo lo unida que estaba a su hermano.
Ella apartó la mirada. No quería dejarse llevar por emociones que era absurdo sentir. No cambiarían nada: su hermano había muerto, había sucumbido a la viruela después de que un criado lo expusiera a su contagio. A veces se preguntaba por qué no había sido ella.
Remington apretó suavemente sus omóplatos para hacerle comprender que no estaba sola. Ella, que no quería ni necesitaba su compasión, le apartó los brazos bruscamente y se limpió las gotas de agua que corrían por su cara y su barbilla.
–Victoria...
Lo miró.
–¿Qué quiere ahora?
–Yo... me marcho mañana a Venecia.
Suspiró, incapaz de ocultar su decepción. Sabía que no volvería a verlo hasta su debut en sociedad.
–Sí, lo sé.
–Puede que no regrese a tiempo para su debut. Por eso confiaba en que... –hizo una mueca.
Ella lo miró, alarmada por lo que podía decir.
–¿En qué confiaba?
Se encogió de hombros y desvió la mirada.
–Quería... quería darle una cosa, eso es todo. Algo que...
–Más vale que no me esté pidiendo un beso, Remington. Porque no voy a dárselo.
Él se aclaró la garganta y meneó la cabeza. Luego cuadró sus anchos hombros.
–No. A decir verdad, quería darle algo que ayudará a traer de vuelta a Flint.
Victoria suspiró.
–Si es un silbato, no servirá de nada. Ese perro odia los silbatos.
–No es un silbato –se acercó. Su cabello mojado brilló, negro como la noche. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón empapado y sacó un fino anillo de oro y rubíes–. Tenga, es para usted.
Los hombres eran a veces unos perfectos inútiles. ¿A que sí?
–Creo que está usted insultando mi inteligencia. ¿Se puede saber cómo va a ayudar un anillo a traer de vuelta a mi perro?
Remington soltó una hosca carcajada, agarró su mano helada y la obligó a abrirla. Puso el anillo sobre su palma y volvió a cerrarle la mano. El agua de la manga de su camisa mojó su mano, y su piel fría volvió a erizarse.
El vizconde bajó la voz:
–Mi madre me lo dio poco antes de morir, hace ocho años. Estábamos muy unidos. Por lo que he oído contar, se lo regaló una gitana. Lo único que necesita saber es que este anillo le será muy útil con el tiempo. Crea en su magia y le aseguro que todo saldrá bien. Se lo doy para que pueda pedirle todo lo que quiera o necesite mientras estoy fuera.
Victoria abrió la mano y miró el anillo parpadeando. Luego fijó la mirada en Remington.
–Será una broma.
–No.
–Tiene diecinueve años. No creerá de verdad en la magia, ¿verdad?
–La edad no lo cura a uno de la esperanza, que es lo que define la verdadera magia –cerró su mano sin apartar la mirada de sus ojos–. Póngase el anillo en el dedo, susúrrele a la piedra lo que más desea y se hará realidad. Le doy mi palabra.
Victoria soltó un bufido.
–¿Intenta darme gato por liebre? No existen los anillos mágicos.
Remington bajó la barbilla y se acercó. Acarició su mejilla y el calor de su mano la hizo estremecerse.
–¿Cómo lo sabe? –murmuró con los ojos fijos en sus labios–. ¿Les ha susurrado sus deseos más íntimos a todos los anillos que hay en el mundo?
–Bueno, no, pero... –se quedó quieta, consciente de que él se acercaba cada vez más.
Remington bajó la cabeza y se inclinó hacia ella. Victoria sofocó un gemido y se apartó de él apresuradamente, deslizando los pies por el frío suelo de mármol.
No quería que su padre la sorprendiera comportándose como una irresponsable, y menos aún faltando solo siete meses para su presentación en sociedad.
Se acercó a la escalera en penumbra mientras se decía para sus adentros que debía marcharse. Le tembló la mano en la que sujetaba aún el anillo, aunque no por el frío.
–Victoria, por favor... No se vaya. No se vaya aún. Necesito prolongar este instante con usted. Puede que pasen diez meses antes de que vuelva a verla.
El tono ronco y tierno de su voz la hizo derretirse de anhelo. No creía haber sentido aquello por nadie. Ni quería sentirlo, después de haber perdido a tanta gente.
Se detuvo, pero su orgullo se empeñó en que no se volviera o cedería al patético anhelo que sentía de abalanzarse sobre Remington como una ardilla sobre un montón de nueces.
Él carraspeó.
–No tengo por costumbre ir por ahí seduciendo a mujeres, si eso es lo que piensa que estoy haciendo. Pregunte a Grayson. Mi padre fue un auténtico caballero hasta el final, y desde su muerte yo me he mantenido fiel a su legado. Hasta tal punto, de hecho, que ni siquiera me he permitido besar a ninguna mujer.
Victoria se giró hacia él y lo miró a los ojos.
–¿Nunca ha besado a una mujer? ¿A su edad?
–No me diga que usted ya ha besado a algún canalla con mucha suerte, o me colgaré por haberle confesado lo que acabo de confesarle.
Ella contuvo la risa al darse cuenta de lo serio que estaba. Sacudió la cabeza y su trenza mojada se pegó a su hombro.
–Claro que no. Nunca he besado a un hombre.
–Bien, porque no me gusta compartir con otros.
Ella apretó el anillo que le había dado. Los lados de la piedra se clavaron en su palma.
–Yo no me preocuparía por eso. Ni siquiera se me permite estar sola con un hombre que no sea un pariente. Ya lo sabe. Hasta esto se consideraría muy...
Remington se acercó.
–¿Muy qué?
–Indecente.
Él arrugó sus oscuras cejas.
–Las intenciones genuinas no pueden ser indecentes. Le juro por mi honor que jamás he perseguido a una mujer como la persigo a usted. Pero esto... usted... nosotros... Está escrito que así sea. Puedo sentirlo.
–¿Puede sentirlo? –preguntó ella con sorna–. Ay, Dios. Eso no es un buen síntoma. Quizá necesite sanguijuelas.
Remington la miró con enojo.
–Estoy hablando muy en serio.
Victoria soltó una risilla.
–Sí. Demasiado en serio, por lo que veo.
–Victoria... –bajó la voz y se inclinó hacia ella–. No soy un hipócrita. Solo estoy expresando lo que siento. Lo que he sentido siempre. El destino me ha estado susurrando su nombre desde la primera vez que nos vimos. No puedo dejarlo pasar. No puedo renunciar a usted. Hacerlo sería como dar la espalda a todo lo que siento.
Ella lo miró boquiabierta. Parecía creer de verdad en todas las pamplinas que contenían los libros de cuentos. Memeces como anillos mágicos y amores caballerescos capaces de superar a cualquier adversidad. Ella no creía en aquellas bobadas desde que tenía... trece años, cuando la muerte de su madre había hecho añicos no solo la vida de su padre, sino también la suya. Y al morir Victor había muerto también la poca felicidad verdadera que le quedaba. El amor podía sobreponerse a muchas cosas, eso lo sabía, pero no podía vencer a la muerte. Por eso no iba a permitir que la conquistara a ella.
–¿Cómo puede el destino susurrarle nada? –preguntó, desafiante–. No sabe nada sobre mí, aparte de nuestras conversaciones banales.
–Sé bastante sobre usted.
–No es cierto.
–Querida mía, me he informado exhaustivamente sobre usted. Creo que sé más cosas de usted que de mí mismo.
–Conque sí, ¿eh?
–Sí, así es.
–Entonces, dígame, ¿cuándo y dónde nací?