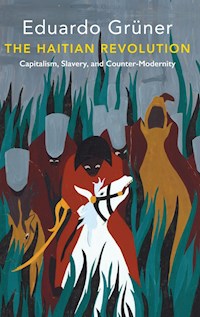Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este libro de Eduardo Grüner, uno de los intelectuales fundamentales de la Argentina, se discute sobre nociones como globalización, pluralismo, multiculturalismo, hibridez, fragmentación cultural, tan frecuentes en los análisis y debates de las ciencias sociales y las teorías de la cultura. Eduardo Grüner propone en este libro una operación en cuatro movimientos: reconstruir una teoría crítica de la cultura que describa el modo en que la Cultura funciona como un instrumento de alienación, dominación y engaño de masas; inscribir los estudios culturales y la teoría poscolonial en una macroteoría histórica que permita alcanzar un análisis totalizador; reinscribir dichos estudios en fundamentos filosóficos duros que permitan sortear las trampas evanescentes de la mera filosofía post; y, por último, recuperar una concepción trágico-poética y política de la experiencia histórica, social y subjetiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca de Eduardo Grüner
Eduardo Grüner es sociólogo, ensayista y crítico cultural. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA, fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es Profesor titular de Sociología y Antropología del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, Literatura de las Artes Combinadas II, y de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de dicha Universidad. Es autor, entre otros, de los libros: Un género culpable (1995, reeditado por Godot en 2014), Las formas de la espada (1997), El sitio de la mirada (2000), La cosa política (2005) y La oscuridad y las luces (2010). Obtuvo el Premio Konex 2004, por Ensayo Filosófico. Fue miembro de la Dirección de las revistas Sitio, Cinégrafo y SyC. Obtuvo el Premio Nacional en la categoría Ensayo Político (2011).
Página de legales
Grüner, Eduardo / El fin de las pequeñas historias / Eduardo Grüner. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EGodot Argentina, 2016. Libro digital, (Crítica)
Archivo Digital: descarga y onlineISBN 978-987-4086-31-0
1. Filosofía Política Argentina. I. Título.
CDD 320.1
ISBN edición impresa: 978-987-4086-15-0
Corrección Hernán López WinneDiseño de tapa e interiores Víctor Malumián
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, octubre de 2023
El fin de las pequeñas historias
Eduardo Grüner
Índice
Prólogo a la presente edición
El fin de las pequeñas historias
De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico
Palabras preliminares
Prólogo
De las ruinas en peligro
PRIMERA PARTE
Introducción. La cultura después de Kosovo
1. La angustia sin influencias
2. Horizontes en marcha
3. Una cuestión de límites
4. Cómo hacer palabras con las cosas
5. ¿Historia de las diferencias o diferencia histórica?
6. ¿La modernidad ya no es moderna?
7. Multiculturalismos, multifundamentalismos, etcétera
8. De la corrección política a la perversión crítica
SEGUNDA PARTE
Introducción. De las “novedades” teóricas y sus políticas posibles
1. Mundialización capitalista, poscolonialidad y sistema-mundo en la era de la falsa totalidad
2. De las ventajas del colonialismo a las virtudes del imperio. Aijaz Ahmad ¿versus? Negri y Hardt
3. Interludio filosófico
4. Literatura, arte e historia en la era poscolonial de la mundialización capitalista. O la suma de las partes es más que el todo
TERCERA PARTE
1. La cosa política
2. La experiencia de lo trágico
3. La experiencia de lo poético
4. La experiencia de lo político
5. El nudo de las experiencias, o la experiencia antropofágica
Conclusión, o la(s) experiencia(s) de un recomienzo
Bibliografía
Print Page List
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
Hitos
Tapa
Página de copyright
Página de título
Índice
Prólogo
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Bibliografía
Colofón
Notas al pie
Prólogo a la presente edición
LA PRIMERA EDICIÓN DE este libro es de marzo de 2002. Seis meses antes, en Nueva York, un atentado inaudito había derrumbado las Torres Gemelas sobre miles de víctimas inocentes. Tres meses antes, en Argentina, la desolación y la asfixia de toda una sociedad habían estallado en un grito de desesperación, cobrándose sus propias vidas. En ese contexto, un libro cuyo espíritu central era el de la teoría crítica podía provocar un efecto de lectura exasperada, y aun rabiosa, sin por eso ceder en las palabras ni en el intento de cierta sofisticación filosófica. Al menos, ese era el propósito, aunque no me toca a mí juzgar el resultado.
¿Sigue siendo así? El mundo ha cambiado mucho en los últimos doce o trece años, aunque no necesariamente para mejor. En parte de América Latina se produjeron algunas contradictorias novedades políticas —que no es el caso de evaluar aquí—, que hoy aparecen en buena medida agotadas o en estado de relativa parálisis, cuando no en franco retroceso. En el resto del mundo se agudizó un estado de crisis arrastrado por la crisis del capitalismo mundializado, sin que los pueblos —pese a múltiples resistencias a veces rayanas en el heroísmo— hayan podido pergeñar todavía una salida autónoma para su estado de indefensión, aunque no por ello dejen de intentarlo. En Gaza y otros puntos del Medio Oriente continúa el genocidio, en Lampedusa continúan ahogándose los inmigrantes “ilegales”, mientras Grecia (la “cuna” de Occidente, con todos los simbolismos implicados) se debate en una tensa y desesperante agonía. Etcétera.
En suma: el pensamiento crítico sigue desafiado, como casi siempre. El estado del mundo en que nos ha tocado vivir no autoriza —por más que confesemos que sería nuestro deseo— el descanso plácido en lo adquirido, ni la conformidad con el propio pensamiento o el de los otros. No ha aparecido, en esta década larga, un nuevo Marx, o un nuevo Freud, o quien fuese, para ayudarnos a formular las nuevas cuestiones o a replantear las antiguas. Sin embargo —para parafrasear algo que ya dijimos hace trece años— no estamos dispuestos a dejarnos embaucar por la política de la incertidumbre metódica: que no nos creamos en condiciones de dar todas las respuestas no significa que nos hayan limado las mínimas convicciones sobre las que se apoyan nuestras preguntas. Eso, al menos, no ha cambiado tanto.
Es por eso que, después de mucho dudar, hemos decidido no tocar una coma del texto en esta reedición. El lector o lectora podrá, ocasionalmente, encontrarse con algún anacronismo, o con alguna expresión pasada de moda (“videocasetera”, “compactera”). No tiene mucha importancia. Confiamos en que sabrá pasar por el costado de esas contingencias para escarbar en la médula, si es que la hay. También en la teoría, sin duda, han aparecido, o se han afirmado, algunas “novedades”. Por solo dar un ejemplo, hoy nuestro análisis crítico de la teoría postcolonial debería ampliarse a sus parentescos y diferencias con la llamada teoría de-colonial, que en ese entonces no existía o apenas estaba despuntando. En cambio, hoy posiblemente tendríamos que dedicarle menos espacio a la “moda” de los estudios culturales, que ha retrocedido mucho, y por buenas razones. Por su parte, el retorno (imposible) de lo trágico no cesa de no producirse.
No obstante, tenemos la modesta pretensión de creer que las ideas centrales se sostienen. No decimos que sean buenas o malas, y aspiramos a que una vez más sean sometidas a crítica por los lectores. Tan solo decimos que, en lo sustancial, siguen siendo las mismas, aunque moduladas por el tiempo, por las lecturas que pudimos hacer desde entonces, y muy sobre todo por los intercambios, discusiones (a veces ríspidas, como corresponde) con amigos, colegas, colaboradores o meros interesados en que el así llamado “pensamiento crítico” siga su marcha por definición interminable.
En este “entretiempo”, también al autor (no importa ahora hablar del sujeto que lleva su nombre) le sucedieron cosas. Una, de primerísima importancia en términos estrictamente personales, es la aparición de otro libro suyo, La oscuridad y las luces, con el cual aprendió mucho más de lo que se podría explicar en este sucinto prefacio, y probablemente en un libro entero. En él nos ocupamos de la extraordinaria revolución independentista de Haití, y de las consecuencias filosófico-culturales, políticas, literarias, estéticas y teóricas de vastísimo alcance que tuvo ese acontecimiento, y que despertó cuestionamientos enormes para toda la cultura occidental, que hoy en día siguen vigentes y cotidianamente renovados (si bien en buena medida el pensamiento dominante persiste en renegar de ese origen en el proceso “maldito” de la revolución haitiana). Si lo mencionamos aquí es sencillamente porque nos damos cuenta de que el libro que el lector ahora tiene en sus manos puede ser considerado como un largo prólogo teórico-crítico del libro sobre Haití. O, si se prefiere, el libro sobre Haití es un segundo tomo, más “aplicado”, de las especulaciones teórico-críticas de este anterior. En todo caso, nos gusta pensar a ambos como estrictamente complementarios, y dialogando (también a veces conflictivamente) entre ambos.
Este libro estaba agotado desde hace mucho tiempo. No es que haya sido un best-seller (no estamos precisamente acostumbrados a esa clase de recepción de nuestros escritos), sino por otras razones “de mercado”: la editorial que lo había publicado originariamente fue comprada por una multinacional (qué sorpresa), y los ejemplares que quedaban en depósito no fueron donados a ninguna biblioteca pública o ni siquiera “saldados” en una librería de ocasión; fueron simplemente destruidos (no nos consta que hayan sido incinerados: seguramente hoy eso sería políticamente incorrecto). Sí, en la Argentina —y en muchos otros lugares: no es un patrimonio nacional— se destruyen libros, ya no por razones ideológicas sino comerciales, ya no por parte de las inquisiciones dictatoriales sino de la “industria cultural”: no deja de ser un avance civilizatorio.
En fin, eso es una mera anécdota —sin que su carácter anecdótico anule su valor sintomático—. El hecho es que muchos de aquellos colegas, amigos o meros interesados que mencionábamos me han preguntado, en estos años, por la posibilidad de la reedición del libro. Ellos sabrán por qué persisten en el error, pero igualmente se los agradezco. Nobleza obliga: ese agradecimiento debe hacerse ahora especialmente extensivo a esos nuevos amigos que son los editores de Ediciones Godot, que (me permito repetir un chascarrillo afectuoso que ya les dirigí con motivo de la reedición de otro libro mío, Un género culpable), pese a su beckettiano nombre llegaron sin que yo los esperara. Ellos, pues, así como Sebastián Russo —otro interlocutor bienvenido de los últimos años— se agregan al listado de nombres a los que agradecí en la edición original, y de los cuales (es seguramente la satisfacción más grande) ni uno solo podría hoy ser borrado, o siquiera puesto en duda.
EDUARDO GRÜNERBuenos Aires, julio de 2015
El fin de las pequeñas historias
De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico
El mundo de hoy se nos aparece horrible,
malvado, sin esperanza. Esta es la tranquila
desazón de un hombre que morirá en ese mundo.
No obstante, es justamente a eso a lo que me resisto.
Y sé que moriré esperanzado.
Pero es necesario crear
un fundamento para la esperanza.
JEAN-PAUL SARTRE
Dedicatoria
A León Rozitchner, in memoriam
Palabras preliminares
(después del 11 de septiembre de 2001)
ESTE LIBRO ESTABA YA escrito, y entregado a la implacable fatalidad de la imprenta, cuando ocurrió lo que ocurrió el 11 de septiembre pasado, en Nueva York. Era inevitable, casi prescripto, que el autor se preguntara en qué medida ese acontecimiento fulgurante, atroz, descomunal, del cual probablemente se dirá, en un futuro no lejano, que partió en dos la historia, modificaba las modestas hipótesis sostenidas en este libro a propósito de un “fin de las pequeñas historias” y de un consiguiente recomienzo de los “grandes relatos”, sobre bases nuevas —o mejor, renovadas— de percepción y pensamiento crítico. No hay, por supuesto, una respuesta definitiva para aquella pregunta: es algo que solo el lector puede decidir1. Pero, aun con todas las dudas del caso (de las cuales la principal era y sigue siendo si la inclusión de un prefacio sobre el 11 de septiembre implicará un condicionamiento para la lectura posterior del libro; esperamos que no, pero también eso está fuera de nuestras manos), el autor no pudo impedir sentir algo así como un imperativo ético que imponía esa inclusión: no para hacerse cargo de la “novedad” —lo cual supone disminuirla a mezquina mercancía de la escritura— sino para repensar, él mismo, todo lo que será leído a continuación.
No es este el lugar para dejar sentada nuestra “posición”, como se dice, sobre los atentados del 11 de septiembre y sus posibles consecuencias a mediano plazo, por más frágil y provisoria que esa posición necesariamente sea. A quien pueda interesarle, remitimos para ello a otros lugares en los cuales hemos intentado decir algo al respecto2. Pero sí es, tal vez, la oportunidad para que el autor enuncie muy esquemáticamente algunos de los interrogantes puestos en cuestión en el libro que —creemos entender— los acontecimientos de marras contribuyen a dramatizar, quizá a radicalizar. A saber:
1. ¿Es el fin de la llamada “posmodernidad”? La lógica cultural del capitalismo tardío, sin duda, continuará funcionando mientras este último persista. Pero sus fetichismos ideológicos más flagrantes quedan, al menos, cuestionados en los siguientes terrenos:
a) La “globalización”: en este libro se encontrará, de manera explícita o implícita, la afirmación intencionalmente provocativa de que sobre la tan mentada “globalización” (o, para ser más exactos, el proceso de mundialización capitalista) se pueden decir dos cosas simultáneas y aparentemente contradictorias. Por un lado, que, lejos de constituir una novedad de la era post, tiene al menos 500 años, que es cuando comenzó —con la expansión colonial— la lógica global del modo de producción capitalista, agudamente analizada por lo que suele denominarse las teorías del “sistema-mundo”, en autores como Immanuel Wallerstein, Samir Amin o Giovanni Arrighi entre otros. Por el otro, que, en rigor de verdad, no hay tal “globalización”, al menos como es presentada por el discurso ideológico (político-económico) dominante; entre otras y muy complejas razones, porque (tal como lo ha señalado con profundidad el propio Samir Amin) la mundialización no alcanza a lo que sigue siendo un resorte fundamental, en el contexto del capitalismo neoliberal, de la obtención de ganancias, o más técnicamente, de la producción de plusvalía: me refiero, por supuesto, a la fuerza de trabajo, que está cada vez menos mundializada, como lo evidencian claramente las cada vez más rígidas “fronteras” que el mundo desarrollado opone a los “flujos” mundiales de esa fuerza de trabajo. De paso, esta constatación abre grandes interrogantes sobre el tan cacareado “fin de los Estados nacionales” (e incluso de la “nación-Estado” como categoría histórica, política, sociológica, etcétera) ya que, como es obvio, el reforzamiento de las fronteras aunque sea para una categoría de presuntos “ciudadanos del mundo” supone necesariamente el mantenimiento (aún más: la acentuación) de los mecanismos jurídico-políticos— y “policiales” en sentido amplio— nacionales y estatales para evitar los excesos de “circulación” de los sujetos entre “tribus” diferentes.
Entre las consecuencias del 11 de septiembre no puede dejar de computarse una profundización radical de la contratendencia que podríamos llamar —en irónica simetría con el discurso dominante— des-globalización. Y ello no solo en un sentido estrictamente geopolítico (el cierre de las fronteras nacionales, bajo el pretexto de los peligros presentados por un terrorismo él sí “global”), sino también en un sentido cultural, simbólico y “comunicacional” (también, y quizá principalmente, dada la importancia que la dimensión simbólico-cultural ha alcanzado en el capitalismo tardío): la enorme maquinaria de control propagandístico, tendiente a uniformizar no solo el discurso manifiesto, sino los latentes criterios de interpretación sobre lo ocurrido el 11 de septiembre, desmienten totalmente el supuesto carácter pluralista y de diversidad cultural postulado por los celebradores de la globalización. Al contrario, la verdadera globalización —que, lejos de significar diversidad, diferencia, produce una creciente homogeneización dentro del discurso dominante— consiste cada vez más en una búsqueda de unidad sin fisuras (unidad político-militar, económica, ideológico-cultural, jurídica, etcétera) bajo los mandatos del imperio. Lo que en otras épocas se llamó la “cuestión nacional” adquiere, en este contexto, una dimensión radicalmente nueva. Una dimensión que quizá por primera vez en la historia moderna permite volver a pensar esa “cuestión” sustrayéndola a las ramplonerías simplistas o directamente reaccionarias de los chovinismos folclóricos. Pero justamente por eso —por la posibilidad misma de esa sustracción—, la cuestión nacional dispara un “retorno de lo reprimido”, con una potencia que se opone a la no menor ramplonería de las admoniciones plañideras que nos instaban a arrojarla al basurero de la historia, bajo el argumento de un “universalismo” falso y fetichizado; falso y fetichizado, porque un verdadero universalismo es el que toma en profundidad el problema —aunque, casi por definición, no pueda resolverlo— del conflicto entre las Partes y el Todo, y no el que da por supuesto un universal abstracto y sin fisuras (que es la peor manera de barrer bajo la alfombra las desigualdades e injusticias que fracturan al Todo). Y ni qué decir tiene que junto —e incluso por encima— de la “cuestión nacional” se produce el retorno de otra macro-cuestión, la que solía llamarse (mal, probablemente) la cuestión del Tercer Mundo, de las “sociedades periféricas” arrasadas, violentadas y destruidas hasta lo indecible por la mundialización capitalista: destrucción sistemática —otra vez, política, económica, social, cultural, jurídica— que, insistimos, lleva más de cinco siglos, pero que en las últimas décadas las ha transformado, más que en una tierra baldía, en un campo minado. Tarde o temprano, alguna de esas minas tenía que estallar de modo espectacular, y eso —entre muchos y complejos elementos— fue el 11 de septiembre. La enérgica e inequívoca condena que por razones tanto éticas como políticas merece el acontecimiento por parte de cualquier intelectual crítico mínimamente digno, no significa que desistamos de intentar construirle una explicación, un balance de las causas tanto como de los (predominantemente negativos) efectos. Al igual que en el caso de la cuestión nacional, también aquí —haciendo de necesidad virtud— se abre la posibilidad de re-plantear sobre nuevas bases la problemática histórica, cultural, política, económica, antropológica y filosófica del mundo periférico, por fuera de los esquematismos y simplezas consignistas o incluso “dependentistas”. Pero, sea como fuere, queda el hecho de que semejante “ruptura” en el escenario contemporáneo solicita, de la manera más violenta posible, la imperiosa necesidad de construcción de un auténtico “gran relato” articulado sobre los conflictos, que se han mostrado por ahora irresolubles, entre el Todo y las Partes que conforman un planeta Tierra que, hoy más que nunca, “no tiene siquiera asegurado su derecho a la existencia”, como decía Adorno del arte. Y frente a esto, frente a este súbito despertar al “desierto de lo real”, como diría Slavoj Žižek, no podemos sino decir que los intelectuales post, con sus “simulacros” y “juegos de lenguaje” que sustituyen la pesadez de la realidad pura y dura, tampoco tienen garantizado, ni siquiera, su derecho a la palabra.
b) La “fragmentación”: la imagen posmoderna de una coexistencia pacífica, de una superposición más o menos aleatoria de fragmentos culturales no reenviables a ninguna noción de totalidad, es otra de las víctimas (ciertamente no la más importante) del 11 de septiembre. El mundo, súbitamente, ha vuelto a totalizarse, y de la peor manera: el discurso imperial del “conmigo o contra mí” (inesperado y grosero retorno de una lógica caricaturescamente schmittiana de reducción de la política a la guerra, al binarismo absolutista del par “amigo/enemigo”) es apenas el emergente más visible de que, en el fondo, los “fragmentos” siempre debieron subterráneamente su apariencia fragmentaria a su vínculo conflictivo con la totalidad. Como lo afirmamos en el libro, este es también un problema filosófico de primera magnitud (quizá sea el problema filosófico de la modernidad, a condición de entender por “filosofía” algo que de ninguna manera puede ser pensado como externo a la Historia). Pero antes que eso, es un problema cuya dilucidación —al menos en términos de la pertinencia de los interrogantes que despierta— se ha vuelto una cuestión vital, de supervivencia física tanto como intelectual, de urgencia ética tanto como cultural. Nuevamente: las aporías de la relación entre lo “Mismo” y lo “Otro”, entre significantes como “Occidente” o “Europa” y significantes como “África”, “Asia”, “América Latina”, entre lo Propio y lo Ajeno, toda esa desgarrada banda de Moebius, tensada hasta el estallido por relaciones de fuerza oscuras, casi nos atreveríamos a decir que arcaicas (aunque, desde luego, hoy pensables al mismo tiempo como histórica y políticamente situadas con precisión), todo eso compromete en la actualidad la subsistencia misma de algo que mínimamente pudiéramos llamar civilización humana (no civilización humana, sino civilización humana; esperamos que se entienda la diferencia; y a quien nos acuse apresuradamente de “humanistas” sentimentales y démodés, solo podemos decirle que no se tome el trabajo de seguir leyendo). Es una razón más para instar enfática, apasionadamente, a la (re)construcción de un “gran relato” histórico-filosófico: no por un voluntarismo ingenuo de “decirlo todo” —proyecto imposible, e incluso indeseable—, pero sí como voluntad férrea de enfrentar, de mirar cara a cara esa imposibilidad, en lugar de renegar de ella, refugiándose en la confortable tibieza de las “pequeñas historias”.
c) El “pensamiento débil”: a decir verdad, nunca supimos bien qué era esto del pensamiento débil, por más tediosos recorridos vattimianos (u otros) que hiciéramos. El pensamiento, o es “fuerte”, o no es nada. La idea misma de un “pensamiento débil”, si pudiera ser desarrollada con una consistencia que mereciera su prosecución, requeriría una fortaleza que, como en la paradoja del Mentiroso, empezaría por sabotear desde su mismo interior sus propias premisas lógicas. La historia intelectual de Occidente —que es la que conocemos: la otra es parte de ese “gran relato” que todavía nos hace falta—, la parte de esa historia intelectual que realmente importa, está atravesada de cabo a rabo por pensadores “fuertes” que tuvieron la osadía de pensar contra el mundo, contra la “Cultura”, contra el vaciamiento de las ideas en el ritual académico, contra la repetición de cantilenas dogmáticas (por más sedicentemente “revolucionarios” que fueran sus contenidos). Esto no es una reivindicación de los individuos “iluminados” o excepcionales que se levantan como santos y sabihondos por sobre la ignorancia y la mediocridad de la “masa”. Todo lo contrario: es porque estuvieron siempre atentos a la polifonía, a veces aparentemente incoherente, de la multitud, que esos individuos supieron hacerse cargo de sus propias tensiones, de sus propios conflictos, en su vínculo con ella. Solo la pertenencia (“adscripta” o “adquirida”, diría un sociólogo funcionalista) puede instalar una diferencia. Solo en las últimas décadas, y en un contexto de decadencia (un concepto que es necesario arrancarle a la derecha, como decía Oscar Masotta) signada por el falso democratismo de un sometimiento, que no es lo mismo que un “respeto”, al pensamiento de unas “mayorías” prefabricadas por las encuestas de opinión y el marketing político, podía aparecer como positiva la noción —y peor: la intención— de “debilitar” el pensamiento para hacerlo más tolerable: ¿para quién?, ¿de verdad, para las masas, para las “grandes multitudes” (pero, ¿por qué ellas tendrían que tolerar nada?, ¿por qué ellas tendrían siquiera que interesarse?, ¿no tienen acaso mejores cosas que hacer)?, ¿o para la ruleta mediática, que —ningún intelectual occidental lo ignora ni puede alegar inocencia al respecto— puede de la noche a la mañana hacer inmensas fortunas académicas, fabricar inesperados e injustificables prestigios de “pensador importante”? ¿No es, en el fondo, insanablemente reaccionario conformarse con esto, en lugar de trabajar para que algún día las “multitudes” estén en condiciones de acceder a la fortaleza de su propio pensamiento, de ese que por ahora, casi inevitablemente, está a merced de sus “intérpretes”? Estas preguntas, después del 11 de septiembre (y desde mucho antes, por supuesto: solo estamos haciendo una concesión a una fecha, como se dice, “emblemática”), casi llevan retóricamente inscripta su propia respuesta. En cierto modo, hasta se podría decir que la discusión se ha vuelto perfectamente inútil: ni los mismos canales mediáticos que los elevaron a jerarquías inmerecidas parecen ya tener demasiado lugar para “pensadores débiles” después del 11 de septiembre, como si hasta esos deleznables creadores de opinión hubieran advertido —con su oído también atento, aunque por las peores razones, a una voz de la multitud que pueda ser articulada en la siempre hambrienta industria cultural— que vuelve a ser negocio el pensamiento “fuerte”, que el retorno de los “grandes relatos” constituye una demanda efectiva, aunque no necesariamente consciente. Son los Chomsky, los Said, los Bourdieu, los Jameson, los Žižek, los Negri (no importan aquí las diferencias, ni las reservas que cualquiera de esos nombres puedan despertar) los que con mayor insistencia fueron llamados a pronunciarse, invocando —interesadamente, sin duda, pero también como un síntoma que vale la pena examinar— la fortaleza de su palabra.
d) La “democratización global”: posiblemente el más falso, el más insidioso, el más macabro (por las esperanzas desmesuradas que despierta, y cuya desmesura hace más siniestro el incumplimiento de esas esperanzas) de todos los “ideologemas” de la posmodernidad sea el de la “democratización global”. La “globalización”, el “fin de la historia”, iba a traernos la pacificación universal, el fin de los regímenes dictatoriales y el triunfo de una democracia, “formal”, sí, quizás, con restos en todo caso tolerables de desigualdad económica, social, cultural, pero en la cual, finalmente, una “ciudadanía universal”, una igualmente universal igualdad ante la ley, una renovada confianza en las instituciones y su “representatividad” política y social, un respeto por las diferencias ideológicas, étnicas, sexuales, religiosas, haría de este el mejor de los mundos posibles. Es decir: ya no haría falta siquiera el deseo de un mundo mejor, una vez que nos diéramos cuenta de que —dentro de la oferta de posibilidades compatibles con la “realidad”— esto es lo mejor que tenemos para consumir. Bien entendido, el discurso de la democratización global, del pragmatismo neoliberal, de la mundialización del mercado (todos ellos van juntos, histórica y ontológicamente) siempre fue una exhortación a liquidar todo Imaginario deseante que todavía pudiera movilizar a la multitud. No parecía un precio demasiado alto para pagar por la paz, la democracia y la prosperidad. No ya las masas, sino, y especialmente, los intelectuales estuvieron más que dispuestos a pagarlo. Y tanto más cuanto más “desencantados del Mayo del ‘68” (como los llamó alguien) estuvieran. Tanto más “desencantados”, en efecto, cuantas más ilusiones delirantes se hubieran hecho en aquel momento, tanto más “pragmáticos” cuanto más “utópicos” hubieran sido en su pasado reciente. ¿Y ahora? ¿Qué queda de todas esas nuevas, modestas pero atendibles, discutibles pero comprensibles esperanzas? Derrumbadas, definitivamente, junto a esos edificios demolidos el 11 de septiembre —y desde mucho antes, por supuesto: de nuevo, se trata de una mera taquigrafía cronológica—. El propio atentado, esa injustificable soberbia de una élite de fanáticos que se arroga el derecho de sustituir a las masas silenciosas con el sonido y la furia de un acto irresponsable y horroroso, es el síntoma de un estado de cosas que justamente promueve ese silencio, esa “ajenidad” de las masas frente a la cosa pública: por una lógica perversa pero completamente consistente, una célula terrorista aislada de las masas, autónoma, incluso autista (sea quien sea) es también ella el testimonio de una gigantesca privatización de la práctica política; en ese sentido hay una simetría —lo que, desde ya, no significa una identidad— entre esa soberbia y la de las “clases políticas” mundiales, igualmente aisladas de las masas (y no, ciertamente, de las clases dominantes), igualmente “autistas”, igualmente vaciadas de toda legitimidad y representatividad, incluso “formal”, y mucho más responsables de la desesperación, de la desconfianza en lo que pasa por ser la política, transformada masivamente en un pool de grandes negocios en el cual los pueblos no pueden, no quieren, ni tienen por qué reconocerse. El problema, claro, es que el poder, la política en general, tiene horror al vacío: la política que no hacen las masas, la hace alguien. El 11 de septiembre ha desnudado de una vez por todas lo que también debió haber sido evidente desde mucho antes: la política (y la ley, inseparable de ella) la hace, por el momento, el imperio. Y cada vez más, la hace bajo la forma de su lógica constitutiva, la de la guerra. La estrategia del Gran Hermano vigilante —fácilmente transformable en un terrorismo de Estado mundial, consistente en distribuir con imprevisible arbitrio las grillas de los “amigos” y “enemigos” según las necesidades tácticas de cada fase del dominio, y actuar en consecuencia— es el más feroz desmentido posible de aquellas promesas de democratización universal. Con todas las obvias diferencias del caso, las lecciones de la historia se imponen por su propio peso: ya la antigua Roma había inventado todas las argucias posibles de una república imperial; de una oligarquía o una plutocracia militarizada capaz de “cesarismos”, aun de “populismos” internos, mientras su política hacia los territorios conquistados alternaba la mano de hierro de sus legiones para quienes ofrecieran resistencia con el guante de seda para las clases dominantes locales que sumisamente aceptaran sus leyes y sus dioses, y a las que se daba el hijo de premiar con una simbólica ciudadanía imperial. Pero confundir eso con la democracia, solo por el hecho de que siguieran existiendo nominales “tribunos de la plebe” cada vez más integrados y obedientes a las migajas que el imperio dejara caer en sus bolsillos, es por lo menos un insulto a la inteligencia humana. Sin duda, la política no la hacen exclusivamente los imperios, y hasta para hacerla ellos deben escuchar, sortear y moldear el deseo de la multitud, que entonces se transforma en un dato interno a esa política. La discusión que planteamos en uno de los capítulos de este libro con Negri y Hardt no nos impide reconocer que, hasta cierto punto, es verdad que la propia constitución del orden mundial imperante es en muchos aspectos un cierto efecto —o, al menos, una cierta respuesta— a los deseos colectivos, conscientes o no; y es asimismo verdad que esa dinámica (esa compleja dialéctica, por más que Negri y Hardt renieguen de un concepto que todavía merece mucha exploración) puede transformar esos deseos en una monumental marea resistente a la dominación, así como en otros momentos (no es cuestión de ocultarlo, de hacer nosotros mismos “populismo” barato) pueden ser, esos mismos deseos, los que empujan hacia lo peor, en la búsqueda de nuevos y terribles “amos”. Pero parecería que ahora hemos entrado en una etapa de mareas resistentes; eso ya ha comenzado a suceder, en nuestro propio país y por todas partes, en las formas más diversas y creativas, por fuera de los delirios vanguardistas como el del 11 de septiembre. Hay una voluntad —con incontables peculiaridades específicas locales, y no importa cuán desarticulada e inorgánica se presente por ahora— de recreación de una democracia de masas profunda, original, plebeya, “jacobina” en el mejor sentido del término. Y que de a poco comienza a comprender que esa totalidad compleja inmensamente sutil de lo que suele llamarse “política”, está hecha de una malla entrecruzada de raíces no solo políticas y económicas en sentido estricto —y estrecho—, sino también culturales, históricas, incluso psicológicas. En las conclusiones de este libro criticaremos el exceso de atención prestado por las diversas teorías al uso a lo que a veces se llaman “nuevas subjetividades” (como si fuera tan fácil periodizar algo a la vez tan “estructural” y tan lábil como la subjetividad, reconstruirla en “etapas” paralelas a los acontecimientos históricos); pero ello no obsta para reconocer los efectos subjetivos de una historia que, al decir de Sartre, “hacemos cada uno de nosotros; el problema es que los otros también la hacen”. Y “nuestra” historia, en sus vericuetos fundamentales, y por más que haya inequívocas señales de una crisis, la sigue haciendo el Imperio. Y la historia que “nos” está haciendo está cada vez más alejada de cualquier imaginario de democratización universal, y lo seguirá estando hasta que aquella desordenada voluntad de recreación de la democracia opere su “salto cualitativo” (perdón por seguir abusando de la dialéctica) hacia una práctica totalizadora de refundación de la polis humana. Es posible que también eso haya comenzado a producirse, ante la evidencia creciente de la falacia de la democratización universal bajo el imperio. En esta etapa de peligro en que lo viejo ha empezado a morir sin que lo nuevo haya terminado de nacer, ¿qué decir, más allá de repetir ritualmente una fórmula canónica: “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”?
e) El “multiculturalismo”: ¿a quién puede caberle duda sobre la caída estrepitosa de esta niña mimada de las teorías post? En las secciones correspondientes del libro, debatimos críticamente —y no sin cierto sarcasmo, hay que reconocerlo— el sueño de la hibridez cultural, al menos en sus versiones más ramplonas que pretenden que la globalización posmoderna (aun descontando todos sus males) permite diálogos, solapamientos, coexistencias, mezclas o mutuas fecundaciones “interculturales”, y que por esa vía no hay más que celebrar el advenimiento de un mundo a la vez culturalmente múltiple y espacial y temporalmente integrado. No estamos negando a priori que esto sea posible, ni siquiera que pueda, ocasionalmente, estar ocurriendo. En verdad, casi siempre fue así, por lo menos desde que los fenicios, por ejemplo, extendieron sus redes comerciales (e, inevitablemente, civilizatorias) en la cuenca del Mediterráneo. Y se podrían dar varios cientos de otros ejemplos desde la más remota Antigüedad: “sistemas-mundo” hubo muy tempranamente, aunque solo en la modernidad se dieran las condiciones para un “sistema-mundo” realmente mundial. Pero la celebración del “multiculturalismo” demasiado a menudo cae, en el mejor de los casos, en la trampa de lo que podríamos llamar el “fetichismo de la diversidad abstracta”, que pasa por alto muy concretas (y actuales) relaciones de poder y violencia “intercultural”, en las que la “diferencia” o la “hibridez” es la coartada perfecta de la más brutal desigualdad y dominación. Algo que, paradójicamente, hasta las más ingenuamente historicistas teorías antropológicas del primer tercio del siglo XX tenían perfectamente claro en sus investigaciones sobre la “transculturación” y otros fenómenos semejantes, que no dejaban de enmarcar en el contexto inevitable del colonialismo. Eso, decimos, en el mejor de los casos. En el peor —también lo ha demostrado fehacientemente Žižek, entre otros— el multiculturalismo es el secreto objeto de deseo del racismo. Una vez más, remitimos a quien pueda interesarle la cuestión a los capítulos pertinentes de este libro. Que tal vez, después del 11 de septiembre, hayan quedado un tanto inutilizados, o al menos ociosos. El reflotamiento ideológico de un así llamado “choque de civilizaciones”, con su recreación de un mito cosmogónico que confronta sin sutilezas ni complejidades al Bien y el Mal absolutos, al bloque de cultura occidental con sus “Otros” (para el caso, el Islam; pero casi cualquier “Otro” podría ocupar ese lugar “orientalista”) constituye, ni más ni menos, la liquidación completa de esas ensoñaciones “interculturales”. Las sandeces, falsedades históricas, falacias lógicas, palurdeces intelectuales o cretinismos morales incluidos en ese “razonamiento” —tan fácilmente refutable desde el más craso sentido común— no tienen, a decir verdad, la menor importancia. La eficacia perversa de ese discurso está en su valor de síntoma: si el multiculturalismo puede ser la otra cara del racismo, la teoría de la guerra entre civilizaciones es la otra cara del deseo de que haya una sola civilización, la impuesta por el Estado imperial. Y en ese sentido, es una revelación, para cualquiera que quiera verla: es la puesta en claro de que el Poder solo vestirá sus ropajes multiculturalistas mientras nadie se proponga seriamente decirle a la cara que está desnudo. De otra manera, lo que hará será arrojar sus toneladas de bombas sobre cualquier cultura que, con razón o sin ella, pretenda afirmarse como auténtica diferencia (qué entendemos por “auténtica diferencia” es algo que no podemos discutir aquí: en varios sentidos, es casi el tema del libro entero). Las teorías del multiculturalismo son, a partir de ahora, o bien una loable expresión de buenos deseos para otro mundo, o bien una curiosidad académica para ser estudiada, en el futuro, por algún “arqueólogo” más o menos foucaultiano, intrigado por las relaciones poder/saber en las últimas décadas del siglo XX.
2. ¿Es, todo esto, el fin de los “estudios culturales”? El dudoso lector de este libro encontrará en él, con alguna frecuencia, la sospecha de que los estudios culturales —seamos precisos: los estudios culturales como “disciplina(s)” académica(s)—, a pesar de su carrera vertiginosa, podrían haber ya entrado en su etapa de envejecimiento, incapaces e indeseosos como están de articular sus “pequeñas historias” en un horizonte más totalizador que permitiera darles su verdadera dimensión. Ahora, después del 11 de septiembre, de los modos en que esa fecha presumiblemente alterará al universo entero de la cultura (aunque, insistimos, eso no sea lo más importante), tememos haber sido excesivamente tímidos. ¿Deberíamos, sin más, hablar de su defunción? No es que tengamos, en absoluto, la pretensión de escribir su obituario. Pero si es cierto que nociones consustanciales a ellos como las de hibridez, globalización, multiculturalismo, fragmentación cultural, etcétera, y toda la vulgata de pensamiento post que las subtiende, han perdido su razón de ser, ¿no deberíamos al menos ir rezando su responso? No nos atreveríamos a decir exactamente lo mismo de la teoría poscolonial; ella tiene “por naturaleza” ese horizonte totalizador, esa perspectiva potencial de gran relato, aunque los excesos de sus teorías post la aborten con frecuencia; pero no hay duda de que —justamente ella, muchos de cuyos autores principales provienen del área cultural islámica— tendrá que repensar muy seriamente sus fundamentos filosóficos e historiográficos. Sea como sea, esa crisis ofrece la gran oportunidad de reconstruir una teoría crítica de la cultura que sea implacable incluso con nuestras propias ilusiones teóricas y académicas (para no hablar de las políticas). Que ciertas formas del marxismo, del psicoanálisis, de la fenomenología, de la escuela frankfurtiana, del sartrismo, e incluso de los estructuralismos y las filosofías post, tendrán su lugar en esa reconstrucción, es algo que va de suyo: no tenemos por qué asumir la actitud intelectualmente suicida de renunciar en bloque al pensamiento de todo un siglo; y además, no podríamos hacerlo aunque quisiéramos (como en buena medida sí han pretendido los estudios culturales renunciar a casi todo lo arriba enumerado: fue una vana ilusión, pero en el camino lograron trivializar buena parte de todo eso, disfrazándolo en jergas desmaterializadas que a menudo pervirtieron aun sus más apreciables objetos de estudio). Pero, por supuesto, no basta con una mera superposición, ni siquiera con un buen montaje, de discursos profundos para conformar una teoría crítica de la cultura. Se requiere una nueva posición, intelectual y pasional: una posición que asuma sin ambages ni reticencias el carácter conflictivo, destructivo, incluso criminal (esa palabra también, en esta “nueva hora”, hay que tomársela en serio) del “campo cultural” en el que esos discursos van a desplegarse. Ello supondría no solo una nueva dialéctica, sino una verdadera metamorfosis3 de dicho campo cultural. Semejante transformación —tarea colectiva por definición interminable, pero que sería hora de comenzar—, que apuntara, de nuevo, a la construcción de un gran relato histórico-cultural, tiene además por delante una tarea irrenunciable: la confrontación de todo el acervo histórico-cultural de (lo que ha dado en llamarse) Occidente, con el de sus “Otros”4, con todo aquello que está en la propia constitución originaria de Occidente, que subterráneamente sigue estando en su consolidación y en su actualidad de área dominante, pero que Occidente ha negado (y se ha negado a sí mismo): negación gracias a la cual esa parcialidad temporal y espacial pudo “naturalizarse” como (falsa) totalidad civilizatoria; en los últimos tiempos, de la peor manera —de una manera que nadie mínimamente sensato hubiera querido que fuese así—, a Occidente se le viene recordando que, después de todo, las cosas no eran tan fáciles: que, como diría un psicoanalista, lo reprimido indefectiblemente retorna. Y bien: es hora de darle a “lo reprimido” su lugar no solo en la teoría del inconsciente que fundó Freud, sino también en una teoría de la historia y la cultura. Irónicamente, hoy sería estrictamente actual que los “culturólogos” de cualquier clase revisaran disciplinas también ellas reprimidas u olvidadas: mucho de lo que alguna vez se llamó “las humanidades” —término hoy peyorizado por los estudios culturales, como lo estuvo antes de ayer por las “ciencias sociales”— debería ser revisado críticamente para sopesar su posible pertinencia en la construcción de un “gran relato” de la antropología filosófica y cultural a la historia de las religiones, de la filología clásica a la hermenéutica de los mitos, de la filosofía política a la historia de las civilizaciones extraeuropeas (y sin prejuicios; es curioso cuán poco se menciona que, por ejemplo, los teóricos del “sistema-mundo” no solo citan frecuentemente a Marx, a Weber, a Braudel o a Polanyi, sino a... Toynbee), de la historia del arte a las nuevas formas de arqueología, todos esos “anacronismos” deben tener algo que decirnos sobre la cuestión de los orígenes. Esta no es forzosamente una falsa cuestión, como pretende con soberbia el pensamiento post. Solo es falso el evolucionismo ingenuo, lineal, y por eso mismo ahistórico y a menudo ideológicamente interesado, que pretende encontrar en el comienzo las claves de un desarrollo posterior que sin embargo ha dejado atrás, de una vez y para siempre, esos orígenes traumáticos, y se dirige a la Felicidad suprema. Pero esto no es la Historia: es apenas una concepción “occidentalizada” del tiempo, relativamente reciente —en todo caso, posterior a San Agustín—, y en la cual se fusionan teología y teleología. Y para hacer su crítica —o, por lo menos, plantearle interrogantes— no hace falta llegar a, digamos, Lévi-Strauss. Ni siquiera llegar a Marx, con su idea de la historia como “desarrollo desigual” y su “modo de producción asiático” (algo que convendría revisar atentamente para incluir en su justa posición al mundo extraeuropeo en ese gran relato): bastaría con leer a Ibn Jaldun, el gran marroquí, fundador ¡en el siglo XIV, en plena “medievalidad” islámica!, de una sociología o antropología histórica que analiza con infinita sutileza el encuentro conflictivo de diferentes “tiempos” histórico-culturales, encuentro en el que los “orígenes” insisten y al mismo tiempo son resignificados por los cambios y las crisis del presente. 5 ¿Seguiremos diciendo, después del 11 de septiembre, que estas “filosofías de la historia” (otra noción que no habría que apresurarse a desechar despectivamente) nada tienen que ver con nuestro mundo? ¿O aprenderemos de una vez a adoptar una filosofía estrictamente benjaminiana de la historia, en la cual todas las historias, todos los “tiempos”, en su desigual combinación, puedan hacerse entrechocar una y otra vez en nuestro presente?
3. ¿Es el “retorno de lo trágico”? Prácticamente toda la última parte de este libro está consagrada a argumentar la pertinencia (teórica, cultural, política, existencial) de una recuperación de la experiencia de lo trágico. Una recuperación estrictamente imposible —la experiencia originaria de lo trágico está por supuesto históricamente situada, en los comienzos mismos de la cultura occidental— pero que intenta ser algo más que una simple metáfora: siguiendo nuestro razonamiento anterior, la recuperación de lo trágico en tanto imposibilidad es también una manera de poner en juego el entrechocar de tiempos históricos diversos, para denunciar la “naturalización” de un pretendido tiempo histórico único, el de la (post)modernidad occidental. Como tratamos de explicar en esa última parte del texto, lo trágico tiene un lugar de permanente (re)fundación de la polis humana. Su dimensión estético-cultural es indistinguible y consustancial, en ese sentido, de su dimensión profundamente política, incluyendo en esa “política” la producción de una subjetividad histórica. El ritual trágico-religioso no es una mera repetición obsesiva de lo siempre igual a sí mismo: como lo ha explicado, de manera insuperable, el antropólogo Ernesto de Martino, en las sociedades arcaicas (y que nosotros hayamos dejado completamente de serlo es otro de esos efectos ideológicos de nuestra concepción historiográfica) el ritual sirve para interrogar un vacío ontológico que se ha producido en la cultura, y por el cual la sociedad comprende súbitamente que no tiene asegurado su propio Ser, su propia existencia como “cultura”6. El “sacrificio” ritual tiene por función restituir sobre nuevos lazos sociales (sobre un nuevo re-ligar; de allí su carácter “religioso”) esa existencia en riesgo de perderse, esa falta-de-Ser cultural. Pero entonces, cada ritual periódico no constituye una identidad repetitiva con el anterior, sino que articula simbólicamente un re-comienzo de la sociedad, en el que su origen mítico se “actualiza” en la Historia: la repetición disfraza a la “novedad”, el “tiempo circular” disimula un renovado fundamento histórico. En el ínterin, la sociedad vive en el espacio inquietante de lo sagrado: no en el sentido estrecho de las religiones institucionales, sino en el sentido de un espacio de misterios, de enigmas, de secretos, a descifrar, es decir, a construir. Ahora bien: ¿es esta experiencia de lo trágico (de lo poético-político, de lo sagrado) lo que, aun cuando fuera de manera perversa, ha “retornado” con los hechos del 11 de septiembre? El lector tendrá que transitar tediosamente por las páginas del libro para entender por qué nuestra respuesta a esa pregunta debe ser necesariamente negativa. Los signos exteriores de esos hechos —el sacrificio “holocáustico” de los inocentes, el carácter fanáticamente religioso de la ideología de los dos contendientes— no son suficientes: les falta la voluntad multitudinaria de reparar los lazos sociales corrompidos. Ninguna élite profética —como las que se “enfrentaron” el 11 de septiembre, de un lado y del otro— puede, por sí misma, hacer eso: más allá del resultado trágico individual de la destrucción de los cuerpos, hechos como este —y sus consecuencias— pertenecen al orden de la farsa; no sirven, en verdad, más que para confirmar, y aun profundizar, aquella falta-de-Ser de la sociedad “globalizada” actual. No obstante, aunque la farsa sea injustificable e inservible, permite al menos hacer evidente esa crisis ontológica, abrir un interrogante crispado sobre el “estado de la cuestión” de Occidente. Se ha abierto un cierto abismo a los pies de ese Occidente demasiado seguro de sí mismo. Pero lo nuevo que pueda edificarse —valga la expresión— sobre ese abismo, es una tarea colectiva de recuperación de lo trágico. Los estudios culturales, con su sustrato post que supone un mundo fluido y calidoscópico, pero esencialmente terminado, descansando sobre el “fin de la historia”, plenamente secularizado, no están —no estuvieron nunca— en condiciones de pensar el retorno de lo trágico.
Todos los tiempos fueron malos para los hombres que tuvieron que vivirlos. Esto, o algo muy parecido, dijo alguna vez Jorge Luis Borges. Es un atendible llamado a la sobriedad, a sustraerse a la tentación, siempre irresistible, del patetismo. Hay, por supuesto, buenas razones para que nosotros, hoy, en este mundo, caigamos en esa tentación. Difícilmente haya habido una etapa anterior de la historia en la que tantas y tan poderosas promesas despertadas auténticamente por un estadio de desarrollo económico, social, político y cultural de la humanidad, hayan quedado frustradas hasta la desesperación. En la que la potencialidad inmensa y cierta, científicamente posible, tecnológicamente verosímil, de una “buena vida” humana haya conducido a una catástrofe semejante. ¿Se trata solamente —porque sin duda se trata en principio de eso— del “modo de producción” dominante? ¿Es que además, en algún momento, o incluso desde el principio, nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestros saberes, erraron el rumbo? ¿Falló toda nuestra filosofía, nuestro arte, nuestra literatura, nuestras religiones y aun nuestros agnosticismos? Por supuesto, no tenemos respuestas para estas preguntas. Nadie las tiene. Las ciencias sociales, los estudios culturales, ya no creen, como lo hacían muchas filosofías clásicas, en la “naturaleza humana”. Y aunque creyeran, ¿qué solucionaría esa convicción? Igual, esa “naturaleza” tendría que ser computada como un dato sometido a la historia. El problema es que las ciencias sociales, los estudios culturales, tampoco parecen ya creer mucho en la historia. Y de todos modos, ¿qué es creer en la Historia? No se “cree” en ella como se puede creer en Dios, en cualquiera de los dioses disponibles. En los que, por lo tanto, puede elegirse no creer. Con la historia, con la cultura, no hay elección posible: están ahí. “Están ahí”, sin embargo, no como querría un obcecado positivista, como un dato de la realidad inevitable, que se nos impone. “Están ahí” como una factura humana, una producción de nosotros mismos para producirnos a nosotros mismos, en “cuerpo y alma”, como se suele decir. No estamos postulando nada novedoso, lo dijo Giambattista Vico hace casi tres siglos: lo que nosotros hemos hecho podemos deshacerlo; porque es nuestro, y porque ya sabemos cómo. Y, sin embargo, la historia y la cultura, en cierto modo, sí se nos “imponen”. Sí parece que nos llegaran de afuera, como una fuerza aplastante, como una lógica de hierro que, a la manera de la ley en El Proceso de Kafka, fuera una maquinaria de designios enigmáticos, indescifrables. No entendemos cómo hemos llegado a esto: sospechamos, o incluso sabemos (estamos informados, somos “intelectuales críticos”) que en alguna parte hay un Poder, unos poderes, que han causado, que continúan causando, la catástrofe. Y a los que, de alguna manera, los hemos dejado llegar hasta aquí, aun habiéndoles opuesto heroica resistencia en tantos momentos de la historia. ¿Por qué? No lo sabemos. Se nos habla del inconsciente, de la pulsión tanática; claro que sí, pero no es suficiente: el mismo Freud, aun en sus etapas de mayor pesimismo cultural, apostaba a las siempre transitorias, pero siempre eficaces, reacciones del eros. Entonces quizá Borges, tan poco freudiano, o tan freudiano a pesar de sí mismo, tenga razón: esto pasará, y será otro recuerdo de “tiempos malos”. Lo haremos pasar nosotros. En algún momento. Tal vez pronto. Pero hay que estar preparados para ese momento. Aunque al final no llegue nunca, al menos en nuestra vida: “estar preparados” es, después de todo, vivir, sin permitir que “nos vivan”. Preparados, para empezar, en nuestras cabezas abiertas: de nada vale la sospecha de que nuestros saberes puedan haber estado equivocados, si no estamos dispuestos a usarlos contra ellos mismos, antes de apresurarnos a inventar otros nuevos —algo que también es necesario hacer— y arrojar los “viejos” por la borda. Más arriba aludíamos a diferentes, conflictivos, “tiempos” históricos entrechocándose en el presente. Algo semejante está sucediendo con esos saberes, con nuestras teorías, con nuestras “concepciones del mundo”. También con nuestras prácticas, inseparables de todo eso. Hay un nuevo “entrechocar”, una nueva potencia del pensamiento crítico. No sabemos, todavía, adónde puede conducir: por ahora el problema es producirla. Ese “no saber”, sin embargo, no debería ser entendido como una mera incertidumbre (lo que me gustaría llamar la “metafísica de la incertidumbre” es uno de los mitos más reaccionarios de nuestra época), sino más bien una confrontación con los límites de la racionalidad instrumental: de una política del cálculo que está en el fondo de los “errores y excesos” del pensamiento occidental. Al revés de lo que suele decirse, el cálculo no es “realismo”: al contrario, es un levantamiento de barreras artificiales que impide a la “realidad” desplegarse en todas sus determinaciones múltiples, complejas, contradictorias (otro mito reaccionario, apresuradamente adoptado por los estudios culturales, por la teoría estética y literaria, por las filosofías post: la liquidación del “realismo”). ¿El 11 de septiembre estaba acaso en los cálculos de alguien? No lo creemos; el espesor intensamente corporal de ese acontecimiento —los cuerpos muertos de los atacados, que nunca se nos ha permitido ver, los cuerpos autosacrificados de los atacantes, que todavía no sabemos quiénes son, los nuevos cuerpos muertos en la represalia contra un país miserable, cuyos nombres jamás conoceremos— excede inmensamente las grillas de cualquier articulación simbólica posible. Quedan, por fuera de todo “imaginario”, los realia puros y duros; ladrillos calcinados, vigas retorcidas, mampostería hecha polvo. El posmodernismo —un término que empezó a generalizarse en la arquitectura norteamericana a principios de la década del setenta— se consagró con el derrumbe de una construcción, el muro de Berlín, y él mismo se derrumbó con la caída de unos edificios en Nueva York. El posmodernismo —se dijo muchas veces— había espacializado la experiencia, había eliminado, con los tiempos “reales” de la informática, la densidad de los tiempos históricos. Eso se acabó. La crisis de la arquitectura urbana es un signo de los tiempos: ya no sabemos en qué espacio vivimos. A la jungla de asfalto se le caen los árboles. Se terminó la era de los simulacros; volviendo a Žižek, hemos sido arrojados al desierto de lo real. De la Ciudad al Desierto: tendremos que habituarnos a vivir en otro paisaje. Porque el 11 de septiembre sí tuvo lugar (aunque ese lugar sea mucho menos un “antes y después” que lo que quisieran hacernos creer los medios; todo había ya empezado). Y en el desierto, donde no hay nada, solo queda construir. Hacer historia.
Este libro, como todos, no tiene un único autor. Hay, por supuesto, un “individuo” que lo escribió, un nombre que figura en su tapa. Pero a un libro lo hacen posible muchas personas, durante muchos años. Seres que escuchan, que leen, que aconsejan, que aman, que demasiado frecuentemente tienen que soportar a su “autor” —y que, por lo tanto, no son meros “coautores”: son los afectos y las inteligencias sin los cuales ninguna empresa intelectual, por más modesta que fuera, tendría sentido—. Son seres como mi compañera Carina, mis hijos Cecilia y Federico, mi madre “Pompón”, mi hermana María Laura, mis amigos más cercanos e “históricos” Norberto, Florencia, León, Alberto, Laura, Horacio, Liliana, Héctor, Mira, Julio, y algunos que ya no están: mi padre, Charlie, Miguel. Todos mis compañeros de las cátedras de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales. Y todos mis alumnos, de los que aprendo más de lo que ellos saben. Last but not least, aquellos y aquellas que además trabajaron como locos, aguantando mis demoras y ambivalencias, para que este libro fuera materialmente posible: Raúl, Moira, Andrea. A todos ellos, no voy a limitarme a agradecerles. No lo hicieron para hacerme un favor: lo hicieron porque creen que la cultura, que el pensamiento, que la pasión crítica, todavía valen la pena. Y eso es infinitamente más importante.
EDUARDO GRÜNERMarzo de 2002
Prólogo
DE LAS RUINAS EN PELIGRO
SER, EN CIERTOS Y determinados aspectos, un estricto conservador: quizá esta sea la única manera —una manera, hay que admitirlo, “defensiva”— de ser hoy lo que solía llamarse “de izquierda”. La barbarie civilizatoria tardocapitalista, se sabe, consiste fundamentalmente en el bombardeo vertiginoso de “novedades” que apuntan a desplazar la densidad histórica de los objetos, los sujetos, los acontecimientos, los procesos culturales. Ni siquiera se trata ya de cortas versus largas duraciones: lo que se ha denominado como la espacialización de la experiencia aplasta la multiplicidad de dimensiones temporales en una planicie de instantes sucesivos sin espesor ni volumen. La imagen recuerda, un poco, la diferencia entre los relojes analógicos y los digitales. En los primeros, la marcha circular de las agujas remeda la órbita terrestre: uno puede sentir, justamente por analogía, que está “con los pies sobre la tierra”, como se dice, acompañando un proceso “revolucionario” (aunque más no sea la revolución de las órbitas celestes). En los otros, la temporalidad, la historicidad, se vuelve un encadenamiento de instantes separados, discretos, encerrados en sí mismos: ya no hay proceso sino —para decirlo sartreanamente— serialidad, una experiencia posfordista de encadenamientos espaciales. Es, desde luego, una operación ideológica de primera importancia: la pérdida de una conciencia y también de un “inconsciente” históricos no atenta solo contra el recuerdo del pasado, sino —y tal vez principalmente— contra la constitución de lo que Ernst Bloch llamaba una “memoria anticipada”. Es decir: contra toda forma de proyecto histórico que suponga la elaboración, no importa cuán imaginaria (¿acaso no lo son todas, en cierto sentido?), de un futuro deseable