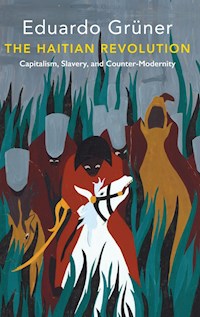Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Eduardo Grüner, uno de los sociólogos argentinos contemporáneos más importantes, publica en Un génerco culpable ensayos diversos que analizan el fenómeno del ensayo como forma de expresión cultural. Hay ensayos sobre Nietzsche, Borges, Piglia, Kafka, Joyce, entre otros, que analizan cómo el ensayo funcionó en las obras de esos autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca de Eduardo Grüner
Eduardo Grüner es sociólogo, ensayista y crítico cultural. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA, fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es Profesor titular de Sociología y Antropología del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, Literatura de las Artes Combinadas II, y de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de dicha Universidad. Es autor, entre otros, de los libros: Un género culpable (1995), Las formas de la espada (1997), El sitio de la mirada (2000), El fin de las pequeñas historias (2002), La cosa política (2005) y La oscuridad y las luces (2010). Escribió un centenar de ensayos en publicaciones locales e internacionales. Es coautor de catorce libros en colaboración y prologó libros de Foucault, Jameson, Éiáek, Balandier y Scavino, entre otros. Obtuvo el Premio Konex 2004, por Ensayo Filosófico. Fue miembro de la Dirección de las revistas Sitio, Cinégrafo y SyC. Obtuvo el Premio Nacional en la categoría Ensayo Político (2011).
Página de legales
Grüner, Eduardo - Un género culpable. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EGodot Argentina, 2015. E-Book. ISBN 978-987-3847-52-3
1. Filosofía. CDD 190
ISBN edición impresa: 978-987-1489-71-8
Un género culpable. La práctica del ensayo: entredichos, preferencias e intromisiones
© Eduardo Grüner© a la edición Ediciones Godot© al prólogo Sebastián Russo
Corrección Hernán López WinneDiseño de tapa e interiores Víctor Malumián
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2015
Un género culpable
Eduardo Grüner
Índice
Políticas de la palabra
Ensayismo, herencias y maquinaciones
1
2
3
4
5
6
7
Prefacio a la presente edición
Prefacio a la edición de 1996
ENTREDICHOS
El ensayo, un género culpable
Ensayo/error
Error/exclusión
Entredichos sobre la decadencia del ensayo argentino
La Argentina como pentimento
I
II
III
De la cultura como pesadilla
Una política de la paradoja
(Per)versiones de la cultura
¿Otro discurso sin sujeto?
Apuntes sobre el poder, la cultura y las identidades sociales
Introducción, o las viejas y nuevas incertidumbres
La cultura, o la hegemonía como “sentido”
Lo “popular”, o las desventuras de un malentendido
Lo “popular” (II), o de una ambigüedad constitutiva
Las “identidades”, o el reino de lo inestable
Los “juegos de lenguaje”, o el lenguaje de los juegos
La “experiencia”, o que el movimiento se demuestra andando
La(s) lucha(s) de clase, o de las dotaciones de la conciencia
Conclusiones, o maneras de no concluir (con la democracia)
Final, o la necesidad de volver a empezar…
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Res puestas, cosas (entre) dichas
I (1989)
II (1992)
Las palabras (perdidas) de la tribu
Notas sobre el sentimiento trágico del Logos político
I
II
III
IV
VI
VII
Los duelistas y la rabia
PREFERENCIAS
El festín de la letra. A la manera de Rabelais
I
II
III
IV
V
VI
VII
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Sartre: un Idiota sin familia
El arte de la demolición y la estrategia del fracaso: Adorno y el ensayo
II
III
IV
Joyce: Una política de la(s) lengua(s)
¿Joyce, entre Rabelais y Chomsky?
¿Será que Parnell conoció a Marx?
Martínez Estrada: la historia impura
El contorno de una escritura
La reducción al silencio
INTROMISIONES
Las cartas están echadas
Sobre el género epistolar, o de la lógica del tercero incluido
Freud como Prometeo: Un sueño de la especie
Del tedio: un malestar en la estructura
I
II
III
El Estado de (una) Razón
Apuntes dubitativos para un análisis del terror
La noche y la página dos
I
II
III
IV
ADDENDA
Borges: el cine de la pesadilla, el teatro de la lengua
1: La pesadilla, cuestión de montaje(s)
2: El falso dilema de Averroes (o la verdadera ironía de Borges)
A ver si nos entendemos
Política(s) de la Poética en La Ficción Calculada de Luis Gusmán
1. “Existía un drama en el acto de escribir que excedía el destino de sus ‘papeles’…”
2. “Si el artista interroga a su época (…) lo hace según cierto método —llamémoslo política de la lengua— que cuestiona y se inserta en una tradición determinada…”
3. “Para eso el artista cuenta con tres armas: el silencio, el destierro y la astucia. Eso es lo que permite que su creación no sea espontánea y adquiera el relieve de un método”.
Ni caverna ni laberinto: biblioteca
1.
2.
3.
Sarmiento, la Esfinge Nacional
Versiones de Nietzsche, sin Marx ni Freud
Lista de páginas
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
247
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
Hitos
Cover
Página de copyright
Página de título
Índice de contenido
Prefacio
Contenido principal
Colofón
Políticas de la palabra
Ensayismo, herencias y maquinaciones
1
DESCARTADAS “PRÓLOGO”, “PREFACIO”, Y mucho más “estudio preliminar”, la expresión “palabras preliminares” parece poseer la sobria asunción de una responsabilidad, la de decir (apenas) algo (palabras) antes de un otro texto, que en este caso, siendo el texto que es, apenas si requiere palabras que lo introduzcan. Libro sobre el que difícilmente pueda agregarse algo, a la aguda y sofisticada interrogación en torno a —justamente— la palabra dicha, la palabra leída, las “lecturas” de la escritura, la escritura en suma ensayística, que en tanto tal asume ya una íntima interpelación de sus propias condiciones de producción. Serán, pues, palabras preliminares, que se arrogarán como mínimo la responsabilidad de proclamar la necesidad de “lecturas” (interpretaciones) como las que este libro (y su autor, claro) convoca. Y sobre todo en un contexto contemporáneo como el nuestro: de tecnologías comunicacionales de híper conectividad, desgajadoras de la intransferible comunicación de los cuerpos, y de un micromundo académico de expandidas políticas de investigación, que pugna abrirse paso entre la mercadotecnia y las aspiraciones político-culturales, conformando un ejército de investigadores que lidian (en el mejor de los casos) por conformar una (su) palabra entre el ensimismamiento corporativo y la intervención en la plaza pública.
2
Hace unos años con un grupo de amigos sociólogos1 emprendimos una aventura revisteril, En Ciernes Epistolarias, la que tuvo la inicial pretensión de promover(nos) una escritura que no fuera la que las instituciones universitarias que nos formaron, y en las que trabajamos, proponían. Una escritura que entrelazara (al menos así lo anhelamos) reflexión con afección, teoría con poética, política y amistad. Es decir, tales las características de la escritura epistolar, y que, de más está decir, tenía y tiene una profusa tradición en nuestro país. Cartas rescatadas, cartas escritas entre / para nosotros, intercambios epistolares “a pedido”, fueron el sustrato básico de nuestro proyecto. Así y todo, nuestro grupo con el tiempo vio sus afinidades electivas y afectivas (por ser amable en la caracterización) deterioradas. Y de este modo En Ciernes, la revista, pero también el grupo, forjado bajo un espíritu fraternal que pretendimos invocara a una política escritural, una filosofía práctica (por decir), que a su vez se expandiera y contagiara, luego de tres números dejó de existir.
Antes de ello, en momentos de plena efervescencia, en los que nuestras ideas se “hacían realidad”, y nos arrastraban a comentar entusiastas nuestro proyecto, en una charla de café, post mesa de examen, Eduardo Grüner, y ante el exitado relato sobre nuestro hallazgo me dice “yo tengo un texto sobre la escritura epistolar”. Y ese “tengo”, además de promoverme una sorpresiva sonrisa empática, resultó ser a la postre y en términos materiales una virtualidad, casi un recuerdo borroneado, borroneándose: el libro que lo contenía, Un género culpable, libro quimérico que había surcado incluso nuestros propios intereses de una escritura combativa del paper, estaba agotado.
Agotado y no precisamente, claro, por lo que tenía ese libro para decir, para inquirir más de veinte años luego de su primera edición. Lejos de ello, su potencia cuasi mítica (la de esos libros que no se tienen pero que sin embargo se citan) seguía siendo abrigo y contención, arma y herramienta, ante los embates de las automatizaciones del escribir, del pensar. Su irradiación sigue de hecho inmiscuyéndose en cualquier intento (incluso de papers) de recuperar la tradición ensayística argentina. Agotado pues y apenas en su frugal materialidad, el fulgor editorialista no se hizo esperar. Erigiéndose en una suerte de mandato ético-épico a recuperar un texto (no menos épico y ético) que escrito varios años antes del actual panorama académico (fortalecido en recursos económicos pero aferrado inercialmente a una matriz maquínico-burocrática) sirviera como bálsamo y salvaguarda, como discurso incómodo y urticante, y fundamentalmente como ensanchamiento de la discusión político-intelectual contemporánea.
He aquí pues uno de los comienzos de un derrotero que culmina y recomienza en la reedición (ampliada) de Un género culpable, y que el propio Eduardo, generosamente, habilitó a que se trabajara en ella, convocándome (con cierta irresponsabilidad creo, sobre todo la mía aceptando) a que escribiera estas preliminares palabras, que intentarán resituar a este libro, a su reedición, en las actuales condiciones de producción intelectual.
3
David Viñas, en 1967, escribe en un prólogo a El matadero de Esteban Echeverría, además de lo más luego mitificado (que la literatura argentina comienza con Rosas, y que es El matadero el que inaugura la narrativa de nuestro país) que en este relato, sobre todo en su irradiación postrera, se esbozan las líneas fundamentales de la situación básica del escritor.
En el último número de En Ciernes, dedicado a la Carne, editorializamos sobre este prólogo, y escribíamos:
Viñas, a su habitual gesta político-reflexiva de construir series, cifras antagónicas, le agrega, y en un mismo movimiento, una indagación sobre el sustrato político-epistemológico del acto escritural, la pregunta (anhelo o desconsuelo) de una escritura que pugne por un “decir categórico”, un “gran trazo” versus (porque de confrontaciones estamos hablando) una escritura del “parche”, de la “monografía”: “módicas y sabrosas alcahueterías”. Sugiriendo que la primera es la de pretendidos héroes ambiciosos, y la segunda la de desertores, desafiliados, resignados, abdicados (por si el plan de combate no había quedaba aún del todo esbozado). Es decir, se lo convoca implícita, explícitamente a escribir sobre El matadero, o sea, sobre el escenario cárnico que funda no solo la literatura argentina sino una tipología político-social que pervive. Y “termina”, Viñas, escribiendo sobre la carnalidad del escritor, del intelectual.
En 1967, de este modo Viñas parece prefigurar lo que luego se denominará fábrica de papers. Lejos del actual sistema académico hiper-especializado, la proclama-denuncia de Viñas se irradia contra la automatización descarnalizada de un dispositivo de características fabriles en ciernes. Casi 50 años después tales palabras deben actualizarse y no precisamente por la desactivación de tal lógica sino por su exacerbación. Algo que tal vez pueda hacerse recuperando el movimiento que Deleuze ensaya torsionando y ensanchando el pensamiento foucaultiano: el pasaje generalizado de un orden fabril (disciplinario) a un modo empresarial (de control), del que la Academia también formó parte. De uno constructor de sujetos a través de un dispositivo externo de límites explícitos y marcada discontinuidad (la fábrica, de papers, pero no solo), a otro de control introyectado y autoinfligido, abstractizador de la opresión, de una continua e ilimitada disponibilidad (la lógica empresaria, hecha “carne” en el investigadoractual). De la máquina de montaje y “la salida de los obreros de la fábrica”, al eterno fluir cibernáutico, sin afueras y sin adentros. De la huelga al cuelgue. De la alienación a la quemazón. De la diferencia (opresiva, alienante, pero resquicio de una potencia política, un soñado y compartido “salirse” del sistema) a la indiferencia (lógica postindustrial de igualación y celebración de lo aparentemente siempre distinto: soy mi propio y singular sistema experto). De formaciones académico-profesionales de compromisos, filiaciones y certidumbres (más o menos) discernibles a la formación continua, especializadora, desarraigada y obligada a una competitiva carrera acumuladora de cucardas que minuto-a-minuto pierden su valor (y su sentido). De uno a otro, un presunto cambio de paradigma que es más una sofisticación y agudización del mecanismo alienador que el advenimiento de una nueva era. Viñas, en el ‘67, escribe preanunciando una calamidad, la del parche módico evadiendo el gran trazo, la del paper especializado abjurando de la “gran teoría”. Aún faltaba una torsión más calamitosa, auto-alienante, pero así responde Viñas a la problemática del escritor de su tiempo (que, claro, sigue siendo el nuestro): la superación (entre disolverse en la masa, y erigirse sobre ella) se dará cuando “el escritor concluya de ser jinete por los arrabales, exiliado en su cuarto, en París o en el limbo, águila de montañas más o menos doradas, testigo impasible o enternecido, para convertirse en un hombre entre los hombres”.
4
Eduardo Grüner, casi veinte años luego de Viñas, preanuncia un nuevo (mismo, sofisticado) infausto estadío. En un texto del 1985, incluido en este libro, reflexiona, alerta, sobre la decadencia del ensayo argentino. Atribuyéndola por un lado (y con/por la dictadura aún latiendo atroz) “a un languidecimiento del discurso por universalismos tibios y un mercado cultural que promueve ensayistas asépticos y profesionales” (Histerycus, según los caracterizarán Grüner y sus camaradas de Sitio) y por otro lado a “la pobreza de los discursos sobre la muerte, enriqueciendo una suerte de muerte de los discursos”. De los desertores y abdicados monógrafos de Viñas en el ‘67, a los Hystericus en los primeros años de la post dictadura: “avisos de incendio” inescuchados, inescuchables.
Luego del diagnóstico, también una apuesta: pensar al Autor, escribe Grüner, no suprimiéndolo por decreto como quisiera cierta vanguardia, ni manteniéndolo en una suerte de anonimato trascendental (lo cual es un gesto teológico, pero no crítico), sino recuperándolo como Nombre, y marcándolo como designación de los límites dentro de los cuales se produce un acontecimiento discursivo que podemos convenir en llamar Obra. Una apelación, la de Grüner, que no solo tiende a restituir la diferencia (como estatuto de lo político), sino, o por ello, la responsabilidad en / de la escritura.
Una “responsabilidad” que en nuestra contemporaneidad parece disiparse, ya no por la muerte del autor conceptual, deconstructiva, encumbrada y celebrada por las teorías post (y que no puede no resignificarse en nuestros países, luego de dictaduras militares —como dirá Grüner en El fin de las pequeñas historias—, donde los Autores, y fundamentalmente ellos, efectivamente murieron; más aun, se les dio muerte, y por ello, por ser Nombres que encarnaban una Obra, y no exclusiva ni necesariamente individual), sino que la mentada muerte del autor (y así de la “responsabilidad”), en la actualidad, tendría una renovada y espasmódica literalidad, y no por formar parte de una vanguardia política en circunstancias de terror de Estado, sino por una suerte de triste y vergonzante auto-inmunización vitalista, diseminada, “perdida” en las lógicas de la burocracia académico-investigativa, de escrituras sin marcas de enunciación, o sea, sin cuerpos (sujetos, autores) que se expongan (más allá de las módicas exposiciones que suponen y asumimos al leer nuestras ponencias). Siendo que el texto académico, se nos ha dado a creer, no tiene que asumir riesgos su poder conjuratorio-incendiario se ha tornado nimio. Sin riesgos (no digamos de muerte, más no sea del escarnio público —los aplausos automatizados luego de cada exposición congresística inhabilitan la posibilidad de un abucheo aleccionador, un alarido apasionado—) nuestros discursos sobre la muerte siguen siendo pobres: sofisticados, autoconscientes, pero imposibilitados de eludir su propia muerte, su estado mortuorio, agonizante, de restituir su capacidad de irradiación.
Así, si Hystericus se caracterizó al intelectual profesional que siempre cae bien parado, que se exime de tomar partido, que no se la juega, tal vez el académico contemporáneo podamos decir que devino una versión exacerbada (especializada) de tal personaje, un Hystericusacademicus. Que incluso abjura de una tradición cultural-intelectual, de la que el Hystericus (a secas) alardeaba, circulando por centros culturales de vanguardias subterráneas, piringundines de avant-garde, poseyendo aún cierto grado de sociabilidad callejera. Rebotes tibios de una bohemia que post dictadura resistía sintomáticamente en el mismo Viñas, subrayando el diario La Nación en el bar La Paz, hoy vuelto un kiosco (no todo, una parte, ni más ni menos, el preciso lugar en el que Viñas se sentó en sus últimos años, junto a la ventana, en esa suerte de pecera producto de leyes antitabaco). Kiosco que parece expresar cínicamente el declive de la monumentalística, del desvínculo con los muertos (sobre todo los incómodos, que pesan en las conciencias de los bienpensantes): impúdico anti monumento que apenas si lo repone fantasmalmente aún allí, leyendo al sesgo, a él, la figura central del ensayismo argentino contemporáneo, y con él, al bar La Paz, ícono de un tiempo que ya no es, de intelectuales (más o menos Hystericus) que en su fluir bohemio, conformaban una troupe de una ensayística, un anti institucionalismo en declive, en decadencia, pero de aún difícil, vergonzante, abjuración de sus responsabilidades públicas, políticas.
5
Veinte años luego de aquellas palabras de Grüner, un debate reunido en el libro No matar. Sobre la responsabilidad, reactualiza / reubica trágicamente no solo el concepto (idea, vivencia) de responsabilidad, sino la tesis del (des)vínculo experiencial con la muerte. Hito político discursivo2, No matar…, parece renovar las esperanzas de una escritura genuina, de Autores que (re)asumen la responsabilidad de sus palabras, tanto por el uso del dispositivo epistolar: que reinstala la lógica del debate de ideas en el marco de afectividades expuestas, vueltas carne sufriente, potencia anímica; como por las controversias fundamentales que se plantean: la relación entre política y cuerpo (configurando distintas políticas de los cuerpos —de su exterminio, de su erigirse insumo político—) el insalvable vínculo (insaldable e imposible) entre ética sacrificial / burocrática y política. Así y todo, esperanza utópica, siendo el grueso de los que participan, entre ellos Grüner, de las últimas generaciones no becadas de las ciencias sociales y afines. Pobre forma (claro) de nombrar a una generación sin igual, que entendía y entiende su intervención público-política imposible de disgregar de su trabajo intelectual. Escribimos, pensamos —becados— a su sombra, junto a ella, y es tal vez ese el modo de asumir nuestra palabra, manteniendo vivo tal acoso ético-espectral. Y es que heredamos, nos fundan, queramos o no, aquellas elecciones, aquellas opciones (así todo inasimilables, inactualizables, intraducibles: matar / no matar); y luego el debate, la controversia, como subproducto discursivo que necesitamos re-encarnar en nuestras hablas, nuestras escrituras, marcadas por este bajo fondo trágico, y evitar así que tales dilemas (sobretodo la palabra como dilema) se ahoguen en el flujo sígnico (musealizador o pura deriva) contemporáneo. No solo para salvar a los muertos, sino para salvar a la Muerte (la del discurso, pero no solo), como horizonte que acecha, acosa inescapablemente y que le otorga sentido a nuestros actos, y para la cual construimos conjuratorias “barreras ilusorias”: escrituras que asuman la responsabilidad de evitar la tibieza y la asepsia.
6
Es momento de decir, que a la escritura de estas introductorias palabras le acompañó un primigenio y turbado desvelo que hasta ahora apenas se había soslayado. Y es que siendo Grüner un prologuista acérrimo y refinado, el juego retórico de evitar nombrar este texto con la palabra prólogo parece no alcanzar, no ser suficiente, para escapar a la irradiación tremebunda de su trabajo prologuista / interpretador. Tarea sintomática de su trabajo ensayístico (y largamente reconocida, prologando a gente como Jameson, Scavino, Zizek, entre otros —el temor, convengamos, no era injustificado—) Y es que en la escritura prologuista anidaría de modo explícito algo que todo ensayo abriga: el expresar, como dice el mismo Grüner, que un autor es sobre todo un lector. Un “ensayo, es —dirá— una especie de autobiografía de lecturas”. De lecturas al sesgo (pacientes y urgentes) que descubren el detalle, lo aparentemente accesorio. “Leer esa falla es la verdadera carnadura del texto”. Así, la lectura / escritura, fundamentalmente entendida, vivida, como un trabajo de interpretación. Tal la tradición ensayístico-prologuista de Grüner, que parece tener uno de sus puntos nodales en “Foucault: Una política de la interpretación” (prólogo cuasi autonomizado de una conferencia del francés, y en el que discute con un clásico de la anti hermenéutica como es Contra la interpretación de Susan Sontag), un texto, como muchos otros, como casi todos los de este libro, sobre el hecho de hacer textos, sobre la urgente paciencia por/de la interpretación. En este ya famoso prólogo (que incluso compite en cantidad de páginas con la conferencia que se propone prologar —dato aparentemente anecdótico pero que expresa el incontenible afán escritural—), se leen frases como la siguiente: “Pensar la interpretación como una intervención en la cadena simbólica que produce un efecto disruptivo, y no un simple desplazamiento, es al mismo tiempo poner en evidencia su carácter ideológico y someter a crítica la relación del sujeto con ese relato”. Es decir, no solo una política de la interpretación, sino una interpretación de la política del escritor, del ensayista, del que debe (siendo que una asunción ética se desprende fuertemente de estas —y otras— palabras grünerianas) erigirse Autor encarnando / responsabilizando(se de) sus textos no solo como parte de su propia biografía, sino la de su tiempo.
El ensayista, así, en el incómodo lugar del que mira al sesgo. Con la obligación ética del que, parafraseando a Pasolini (intelectual modélico para Grüner) “desciende al infierno, y cuando vuelve, si es que vuelve, vuelve otro, y ya no puede más que dar cuenta de lo allí visto”. La interpretación, entonces, como una operación de riesgo pero (por ello) insustituible, insumo fundamental-fundacional de una escritura ético-trágica. De una escritura / lectura de la tragedia de la cultura, que asume su carácter combativo, su ser arena de lucha. Citará Grüner a Malraux evidenciando un pasaje que entendemos hoy se ha invertido, pero que asumimos la necesidad de recuperar su original sentido: “Pasar del tratado al ensayo es pasar de la ciencia a la conversación”. Ampliar pues, y como mandato, la comunidad de la conversación humana, la comunidad de narradores.
7
Quiero finalizar entonces estas palabras preliminares, recordando algunas ideas escritas en algún otro texto3. Allí se leía: que si es verdad que se escribe (siempre) para los amigos, y que “ensayista es quien puede decir: no escribimos según lo que somos, sino que somos según aquello que escribimos”, el ensayo expresaría, entonces (y sobre todo) una política de la amistad, un modo privilegiado de las modulaciones del vínculo amistoso, en el que además de expresarse “una” determinada amistad, se representaría “la” amistad. Allí ensayada, la amistad, se vuelve no tematización, sino expresión fundamental del ensayo mismo. Todo ensayo sería pues un ensayo sobre la amistad. Y una amistad no solo entendida como vínculo afectivo, sino (y sin excluir el afecto, sino por el contrario, transfigurándose en afección) como vínculo político. El vínculo político / afectivo de una trama social expresándose, a través de un esbozo sintomático de ella misma, en su modo más denso y esperanzado: el ensayo.
La escritura y la amistad, como un sino común, inescapable. El que incluso me interpela en el recuerdo de los primeros encuentros de la revista En Ciernes. Estas palabras preliminares, en suma, tal vez, además de intentar reactualizar(me) los vínculos entre escrituras académicas, roles intelectuales y (des)alienaciones varias, en el marco del acontecimiento que implica la reedición de este libro, también sean parte de la carta que nunca pude escribirles a mis amigos, celebrando lo hecho, lamentando lo que ya no haremos (y alguna vez soñamos), e invocando(me) a mantener la potencia de palabras como las de nuestros referentes (fundadores de —nuestros— discursos), que han hecho grietas fundamentales en los modos enclaustrados y enclaustrantes del pensamiento. Es decir, las de aquellos, como Eduardo Grüner4, que asumieron la responsabilidad de una palabra paciente, urgente, pública, incómoda, necesaria, ardiente, viviente (arder viviendo, escribía Fogwill —uno de esos amigos que ensancha la dedicatoria blanchotiana en el prólogo de esta nueva edición—) O sea, que se asumieron como Autores en la lucha denodada para que los muertos, las muertes (la de los textos, pero no solo) mantengan su fantasmal acoso, “concientizando de su presencia, de su ausencia, y así poder luchar para que su número sea cada vez menor”.
SEBASTIÁN RUSSO
Prefacio a la presente edición
REEDITAR UN LIBRO “ANTIGUO” (este tiene ya casi una veintena de años) convoca muchos dilemas, y no pocas dudas —esa soberbia de los intelectuales a la que aludió célebremente un filósofo que gustaba de maquillarse el rostro—. Mucho más tratándose de un libro de esos que se llaman “agotados” (a saber, no un incunable sino un inconseguible desde hace cerca de la misma cantidad de años): en efecto, ¿no podría hablar ese estado de un agotamiento de sus ideas (si las hubiera), o de su estilo (si existiera)? No me corresponde, creo, dilucidar esa ardua (para mí) cuestión. Apenas puedo alegar en mi defensa que en esas décadas fueron muchos —se entiende que esa cuantificación es proporcional a la naturaleza del objeto— amigos, conocidos, colegas y aun estudiantes, los que me preguntaron con cariñosa persistencia por una posible reedición. Aparentemente, esas voces, no importa cuán discretas, llegaron hasta Sebastián Russo y los responsables de Ediciones Godot, quienes con la misma discreción pero también con la misma persistencia cálida terminaron por convencerme de la pequeña aventura. Es de rigor, entonces, que a los múltiples agradecimientos que ya figuraban en el Prefacio a la primera edición, sume enfáticamente los nuevos. Sobre los editores de Godot —que contrariando su propio emblema beckettiano llegaron sin que yo los esperara— no puedo más que repetir lo que ya está, y queda, escrito a propósito del editor original (Homo Sapiens), celebrando “su tozudez en cometer el error de publicar este libro. Sé que se arrepentirán, pero ya es demasiado tarde”. En cuanto a Sebastián Russo, talentoso y sensible colaborador en una de mis cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), la desinteresada generosidad que ha mostrado en su empeño tras esta reedición, así como en la escritura de unas “Palabras Preliminares” excesivas (en el sentido de ese exceso que hace enrojecer de pudor al aludido) para ella, es una de esas cosas que le hacen pensar a uno que tal vez no haya pasado en vano por la horriblemente llamada “Academia” (aunque, si entiendo bien, tanto su trabajo como el mío intentan ser una permanente huida de ella: pero, claro, solo se puede huir del lugar en el que se está).
Desde luego, nada de todo lo anterior anula los dilemas ni las dudas. Por ejemplo: ¿está este libro demasiado, como se dice, fechado? ¿Sigue “representando” (y en todo caso, qué sería eso) lo que yo escribiría hoy incluso sobre los mismos tópicos? ¿Volvería a escribirlo así? ¿Emprendería nuevamente las querellas de los Entredichos? ¿Conservaría las mismas (P)referencias? ¿Realizaría las mismas Intromisiones? Francamente, no lo sé. Pero esa ignorancia no podría elevarse a excusa: lo que uno escribió —y peor: publicó— alguna vez, le sigue perteneciendo, o lo sigue condenando, aun cuando hoy renegara (en el doble sentido de arrepentirse y protestar) de alguna frase o algún ademán estilístico también excesivo. Aquí están los textos, pues, tal como estaban hace veinte años, con sus correspondientes fechas de publicación originaria (a modo de pequeño truco para tomar cierta distancia de ellos). Esta no es, entonces, una nueva edición “corregida”, aunque sí —para permanecer en la jerga— levemente “aumentada”: he decidido incluir, en un apartado final bajo el título concesivo de Addenda, y aclarando para cada uno en cuál de las tres secciones hubiera debido revistar, cinco breves ensayos que no figuraban en la primera, ya fuera porque en su momento “se me escaparon” (¡qué expresión!) o porque fueron escritos después: “Borges, el cine de la pesadilla y el teatro de la lengua”, “Sarmiento, la esfinge nacional”, “A ver si nos entendemos”, “Versiones de Nietzsche, sin Marx ni Freud”, y “Ni caverna ni laberinto: Biblioteca”. ¿Por qué lo hice? En principio, porque juzgué que su tono, o su estilo, o su tema, o todo eso, autorizaba a ponerlos en serie con los textos de la primera edición. Pero, como se sabe, los principios pueden ser engañosos. Es mejor esperar a los efectos finales.
Y ya que estamos, “finalmente”, ese tópico del cual yo había escrito en el Prefacio anterior que era obligado pero placentero, el del agradecimiento a los seres queridos, se tiñe hoy de una inevitable melancolía: algunos de ellos (demasiados, como ya lo hubiera sido uno solo) ya no están físicamente entre nosotros: mi padre, León Rozitchner, David Viñas, Nicolás Rosa, Raúl Zoppi, Ricardo Zelarayán, Héctor Libertella, Charlie Feiling, Fogwill, Nicolás Casullo. Y Miguel Briante, a quien yo le había dedicado esas palabras definitivas sobre la amistad que escribió Maurice Blanchot, y que estoy seguro que ahora me permitirá hacérselas compartir con todos ellos:
La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio y donde, no obstante, cabe toda la sencillez de la vida, pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino solo hablarles, no hacer de ellos un tema de conversación (o de artículos), sino el movimiento del convenio de que, hablándonos, reservan, incluso en la mayor familiaridad, la distancia infinita, esa separación fundamental a partir de la cual lo que separa, se convierte en relación.
EDUARDO GRÜNER
Buenos Aires, agosto de 2013
Prefacio a la edición de 1996
UN PREFACIO A UNA recopilación de ensayos tiene, inevitablemente, un tufillo a coartada, o a justificación retroactiva. Pero es, también inevitablemente, un tópico obligado, un ritual apotropeico como esos que estudian los antropólogos y que sirven para ahuyentar los malos espíritus. La mejor (la menos peor) estrategia para salir —imaginariamente, claro— de ese atolladero es admitir de entrada la culpa, aun sabiendo que eso no salva del pecado. Todos (menos unos pocos, que en cada caso se indican) los ensayos aquí reunidos —habría que decir: acumulados— confiesan haber sido publicados antes, en diferentes lugares y en diferentes épocas. La tentación de corregirlos, a todos y cada uno de ellos, solo pudo ser vencida por la pereza, o —lo que es mucho peor— por el temor de iniciar una interminable y sangrienta polémica con esos textos que hoy leo como ajenos sin renunciar a su propiedad. He optado, pues, por el cómodo (y, reconozco, un poco cobarde) trámite de fecharlos. El más antiguo está por cumplir quince años, el más reciente, dos meses o tres. Como el orden en que se presentan no es cronológico (sino apenas, y ello con mucha buena voluntad, retórico), el improbable lector no podrá observar ninguna clase de “progreso”: a lo sumo, quizá, alguna “regresión”, y muchas, igualmente inevitables, repeticiones. Desde luego que ese orden no supone ningún azar, salvo bajo la forma “sobredeterminada” que suele llamarse del lapsus. Tampoco, claro está, es azarosa la selección. Sí se podría decir, en cambio, que —como suele suceder— lo que realmente importa para entender lo que “entró” es lo que quedó afuera: es decir, lo que el lector (y el autor) nunca sabrán. Hay sí, creo, algunas obsesiones, algunas insistencias (no siempre consistentes): la relación desgarrada entre cultura y política, por ejemplo. O —lo que es otra manera de decirlo— el machaqueo sobre la noción benjaminiana de que no hay documento de civilización que no lo sea también de barbarie. Y hay, se me ocurre, la obcecación por permanecer, con la modestia del caso, dentro del hoy desprestigiado mundo de los “grandes relatos”, de las narrativas fundadas por iniciadores como Marx y Freud, aunque no necesariamente sometiéndose ni a sus letras ni a sus espíritus. Y hay, pienso, el gusto por la pelea generalmente inútil, por el conflicto irresoluble entre la autonomía y la heteronomía de la cultura, de la literatura, del arte, de la lengua. Y hay, pretende haber, un amor apasionado (casi nunca correspondido, como corresponde a las grandes pasiones) por la palabra, por la letra, por ciertas formas del pensamiento y ciertas manifestaciones de la imagen. O sea: por todo aquello que pueda todavía oponer su diferencia irreductible a la mediocridad de la indiferencia cultural o ideológica —llamada a veces, “posmoderna”—; que pueda todavía oponerle sus barreras a la muerte, aunque sean (o porque sean) barreras ilusorias, que no garantizan absolutamente nada: el ensayo es un género cuya culpabilidad no puede ofrecer garantías, sino apenas el módico coraje de arriesgarse al indefectible error. Y esa es toda la “teoría de la escritura” que se encontrará aquí. Sí hay, me imagino, una teoría —o una práctica reflexiva, para ser menos ambiciosos— de la lectura: ya lo es la distribución de los ensayos en tres secciones (“Entredichos”, “Preferencias”, “Intromisiones”), lo que, como comprenderán algunos, es un homenaje sentido, pero no forzosamente nostálgico, a la revista Sitio. Pero también lo es la irresoluble vacilación entre, por un lado, la exhortación althusseriana a confesar (puesto que no hay lecturas inocentes) de qué lecturas somos culpables, y por otro la invocación borgiana de que vale más enorgullecerse de lo que se ha leído que de lo que se ha escrito. Notable vacilación, que autoriza la infrecuente felicidad de sentirse orgulloso de haber cometido algunos delitos.
Otro tópico obligado (pero mucho más placentero): el de los agradecimientos. Es tan fatalmente necesario olvidar algunos nombres —si es así, les pido perdón—, como no dejar de consignar otros —a los que también, supongo, debería pedirles perdón—. La lista, interminable, de los que de una u otra manera contribuyeron durante estos años a que este libro se volviera casi posible, tiene que empezar por algún lado. Ante todo, entonces, mis hijos y mis compañeros de Sitio, que figuran explícitamente en la dedicatoria. Los primeros recibieron, me temo, mucha menos atención de la que hubieran podido recibir si yo no hubiera dedicado un tiempo, para ellos precioso, a escribir algunos de estos ensayos. De todos modos, no me disculpo: sé que ellos entenderán, que ya entienden. En cuanto a Irene y Luis, mis padres, y María Laura, mi hermana, ¿qué podría decir de ellos, sino que la fuerza de su cariño y de su ayuda transforma en imposible una retribución siquiera proporcional? Mis compañeros de Sitio, por su parte, reunieron —reúnen— para mí dos figuras muy difíciles de encontrar juntas: fueron —son— amigos y maestros, al punto que —y no se entienda esto como descargo— son tan responsables (o tan culpables) como yo de muchos de los textos de este libro. Igualmente importantes, tanto por su apoyo incondicional como por su crítica afectuosa, han sido el resto de mis grandes y más cercanos amigos, aquellos cuyo aliento y sabia interlocución enriquecieron afectos e ideas: Norberto Sessano y Florencia M. Parera, Julio Sevares, Héctor y Mirta Palomino, Laura Klein, Alberto Delorenzini, Atilio Boron y Ma. Alicia Gutiérrez, León Rozitchner, Nicolás Rosa, María Moreno, Graciela Guilis, Alberto Guilis y Raquel Angel, Beatriz Castillo, Sara Glasman, Graciela Ferraro, Raúl Zoppi, Noé Jitrik y Tununa Mercado; debo nombrar también a los lamentados Enrique Pezzoni y Norberto Rodríguez Bustamente; y a Ricardo Zelarrayán, Jorge Palant, Oscar Carballo, Eduardo Carbajal, Luis Chitarroni, Jorge Panesi, Héctor Libertella y Tamara Kamenszain, Silvia Hopenhayn, Oscar Steimberg, Oscar Traversa, Horacio González y Liliana Herrero, Miguel Briante, Federico Monjeau, Arnaldo Bär, Guillermo Saccomano, Eduardo Ayarza. Y, desde luego y por descontado, Charlie Feiling (sin cuya cariñosa pero firme insistencia nunca hubiera encontrado la voluntad y el tiempo de juntar por primera vez estos trabajos) y su compañera Gabriela Esquivada, y Juan B. Ritvo (que influyó para que los re-juntara por segunda vez). No puedo dejar de mencionar aquí a Germán L. García —que editó el primer ensayo que publiqué— y a Rodolfo Fogwill, que siempre consigue ironizar con respeto sobre lo que escribo. Mis actuales compañeros de las revistas El Cielo por Asalto y SyC son un estímulo intelectual permanente, así como mis compañeros en el Programa de Pensamiento Contemporáneo y Cultura Crítica (Nicolás Casullo, Ricardo Forster, Federico Monjeau, Gregorio Kaminsky, Horacio González, Christian Ferrer, Alejandro Kaufman) y mis alumnos —de quienes he aprendido mucho más de lo que ellos se imaginan— y compañeros de cátedra en las universidades de Buenos Aires, Rosario y Tandil y en la FLACSO. Last but not least y noblesse oblige, mi editor, por su tozudez en cometer el error de publicar este libro. Sé que se arrepentirá, pero ya es demasiado tarde. También sé que esta lista es quizá desmesurada, desproporcionada y abrumadora para un agradecimiento. Pero, ¿qué puedo hacer? Aunque implique un lugar común (y de eso se trata, precisamente: de un espacio y un tiempo compartidos), sin todos estos hombres y mujeres este libro no hubiera existido —lo cual quizás hubiera sido mejor para la cultura argentina, pero ese no es mi problema—. Y, lo que es más importante: sin ellos y ellas, mi vida sería mucho más pobre.
Buenos Aires, septiembre de 1992 / diciembre de 1994
ENTREDICHOS
El ensayo, un género culpable5
El ensayo —hay que entenderlo como un tanteo modificador de uno mismo en el juego de la verdad, y no como apropiación simplifícadora de otros para los fines de la comunicación— es el cuerpo viviente de la filosofía, por lo menos si esta sigue siendo, aun ahora, lo que fue otrora, es decir, una ascesis, una ejercitación de uno mismo en el pensamiento. M. F
OUCAULT
Nuestro error no concierne al orden del saber, sino al orden moral. Equivocarse es convertirse en culpable cuando se cree que se está actuando rectamente. J. S
TAROBINSKI
UNA GRAN NOVELA PUEDE ser una ballena blanca o una cucaracha: nos arrastra con ella o se agita bajo nuestros pies. Es lo que Charles Olson y Walter Benjamin encuentran en Melville y Kafka, respectivamente. La metáfora animal es el testimonio de un límite absoluto, de un fracaso: imposibilidad de “abrumar a la naturaleza” (Olson), imposibilidad de constituir a la bestia como “receptáculo del olvido” (Benjamin). Por encima o por debajo de la humanidad, el fracaso es irrisorio: quizá acierte Gramsci cuando sugiere que el superhombre nietzscheano no es tanto Zaratustra como el conde de Montecristo: un personaje folletinesco, ridículo, cuya única grandeza es la de saber esperar. También lo dice Benjamin a propósito de Kafka: toda su estrategia consiste en aplazar una respuesta (un “juicio”). Ni siquiera la muerte es una sentencia satisfactoria: “(Kafka) consideraba sus esfuerzos como malogrados… se consideraba entre aquellos destinados a fracasar”. Y, en algún sentido, tenía razón: “Lo que fracasó fue su grandiosa tentativa de reconducir la poesía a la doctrina y de volver a darle, como parábola, la sencilla inalterabilidad que era la única que le parecía adecuada en relación con la razón”. Fracasando como gestor de alegorías, Kafka entrega —contra su voluntad, es sabido— una gran literatura. ¿Y Melville? Para Olson, el capitán Ahab protagoniza —después de Ulises y Dante— la tercera y última Odisea de la historia literaria. Al revés de lo que dice Eco, los capítulos pedagógicos sobre la vida y la caza de las ballenas dan la verdadera dimensión del igualmente grandioso “fracaso” de Melville: Melville, escéptico, no se imaginaba sin embargo cómo podría vivir sin una fe. Tenía que tener un dios. En Moby Dick encontró uno, pero, ¿a qué precio? Olson: “Era una labor de gigantes: hacer un nuevo dios. Para lograrlo era necesario que Melville, puesto que el cristianismo lo rodeaba como nos rodea a nosotros, fuera tan Anticristo como Ahab. Cuando rechazó a Ahab, perdió la antigüedad. Y el cristianismo ocupó el terreno. Pero Melville había consumado su labor”. La tarea imposible (tanto como la de Kafka) arroja un resto exitoso: los capítulos pedagógicos, por la misma lógica de su verosímil, reducen el dios blanco a una masa de carne sanguinolenta, casi repugnante.
Benjamin y Olson son dos auténticos ensayistas: arriesgan la idea de que es en el fracaso de Kafka o de Melville donde hay que buscar las razones que hacen a la satisfacción de su lectura. Vale decir, en lo que hay en ellos de irrepetible (lo único que una “ciencia literaria” debería, por definición, excluir): ¿cuántos podrían estar en condiciones de ofrecer La metamorfosis o Moby Dick como producto de sus equivocaciones? El ensayo (literario) es esto: identificar un lugar fallido, localizar un error.
Ensayo/error
Inútil decir que la idea no es nueva: la hemos leído, desde ya, en Blanchot: todo escritor está atado a un error con el cual tiene un vínculo particular de intimidad. Todo arte se origina en un defecto excepcional, toda obra es la puesta en escena de esa falta: “Hay un error de Homero, de Shakespeare, que es quizá, para uno y para el otro, el hecho de no haber existido”. Afirmación feliz: pareciera que basta que haya Obra para que haya autor, fuera de toda comodidad de una existencia biológica. Figura que distingue al ensayo de la “ciencia literaria”, en tanto supone que es la escritura la que constituye a un (sujeto) escritor —es lo que dice Sartre de Flaubert— así como el discurso funda su propio sujeto. Al revés, la crítica (“científica”, tal como hegemoniza hoy a la Universidad) debe suponer un Autor en el origen de la escritura. De la “tradicional” a la “moderna”, la crítica ha hecho poco más que cambiarle el nombre a esa instancia previa: la restitución de una autoridad en el origen, bautizada como la Vida, las Influencias o las Condiciones de Producción. La crítica llamada estructural (que no privilegia, contra lo que se dice, la “inmanencia del texto”, sino la adaptación de los textos a otra inmanencia, la de los códigos de la semiótica narrativa) no escapa a esta lógica “autoritaria”: el sujeto-soporte de la Lengua —o de la Ideología, formación lingüística de singular astucia— aplasta bajo el peso de las estructuras la posibilidad de recuperar al Autor bajo una forma que no sea la del terrorismo académico. Lo cual no nos exime de la fascinación casi irresistible de ese terrorismo: ¿quién (salvo que se atrinchere, en la palurdez de una crítica “sentimental”) podría sustraerse a la seducción intelectual de una “cientificidad” crítica? Calvino da cuenta sagazmente de esta debilidad tan humana cuando señala que incluso la más rigurosa crítica anglosajona (pongamos un Curtius, un Auerbach, un Spitzer, un Frye) termina por parecernos “amablemente ensayística” desde que el estructuralismo nos ha acostumbrado a una formalización mucho más reductiva y austeramente descarnada de los procedimientos de lectura. Seducción que proviene, creo, de la aparente eficacia —lo que no quiere decir facilidad— con que esos procedimientos combaten el horror vacui: si supiéramos qué es lo que Propp, Todorov o Greimas eliminan, suprimen, de los textos que analizan, sabríamos también qué es lo que les impide ser “amables ensayistas”.
No es cuestión, tampoco, de desconocer otra consecuencia de la ideologización de la figura del Autor: ha provocado que no tengamos, todavía, una teoría de la lectura. O, si la tenemos —como parecería despuntar esperanzadamente en la “estética de la recepción”—, sea en buena medida bajo el régimen de una separación entre el análisis de lectura y la escritura y/o una promoción simétrica —véase el último Umberto Eco— de la figura del Lector como complemento del Sentido (una antigua pasión de Valéry, por otra parte). Bienvenida reaparición, sin duda, después de tantos años de dictadura autoral y de posterior “operocentrismo”: es una demostración de que el lector seguía siendo, después de todo, el cero que organizaba la serie, el deus absconditus que solo había muerto para hacerse obedecer mejor. Pero a su vez, la muerte del Autor a favor del Lector, el relevo de una restitución del origen por una anticipación del (incierto) destino, no es necesariamente una ventaja: sigue siendo tributaria de una oscilación entre el Pasado y el Futuro. Cuando de lo que se trata, más bien, es de una lectura que actualiza la escritura, que constituye al sujeto de lectura en el mismo lugar en el que se constituye el sujeto de la escritura: el presente perpetuo (continuo, si se quiere gramaticalizar), de la enunciación. Lugar en el que el autor se dibuja por su ausencia: lugar del “Qué importa quién habla” de Beckett que Foucault designa como uno de los principios éticos de la escritura contemporánea: no porque antes no existiera, sino porque solo contemporáneamente ha adquirido el estatuto de principio.
Se ve, allí hay otra manera de pensar al Autor: no suprimiéndolo por decreto, como quisiera cierta “vanguardia”; no manteniéndolo en una suerte de anonimato trascendental —lo cual es un gesto teológico, pero no crítico— sino recuperándolo, en todo caso, como Nombre, y marcándolo como designación de los límites dentro de los cuales se produce un acontecimiento discursivo que podemos convenir en llamar obra. Ese es el lugar, pues, de una teoría de la lectura, inseparable —se dijo— de una teoría de la escritura, y ambas como propiamente imposibles (si se acepta el postulado de la imposibilidad de una ciencia de lo particular), en el sentido de que tendría que ser una teoría informada por su propia práctica, una teoría cada vez única, que se funda y a la vez se disuelve con cada lectura (incluso del mismo texto): ¿cómo podría, en efecto, haber una teoría de la lectura o de la escritura anterior a la lectura o escritura mismas? Esa lectura sería, por lo tanto, una lectura del acontecimiento enunciador, de la emergencia de una sorpresa que me hace levantar la cabeza y dejarme ir en alguna asociación —que nunca es libre, desde ya—: permítaseme sugerir —y es una idea que tomo en préstamo de Roland Barthes— que si me siento a escribir el relato de todas las veces que he “levantado la cabeza” provocado por la lectura, eso es un ensayo. Y eso transformaría al ensayo en una especie de autobiografía de lecturas: no tanto en el sentido de los “libros en mi vida”, sino mas bien en el de los libros que han apartado al ensayista de su vida: que lo han hecho escribir, derramar sus lecturas sobre el mundo en lugar de atesorarlas en no sé qué interioridad incomunicable. Pasar del tratado al ensayo es pasar de la ciencia a la conversación (Malraux). Es decir: enajenar la palabra propia sin dejar de recuperarla en la del otro. ¿Y no demuestra eso el hecho de que el ensayista nunca encuentra, en lo que escribe, la prueba de que es realmente él quien escribe? Ensayista es quien puede decir, como Kafka: “no escribimos según lo que somos: somos según aquello que escribimos”. Lo importante aquí es el uso del plural: ensayista es el que sabe que nunca escribe solo (y su soledad consiste en saber eso) porque su escritura es la que permite también que se escriba —que se inscriba— el autor con el cual “ensaya”; para un ensayista leer no es escribir de nuevo un libro: es hacer que el libro sea escrito, “aparezca”.
Ese “apartamiento” quizás equivaldría, para el ensayista, a la ostrononye de Sklovski, al distanciamiento brechtiano: una operación a mitad de camino —o mejor: fuera del camino— entre la identificación impresionista y el “objetivismo” cientificista. Puesto que afirmar el acontecimiento no implica, forzosamente, dejarse arrastrar por él cuando él emerge: para eso basta la paciencia, que es un subterfugio de la muerte (“cuando se niega la vida, basta esperar: la muerte llega siempre”, dice Montherlant). Aquí estamos hablando de la impaciencia por hacer algo con ese acontecimiento, por la inclusión de ese azar en un cálculo, como lo quería Poe.
El ensayo, pues: su diferencia con la “ciencia literaria” es que no se propone, al menos a priori, restituir ningún origen —ni el Autor, ni el Código, ni el Sentido— ni tampoco anticipar ningún Destino, sino constituirse como testimonio de ese acontecimiento por medio de la escritura. Es superfluo amonestar a quien se haga ilusiones con respecto a la inocencia o la espontaneidad de esta forma de lectura: ese sujeto del ensayo se funda cada vez en un lugar distinto del entrecruzamiento múltiple pero limitado de lecturas y escrituras: de lecturas y escrituras no solo “autorales” sino históricas, sociales, culturales: como en las célebres “series” de los formalistas rusos, en cuya formalización, por fortuna, ellos fracasaron exitosamente. Fundación de la cual se podría hacer casi una receta, ya que cada quien escribe según lo que lee: basta averiguar lo que alguien lee (y no lo que cree leer) para tener una idea muy aproximada de lo que escribe: es el creative misreading de Harold Bloom, la —¿me atreveré a traducirlo así?— “deslectura creativa” que hace, por ejemplo, que Viñas pueda leer, en Amalia, que la escritura de Mármol se enriquece porque traiciona su ideología explícita, y no a pesar de esa traición. Que le permite a Bajtín construir, con lo que hay de aparentemente más accesorio en Rabelais (su “comicidad”) una teoría de la Risa tan importante como las de Bergson o Freud, allí donde cierta crítica “moderna” solamente encuentra —cree encontrar— un modelo universal de la parodia, aplicable a no importa qué otro texto, sin tomar nota de que ese accesorio (ese acceso de risa, siempre inesperado) es lo que constituye a la obra (la de Rabelais, la de Bajtín) en su singularidad. En ambos casos, repitamos, es la deslectura de lo que aparece como más “acertado” lo que permite leer aquella falla que es la verdadera carnadura del texto. Y estamos de vuelta en Blanchot, nombre de ensayista por excelencia, cuando habla del “error” de Mallarmé, a saber el de haberse propuesto una empresa imposible como es la de aislar la esencia misma de lo poético: “empresa cuyo desarrollo lo obliga a inventar figuras verbales de una belleza incomparable”. Un ensayo es la escritura de la lectura de ese error, de ese “acto fallido”, si se me permite la expresión. Deslizamiento insustituible para tratar de entender el ensayo, en tanto permite soslayar la trampa de la aplicación. Ya que desde luego todo error —en literatura, al menos— es absolutamente único: ningún modelo general previo podría dar cuenta de él sino bajo la forma de su expulsión como anomalía. Y cuando la aplicación de un modelo previo se hace imposible, lo único que puede restituirlo es la escritura. Me refiero, claro está, a la escritura propia: no es dando cuenta del “estilo del autor” como se sorteará la celada. Es fácil, demasiado fácil, decir que cada texto propone su propio modelo: ¿hasta dónde se puede hacer caso omiso de los otros “modelos” de los cuales el texto en cuestión se aparta? La estilística, finalmente, termina por ser la más normativa de las disciplinas críticas: estudio centrado en los desvíos (¿de cuál camino?) procura codificar las potenciales “reacciones” del lector, con lo cual este se transforma en esa especie de monstruo, verdadera enciclopedia de delitos lingüísticos, que es el Archilector de Riffaterre (y estamos hablando de uno de los más interesantes y rigurosos “estilísticos”), cuyo criterio valorativo, precisamente, es una moral del éxito: “Si es cierto que un buen libro es aquel que consigue su objetivo (?), habremos hecho bastante para mostrar el valor de una obra cuando hayamos desmontado el mecanismo que le hace eficaz”. Sí, pero, ¿si la lectura —y no solo la escritura— fuera ya un desvío del vínculo “normal” con la Lengua? ¿No sería entonces el error, el “fracaso”, el objeto imposible de la estilística?
Error/exclusión
Convengamos, entonces: la única manera de evitar un error es excluir, de antemano, aquello que podría producirlo. ¿Y cómo? Despachando el riesgo: vale decir, el acontecimiento. Aquella exclusión preventiva puede entenderse a la manera de Foucault: como forma de control del discurso, de ejercicio de un poder. O a la manera de Lévi-Strauss: como forma de establecer reglas de organización, de “cosmologizar” el caos. Los ejemplos son nítidos: en el primer caso, lo que Foucault llama el “comentario” —repetición que aparenta diferencia—, en el segundo la prohibición del incesto —producción de una diferencia por la repetición—. Pero ambas formas se ligan: el establecimiento de reglas supone el ejercicio de un poder, aunque sea “espontáneo”; y no hay poder sin reglas que lo informen. La constitución de una “ciencia literaria” (como de cualquier otra) implica, pues, esas reglas y ese poder. Lo cual no la hace menos necesaria —tan necesaria como la prohibición del incesto—. Pero una cosa son las reglas —y el poder para aplicarlas— y otra el autoritarismo que pretende reducir cualquier discurso a la verificación de la regla, garantizada por el poder. Incluso por el poder decir, que cree lícito avalar con una socorrida cita de Wittgenstein (“sobre lo que no es posible hablar, mejor callar”) la impotencia de un cálculo que opta por prescindir de los restos: ruinas, no del lenguaje, sino de la teoría misma (allí tendría mucho que hablar la arqueología foucaultiana: ¿no se trata de una disciplina constituida a partir de desechos del repertorio simbólico, de la “memoria de la especie”?). “¿Qué es una palabra?” —se pregunta un personaje de Godard en La chinoise—: “algo que puede callarse”. Está claro que la palabra se define por su discontinuidad, por su parpadeo: toda la lingüística moderna depende de este hecho trivial. Pero, ¿se ha reparado que, en literatura como en música, también el silencio es discontinuo, o sea construido? No es lo mismo proponer, como hace Lisa Block, una “retórica del silencio” —que debería dar cuenta de la función de lo no-dicho—, que una retórica sobre el silencio, como lo hacen (astutamente) los poetas místicos.
No es cuestión, en ese “callar” que implica la exclusión, del silencio blanchotiano, para el cual escribir es retirar el lenguaje del curso del mundo —hacerlo dis-curso—, “despojarlo de lo que hace de él un poder por el cual, si hablo, es el mundo que se habla”. El carácter in-mundo de la literatura es lo que el ensayista captura en lo excluido, en el registro del error, en el orden de la excepción: de lo excluido, que no es el silencio (hacia el cual, después de todo, tiende la mejor literatura, como lo recuerda Steiner, como lo practica Beckett) sino lo silenciado por el crítico, aun por aquel que se ha procurado varios lechos para su pluralidad de Procustos. ¿Entonces? Entonces, más allá del comentario y la prohibición del palimpsesto —la transtextualidad que se distingue de la “fuente” porque no tiene un origen localizable—, el “sistema de citas” borgiano queda, como basural que guarda los tesoros de la orgullosa mendicidad ensayística, el depósito del error, de la excepción, del detalle. De esto se ocupa Gusmán en otro pliegue de este sitio, pero quisiera adelantar algunos hallazgos, preñados de la sorpresa del reencuentro.
Uno se reencuentra por ejemplo, con el nombre de Giovanni Morelli, aquel crítico de arte del siglo pasado cuyo método para la atribución de los cuadros antiguos —tan inspirador del método analítico freudiano— consiste (el resumen es de Carlo Guinzburg) en lo siguiente: no basarse, como se hace habitualmente, en las características más llamativas, y por ello más fácilmente imitables, de los cuadros: los ojos elevados al cielo de los personajes de Perugino, la sonrisa de los de Leonardo, etcétera. Es preciso, en cambio, examinar los detalles más omisibles y menos influidos por las características de la escuela a la que pertenecía el pintor: los lóbulos de las orejas, las uñas, la forma de los dedos de las manos y de los pies. De ese modo Morelli descubrió, y catalogó escrupulosamente, la forma de la oreja propia de Boticelli, la de Cosme Tura, y así sucesivamente. La atención puesta en esa indefinible nimiedad podría recordar el método del círculo filológico de Spitzer, tomado de Schleiermachar y Dilthey: “procede de la atención puesta en un detalle a una anticipación sobre el conjunto para regresar a una interpretación de ese detalle”. Por desgracia, la importancia de ese detalle (su aptitud para permitir la anticipación del conjunto) procede a su vez de una intuición, pero de una intuición tramposa, o, por lo menos, paradójica, ya que es una intuición buscada