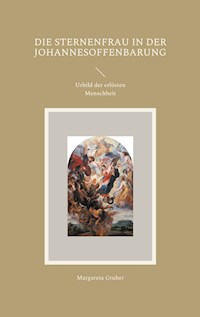Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Concilium
- Sprache: Spanisch
El fin de la vida parece un concepto engañosamente sencillo: toda vida tiene un principio y un final. Sin embargo, cuanto más se piensa en este simple hecho de la vida más preguntas surgen. El final de la vida en algunos contextos culturales tiende a reprimirse y ocultarse. Sin embargo, para las poblaciones pobres y marginadas, donde la muerte está siempre presente, el final de la vida es inmediatamente una parte de la vida. Quizá la pandemia mundial de la COVID-19 haya alterado esta dicotomía y haya concretado el final de la vida como una realidad a la que se enfrentan todos los seres, en muchas de sus facetas. Los artículos reunidos en este volumen pretenden hacer justicia a la complejidad del final de la vida y abordarlo desde distintas perspectivas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CONTENIDO
1. Tema monográfico: EL FINAL DE LA VIDA. DAR SENTIDO A NUESTRA FINITUD
Margareta Gruber, Linda Hogan y Stefanie Knauss: Editorial
1.1. Douglas James Davies: El final de la vida: Una perspectiva desde los Estudios de la Religión
1.2. Dietmar Mieth: El final de la vida: Una perspectiva bíblico-teológica
1.3. Kris H. K. Chong: (No) El final: De la muerte a la vida en las películas de Asia Oriental
1.4. Andrea Vicini: Asistencia médica y el final de la vida entre actitudes opuestas y contextos diferentes
1.5. Alexandre A. Martins: El final de la vida en la perspectiva de la salud global
1.6. Jean-Pierre Wils: Suicidio asistido: ¿Una opción racional o una tragedia?
1.7. Eric Marcelo O. Genilo: La familia filipina y la toma de decisiones sanitarias al final de la vida
1.8. Abdulaziz Sachedina: Las creencias musulmanas sobre la muerte: De las formulaciones clásicas a las aplicaciones modernas
1.9. María Marcela Mazzini: Ars vivendi: espiritualidad para el final de la vida en el siglo XXI
1.10. Tamar A. Avraham: Todo en cuestión: cuidar a una mascota enferma y moribunda
2. Foro teológico:
2.1. José Oscar Beozzo: Sobre Hans Küng (19/03/1928 - 06/04/2021)
2.2. Michel Andraos: Los obispos católicos de Canadá se disculpan con los pueblos indígenas de la tierra
2.3. Stefan Orth: El camino sinodal en Alemania: Balance provisional sobre el ecuador del curso
Índice anual
Créditos
Consejo
Suscripción
Contra
TEMA MONOGRÁFICO
EL FINAL DE LA VIDA. DAR SENTIDO A NUESTRA FINITUD
EDITORIAL
El final de la vida parece un concepto engañosamente sencillo: ¿no termina la vida de cada ser —humano y no humano— en algún momento? ¿Acaso la experiencia de la finitud no forma parte de la existencia? Toda vida tiene un principio y toda vida tiene un final. Sin embargo, cuanto más se piensa en este simple hecho de la vida, más complejo se vuelve, y más preguntas surgen, algunas de las cuales se exploran en este número de la revista.
A pesar de su presencia en toda la vida, el final de la vida no siempre se refleja conscientemente. De hecho, en algunos contextos culturales —quizá especialmente en el Norte Global— tiende a reprimirse y ocultarse, o a ser gestionado por «especialistas» en centros de atención u hospitales. Sin embargo, en otras partes del mundo, así como para las poblaciones pobres y marginadas del Norte, donde la vida es una lucha contra la pobreza, las enfermedades o la guerra, y donde la muerte está siempre presente, el final de la vida es inmediatamente una parte de la vida. Es una parte de la vida que llega demasiado pronto y a menudo de forma violenta, y esto cambia la forma de considerar el final de la vida, y las cuestiones que se plantean al respecto, como muestra la contribución de Alexandre Martins, que examina los retos del final de la vida a los que se enfrentan los marginados, en particular los pueblos indígenas.
Quizá la pandemia mundial de COVID-19 haya alterado esta dicotomía y haya concretado el final de la vida como una realidad a la que todos los seres se enfrentan, en muchas de sus facetas: las imágenes de hileras de ataúdes en Italia y de piras funerarias en la India han hecho tangible el final de la vida. La pandemia obligó a ajustar muchas prácticas en torno al final de la vida —acompañar al moribundo, compartir el dolor y el luto junto con la familia y los amigos, los ritos religiosos u otros ritos funerarios—, y su importancia se hizo sentir de forma aguda cuando ya no era posible hacerlas juntos. Y lo que es más importante, las injusticias y exclusiones que han marcado «invisiblemente» a las sociedades se han hecho aún más evidentes al ver cómo repercuten en el final de la vida con respecto al acceso a los cuidados, las redes de seguridad social o las condiciones de trabajo seguras. No es de extrañar, pues, que varias de las contribuciones de este volumen se basen en las experiencias de la pandemia en diferentes contextos en sus reflexiones sobre el final de la vida (por ejemplo, Andrea Vicini en sus reflexiones sobre los diferentes retos de la atención sanitaria en el Norte y el Sur Global, las consideraciones de Eric Genilo sobre los procesos de toma de decisiones en torno al final de la vida en Filipinas, o la contribución de Martins mencionada anteriormente).
Pero ¿qué es exactamente el final de la vida? ¿Es el final de la vida —la muerte— un final abrupto, algo que hay que evitar, combatir como un enemigo con todos los medios biotecnológicos posibles, como se percibe a menudo en la profesión médica? ¿Es el final de la vida una zona de guerra? ¿O la muerte como final de la vida es más bien una pausa (como reflexiona Vicini en su contribución, basándose en la película de 2001, Wit, de Mike Nichols)? ¿No es tanto el final como el paso a algo diferente? ¿Quizás incluso un nuevo comienzo? Muchas tradiciones religiosas han intentado dar sentido al final de la vida en estos términos, de modo que el final de la vida no se entiende como un final, sino como una transformación, o un renacimiento en la muerte. ¿O tal vez el final de la vida no es un punto en el tiempo, el punto final del tiempo, sino un período de tiempo? ¿Un período que puede durar semanas, meses o incluso años? Las reflexiones de Dietmar Mieth sobre el final de la vida tal y como se experimenta en el proceso de envejecimiento sugieren esta idea. ¿Acaso el final de la vida ya está presente en su comienzo?
Cada una de estas diferentes formas de pensar en el final de la vida conlleva sus propios interrogantes. Si el final de la vida se identifica con la muerte, la cuestión de cómo definir la muerte y cómo reconocer que se ha producido cobra importancia. En este contexto, los indicadores médicos de la muerte pueden entrar en conflicto con los religiosos o culturales, y crear tensiones, como analiza, por ejemplo, Abdulaziz Sachedina desde la perspectiva de la bioética islámica con respecto a la cuestión de la muerte cerebral, la reanimación o los trasplantes de órganos. Por otra parte, si se considera el final de la vida como un período de la vida, se reorienta la comprensión de la relación entre la vida y la muerte, que aparecen entonces no tanto como opuestas sino más bien como conectadas entre sí, tal vez incluso como una continuidad, como señala Kris Chong en su análisis de dos películas chinas que tratan —cada una de ellas de manera diferente— el final de la vida. Esto hace que la perspectiva del final de la vida pase de ser médica-tecnológica-ética-jurídica a ser existencial y nos orienta hacia la cuestión de lo que significa que nuestra existencia sea finita, y que seamos conscientes de nuestra finitud. La reflexión sobre el final de la vida nos lleva, por tanto, a diferentes direcciones: hacia la muerte (y lo que hay más allá), y hacia la vida; hacia el significado de la vida y la muerte de un individuo, hacia la calidad de vida, así como a la forma de experimentar la muerte. Plantea cuestiones de identidad y autocomprensión, así como preguntas sobre la memoria y cómo será uno recordado por los demás, una preocupación central del protagonista de una de las películas que comenta Chong.
Sin embargo, aunque el final de la vida es, en este sentido, una experiencia intensamente personal —el final de la vida de un individuo—, también es una experiencia colectiva, ya que afecta no solo al sujeto moribundo, sino también a sus familias o seres queridos, y a la comunidad más amplia que deja atrás. Douglas Davies señala que el final de la vida nos hace conscientes de que no somos tanto individuos como «dividuos», en el sentido de persona compleja, que vivimos nuestra vida y terminamos nuestra vida en una red de relaciones que incluye a otros seres humanos, a otros seres no humanos y al entorno en general. Esta concepción ampliada del yo podría influir también en las prácticas funerarias que, como señala Davies para el Reino Unido, prestan cada vez más atención al impacto medioambiental de nuestra muerte, y no solo de nuestra vida.
Esta dimensión colectiva o social del final de la vida es especialmente importante en las culturas en las que el individuo se entiende principalmente como parte de la comunidad y, por lo tanto, se considera que las cuestiones ético-existenciales que le conciernen siempre afectan también a la colectividad. Genilo y Sachedina trazan las consecuencias de esta comprensión del individuo en la comunidad con respecto a las decisiones sobre el cuidado de los pacientes terminales en Filipinas y en las culturas islámicas, respectivamente, en las que las cuestiones de la autonomía del paciente o el consentimiento informado son secundarias en relación con la participación de la familia en el final de la vida de su ser querido.
Sin embargo, como ha demostrado la pandemia —aunque siempre ha sido así—, el final de la vida está incrustado no solo en las relaciones intersubjetivas, sino en las instituciones sociales y los procesos políticos que repercuten en cómo se experimenta y qué significa. Esto incluye varios aspectos, que van desde la difícil cuestión del suicidio asistido que discute Jean-Pierre Wils en el contexto europeo, hasta el acceso a la atención sanitaria básica o avanzada, y aún más fundamentalmente, el acceso a recursos básicos como la comida, el agua y la vivienda, como señala Martins. El fin de la vida es una cuestión de biopoder, como ha teorizado Michel Foucault: el poder del soberano (gobiernos o incluso fuerzas globales) para fomentar (algunas) vidas y dejar morir (otras). ¿La muerte de quién se considera aceptable, quizá incluso insignificante? ¿Por la vida de quién se lucha? ¿Qué vida se percibe como valiosa, la de quién no? ¿La vida de los negros, de los indígenas, de los inmigrantes, de los pobres, de los del Sur Global?
Así, aunque es una experiencia universal, el final de la vida se vive de forma diferente en contextos particulares, y las cuestiones sociales, culturales, políticas y económicas que se plantean en relación con el final de la vida, difieren considerablemente en función de este contexto, como muestran las contribuciones de este número. Aunque todos somos iguales en la muerte, como sugiere el motivo de la Danza de la Muerte de la Baja Edad Media en Europa, el final de la vida está marcado por una profunda desigualdad e injusticia. Las decisiones sobre las opciones de tratamiento avanzado para los enfermos terminales, los cuidados paliativos o el suicidio asistido, la cuestión de la eutanasia, de lo que constituye una «buena muerte», son cuestiones que preocupan a las élites del Norte y del Sur. Sin embargo, la inmensa población de pobres y marginados ni siquiera tiene acceso a agua o aire limpios, por no hablar de la atención sanitaria básica. Su realidad es la de la «mistanasia», la «mala muerte», un término acuñado por Dos Anjos y utilizado por Martins para describir las muertes prematuras e invisibles de aquellos cuyo final de la vida no se considera digno de reflexión y cuyas realidades pasan desapercibidas en los debates bioéticos sobre la autonomía del paciente, el rechazo del tratamiento o las definiciones médicas de la muerte. Tanto Martins como Vicini critican incluso la enseñanza católica en torno al final de la vida porque es una enseñanza desde y para el Norte Global, que no tiene en cuenta las experiencias de los pobres y marginados de todo el mundo. Esto pone de relieve y refuerza uno de los temas de este volumen, a saber, que las cuestiones de bioética, incluida la cuestión de cómo entender el final de la vida, no pueden considerarse como cuestiones puramente individuales, sino que son cuestiones de relevancia social y, por tanto, deben abordarse recurriendo a los recursos de la Doctrina Social Católica con sus compromisos por la opción por los pobres, la dignidad de cada persona y la solidaridad.
Así, en torno al final de la vida surgen toda una serie de cuestiones: cuestiones de justicia y valores (tratadas, por ejemplo, por Sachedina y Vicini), de relaciones políticas, sociales e interpersonales (por ejemplo, en Martins, Chong), de experiencia del tiempo (Dietmar Mieth), envejecimiento y enfermedad, y cómo dar sentido a la propia finitud. El final de la vida se relaciona con todas las dimensiones y aspectos de la existencia y, sin embargo, sigue siendo esquivo y misterioso, algo que sabemos que experimentaremos y que, sin embargo, no podemos conocer. Las tradiciones religiosas, con sus teologías y rituales, han intentado dar sentido a este aspecto desconocido de la existencia: las visiones de la vida después de la muerte, las nociones de resurrección en el cristianismo o el ciclo de renacimiento hasta el nirvana en el budismo ofrecen posibilidades para pensar en el final de la vida no tanto como un punto final sino como la transición hacia algo nuevo o diferente. Pensar en el final de la vida requiere también reflexionar sobre lo que constituye la vida, como la relación entre el cuerpo y el alma o el espíritu, y cómo estos aspectos de la existencia terminarán o continuarán. En el cristianismo, la persona de Cristo y su vida, muerte y resurrección son momentos especialmente significativos de la reflexión teológica sobre el significado del final de la vida, al igual que las reflexiones sobre la relación entre esta vida y el más allá, como muestra la exploración de Mieth de las cuestiones bíblicas y teológicas en torno al final de la vida. Desde el punto de vista de los estudios religiosos, Davies sugiere que la noción de don, central en muchas tradiciones religiosas, podría extenderse a la comprensión de una relación de gracia entre el individuo y su entorno, que se prolonga más allá de la muerte, y fomenta la consideración de cómo el cuerpo de uno puede reintegrarse en la naturaleza que da vida y devolverla a través de prácticas funerarias ecológicas. Las prácticas espirituales, como el ars moriendi cristiano, fomentan la reflexión sobre el significado del final de la vida como entrada en la comunidad con Cristo y, como señala María Marcela Mazzini en sus reflexiones sobre la experiencia del acompañamiento espiritual de los enfermos terminales, quizá puedan entenderse mejor como una práctica artística de la vida, un ars vivendi, que anima a vivir la propia vida desde su final en la vida eterna. Con sus rituales en torno al final de la vida y la muerte, las religiones también proporcionan estructuras para que los que se quedan atrás se enfrenten a la pérdida de la vida de un miembro de la familia o de la comunidad, y gestionen los efectos asociados del dolor, la tristeza y el luto al mismo tiempo que expresan y formulan creencias sobre el significado de la vida, la muerte y lo que ocurre en y después de la muerte.
Esta perspectiva teológica sobre el final de la vida plantea otra cuestión fundamental que puede repercutir en las consideraciones éticas en torno al final de la vida: ¿Están la vida y la muerte en manos de Dios y, por tanto, fuera del control humano, o son nuestra vida y nuestra muerte —y la de otras criaturas— una cuestión de decisión autónoma? Varios artículos de este número (de Sachedina, Wils, Davies, Genilo, Tamar Avraham) abordan esta cuestión y sus consecuencias en relación con el tema de las decisiones al final de la vida, los principios que deben guiarlas y el modo en que los individuos y los grupos deben afrontar la proximidad del final de la vida de una persona o un animal. También aquí la cuestión del final de la vida (y de quién la controla) se convierte en una cuestión más amplia de la existencia humana, de nuestra libertad y autonomía, y de nuestra interdependencia.
El final de la vida suele ser también un momento de teodicea, de encuentro con la dolorosa pregunta de por qué un Dios bueno y todopoderoso permite el sufrimiento y la muerte de sus criaturas. Incluso —y especialmente— para quienes creen que la muerte no es el final, que la vida que termina se recoge y se realiza en el abrazo de Dios, es difícil afrontar el sufrimiento y las experiencias de miedo, pérdida, tristeza o ira que pueden llegar antes del final de la vida, así como los recuerdos de momentos dolorosos o hermosos vividos juntos. Esto puede ocurrir no solo cuando el que termina su vida es una persona humana, sino también cuando se trata de un animal no humano con el que se ha compartido una vida, como muestran las conmovedoras reflexiones de Avraham sobre el acompañamiento de su gata al final de su vida en el contexto del año litúrgico judío. La pregunta «¿por qué?» sigue siendo una cuestión abierta que hay que plantear, una y otra vez, y a medida que nos la planteamos, los límites que parecen separar la vida de los seres humanos de los que no lo son se desdibujan y el final de la vida se convierte en una cuestión del final de toda la vida.
Estas primeras reflexiones muestran que el final de la vida es cualquier cosa menos sencillo y que requiere múltiples perspectivas para hacer justicia a las complejas cuestiones que plantea: desde los aspectos materiales de los cuidados físicos hasta las nociones abstractas e inmateriales del tiempo y del alma; desde las preocupaciones individuales sobre el sentido de la propia vida ante su final hasta las cuestiones sociales de justicia y las condiciones que permiten a todos los seres vivir bien su vida y acabar bien con ella; desde las reflexiones sobre el sentido de la autonomía y la libertad de decidir sobre la propia vida hasta la experiencia de la pérdida de control y la dependencia de los demás; desde su exploración científica hasta las especulaciones teológicas que trascienden lo empírico y la sabiduría espiritual de abandonarse a Dios en la finitud de la vida.
Los artículos reunidos en este volumen pretenden hacer justicia a la complejidad del final de la vida y abordarlo desde distintas perspectivas. La mayoría de los autores sitúan sus reflexiones en un contexto específico y abordan las cuestiones que surgen en esa situación, afirmando así la idea de que, si bien el final de la vida es una experiencia universal de todos los seres vivos, la forma en que se experimenta y el sentido que los individuos le dan depende del contexto. Sin embargo, estas preocupaciones particulares resuenan en otros contextos y pueden fomentar una reorientación de los debates existentes sobre el final de la vida para tener en cuenta cuestiones que hasta ahora han permanecido ocultas.
El número concluye con una nota del P. José Oscar Beozzo como homenaje a Hans Küng, uno de los fundadores de la revista Concilium, fallecido en abril de 2021. El Foro teológico incluye también una contribución de Michel Andraos sobre el reciente descubrimiento de tumbas anónimas de niños indígenas en los terrenos de los antiguos internados de Canadá, cuyas vidas terminaron demasiado pronto y en circunstancias trágicas, y el papel de la Iglesia, antes y ahora. El breve informe de Stefan Orth sobre el estado del camino sinodal en Alemania arroja luz sobre algunas de las luchas y posibilidades en este proceso de renovación, especialmente importante a la luz de la consulta a todos los fieles en la preparación del sínodo de 2022 sobre la sinodalidad, anunciado en mayo de 2021 por el papa Francisco.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
Douglas James Davies *
EL FINAL DE LA VIDA: UNA PERSPECTIVA DESDE LOS ESTUDIOS DE LA RELIGIÓN
En este artículo, las cuestiones sobre el final de la vida individual se relacionan con las de la supervivencia de la Tierra, enmarcadas ambas por factores ecológicos y medioambientales. Las ideas de la personalidad contraponen «lo individual» y lo «dividual» o la identidad compleja, cuando tenemos en cuenta cómo las emociones convierten las ideas en valores, identidades e incluso destinos, y cómo aumentan los problemas ecológicos. Exploramos las formas más antiguas y nuevas de animismo, las concepciones del alma, la teoría del don o de la reciprocidad, de hacer méritos, y la cuestión de los relatos que sostienen la vida, además de las nuevas formas de los funerales, más centrados en celebrar la vida que en los sufragios por los pecadores.
I. Introducción
El «final de la vida» es una frase enigmáticamente directa, aunque potencialmente engañosa, excelente como pregunta de indagación y totalmente apropiada para la perspectiva de estudios religiosos de este artículo. Casi como una prueba de fuego de los compromisos vitales, y a pesar de los problemas compartidos de envejecimiento, enfermedad y mortalidad física, la frase «final de la vida» distingue fácilmente entre los creyentes que anticipan la existencia post mortem como almas, seres resucitados o espíritus transmigrantes, y los que están convencidos de que la muerte es definitiva. En esencia, la existencia es interminable para algunos, pero terminal para otros. Sin embargo, entre estas polaridades se encuentran otros estados de identidad que este capítulo explora a través de la competencia descriptiva e interpretativa de los estudios religiosos, una perspectiva que a menudo se apropia de ideas de disciplinas académicas establecidas, especialmente las artes, las humanidades y las ciencias sociales, enmarcadas por su posición no confesional en lo que respecta a cualquier tradición religiosa. Esta amplitud supone un reto para la competencia ecléctica de cualquier estudioso, sobre todo teniendo en cuenta la aparición a finales del siglo XX de los estudios interdisciplinarios sobre la muerte y los debates más recientes sobre la reformulación de los estudios religiosos como estudios de cosmovisión para dar cabida a los conceptos contrapuestos de «religión», «espiritualidad», «no religión» y «secularismo»1. Todos ellos abarcan cuestiones relacionadas con el final de la vida a nivel personal, regional y mundial, y también resuenan con fuerza en las actuales negociaciones político-ecológicas en torno al ecologismo y su peligroso presagio: la COVID-19.
II. Los desafíos ambientales, existenciales y pastorales de la muerte
Aquí, pues, las preocupaciones medioambientales se suman a la ya conocida alineación de la ansiedad existencial de la humanidad por la muerte con su deseo de trascenderla. En un principio, esto nos lleva desde las residencias de ancianos hasta los modos de eliminación de cadáveres, cuestiones que a menudo quedan relegadas a un segundo plano en la ajetreada vida cotidiana hasta que, justo ahora, la crisis de la COVID-19 las pone de relieve.
1. La paradoja de las residencias de ancianos
El envejecimiento en las sociedades desarrolladas se asocia cada vez más a la enfermedad, la pérdida de las facultades mentales, y las transformación de la identidad en relaciones personales y familiares. Las preocupaciones financieras por el coste de los cuidados ponen de manifiesto la economía del final de la vida, mientras que el propio estatus de las residencias de ancianos, ya valorado a menudo negativamente por los jóvenes y los sanos, afloró en una especie de conciencia cultural culpable durante el período de la COVID-19, cuando los ancianos se volvieron especialmente susceptibles al virus. Estas instituciones, antes marginadas, asumieron repentinamente el protagonismo y, quizá irónicamente, desplazaron en parte aquella otra preocupación anterior a la COVID-19 sobre la autonomía con respecto a las decisiones de vida y muerte centrada en el suicidio o la muerte asistidos por el médico. Estas frases transforman la idea negativa del suicidio personal, tantas veces considerado pecaminoso o criminal, en el deseo positivo de autonomía por parte de quienes antes se veían favorecidos con la capacidad de «controlar» sus vidas. Queda por ver cómo se tratarán estas cuestiones en la «normalidad» pospandémica.
2. El legado del estilo de vida
Sin embargo, es muy probable que el futuro próximo haga que los valores medioambientales influyan cada vez más en la transición de la vida a la muerte, ya sea desafiando las opciones funerarias personales o aumentando las ideas sobre el legado ecológico de una persona. Muchos pueden anticipar la continuación a través de sus hijos biológicos, complementada quizás por sus presencias visuales y habladas post mortem en línea siempre que los servicios de internet lo permitan. La carga de datos de identidad y la remodelación «posthumana» de la identidad también pueden permitir formas de trascendencia de la muerte basadas en la electricidad, esquemas tan diferentes de las opciones de momificación personal. El reciente interés por estilos de vida minimalistas2 que abogan por desprenderse de las posesiones como preparación para la propia muerte3, se suma a estos enigmas éticos, ya que el poder de la imaginación humana transforma el impulso biológico de supervivencia en el fenómeno cultural de la esperanza.
3. Opciones funerarias
Mientras tanto, centrándonos sobre todo en el Reino Unido, las opciones funerarias actuales revelan una preferencia del 80 % por la incineración, un cambio drástico respecto a la tasa de 1931, que era del 0,93 %4. Haciéndose eco de la revolución industrial, el aumento de la urbanización, la preocupación por la higiene social, las dos guerras mundiales, el declive de la fuerza del ritual cristiano y el simbolismo del entierro, y el atractivo de los restos cremados portátiles, las tasas de cremación han llegado a ofrecer un índice aproximado de la secularización práctica. Desde finales del siglo XIX, y cada vez con más frecuencia hasta el siglo XXI, la incineración surgió como un medio de eliminación sanitaria de los cadáveres gracias a la tecnología industrializada de la sociedad moderna. Prácticamente todas las confesiones cristianas, los judíos y los musulmanes se opusieron inicialmente a la cremación moderna antes de que algunos protestantes, y desde mediados de 1960 algunas tradiciones católicas, la aceptaran, aunque con distintos grados de aprobación, reflejando sus preferencias religiosas, políticas y estéticas. Las liturgias eclesiásticas tenían poca o ninguna narrativa teológica específica, y las iglesias adaptaron en gran medida los ritos de entierro a la nueva opción de la incineración. A nivel personal, la portabilidad de los restos incinerados, con su capacidad de reflejar la elección personal de un lugar de descanso final, fomentó las narrativas familiares de deposición, a menudo a pesar de la política eclesiástica cristiana, que abogaba por su entierro.
La narrativa funeraria cristiana de la sepultura, que sustenta los ritos de cremación y sigue arraigada en el abrazo teológico de una esperanza de resurrección, contrasta con la mayoría de las grandes narrativas derivadas del hinduismo de la transmigración cósmica de las fuerzas vitales alineadas con la identidad, moderadas por la noción del karma y el efecto del deber moral. Tradicionalmente, la vida se concebía en fases, desde la encarnación de una fuerza vital en el vientre materno, pasando por la infancia y la juventud, hasta el matrimonio y la edad adulta, en una retirada creciente de la sociedad que incluir podía incluso un ritual funerario formal antes de la muerte biológica. La incineración final liberaría la fuerza vital para su transmigración y potencial reencarnación. El simbolismo del humo de la cremación que se eleva y se alinea con la posterior lluvia fértil que vuelve a caer a la tierra, así como el de los restos incinerados que se entregan a las aguas fluviales, marca la integración más amplia de la mortalidad y la vitalidad en un flujo cósmico. A lo largo de milenios, esta tradición generó amplias matrices ideológicas y míticas5. Pero ese humo simbólico no tenía ese significado para la Gran Bretaña cristiana del siglo XIX y gran parte del XX, y a menudo se ocultaba o se escondía. Además, lo que se consideraba sanitario y «verde» en 1900 había adquirido oscuras connotaciones ecológicas en el año 2000 debido a la nociva producción de la cremación y a su elevado consumo de energía. Como reflejo de estos tiempos cambiantes en el Reino Unido, desde mediados de la década de 1990, una minoría cada vez mayor se ha inclinado por el entierro ecológico en un ataúd biodegradable, deseando así que su cuerpo vuelva a la naturaleza como un don. Además, en la década de 2020 algunos proveedores de servicios funerarios están desarrollando procesos de disolución de cuerpos mediante hidrólisis alcalina —con el nombre comercial resomation [«liquidificación»]—, mientras que otros en Estados Unidos están investigando en hacer compost con los cuerpos, todo ello con distintos grados de preocupación ecológica.
Otra minoría, aunque minúscula, sobre todo en los Estados Unidos, planea, con un gasto considerable, procesar y congelar su cabeza o su cuerpo entero hasta que la ciencia médica tome sus entidades criogénicamente preservadas, cure su causa inicial de muerte y las devuelva a la vida en un mundo futuro en el que incluso la clonación pueda cosechar una recompensa de identidad6.
III. Fuerzas vitales
En todo esto, la muerte y los cadáveres plantean problemas sociales y psicológicos junto con cuestiones religiosas, históricas y filosóficas sobre la personificación, la experiencia y la dinámica emocional de la identidad. Junto con los ritos de inhumación, cremación y conmemoración de los muertos, las ideas de un alma o fuerza vital siguen siendo pertinentes, ya sea en la veneración de los antepasados en algunas culturas tradicionales y en muchas de Asia oriental, en la transmigración a través de muchas existencias en las tradiciones derivadas de la India, o en los motivos de resurrección de los mundos judíos, cristianos e islámicos posteriores, y en los ritos continuos para los que «duermen» en la muerte.
1. Animismos antiguos y modernos
Ideas tales como el «alma» ayudan a dar fundamento a nociones como la identidad duradera y también proporcionan cierta agencia activa a unas relaciones recíprocas permanentes. En las últimas décadas, la noción de «animismo», antaño pasada de moda, ha cobrado nueva vida en los estudios que exploran cómo algunas personas, sobre todo en las sociedades tradicionales, intuyen una fuerza vital en los fenómenos naturales y los alinean de forma ritual-simbólica con los seres humanos. El antropólogo victoriano E. B. Tylor7 exploró el «animismo» a través de las ideas del alma como principio vital que da poder a la vida humana, que subyace en las experiencias oníricas, que abandona el cuerpo en el momento de la muerte y que a veces permanece cerca del cadáver cuando los ritos funerarios fomentan su transición al reino de los antepasados. La investigación actual de David Kraemer8 y Matthew Suriano9 ha demostrado admirablemente estas dinámicas del alma en los contextos de la Biblia Hebrea. En muchas culturas tradicionales, el cuidado de las almas ancestrales enfermas, que se marchan y que acaban de instalarse, garantiza la continuidad de las buenas relaciones entre los vivos y los muertos, a la vez que busca una bendición en lugar de una maldición. Estos períodos de transición pueden durar días, meses o años, como estableció el antropólogo de principios del siglo XX Robert Hertz10 con su noción de «doble entierro», cuya «fase húmeda» de disolución del cadáver y «fase seca» de los restos óseos podrían alinearse con las emociones de dolor y los cambios continuos de identidad de los vivos con sus muertos y de los muertos con los vivos.