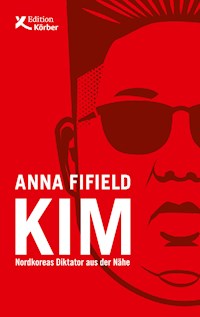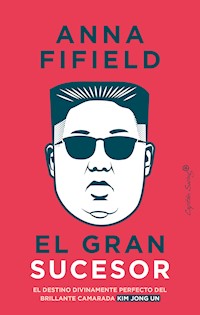
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
La historia entre bastidores del ascenso y el reinado del tirano más extraño y escurridizo del mundo, Kim Jong Un, de la mano de la periodista con los mejores contactos y conocimientos del extrañamente peligroso mundo de Corea del Norte. Desde su nacimiento, en 1984, Kim Jong Un ha estado envuelto en mitos y propaganda, desde lo que es una simple tontería -supuestamente podía conducir un coche a la edad de tres años- hasta las sangrientas historias de los miembros de su familia que perecieron bajo su mando. Anna Fifield reconstruye el pasado y el presente de Kim con acceso exclusivo a fuentes cercanas a él y aporta su conocimiento único para explicar la misión dinástica de la familia Kim en Corea del Norte. La noción arcaica de un gobierno familiar despótico coincide con las penurias casi medievales que ha sufrido el país bajo los Kim. Pocos pensaban que un joven fanático del baloncesto, sin experiencia y educado en Suiza, podría mantener unido un país que debería haberse desmoronado hace años. Pero Kim Jong Un no sólo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, favorecido por la aprobación de Donald Trump y el bromance más extraño de la diplomacia. Escéptico pero perspicaz, Fifield crea un retrato cautivador del régimen político más extraño y secreto del mundo -uno que está aislado pero es internacionalmente relevante, en bancarrota pero con armas nucleares- y de su gobernante, el autoproclamado Líder Amado y Respetado, Kim Jong Un.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nota de la autora
Muchas de las personas que tuvieron que escapar de Corea del Norte y aparecen en este libro me pidieron que no utilizara su verdadero nombre: temen que hacerlo podría poner en peligro a sus familiares que todavía permanecen en el país. En estos casos utilizo seudónimos o bien no menciono nombre alguno.
He utilizado el sistema de romanización oficial de Corea del Norte para transcribir los nombres de personas y lugares norcoreanos. Transcribo, pues, Kim Jong Un en lugar de Kim Jeong-un; Ri en lugar de Li; Paektu en lugar de Baekdu; Rodong en lugar de Nodong, y Sinmun en lugar de Shinmun.
Estaba sentada en el vuelo de Air Koryo 152 a Pyonyang, lista para emprender el que sería mi sexto viaje a la capital norcoreana, pero el primero desde que Kim Jong Un accediera al poder. Era el 28 de agosto de 2014.
Ir a Corea del Norte como periodista constituye siempre una experiencia extraña, fascinante y frustrante a la vez, pero este viaje iba a alcanzar nuevas cotas de surrealismo.
Para empezar, tenía a mi lado a Jon Andersen, un luchador profesional de San Francisco de ciento cuarenta kilos de peso que en el ring adopta el apodo de Strong Man, y al que se conoce por su especial dominio de diversas técnicas de lucha libre que llevan nombres como «salto rompecuellos» o «presa de gorila con derribo».
Terminé junto a Andersen en clase preferente (sí, la aerolínea estatal comunista tiene clases) porque otro pasajero prefirió ocupar mi asiento en clase turista para poder sentarse con un amigo. Así que nos acomodamos en los asientos de color rojo del viejo avión Iliushin, que, con sus reposacabezas cubiertos de encaje blanco y sus cojines de brocado dorado, recordaban a los sillones del salón de casa de la abuela.
Andersen era uno de los tres luchadores estadounidenses que, tras dejar atrás sus mejores días, habían acabado en Japón, donde su tamaño les había ayudado a convertirse en las grandes atracciones que habían dejado de ser en su tierra natal. Allí disfrutaban de un modesto nivel de fama e ingresos. Pero seguían en el mercado en busca de nuevas oportunidades, por lo que en ese momento los tres se dirigían a un evento sin parangón: los primeros Juegos Internacionales de Lucha Profesional de Pyonyang, un fin de semana de competiciones relacionadas con la lucha y las artes marciales organizado por Antonio Inoki, un luchador japonés de rostro demacrado cuyo objetivo era promover la paz a través del deporte.
Cuando despegamos, Andersen me dijo que sentía curiosidad por ver cómo era realmente Corea del Norte, más allá de los clichés de los medios de comunicación estadounidenses. No tuve el valor de decirle que estaba volando hacia una farsa diseñada específicamente durante décadas para asegurarse de que ningún visitante pudiera ver cómo era realmente Corea del Norte; que no tendría ni un solo encuentro no planificado ni una sola comida normal y corriente.
La vez siguiente que vi a Andersen llevaba unos calzones cortos de licra de color negro —algunos los llamarían calzoncillos— con la palabra STRONGMAN estampada en el trasero. Irrumpió alegremente en el gimnasio Ryugyong Chung Ju-yung de Pyonyang frente a trece mil norcoreanos cuidadosamente seleccionados, mientras el sistema de sonido proclamaba a todo volumen: «¡Es un auténtico macho!».
Parecía mucho más grande sin la ropa puesta. Me quedé asombrada ante la visión de sus bíceps y los músculos de sus muslos, que parecían intentar escapar de su piel como la carne de las salchichas de su envoltura. Apenas pude imaginar la conmoción que debieron de sentir los norcoreanos, muchos de los cuales habían experimentado una hambruna que había matado a cientos de miles de sus compatriotas.
Momentos después apareció un luchador aún más grande, Bob Sapp, envuelto en una capa blanca de plumas y lentejuelas. Iba vestido para un carnaval, no para el Reino Ermitaño.
—¡Mátalos! —le gritó Andersen a Sapp mientras los dos estadounidenses se lanzaban contra dos luchadores japoneses mucho más pequeños.
Aquello resultaba tan extraño y alucinante como cualquier cosa que pudiera haber visto en Corea del Norte: una farsa estadounidense en la tierra de los propagandistas más malignos del mundo. Los norcoreanos que había entre el público, nada ajenos al engaño, no tardaron en darse cuenta de que todo aquello estaba extremadamente coreografiado, que tenía más de espectáculo que de deporte. Una vez conscientes de ello, se echaron a reír ante aquella teatralización.
Yo, en cambio, tenía problemas para discernir qué era real y qué no lo era.
Habían pasado seis años desde la última vez que estuve en Corea del Norte. Mi visita anterior fue con la Filarmónica de Nueva York, en el invierno de 2008. En aquel viaje tuve la impresión de que podría estar presenciando un punto de inflexión en la historia.
La más prestigiosa orquesta estadounidense estaba actuando en un país fundamentado en el odio a Estados Unidos. Las banderas norteamericana y norcoreana ondeaban como sujetalibros en ambos extremos del escenario, mientras la orquesta tocaba Un americano en París, de George Gershwin.
—Algún día un compositor podría escribir una obra titulada Los americanos en Pyonyang —les dijo el director, Lorin Maazel, a los norcoreanos presentes en el auditorio.
Luego tocaron «Arirang», una desgarradora canción popular coreana sobre la separación, que afectó visiblemente incluso a aquellos residentes de Pyonyang tan minuciosamente seleccionados.
Pero el punto de inflexión no se produjo.
Ese mismo año, el «Amado Líder» de Corea del Norte, Kim Jong Il, sufrió un debilitante derrame cerebral que casi acabó con su vida. Desde ese momento, el régimen pasó a centrarse única y exclusivamente en una cosa: asegurarse de que la dinastía Kim permaneciera intacta.
Entre bastidores se fraguaban planes para instaurar al menor de los hijos de Kim Jong Il, un hombre que por entonces tenía solo veinticuatro años, como el próximo líder de Corea del Norte.
Pasarían dos años más hasta que se anunciara su coronación al mundo exterior. Cuando se hizo, algunos analistas esperaban que Kim Jong Un resultara ser un reformista. Al fin y al cabo, el joven se había educado en Suiza, había viajado por Occidente y entrado en contacto con el capitalismo. ¿No era factible que tratara de incorporar algo de eso a Corea del Norte?
También había suscitado esperanzas similares la accesión al poder del oftalmólogo educado en Londres Bashar al-Ásad en Siria, en 2000, y volvería a suscitarlas más tarde el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, que recorrió Silicon Valley y dejó conducir a las mujeres tras acceder a la Corona saudí en 2017.
En el caso de Kim Jong Un, los primeros signos fueron igualmente positivos, o eso pensaba John Delury, un experto en China de la Universidad Yonsei de Seúl, que buscaba indicios de que el joven líder podría traer reformas y prosperidad a Corea del Norte, como hiciera Deng Xiaoping en China en 1978.
Pero, sobre todo, había un tipo distinto de optimismo: el optimismo que entrañaba la creencia de que se acercaba el final.
Desde la cercana Seúl hasta la lejana Washington D. C., muchos funcionarios gubernamentales y analistas predijeron audazmente —a veces en susurros, a veces a voz en grito— una inestabilidad generalizada, un éxodo masivo a China, un golpe militar o un colapso inminente. Detrás de todo aquel sombrío alarmismo había un pensamiento compartido: seguramente el régimen no podría sobrevivir a la transición a un tercer líder totalitario llamado Kim, y mucho menos a un veinteañero que se había educado en elegantes escuelas europeas y era un acérrimo seguidor de los Chicago Bulls; un joven sin antecedentes militares o responsabilidades de gobierno conocidos.
Victor Cha, que había actuado como principal negociador con Corea del Norte durante la administración de George Bush hijo, pronosticó en las páginas del New York Times que el régimen se desplomaría en cuestión de meses, si no de semanas.
Puede que Cha fuera el más inequívoco en sus predicciones, pero no estaba solo. La mayoría de los observadores de Corea del Norte pensaban que el final estaba cerca. Había un escepticismo generalizado con respecto a la posibilidad de que Kim Jong Un estuviera a la altura de la tarea que le aguardaba.
También yo tenía mis dudas. No podía imaginar a Corea del Norte bajo el gobierno de una tercera generación de líderes de la familia Kim. Llevaba años siguiendo los avatares del país, de cerca y de lejos. En 2004 el periódico Financial Times me envió a Seúl para cubrir la información sobre las dos Coreas. Sería el comienzo de una persistente obsesión.
Durante los cuatro años siguientes viajé a Corea del Norte en diez ocasiones, incluidos cinco viajes periodísticos a Pyonyang. Recorrí los monumentos dedicados a los Kim, y entrevisté a funcionarios del Gobierno, gerentes de empresas y profesores universitarios, todo ello en compañía de los omnipresentes escoltas del régimen: estaban allí para asegurarse de que yo no viera nada que pudiera poner en tela de juicio la escena tan cuidadosamente preparada para mí.
Pero yo buscaba constantemente atisbos de la verdad. Pese a todos los esfuerzos del régimen, era fácil ver que el país estaba roto, que nada era lo que parecía. La economía apenas funcionaba. Era imposible no ver el miedo en los ojos de la gente. La ovación que escuché en favor de Kim Jong Il, cuando estuve a solo unos cincuenta metros de él en un estadio de Pyonyang en 2005, parecía pregrabada.
Ese sistema no podía prolongarse durante una tercera generación. ¿O sí?
Los expertos que habían predicho reformas generalizadas se equivocaron. Se equivocaron quienes predijeron un colapso inminente. También yo me equivoqué.
En 2014, después de seis años sin pisar la península de Corea, volví a la región como corresponsal del Washington Post.
Fue a los pocos meses de asumir el puesto, y después de casi tres años de gobierno de Kim Jong Un, cuando acudí a cubrir el torneo de lucha profesional de Pyonyang. Es el tipo de cosas que hacemos los periodistas para obtener un visado que nos permita entrar en Corea del Norte.
Me quedé perpleja.
Sabía que había habido una eclosión de la construcción en la capital, pero no tenía ni idea de su envergadura. En el centro de la ciudad parecía que cada dos manzanas se estuviera construyendo una nueva torre de pisos o un nuevo cine. Antes era inusual ver siquiera un tractor, pero de repente había camiones y grúas ayudando a construir edificios a los hombres con uniformes militares de color verde oliva.
Antes, cuando caminaba por las calles, nadie me miraba, a pesar de que era bastante raro ver a un extranjero. Bajaban la vista y seguían andando. Ahora reinaba un aire más apacible en la ciudad. La gente iba mejor vestida, los niños patinaban en pistas de nueva construcción y el ambiente era mucho más distendido.
No cabía duda de que en aquella capital de cartón piedra la vida seguía siendo sombría: seguía habiendo largas colas para subir a los destartalados trolebuses, seguía habiendo un montón de ancianas encorvadas cargadas con enormes sacos a la espalda y seguía sin verse a una sola persona obesa. Ni siquiera mínimamente rechoncha. Aparte del Único, claro. Pero era evidente que Pyonyang, hogar de la élite que mantenía a Kim Jong Un en el poder, no era una ciudad que se hallara en situación precaria.
Casi siete décadas después de la proclamación de la República Popular Democrática de Corea, no vi el menor indicio de que hubiera grietas en la fachada comunista.
Durante esas siete décadas el mundo había presenciado el auge y el reinado de muchos otros brutales dictadores que habían atormentado a su pueblo mientras procuraban por sus propios intereses. Adolf Hitler, Iósif Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Sadam Husein, Muamar el Gadafi, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Manuel Noriega… Algunos eran ideólogos; otros, cleptócratas. Muchos eran ambas cosas.
Incluso hubo casos de dictaduras familiares. En Haití, Papá Doc Duvalier traspasó el poder a su hijo, Baby Doc, y el presidente sirio Háfez al-Ásad cedió el liderazgo a su hijo Bashar. En Cuba, Fidel Castro dispuso que su hermano Raúl le sucediera en el cargo.
Pero lo que distingue a los tres Kim es la durabilidad del control de su familia sobre el país. Durante el reinado del fundador de la dinastía, Kim Il Sung, Estados Unidos tuvo diez presidentes —desde Harry S. Truman hasta Bill Clinton—, mientras que Japón tuvo un total de veintiún primeros ministros. Kim Il Sung sobrevivió casi dos décadas a Mao Zedong, y cuatro a Iósif Stalin. Corea del Norte lleva existiendo más tiempo del que duró la Unión Soviética.
Yo quería descubrir cómo aquel joven y el régimen que heredó habían superado todas las probabilidades en contra. Quería averiguar todo lo que había que saber sobre Kim Jong Un.
Así que me propuse hablar con cualquiera que lo hubiera conocido en persona, buscando pistas sobre el que resultaba ser el más enigmático de los líderes. Fue una ardua tarea: muy poca gente había tenido ocasión de conocerlo, e incluso entre ese selecto grupo el número de personas que habían pasado una cantidad de tiempo mínimamente significativa con él era muy reducido. Pero yo iba en busca de cualquier revelación que pudiera obtener.
Encontré a los tíos de Kim Jong Un, que habían sido sus tutores cuando estudió en Suiza. Acudí a Berna para buscar pistas sobre su etapa formativa de adolescente, me senté en la calle a contemplar su antiguo apartamento y estuve paseando por su antigua escuela.
Almorcé dos veces en un mugriento restaurante de los Alpes japoneses con Kenji Fujimoto, un cocinero trotamundos que preparaba sushi para el padre de Kim y se había convertido en una especie de compañero de juegos del futuro líder. Hablé con personas que habían ido a Corea del Norte como parte del séquito del baloncestista Dennis Rodman, y escuché historias de embriaguez y comportamiento cuestionable.
En cuanto me enteré de que el hermanastro mayor de Kim Jong Un, Kim Jong Nam, había sido asesinado en Kuala Lumpur, de inmediato me subí a un avión y acudí al lugar donde se había cometido el homicidio apenas unas horas antes. Aguardé fuera del depósito donde estaba su cuerpo, observando el ir y venir de funcionarios norcoreanos de aspecto airado. Fui a la embajada de Corea del Norte, y descubrí que allí estaban tan molestos con los periodistas que de hecho habían quitado el botón del timbre de la puerta.
Encontré a la prima de Kim Jong Nam, la mujer que en la práctica se había convertido en su hermana y se había mantenido en contacto con él mucho después de su defección y su exilio. Llevaba un cuarto de siglo viviendo una vida totalmente nueva bajo una identidad completamente distinta.
Luego, en medio del frenesí diplomático de 2018, de repente se volvió mucho más fácil encontrar personas que hubieran conocido al líder norcoreano.
Había surcoreanos y estadounidenses que habían organizado las cumbres de Kim Jong Un con los presidentes Moon Jae-in y Donald Trump o habían asistido a ellas. Hablé con varias personas que habían conversado con él en Pyonyang, desde un cantante surcoreano hasta un funcionario alemán de deportes. Vi su caravana de automóviles pasar junto a mí a toda prisa en Singapur. Busqué cualquier conocimiento que pudiera derivarse de cualquier encuentro con aquel misterioso potentado.
También pregunté repetidamente a los diplomáticos norcoreanos asignados a la misión en las Naciones Unidas —una colección de funcionarios urbanos que vivían juntos en Roosevelt Island, en el East River, una isla de la que a veces se dice en broma que es como una república socialista en plena ciudad de Nueva York— si podía entrevistar a Kim Jong Un. Era una posibilidad remota, pero no una idea completamente descabellada. Al fin y al cabo, Kim Il Sung había almorzado con un grupo de periodistas extranjeros poco antes de su muerte, en 1994.
De modo que, cada vez que nos encontrábamos —siempre almorzando en un asador del centro de Manhattan, donde ellos pedían invariablemente el solomillo de cuarenta y ocho dólares en lugar del plato del día—, yo insistía. Y ellos siempre me respondían con una carcajada.
En la última ocasión, un mes después de la cumbre de Kim Jong Un con Donald Trump de mediados de 2018, el engolado diplomático responsable de los medios estadounidenses, el embajador Ri Yong Phil, me dijo riéndose de mí: «¡Siga soñando!».
En lugar de soñar, me dispuse a descubrir la realidad que existía fuera de la ficticia capital, en los lugares que el régimen no me dejaba visitar. Y encontré a norcoreanos que conocían bien a Kim Jong Un, no personalmente, sino a través de sus políticas: norcoreanos que habían vivido su reinado y habían logrado escapar de él.
En los años que llevo informando sobre Corea del Norte he conocido a decenas o quizá centenares de personas que han huido del Estado gobernado por la dinastía Kim. A menudo se los califica de «desertores»; pero a mí esa palabra no me gusta: implica que han hecho algo malo al huir del régimen. Yo prefiero llamarlos «fugitivos» o «refugiados».
Cada vez resulta más difícil encontrar personas dispuestas a hablar. Ello se debe en parte a que en los años de gobierno de Kim Jong Un el flujo de fugitivos se ha ido reduciendo lentamente, hasta convertirse en un mero goteo, como resultado a la vez de una mayor seguridad fronteriza y de un aumento del nivel de vida en el país. Pero también es consecuencia de la creciente expectativa de que a los fugitivos se les pagará por su testimonio, lo que para mí resulta una imposibilidad ética.
Pese a ello, a través de diversos grupos que ayudan a los norcoreanos a escapar o establecerse en Corea del Sur, logré encontrar a docenas de personas dispuestas a hablar conmigo sin recibir nada a cambio. Eran gentes de todo origen y condición: funcionarios y comerciantes que habían prosperado en Pyonyang, habitantes de las regiones fronterizas que se ganaban la vida en los mercados, personas que habían terminado en las brutales cárceles del régimen por las infracciones más nimias…
También había quienes habían creído con optimismo que el joven líder traería un cambio positivo, y algunos incluso seguían sintiéndose orgullosos de que este hubiera construido un programa nuclear del que carecían los vecinos más ricos de Corea del Norte.
Con algunas de aquellas personas me reuní en Corea del Sur, a menudo en restaurantes de barbacoa baratos situados en ciudades satélite, después de que hubieran terminado su jornada laboral. Hablé con otras cerca de las orillas del Mekong, cuando se detenían para hacer una pausa en su peligrosa huida, sentada en el suelo con ellas en lúgubres habitaciones de hotel de Laos y Tailandia.
Finalmente, me encontré con otras en el norte de China. Esa fue la situación más peligrosa de todas, ya que China trata a los fugitivos norcoreanos como migrantes económicos, lo que significa que, si los pillan, son repatriados a Corea del Norte, donde reciben un severo castigo. Pese a ello, escondidas en apartamentos prestados, me contaron valerosamente sus historias.
A lo largo de cientos de horas de entrevistas, realizadas en ocho países, logré montar el rompecabezas llamado Kim Jong Un.
Lo que descubrí no auguraba nada bueno para los veinticinco millones de personas que todavía siguen atrapadas en Corea del Norte.
01
El principio
«El Majestuoso Camarada Kim Jong Un, descendido del cielo y concebido por el monte Paektu».
Rodong Sinmun, 20 de diciembre de 2011
Wonsan es un paraíso en la tierra; o, al menos, un paraíso en Corea del Norte.
En un país de montañas escarpadas y suelo rocoso, de heladas siberianas e inundaciones repentinas, el área de Wonsan, en la costa oriental, es uno de los pocos lugares caracterizados por su belleza natural. Tiene playas de arena blanca y un puerto natural salpicado de islotes. Es allí donde pasa el verano el 0,1 por ciento de los más privilegiados de Corea del Norte; es su versión de Martha’s Vineyard o Montecarlo.
Nadan en el mar o se relajan en las piscinas de sus villas situadas frente al mar. Sorben la deliciosa carne de las peludas pinzas del preciado cangrejo local y extraen las ricas huevas de su interior. Reparan fuerzas en el cercano lago Sijung, donde la piscina de lodo a cuarenta y dos grados tiene fama de aliviar la fatiga y borrar las arrugas, haciendo que los viejos y cansados dirigentes se sientan instantáneamente renovados.
Esta zona es especialmente apreciada por la más elitista de todas las élites: la familia Kim, que lleva más de siete décadas controlando Corea del Norte.
Fue aquí donde aterrizó el joven combatiente antiimperialista que había adoptado el nombre de guerra de Kim Il Sung cuando regresó a Corea en 1945, después de que Japón hubiera sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial y expulsado de la península.
Fue aquí donde Kim Jong Il, que solo tenía cuatro años cuando terminó la guerra, permaneció oculto mientras su padre maniobraba para convertirse en el líder de la recién creada Corea del Norte. Esta mitad septentrional de la península contaría con el respaldo de la Unión Soviética y la China comunista, mientras que la mitad sur gozaría del apoyo de la democracia estadounidense.
Y fue aquí donde el niño llamado Kim Jong Un pasó los largos y ociosos veranos de su infancia, retozando en las playas y deslizándose sobre las olas a toda velocidad en una barca inflable.
Cuando nació, el 8 de enero de 1984 —un año asociado para siempre en el mundo exterior a la opresión y la distopía, gracias al novelista George Orwell—, su abuelo llevaba treinta y seis años gobernando la República Popular Democrática de Corea. Era el Gran Líder, el Sol de la Nación, el Brillante y Siempre Victorioso Comandante Kim Il Sung.
El padre del niño, un hombre extraño obsesionado por el cine que estaba a punto de cumplir los cuarenta y dos años, había sido designado heredero del régimen, y se disponía a brindarle el dudoso honor de transformarlo en la primera dinastía comunista del mundo. Se estaba preparando para convertirse en el Amado Líder, el Glorioso General que Descendió del Cielo, y la Estrella que Guía el Siglo XXI.
A ambos les encantaba pasar tiempo en Wonsan. Y también al niño que algún día seguiría sus pasos.
Durante su infancia y adolescencia, Kim Jong Un se desplazaría con frecuencia hasta aquí desde Pyonyang, o aún más lejos, desde su escuela en Suiza, para pasar los veranos. Mucho más tarde, cuando quisiera presumir de este parque de atracciones unipersonal, llevaría allí a un peculiar baloncestista estadounidense para navegar y montar juergas…, muchas juergas. Más tarde aún, un promotor inmobiliario estadounidense poco convencional convertido en presidente de su país elogiaría las «grandes playas» de Wonsan, que describiría como un lugar ideal para construir bloques de apartamentos.
El régimen de Kim compartía la belleza natural de Wonsan con un grupo de selectos foráneos a fin de propagar el mito de que Corea del Norte era un «paraíso socialista». No es que la ciudad en sí fuera especialmente atractiva. Wonsan había quedado completamente destruida en la constante campaña de bombardeo estadounidense durante la guerra de Corea, y se había reconstruido en un insulso estilo soviético. En lo alto de los edificios de hormigón gris del centro de la ciudad se alzaban letreros de color rojo con lemas como «¡Viva el Gran Líder, el Camarada Kim Il Sung!» y vallas publicitarias que vendían el totalitarismo a una población que no tenía otra opción más que comprarlo.
La prístina playa blanca de Songdowon había sido siempre la principal atracción. En la década de 1980, cuando Kim Jong Un empezó a jugar en aquella playa, Wonsan era un polo de atracción para los comunistas. Un campamento de Boy Scouts establecido en 1985 reunía a niños procedentes de la Unión Soviética y Alemania Oriental, y los medios estatales publicaban fotos de niños felices que acudían de todos los rincones del mundo para pasar el verano en Wonsan.[1]
La realidad —incluso en la década de 1980, cuando aún existía la Unión Soviética y esta todavía respaldaba a su Estado satélite asiático— era muy distinta.
Cuando Lee U Hong, un ingeniero agrónomo de etnia coreana que vivía en Japón, llegó a Wonsan en 1983 para ejercer la docencia en la universidad agrícola, un día observó a una clase de jóvenes que estaban estudiando un famoso árbol conocido allí como pino dorado. Lee creyó que eran estudiantes de secundaria de visita en la universidad. En realidad se trataba de estudiantes universitarios, pero, como estaban tan desnutridos, parecían varios años más jóvenes de lo que eran.[2]
Otro día, al año siguiente, se dirigió a la playa en busca de la característica rosa mosqueta de Wonsan, pero no pudo encontrar ninguna. Un lugareño le explicó que los niños norcoreanos estaban tan hambrientos que cogían las flores para comerse las semillas.
Lee no vio ninguno de los métodos agrícolas avanzados o las granjas mecanizadas de los que tanto les gustaba jactarse al Gobierno y a sus representantes. Sí vio, en cambio, a miles de personas cosechando arroz y maíz a mano.[3]
Pero el régimen de Kim tenía un mito que perpetuar. En 1984, cuando Corea del Sur sufrió unas inundaciones que causaron estragos, el Norte envió ayuda alimentaria en barcos que zarparon justamente del puerto de Wonsan, dado que este se encuentra a solo ciento treinta kilómetros al norte de la «zona desmilitarizada», como se conoce a la franja de tierra de nadie de cuatro kilómetros de anchura que divide la península desde el final de la guerra de Corea, en 1953.
Ocho meses después del nacimiento de Kim Jong Un, mientras los norcoreanos corrientes sufrían una grave escasez de alimentos, desde Wonsan se enviaban sacos rotulados como «Artículos de ayuda para las víctimas de las inundaciones de Corea del Sur» y con el símbolo de la Cruz Roja norcoreana.
«Como era el primer acontecimiento feliz en los cuarenta años de historia de nuestra separación, el muelle bullía de pasión —informaba en 1984 el Rodong Sinmun, el órgano oficial del partido gobernante, el Partido de los Trabajadores de Corea—. Resonaban alegres despedidas por toda la extensión del muelle […] El puerto entero rebosaba de amor por la familia».
Obviamente, Kim Jong Un no sabía nada de eso. Llevaba una vida feliz y enclaustrada en uno de los complejos de la familia en Pyonyang o en su residencia costera de Wonsan, una casa tan grande que los niños Kim iban de un lado a otro montados en un carrito de golf eléctrico.[4]
En la década de 1990, mientras los niños norcoreanos comían semillas para alimentarse, Kim Jong Un disfrutaba del sushi y veía películas de acción. Le apasionaba el baloncesto y volaba a París para visitar Euro Disney.
Vivió tras el telón del régimen más hermético del mundo hasta 2009, el año en que cumplió los veinticinco. Entonces, cuando fue formalmente presentado a la élite norcoreana como el sucesor de su padre, su primera foto conmemorativa se tomó en Wonsan. La imagen solo se ha divulgado en la televisión norcoreana en una o dos ocasiones, y está bastante granulada; en ella aparece Kim Jong Un, vestido con un traje negro estilo mao, de pie bajo un árbol junto a su padre, su hermano, su hermana y otros dos hombres.
Wonsan seguiría siendo un lugar extremadamente importante para Kim Jong Un. Después de convertirse en líder, quizá para recrear la despreocupada diversión de su juventud, patrocinó la construcción allí de un enorme parque de atracciones. Hoy la ciudad alberga un acuario, con un túnel que atraviesa los tanques de agua, y un laberinto de espejos como los que suelen encontrarse en las ferias, además del Parque Acuático Songdowon, un extenso complejo que cuenta con piscinas tanto cubiertas como descubiertas, e incluye asimismo un gran tobogán acuático en espiral que desemboca en un grupo de piscinas redondas. Es como una versión del paraíso socialista adaptada a la era de los parques temáticos.
Kim Jong Un inspeccionó el complejo poco después de convertirse en el «Amado y Respetado Líder Supremo» a finales de 2011. Con una camisa blanca de verano y un pin de color rojo a la altura del corazón en el que aparecían los rostros de su padre y su abuelo, se inclinó sobre los toboganes y examinó su extensión. Con una amplia sonrisa, declaró sentirse «muy satisfecho» de que Corea del Norte hubiera podido construir su propio parque acuático.
Desde los elevados trampolines, los niños podían ver las coloridas sombrillas en la playa y los patines de pedales en la bahía. El verano de Wonsan entrañaba «la visión inusual de los estudiantes en la playa arenosa con neumáticos de hermosos colores colgados de los hombros, y abuelos sonrientes con sus nietos y nietas de la mano, saltando a la pata coja con la mirada puesta en el mar», informaban los medios estatales.
Pero estas instalaciones son para el proletariado. La realeza tiene las suyas propias.
El enorme complejo de los Kim incluye lujosas residencias frente al mar para los miembros de la familia, además de espaciosas casas de invitados para los visitantes, situadas lo bastante separadas entre sí y protegidas por árboles para garantizar la privacidad. Incluso entre la élite, la discreción es clave. Hay una gran piscina cubierta en el complejo, y también piscinas situadas en barcazas que flotan en el mar, lo que permite a los Kim nadar en el agua salada sin los peligros del mar abierto. Un muelle cubierto alberga los yates de la familia Kim y más de una docena de motos de agua. Hay una pista de baloncesto y un helipuerto. No muy lejos se ha construido una nueva pista de aterrizaje para que Kim Jong Un pueda acceder al complejo en su avión privado.
La familia comparte su patio de recreo con la otra élite que ayuda a mantenerla en el poder. El Ministerio para la Protección del Estado, la brutal agencia de seguridad que gestiona los campos de prisioneros políticos, tiene también aquí un lugar de retiro veraniego frente a la playa. Y lo mismo ocurre con la Oficina 39, el departamento encargado de recaudar dinero específicamente para las arcas de la familia Kim. Dado que es su esfuerzo el que financia este patio de recreo, es justo que disfruten del botín.[5]
Una característica inusual de la costa en Wonsan —una que aún no se encuentra en ninguna de las Disneylandias occidentales, que tienen que conformarse con espectáculos de fuegos artificiales mucho más pacíficos— son las rampas de lanzamiento de misiles. Desde que se convirtió en líder, Kim Jong Un ha lanzado docenas de cohetes desde el área de Wonsan, donde también ha supervisado ejercicios militares de artillería a gran escala.
En cierta ocasión observó cómo sus responsables de armamento utilizaban cañones de trescientos milímetros de nueva construcción para reducir a polvo una isla situada frente a la costa. En otra, ni siquiera tuvo que abandonar la comodidad de su residencia frente al mar: sus ingenieros aeroespaciales desplazaron un misil en una plataforma móvil hasta situarlo frente a la casa, y Kim se limitó a sentarse en un escritorio frente a la ventana, sonriendo ampliamente mientras lo veía irrumpir en la atmósfera en dirección a Japón.
Y fue también aquí, en su playa privada, donde en 2014 Kim Jong Un realizó un ejercicio de natación para los principales mandos de la Marina. Los mandos, todos los cuales parecían tener edad suficiente para estar jubilados y cobrando su pensión, se despojaron de sus gorras y uniformes blancos y los cambiaron por trajes de baño, para correr luego hacia el mar y nadar más de cinco kilómetros, como si estuvieran en «un campo de batalla sin fuego real».
Fue todo un espectáculo. El nuevo líder, que acababa de cumplir los treinta años, se sentó ante una mesa dispuesta en la playa, observando con unos binoculares a hombres que le doblaban la edad y tenían la mitad de su tamaño nadando entre las olas tal como él les había indicado. Aquel joven sin ninguna experiencia ni cualificación militar les estaba enseñando quién mandaba. Y no había mejor lugar para hacerlo que en la tierra de su infancia, aquel centro de mar y montaña que era Wonsan.
La reivindicación del liderazgo de Corea del Norte por parte de la familia Kim se remonta a la década de 1930, cuando Kim Il Sung estaba adquiriendo renombre como guerrillero antijaponés en la región de Manchuria, en el norte de China.
Kim Il Sung nació con el nombre de Kim Song Ju en las afueras de Pyonyang el 15 de abril de 1912, el mismo día en que el Titanic se hundió tras chocar contra un iceberg. Por entonces Pyonyang era uno de los principales centros de la cristiandad, hasta el punto de que se la denominaba la Jerusalén de Oriente. Nació en el seno de una familia protestante, y uno de sus abuelos había sido ministro.
Dos años antes de su nacimiento, el Japón imperial se había anexionado Corea, que en aquel entonces todavía era un solo país. Fue el comienzo de una brutal ocupación. Para escapar de los colonizadores japoneses, en la década de 1920 la familia Kim huyó a Manchuria. Esta región se había convertido en un polo de atracción para los coreanos que clamaban contra la ocupación japonesa, y con el tiempo Kim —que a principios de la década de 1930 adoptó el nombre de Il Sung, que significa «conviértete en el sol»— destacó como líder antiimperialista.
En sus memorias oficiales, Kim hablaba del poder de las fuerzas antijaponesas: «El enemigo nos comparaba con “una gota en el océano”, pero nosotros teníamos detrás un océano de personas con una fuerza inagotable —escribía—. Pudimos derrotar al potente enemigo que estaba armado hasta los dientes […] porque teníamos una poderosa fortaleza llamada el pueblo y el ilimitado océano llamado las masas».[6]
La historia oficial de Corea del Norte exagera los esfuerzos de Kim. Lo retrata como el corazón de la resistencia en un momento en que todavía estaba bajo las órdenes de generales chinos y coreanos, y afirma que el movimiento guerrillero se habría desmoronado sin él. Aunque solo fue un engranaje en la maquinaria de la resistencia, Kim incluso llegaría a atribuirse el mérito de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.
En algún momento —y contrariamente al relato oficial—, Kim Il Sung se trasladó de su base en Manchuria a la Unión Soviética con la mujer que en 1940 se convirtió en su esposa, al menos según el derecho consuetudinario. En 1935, cuando la conoció Kim Il Sung, probablemente Kim Jong Suk, que trabajaba como costurera, solo tenía unos quince años.
En 1942 —de nuevo según la historia oficial, aunque en realidad fue en 1941— Kim Jong Suk dio a luz a su primer hijo, Kim Jong Il, en un campamento militar situado en las inmediaciones de Jabárovsk, en el extremo oriental de la Unión Soviética.
En 1945, cuando la guerra en el Pacífico llegó a su fin y Corea se vio liberada del dominio japonés, el destino de la península era incierto. Llevaba casi catorce siglos de existencia como un solo país. Pero Estados Unidos y la Unión Soviética, los vencedores de la guerra del Pacífico, decidieron repartirse la península sin molestarse en preguntarles a los coreanos qué querían ellos.
Un joven coronel del Ejército estadounidense llamado Dean Rusk, que posteriormente se convertiría en secretario de Estado, junto con otro oficial, el futuro general de cuatro estrellas Charles Bonesteel, cogieron un mapa de National Geographic y se limitaron a trazar una línea que atravesaba la península de Corea a la altura del paralelo 38, proponiendo una solución transitoria en la que los estadounidenses controlarían la mitad sur de la península mientras los soviéticos se encargarían de la parte norte. Para su sorpresa, Moscú aceptó.
Aquella solución «transitoria» duraría mucho más de lo que Rusk y Bonesteel habían imaginado o previsto. Tras la sangrienta guerra de Corea de 1950-1953, se consolidaría en la denominada «zona desmilitarizada». Ha perdurado durante seis décadas, y todavía continúa.
Los soviéticos necesitaban instaurar a un líder en su nuevo Estado satélite, un territorio montañoso que abarca unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, una extensión algo menor que la de Inglaterra.
Kim Il Sung ambicionaba el puesto.
Durante su estancia en el campamento de Jabárovsk, había impresionado lo bastante a sus benefactores soviéticos como para hacerse un sitio en el nuevo régimen norcoreano. Pero los soviéticos no habían previsto que Kim se convirtiera en el líder de Corea del Norte, puesto que recelaban de su ambición. Stalin no quería que se creara su propia base de poder independientemente de las fuerzas de ocupación soviéticas.[7]
De modo que apenas hubo revuelo cuando Kim Il Sung regresó a Corea ataviado con un uniforme militar soviético a bordo del buque de guerra Pugachov, que atracó en Wonsan el 19 de septiembre de 1945. Ni siquiera se le permitió unirse a las tropas rusas que, tras expulsar a los últimos ocupantes japoneses, marcharon victoriosas a Pyonyang.
El líder preferido por Moscú para su nuevo Estado satélite era un nacionalista llamado Cho Man Sik, un presbiteriano converso de sesenta y dos años que había encabezado un movimiento reformista no violento inspirado en Gandhi y Tolstói. No era la solución ideal —los soviéticos recelaban de sus vínculos con los japoneses—, pero al menos promovía la educación y el desarrollo económico como la forma de garantizar un futuro brillante e independiente para Corea.[8]
Kim Il Sung no estaba dispuesto a tolerarlo. Pronto comenzó a posicionarse para desempeñar el papel de líder de la nueva Corea del Norte, un proceso que implicó, entre otras cosas, obsequiar a sus patrocinadores soviéticos con banquetes aderezados con alcohol y abastecerles convenientemente de prostitutas.
Ello ayudó a mejorar la posición de Kim Il Sung a ojos de los generales soviéticos. Menos de un mes después de su regreso, Kim Il Sung apareció en un mitin celebrado en Pyonyang, donde pronunció un discurso escrito para él por funcionarios soviéticos. Cuando subió al estrado se oyeron gritos de «¡Viva el comandante Kim Il Sung!». La gente había oído circular historias impresionantes sobre aquel destacado líder de la resistencia y sus audaces hazañas en Manchuria.
Pero el hombre del estrado no se parecía a la imagen que se habían formado de él. Esperaban encontrar a un veterano canoso, a un personaje electrizante. En lugar de ello veían a un hombre de treinta y tres años que en realidad parecía mucho más joven y llevaba un traje azul marino que le quedaba pequeño y sin duda era prestado. Para empeorar las cosas, Kim Il Sung ni siquiera hablaba coreano con fluidez, puesto que se había pasado veintiséis de sus treinta y tres años en el exilio, y la escasa educación que había recibido había sido en chino. Pronunció con dificultad el ampuloso discurso que las fuerzas de ocupación soviéticas le habían escrito, lleno de terminología comunista torpemente traducida al coreano. Para socavar aún más su reputación, habló —como escribiría más tarde la secretaria de Cho— con «voz de pato».[9]
Uno de los asistentes comentó que llevaba «un corte de pelo propio de un camarero chino», o que parecía «un repartidor gordo de un puesto de comida china de barrio». Otros lo calificaron de fraude o de títere de los soviéticos.[10]
Kim Il Sung fue, pues, un fiasco.
Pero tuvo un golpe de suerte cuando el equipo de Stalin descubrió que el pacifista Cho no era ni comunista ni complaciente, ya que empezó a plantear demandas irritantes encaminadas a administrar el país como una entidad independiente. De repente, el deslucido Kim Il Sung parecía una alternativa útil y manejable.
Cho no tardó en ser arrestado y desaparecer, y Moscú se decantó por aquel joven ambicioso y prometedor como su hombre. Lo hicieron ascender a través de una serie de cargos hasta que la ocupación soviética llegó oficialmente a su fin. El 9 de septiembre de 1948 se proclamó oficialmente la República Popular Democrática de Corea, y Kim Il Sung fue instaurado como su líder.
Apenas fue nombrado, Kim comenzó a desarrollar un culto a la personalidad tan omnipresente que no tardaría en hacer que Stalin pareciera un aficionado. En el plazo de un año Kim se autoproclamó «el Gran Líder». Comenzaron a aparecer estatuas dedicadas a él, y se empezó a reescribir la historia.
El fracasado discurso de 1945 pasaría a describirse en su biografía oficial como un momento electrizante. La gente «no podía apartar los ojos de [su] gallarda figura» y gritaba manifestando su «ilimitado amor y respeto por su gran líder».[11]
Kim Il Sung también creó rápidamente un Ejército Popular coreano, dirigido por colegas veteranos de la lucha antijaponesa. Diseñó un plan para hacerse con el control de Corea del Sur, y en una reunión celebrada en Moscú, en marzo de 1949, trató de convencer a Stalin de que apoyara una invasión militar con la reunificación en mente. Stalin rechazó la idea —no quería iniciar una guerra contra un Estados Unidos que ahora disponía de armamento nuclear—, y le dijo a Kim que el Norte solo debía responder si era atacado.
Pero Kim y sus generales observaron con envidia cómo, más avanzado aquel mismo año, los comunistas chinos expulsaban al líder nacionalista Chiang Kai-shek y su Kuomintang, de modo que siguió acosando a Stalin para intentar conquistar el país vecino, especialmente después de que —también ese año— Estados Unidos retirara a todas sus tropas de combate de Corea del Sur, dejando la mitad inferior de la península en situación de vulnerabilidad.
Un año después de que Kim Il Sung iniciara su campaña en favor de la guerra, Stalin cedió y aprobó en principio la invasión, aunque con la condición de que Mao Zedong diera también su visto bueno. En mayo de 1950, Kim viajó a Pekín para intentar convencer a Mao, pero al líder chino le preocupaban más Chiang y sus nacionalistas de Taiwán. Finalmente acabó aceptando la idea después de que Stalin le presionara para que lo hiciera.[12]
Kim Il Sung aprovechó su oportunidad. En las primeras horas del 25 de junio de 1950, los soldados del Ejército Popular norcoreano desplazaron ciento cincuenta tanques T-34 de fabricación soviética a través de la línea de demarcación militar penetrando en territorio surcoreano. Al mismo tiempo, siete divisiones del ejército avanzaron con gran estruendo hacia Seúl, seguidas de tropas de infantería.
Los norcoreanos se extendieron por todo el país a excepción de una zona delimitada en torno a la ciudad meridional de Busan. Parecía que iba a ser una victoria fácil.
Al general Douglas MacArthur, comandante del Ejército estadounidense en Japón, la invasión le cogió por sorpresa, pero no tardó en reaccionar. En septiembre sus tropas desembarcaron en las marismas de Incheon, al oeste de Seúl, y obligaron a retroceder hacia el norte al ejército norcoreano. Consciente de que los acontecimientos habían dado un giro desfavorable, China envió tropas para ayudar a Corea del Norte.
Seis meses después, el ejército del norte había vuelto al punto de partida, el paralelo 38. Durante dos años y medio, los dos bandos permanecieron estancados, incapaces de hacer ningún avance.
No es que Estados Unidos no intentara romper el impasse. Solo cinco años después de la incalculable devastación de Hiroshima y Nagasaki, MacArthur planteó, absolutamente en serio, la idea de lanzar una bomba nuclear sobre Corea del Norte.
La opción nuclear fue rápidamente descartada. Pero Estados Unidos optó por aplicar literalmente una política de tierra quemada empleando bombas convencionales, y lanzó el equivalente a 635.000 toneladas en la mitad norte de la península, una cifra que superaba a las 503.000 toneladas utilizadas en todo el teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.[13] Esto incluyó un total de doscientas mil bombas lanzadas sobre Pyonyang: una por cada habitante de la capital.
Curtis LeMay, jefe del mando aéreo estratégico estadounidense, declaró que habían «arrasado todas las ciudades de Corea del Norte». Tras agotar los objetivos urbanos, los bombarderos estadounidenses atacaron presas hidroeléctricas y de irrigación, inundando tierras de cultivo y arruinando las cosechas. La Fuerza Aérea llegó a quejarse de que se había quedado sin objetivos que bombardear.[14] Una evaluación soviética realizada después de la guerra reveló que el 85 por ciento de todas las estructuras del Norte habían quedado arrasadas.
Según las estimaciones de los historiadores, al final de la guerra casi tres millones de coreanos —el 10 por ciento de la población de la península— habían muerto, resultado heridos o desaparecido. LeMay calculaba que unos dos millones de fallecidos eran del Norte.[15] Durante los combates murieron asimismo unos 37.000 soldados estadounidenses.
Tras toda esa destrucción, y mucho después de que se hiciera evidente que ni el Norte, respaldado por China y la Unión Soviética, ni el Sur, respaldado por Estados Unidos, podían lograr una victoria completa, las dos partes acordaron un armisticio. El 27 de julio de 1953 cesaron los enfrentamientos. Pero, dado que no se firmó ningún tratado de paz, la guerra no llegaría a darse oficialmente por terminada.
En el Norte, el régimen de Kim Il Sung atribuyó el conflicto a una supuesta invasión desde el sur respaldada por los estadounidenses, una mentira que en Corea del Norte ha seguido propagándose hasta la fecha. Asimismo, el régimen se autoproclamó vencedor de la contienda.
Corea del Norte todavía se refiere al conflicto como la Guerra de Liberación de la Patria Victoriosa. En Pyonyang hay un museo dedicado a ella, donde se conservan en perfecto estado los restos de los aviones de combate estadounidenses capturados; el museo se enmarca en un esfuerzo por mantener viva la memoria de aquella guerra feroz, una forma de mantener a la población en un perpetuo estado de alerta con el fin de unir a todos los ciudadanos en torno a la familia Kim.
Inmediatamente después de la guerra, Kim Il Sung consolidó su liderazgo en la devastada Corea del Norte supervisando un enorme programa de reconstrucción financiado por los aliados del país. También purgó a varios altos cargos militares y funcionarios del Partido de los Trabajadores, a quienes culpaba de la destrucción de vidas y propiedades, y aplastó a las facciones rivales.
Mientras tanto, sus propagandistas incrementaron sus esfuerzos para generar una admiración cada vez mayor hacia su persona. Los funcionarios soviéticos —tampoco ellos ajenos al culto a la personalidad— empezaron a expresar su preocupación por la forma en que Kim Il Sung estaba obligando al pueblo norcoreano a venerarlo.
En un cable soviético de 1955, algunos funcionarios destacados en Corea del Norte señalaban que entre los altos funcionarios del Partido de los Trabajadores había «una atmósfera malsana de adulación y servilismo hacia Kim Il Sung».[16] Por entonces incluso la Unión Soviética había empezado a abandonar esa clase de idolatría. Stalin había muerto, y Nikita Jrushchov había pronunciado en secreto un discurso denunciando la adoración que había alentado su predecesor.
El nuevo líder también se propuso demostrar que no era un mero títere chino o soviético, y empezó a posicionarse como un gran pensador que lideraba una nación independiente y no alineada.[17]
Para ello, construyó una ideología en torno a un espurio concepto denominado juche, que habitualmente se traduce como «autosuficiencia».
La idea central era que Corea del Norte era un país plenamente autónomo y que sus logros habían sido obtenidos «por nuestra propia nación», una concepción que pasaba por alto convenientemente la absoluta dependencia del Estado de sus benefactores comunistas. Sin embargo, es verdad que en algunos aspectos Corea del Norte había alcanzado un cierto nivel de autarquía, adoptando políticas exteriores y de defensa relativamente independientes.
El pensamiento juche se consagró como política en la Constitución redactada en la década de 1970. No obstante —como le gusta señalar al erudito Brian Myers—, se trata de una ideología tan inconsistente que en cierta enciclopedia norcoreana la entrada correspondiente a la Torre Juche —un monumento de Pyonyang— tiene el doble de extensión que la entrada dedicada a la propia ideología.
Aun así, la economía de Corea del Norte aventajaría a la del Sur hasta mediados de la década de 1970. Ello se debió en parte a que el Norte tenía todos los recursos naturales, de modo que lo único que tuvo que hacer Kim Il Sung fue reconstruir la industria pesada y el sector minero que ya habían desarrollado previamente los ocupantes japoneses. Además, el país gozaba de las prestaciones que daba la Unión Soviética a sus Estados satélite, así como de los beneficios de la movilización laboral característica de los países socialistas. En cambio, después de la guerra Corea del Sur tuvo que empezar desde cero.
Kim Il Sung, ahora en la sesentena, empezaba a pensar en su legado, y en buscar el modo de asegurarse de que la dictadura que había establecido le sobreviviera. Mientras que la Unión Soviética y China utilizaban el aparato del Partido Comunista para hacer ascender a los nuevos líderes, Kim Il Sung deseaba que todo quedara en familia. Durante un tiempo consideró la posibilidad de traspasarle la Corona a su hermano menor. Finalmente —para consternación de algunos— decidió, en cambio, que fuera su hijo mayor quien le sucediera.
Antes, sin embargo, el sistema necesitaba algunos reajustes.
La edición de 1970 del Diccionario de terminologías políticas de Corea del Norte declaraba que la sucesión hereditaria es «una costumbre reaccionaria de las sociedades explotadoras». La frase fue discretamente eliminada de las ediciones posteriores.[18] Los medios estatales empezaron a hablar del «centro del partido», una expresión utilizada para referirse de manera indirecta a las actividades de Kim Jong Il sin mencionar explícitamente su nombre, al tiempo que se empezaba a ascender a Kim Jong Il en la jerarquía del Partido de los Trabajadores.
Los aliados del Norte se dieron cuenta de los planes de Kim Il Sung desde un primer momento. En 1974, el embajador de Alemania Oriental en Pyonyang cablegrafió al Ministerio de Exteriores de su país para comunicar que en las reuniones del Partido de los Trabajadores celebradas en todo el país se estaba pidiendo a los norcoreanos que «juraran lealtad a Kim Jong Il» por si «le ocurría algo grave a Kim Il Sung». En las paredes de las oficinas gubernamentales —añadió el embajador— habían empezado a aparecer retratos de Kim Jong Il, junto con eslóganes extraídos de declaraciones que este había hecho sobre la reunificación o la construcción socialista.
Paralelamente, las publicaciones oficiales empezaron a retratar a Kim Il Sung como una figura benevolente y paternal. En fotos y cuadros se le representaba prodigando afecto a norcoreanos felices o riendo en compañía de niños. Esta cara amable del emperador retornaría unos cincuenta años después, cuando Kim Jong Un, imitando a su abuelo, adoptaría la misma personalidad de dictador sonriente.
La primera esposa de Kim Il Sung y su hijo mayor empezaron a adquirir una mayor prominencia pública, formando una especie de santísima trinidad norcoreana. Algunas fotos mostraban a Kim Jong Il dando instrucciones a propagandistas y cineastas. «Ya exhibe la pose generalmente reservada a Kim Il Sung en sus conversaciones con ciudadanos de la RPDC —escribía el embajador—. Esta observación visual confirma, de hecho, la suposición que hemos formulado anteriormente: el hijo mayor de Kim Il Sung se está preparando de forma sistemática para convertirse en su sucesor».[19]
En el VI Congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado en Pyonyang en 1980, la designación se hizo oficial. De una tacada, el joven Kim pasó a ocupar altos cargos en los tres órganos principales del partido: el Presídium del Politburó, la Comisión Militar Central y la Secretaría. Solo Kim Il Sung y Kim Jong Il habían ostentado el liderazgo simultáneo de los tres principales órganos del partido.[20]
Al presentar a Kim Jong Il como su heredero electo, Kim Il Sung declaró que su hijo se aseguraría de que la labor revolucionaria prosiguiera «generación tras generación».
Kim Jong Il fue asumiendo cada vez más responsabilidades en el seno del Partido de los Trabajadores, y empezó a acompañar a su padre en sus viajes de «orientación sobre el terreno» por todo el país: una práctica en la que los líderes norcoreanos —supuestamente tan benevolentes como omniscientes— aparecen sin previo aviso en algún sitio para explicarles a los agricultores cuál es la mejor forma de gestionar sus cultivos o indicar a los gerentes de las fábricas cuál es el mejor modo de producir acero. Las fotos muestran a los destinatarios de tales conocimientos anotándolo todo diligentemente en pequeños cuadernos.
En 1983, Kim Jong Il hizo su primer viaje al extranjero sin que le acompañara su padre: una visita a varias fábricas en la emergente China. La visita, una de las pocas que el Amado Líder realizó a lo largo de varios años, se enmarcaba en los esfuerzos de Pekín para alentar a Corea del Norte a emprender un trayecto de transformación económica sin democratizarse, tal como había hecho la propia China.
«Mediante incansables actividades revolucionarias realizadas a lo largo de un periodo de más de treinta años, marcó el comienzo de una nueva era de prosperidad», afirma una biografía oficial norcoreana de Kim Jong Il publicada poco después de que asumiera el liderazgo.[21]
Pero el reservado Kim Jong Il apenas podría haber sido más distinto que su gregario padre. Kim Il Sung fue encumbrado como un intrépido guerrillero que dirigió el ataque contra los imperialistas japoneses. Kim Jong Il, en cambio, no tenía casi experiencia militar. Era un amante del cine, un playboy aficionado a la bebida con el pelo ahuecado cuya principal contribución al Estado eran las películas que dirigía.
Pese a ello, en 1991 fue ascendido a comandante supremo del Ejército Popular de Corea. No es que fuera precisamente el momento más propicio para consolidar la sucesión. Había caído el Muro de Berlín, y solo dos días después de su ascenso se disolvió la Unión Soviética. El bloque comunista que había apoyado al régimen norcoreano, tanto económica como ideológicamente, había dejado de existir.
Para dar una mayor justificación a la sucesión hereditaria en aquellas difíciles circunstancias, el régimen creó un fantástico relato sobre la procedencia de Kim Jong Il que tomó prestado en gran medida tanto de la mitología coreana como del cristianismo: sería el líder no solo porque había sido designado por su padre, sino porque le asistía el derecho divino.
Su lugar de nacimiento dejó de ser el remoto campamento guerrillero de Jabárovsk para convertirse en el monte Paektu, un volcán situado en la frontera de Corea del Norte con China que tiene un estatus legendario en la cultura coreana, ya que se dice que fue allí donde nació Tangun,[22] el mítico padre del pueblo coreano. Esta figura —mitad oso y mitad deidad— confería un origen celestial a su pueblo y, gracias a esta historia, Kim Jong Il también parecía provenir del cielo.
Pero los propagandistas norcoreanos no se detuvieron ahí. Declararon asimismo que Kim Jong Il había nacido en una cabaña de madera, y que, cuando nació, una única y brillante estrella refulgía en el cielo. No llegaron al extremo de convertir la construcción en un pesebre o a su madre en virgen. Pero, para acabar de aderezarlo, añadieron un doble arcoíris que apareció espontáneamente sobre la montaña. Había nacido el mito del sagrado linaje Paektu.
Por su parte, Kim Jong Il había estado bastante atareado perpetuando aquel linaje durante las dos décadas anteriores, en las que había acumulado un buen elenco de esposas y concubinas; y, por supuesto, de hijos.
Primero, en 1966, se había casado con una mujer con un apropiado pedigrí revolucionario elegida por su padre. Según parece, tuvieron una hija en 1968. Pero el matrimonio no duró, y en 1969 se divorciaron. Aun así, durante varios años la mujer mantendría una buena posición: durante quince fue miembro de la Asamblea Suprema del Pueblo, y luego ocupó el puesto de directora de la principal escuela de formación de profesores casi otros veinte, hasta bien entrada la era de Kim Jong Un.
Luego Kim Jong Il mantuvo una relación con una famosa actriz llamada Song Hye Rim, a la que había conocido dirigiendo películas. Ella era mayor que él, y por entonces estaba casada y tenía al menos un hijo; pero él insistió en que se divorciara de su esposo para poder estar juntos. Tras instalarla en una de sus mansiones en Pyonyang, en 1971 dio a luz a un hijo, Kim Jong Nam. Kim Jong Il estaba rebosante de alegría. En la confuciana y profundamente tradicional Corea, los hombres son especialmente apreciados como herederos por ser los transmisores del apellido y del linaje familiar. Pese a ello, no se informaría a Kim Il Sung ni de la relación ni de la existencia del amado hijo más o menos hasta 1975.
Cuando aquel niño, Kim Jong Nam, tenía solo tres años, el Gran Líder le dijo a Kim Jong Il que debía volver a casarse. Incapaz de revelar la existencia de su amante y de su hijo, este acató las órdenes de su padre y se casó con la mujer a la que se consideraría su única esposa «oficial». Tuvieron dos hijas.
No pasó mucho tiempo antes de que una hermosa y joven bailarina llamada Ko Yong Hui, de etnia coreana pero nacida en Japón, llamara la atención de Kim Jong Il. La pareja tuvo tres hijos: dos niños llamados Jong Chul y Jong Un, nacidos en 1981 y 1984 respectivamente, a los que seguiría en 1988 una niña a la que llamaron Yo Jong.
Ha habido cierto debate en torno al verdadero año de nacimiento de Kim Jong Un. Algunas fuentes han afirmado que fue en 1983, y se ha sugerido que su fecha de nacimiento oficial se trasladó a 1982 para que guardara cierta simetría con la de su abuelo, nacido en 1912, y la de su padre, cuya fecha de nacimiento también se trasladó oficialmente de 1941 a 1942.
Pero la tía de Kim Jong Un, Ko Yong Suk, se echó a reír cuando le pregunté por la fecha de nacimiento de su sobrino. Aunque habían pasado casi dos décadas desde que huyera del régimen norcoreano, estaba segura de que Kim Jong Un había nacido en 1984. Ella misma había dado a luz a un hijo el mes anterior, y recordaba que aprovechaba para cambiar los pañales de los dos bebés a la vez.
La tía había estado cuidando de los dos niños. Su hermana, la concubina de Kim Jong Il, estaba ocupada atendiendo al designado como próximo líder de Corea del Norte mientras este se abría camino escalando posiciones en el Partido de los Trabajadores y en el Ejército.
Ko y su esposo vivían en Pyonyang, en un complejo de varias casas —incluida una para ellos y otra para Kim Jong Il—, con un muro exterior fuertemente custodiado alrededor de todo el perímetro y otro en torno a la residencia de Kim Jong Il, la cual, según decían, era enorme, con un cine propio y una gran sala de juegos para los niños.
A pesar de aquel lujoso entorno, los niños llevaban una vida relativamente aislada. Jugaban con sus primos, o permanecían en compañía de su padre cuando este estaba en casa.
No había otros niños cerca. Kim Jong Il —un hombre extremadamente paranoico— mantenía a todas sus familias separadas entre sí, lo que supuso que los niños crecieran sin conocer a sus hermanastros o, de hecho, a nadie de su edad. Los mantuvo separados incluso cuando los envió a estudiar a Suiza: Jong Nam estudió en Ginebra; en cambio, los otros tres fueron a Berna.
Mientras tanto, según su biografía oficial, Kim Jong Il siguió haciendo cine y dirigiendo el Departamento de Propaganda y Agitación del régimen, además de componer seis óperas. Asimismo, siguió acompañando a su padre en las sesiones de orientación sobre el terreno, distribuyendo perlas de sabiduría sobre toda clase de cuestiones, desde métodos agrícolas hasta tácticas militares.
Finalmente llegó el día para el que tanto se había estado preparando: el 8 de julio de 1994, Kim Il Sung murió tras sufrir un ataque cardíaco. Su muerte se mantuvo en secreto durante treinta y cuatro horas, mientras el régimen realizaba las últimas disposiciones para confirmar la sucesión.[23] Luego, Radio Pyongyang anunció la noticia: «El Gran Corazón ha dejado de latir».
En un comunicado de siete páginas, la Agencia Central de Noticias de Corea declaró que Kim sería recordado como un hombre capaz de «crear algo de la nada. […] Convirtió nuestro país, donde antaño predominaron un atraso y una pobreza seculares, en un poderoso Estado socialista, independiente, autosuficiente y autónomo».[24]
Aunque el régimen llevaba un cuarto de siglo preparándose para ese momento, la muerte de Kim Il Sung fue un acontecimiento devastador. El sistema, basado en el culto a la personalidad, había perdido el objeto de dicho culto. Y ahora tenía que hacer lo que ningún otro régimen comunista había hecho nunca: traspasar el liderazgo de un padre a un hijo.
Kim Jong Il inició un periodo de duelo de tres años, no porque estuviera especialmente afligido, sino porque acababa de recibir un legado catastrófico y estaba ansioso por evitar que le culparan de ello.
Justo entonces había empezado a asolar el país una devastadora hambruna, resultado de décadas de mala gestión por parte del régimen de Kim. Durante la Guerra Fría no había habido demasiados motivos para incentivar la producción de alimentos en el inhóspito suelo del país, ya que China y la Unión Soviética habían estado enviando alimentos de manera regular. Cuando esos envíos se interrumpieron, Corea del Norte tuvo que empezar a valerse por