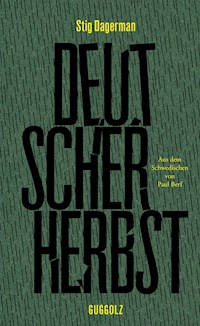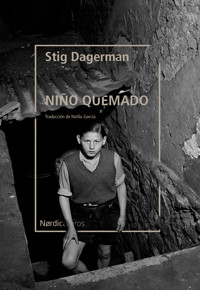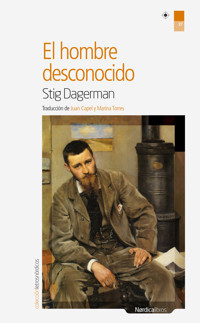
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
Este libro reúne los mejores cuentos del escritor sueco Stig Dagerman. Un tema central recorre toda su obra y toda su vida: la solidaridad como idea suprema, principio ético y compromiso responsable. Hijo de la clase obrera, desde niño pudo saborear la dicha de la fraternidad en medio de los estragos de la Gran Depresión; en algún lugar escribe que toda su infancia fue un interminable convoy de pordioseros. En este contexto merece especial mención su solidaridad con la España republicana y con los represaliados de la dictadura franquista. Su casa fue lugar de encuentro de numerosos antifascistas y miembros de las Brigadas Internacionales. Los veinticinco relatos que componen este libro reflejan los conflictos y angustias que definieron a toda una generación: la que fue testigo del último suspiro de una forma de vida eminentemente agrícola y que vivió los desastres de la II Guerra Mundial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL HOMBRE DESCONOCIDO
Stig Dagerman
Título original: Nattens lekar / Vårt behov av tröst
© Stig Dagerman 1947, 1955
La traducción de este libro ha sido financiada por Swedish Arts Council
© de la traducción: Juan Capel y Marina Torres
Edición en ebook: marzo de 2014
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-16112-26-5
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Prólogo
Mejor es aprender
Memorias de un niño
Érase una vez un mayo…
Nuestro balneario nocturno
El condenado a muerte
Los vagones rojos
El viaje del sábado
Mi hijo fuma en pipa de espuma de mar
Los implacables
¡Abre la puerta, Rickard!
Juegos nocturnos
Aguanieve
Dónde está mi jersey islandés
El hombre desconocido
El hombre que no quiso llorar
La torre y la fuente
Una tragedia menor
La sorpresa
Matar a un niño
La frialdad de la noche de San Juan es rigurosa
Invierno en Belleville
Nuestra necesidad de consuelo es insaciable...
Hace mucho tiempo
El teniente que silbaba
En Gettysburg
Mil años con Dios
Stig Dagerman, el escritor y el hombre
Contraportada
Stig Dagerman
(Älvkarleby, 1923 - Enebyberg, 1954)
Nacido en la Suecia rural de principios del siglo xx, a los 11 años se trasladó definitivamente a Estocolmo. Militó desde muy joven en los círculos anarcosindicalistas suecos y escribió para su prensa; se integró en la sección juvenil de la Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), a la que pertenecía su padre desde 1920.
Entre los 21 y los 26 años escribió cuatro novelas, cuatro piezas de teatro, una colección de novelas cortas y un gran número de artículos, crónicas y reportajes. Influido por los novelistas estadounidenses de los años veinte, publicó la novela La serpiente (1945), que reflejaba la ansiedad y el temor resultantes de la II Guerra Mundial. En 1946 emprendió un viaje por la Alemania destruida como corresponsal del Expressen.
En 1954 se suicidó dando lugar al mito del escritor joven, brillante y melancólico.
Prólogo
Stig Dagerman murió una mañana de noviembre de 1954. Se encerró en el garaje de su casa, arrancó el motor del coche y esperó a que los gases tóxicos hicieran el resto. Tenía treinta y un años y ponía fin así a una brillante y meteórica carrera literaria. Dejaba una obra de reconocido éxito y calidad: cuatro novelas, un libro de viajes, numerosos relatos, varias piezas de teatro e innumerables artículos de prensa y reseñas de crítica literaria.
Aunque la práctica totalidad de su obra testimonia un fundamento temático unitario, refractario en principio a cualquier criterio selectivo o clasificatorio, los traductores de este volumen hemos escogido veinticinco de sus relatos operando sin más guía que la dictada por nuestro propio gusto y preferencias, y los hemos reunido, salvedad hecha del primer relato, en estricta secuencia cronológica, es decir, en el orden en que fueron publicados, pero tratando de abarcar en todo momento las alternancias de punto de vista y de tratamiento que Stig Dagerman aplicó al meollo fundamental de su obra literaria.
Stig Dagerman nació en 1923 en Älvkarleby, una localidad rural a 110 km al norte de Estocolmo y a orillas del Dalälven, el río que delimita las provincias del norte y del centro de Suecia. Allí se crio al cuidado de sus abuelos en una granja del campo y allí mismo, en el pueblo, cursó estudios de primaria. A pesar de la ausencia de sus padres, Stig Dagerman gozó al parecer de una infancia bien atendida que, sin embargo, le dejó una marcada impronta. A Stig Dagerman le tocó vivir el ocaso definitivo de toda una era, el último suspiro de una cultura y de un país eminentemente agrícola y campesino, la Suecia de «los caballos y los tozudos», a decir de Olof Lagercrantz, la Suecia de los sembradíos ganados palmo a palmo, a punta de hacha y barreno, al bosque y al granito.
Siendo ya un adolescente, se trasladó a Estocolmo para cursar el bachillerato. En la capital vivió con su padre, cantero empleado en el servicio de obras del ayuntamiento, de quien adquirió su ideario y militancia anarquista. Años después, al cabo de sus estudios y de ciertas experiencias y sucesos, cobró plena conciencia de su vocación e identidad de escritor y se propuso sin titubeos el quehacer inmediato de su razón creativa: escribir el libro de sus ausencias, el libro de sus muertos.
Entre 1944 y 1946 aparecieron sus primeros relatos y sus dos primeras novelas, La serpiente (1945) (Alfaguara, 1990) y De dömdas ö (1946) (no hay traducción en español). Ambas novelas le procuraron el éxito que cambió su vida. Su nombre adquirió el prestigio cimero que a fin de cuentas le resultaría insoportable. Contaron con gran difusión y fueron muy leídas y discutidas pese a la dificultad intrínseca del tema abordado.
La conducta y las formas de aparición del sentimiento de angustia constituyen el asunto de las dos novelas. De una parte la angustia de su tiempo, marcada por el fin de una era, por los desastres de la II Guerra Mundial y por la amenaza de la bomba atómica; y de otra parte su propia angustia, caracterizada en especial por esa actitud de marginación y extrañamiento que todos hemos experimentado alguna vez, siquiera de jóvenes, cuando el yo y la personalidad se van afirmando al compás del distanciamiento y la liberación de figuras paternas o similares. Pero lo que para unos, para los más, no deja de ser una fase pasajera en el proceso de su maduración, para otros, para Stig Dagerman en particular, se convirtió en una actitud vital permanente.
El punto de vista varía sensiblemente a raíz de un viaje que realiza por Alemania en otoño de 1946, enviado por el vespertino Expressen con el encargo de escribir un reportaje sobre la posguerra alemana. El paisaje apocalíptico que le depara una nación en ruinas y un pueblo en harapos, padeciendo los rigores del hambre, la derrota, la culpa y la mala conciencia, desvanece, o relativiza al menos, el alcance y la intensidad de su propia angustia y resitúa el tratamiento de su quehacer venidero. El reportaje se publicó poco más tarde, en mayo de 1947, en forma de libro bajo el título de Otoño alemán (Octaedro, 2001).
A finales de ese año, aparece bajo presiones editoriales la colección de relatos titulada Nattens lekar. Stig Dagerman tuvo que recuperar y seleccionar para ello relatos ya publicados en diarios y revistas y escribir otros nuevos. El tema de la angustia sigue vigente en buena parte de los dieciocho relatos que componen el libro, pero van surgiendo otros elementos, de corte esencialmente autobiográfico, que apuntan hacia otro tipo de tratamiento. Abundan asimismo los relatos concebidos como ejercicios de estilo, en los que Stig Dagerman, entregado a una especie de «juegos nocturnos», recrea la influencia de sus autores favoritos: Fiódor Dostoyevski, Thomas Mann, Franz Kafka, William Faulkner y, sobre todo, August Strindberg.
En efecto, entre 1948 y 1950, Stig Dagerman dedica la mayor parte de sus escritos, más relatos y otras dos novelas, a hacer una evocación de su infancia y de la Suecia rural en trance de desaparición a consecuencia de la intensa industrialización del país y la masiva emigración del campo a la ciudad. Pero en ningún caso se trata de retorno romántico o paseo nostálgico por los dominios de su «patria chica». El sentimentalismo y el folclorismo le son totalmente ajenos. Su mirada se centra más bien en los gestos y conductas atávicas que acompañan como sombras al abandono y aislamiento de una cultura condenada a muerte. En 1948 apareció Gato escaldado (Seix Barral, 1962), la tercera de sus novelas, y en 1949 Bröllopsbesvär (no hay traducción en español).
Y entre 1950 y 1954, Stig Dagerman trata de escribir otra serie de relatos y esbozos de novelas que a menudo topan con su angustia artística frente al reto prestigioso de la literatura. Se debate entonces en medio de una problemática dominada en lo esencial por sentimientos encontrados de deuda y mala conciencia, cayendo en esa atroz parálisis que los griegos denominaban acedia y que engrosa, según Willy Kyrklund, la lista de los pecados capitales. El propio Stig Dagerman, en cartas a su editor, la tachaba de «inoperante maldición».
Hay un tema, no obstante, que recorre y preside toda su obra y, en realidad, toda su vida. Se trata de la solidaridad como idea suprema, principio ético y compromiso responsable. Stig Dagerman pudo saborear la dicha de la solidaridad desde niño, en medio de los estragos de la Gran Depresión. En algún lugar cuenta que toda su infancia fue un interminable convoy de pordioseros. En este contexto merece especial mención su solidaridad con la España republicana y con los represaliados de la dictadura franquista. Su casa fue lugar de encuentro de numerosos antifascistas y miembros de las Brigadas Internacionales. Se casó de hecho con una joven alemana, Annemarie Götze, cuya familia había recalado en Suecia después de haber huido de España, tras la Guerra Civil, y de Francia y Noruega por motivo de la ocupación alemana.
En la vida cultural y política de Suecia, la solidaridad con España constituye un gran capítulo aparte, aún no escrito, que se extendió a lo largo de cuatro décadas. A Stig Dagerman le cabe el honor de haber sido, con su pluma e iniciativas, uno de sus primeros impulsores.
Tal vez pudiera afirmarse que Stig Dagerman, quién sabe si consumido por su propio fuego, fue más que ningún otro el intérprete de los elementos de angustia, desconcierto y desesperación de una generación. Pero su comprensión y humildad fueron mayores cuanto más profundizó, con empatía y sensibilidad, en el laberinto del dolor y la angustia. Eso pretende expresar este pequeño poema suyo que ojalá pueda servir como colofón de su obra y destino.
Juan Capel
Mejor es aprender
Mejor es aprender
a perdonar a tiempo
a los otros primero
a uno mismo después.
Mejor es aprender
a juzgar tarde
pero si
pero cuándo
a los otros después
a uno mismo primero.
Memorias de un niño
1
A inventar se empieza pronto. De niño siempre se es inventor. Luego, en la mayoría de los casos, te arrebatan el hábito. El arte de ser inventor consiste pues en no permitir que la vida, la gente o el dinero te arrebaten, entre otras cosas, el hábito de inventar.
Yo me acostumbré a «inventar» a edad muy temprana. La realidad, que es una palabra demasiado fina, la percibía de forma más cálida, más curiosa y más divertida si la recreaba. Acaso no mucho, pero sí lo suficiente.
Fue en una vieja granja situada al borde de un río ancho y caudaloso. En la casa siempre hacía fresco, por su subsuelo corrían veneros de agua. La granja aparecía solitaria en medio de un extenso predio y de los primeros años sólo recuerdo los inviernos, cuando el viento venía ululando y cubría de nieve el mundo entero. La nieve se acumulaba encima de las ventanas y casi nunca salíamos fuera. Ya era aventurado llegar al retrete, que quedaba a la entrada, donde la nieve se arremolinaba, como las cartas del correo, al pie de la puerta. La casa estaba llena de tías, tíos y gatos. Los mayores siempre estaban a la greña. Los gatos maullaban. Yo solía sentarme junto a la chimenea, ovillado como un gato al calor del hogar, y un primo mayor, a quien yo admiraba mucho, me escupía a los pies aunque estaba a cierta distancia, sentado en su cama. Una mañana de invierno que, como era habitual, me había quedado más de la cuenta en la cama, porque me consideraban delicado y quizá lo fuera, oí gemir y maullar bajo la manta. Cuando la levanté, la cama estaba llena de crías. Una gata había parido a mi lado mientras yo dormía.
A veces, en invierno, eran Navidades. Una vez, el abuelo me regaló un arco y flechas de puntas envueltas en paño para poder dispararlas dentro de casa. Otras Navidades me trajeron peluches y coches de juguete, que yo podía desmontar. Llegaban de Estocolmo, del padre que no conocía y del que siempre escribía. Pero una vez vino en verano y me pareció que era como todos los demás de Estocolmo: solían visitarnos porque teníamos un panorama precioso, decían palabras que yo no entendía y torcían el morro a los olores de la casa y al hecho de que bebiéramos agua con el mismo cucharón. Después de haberse marchado solíamos reírnos de ellos, no mucho y quizá algo incómodos, como quien se ríe de lo que no es normal.
2
Entre inviernos largos llegaban veranos cortos. En mi memoria son siempre muy calurosos. La hierba del patio se agosta y uno levanta polvo cuando corre. Sequía y mala cosecha. Granos que se marchitan y sembrados que se convierten en tolvaneras. El río se seca y del agua emergen, como sombras hambrientas y amenazadoras, nuevos islotes de grava y lodo. Los mayores miran al cielo, pero en el horizonte sólo aparecen gruesos cirros y columnas de humo amarillento de las fábricas de Skutskär. Un día se incendia la Casa del Pueblo y el camino se llena de gente que corre y gesticula. Un nublado leonado con flecos de luto asoma sobre la aldea. Estamos en el patio de casa y olemos el humo del incendio, pero somos demasiado orgullosos para acudir allí corriendo. Somos campesinos.
Las noches con los dos ancianos son bochornosas y asfixiantes. Nadie duerme en casa. Alguien se levanta y traquetea con el cucharón del agua en la cocina. Nunca sopla el viento, nunca refresca y las ventanas permanecen abiertas toda la noche. A veces sueñan los caballos y dan coces contra la cuadra. Retumban de forma sorda y aterradora. Quizás haya un vagabundo con cerillas en la mano merodeando entre los almiares. A nada se teme tanto como al fuego. El viejo sale en calzones con pasos quedos y vuelve a entrar al poco rato con un gato en brazos. Por la mañana temprano empiezan los cañones. Es el estruendo del campo de tiro al filo del horizonte, a unos diez kilómetros de distancia, y aparece como una enorme sombra negra sobre estos veranos ardientes. Ya han disparado una descarga… y ahora otra… Dios quiera que no venga la guerra… A veces, cuando arde el bosque que bordea el campo de tiro y la humareda se divisa en los confines de la vista, los cañones enmudecen un instante.
Calor y desesperación. Pero los veraneantes de Estocolmo bajan a la granja y colocan los aros de croquet en el patio. Por el día resuenan los mazos de croquet, los cañones y las carcajadas de los veraneantes. Resulta difícil explicarlo, pero uno empieza a aborrecer poco a poco a quienes juegan al croquet, ríen a carcajadas y van a bañarse mientras arde el grano, mugen las vacas implorando agua y alguien ha visto una serpiente más cerca de casa que otros años. Al atardecer siempre han dejado algún aro olvidado y cuando uno de nosotros tropieza de noche con el aro, le soltamos una soberbia patada y aro y zueco vuelan hacia la luna en un arrebato liberador.
La luna, sí. A veces, cuando hay luna llena, acaso en agosto, el chico del carnicero me lleva en bicicleta a una pequeña aldea en lo alto de una loma. En el portabultos lleva una caja con carne fresca. Paramos a la altura de una verja, tocamos el timbre de la bicicleta y ancianos y ancianas salen de sus casas, sacan la carne de la caja, la palpan, la tientan y la devuelven. Algunos se meten una pulgarada de rapé dentro del labio superior antes de regresar a casa. Pero la caja siempre está vacía cuando bajamos la cuesta de regreso a casa.
Una mañana hago algo terrible. No, no es que sólo deteste a los jugadores de croquet y a los militares de maniobras en las inmediaciones de la granja, que huellan los sembrados, levantan polvaredas por las trochas que recorren a lomos de sus jadeantes caballos y se entretienen con sus curiosas embarcaciones en el río. (Una tarde, sentados sobre el terraplén, vemos a un capitán caer al agua. No nos reímos pero creemos haber obtenido algún tipo de reparación.) Sobre todo detesto el sol, y una mañana, cuando la hierba arde y no se divisa una sola nube en los cielos de Gävle ni de Upsala, me pongo de rodillas a la sombra del seto de lilas y maldigo al sol, ruego a Dios y a todos los demás poderes celestiales que lo apaguen.
Es la primera vez que he rezado y al cabo me siento desfallecido y asustado. No puedo dormir durante varias noches. Estoy más que convencido de que un ruego tan fervoroso tiene que ser cumplido. Pero el sol sale todas las mañanas y tuesta las matas de las patatas, el sembrado de centeno y la piel de los veraneantes de Estocolmo. Me siento junto a la verja y me pongo a mirar a las mujeres que pasan en bicicleta luciendo vistosas prendas. Pasan en bicicleta… Pero sé que alguna vez una de ellas frenará la bicicleta, pondrá pie en tierra ante la verja, correrá hacia mí y me alzará en brazos. Tiene que ser ella, mi madre, a la que nunca he visto. Sólo hablan de ella muy de cuando en cuando, de cómo llegó a la finca, de la noche que me parió en plena cosecha de patatas (¡cuando tanta faena había!) y de que desapareció al cabo de catorce días. Todas las noches se lavaba con agua caliente, es lo más curioso que recuerdan de ella.
Ella vendría algunos veranos en bicicleta. Pero después lo haría siempre en coche. En uno de esos autos negros y altos que parecen sombreros de copa, con una visera encima del parabrisas que se asemeja a un párpado. Pero si alguna vez se detiene un coche, sólo se trata de un representante de máquinas de coser, de insecticidas o de motores de gasoil. Todos los demás tienen padres. Yo tengo abuelos.
3
A su manera, el abuelo y la abuela fueron las mejores personas que he conocido. No eran de los que te forjaban con delicadeza, esmero y precisión. A uno le educaban a golpes de hacha, como quien hace leña de un tronco o de una estaca. No les gustaban las gentes que eran productos de podadera o simples adornos de mesa. Querían que cada cual sirviera para algo concreto, aunque sólo fuera para ser estaca. Ambos trabajaron toda la vida dando vueltas sin parar como bueyes al arado, porque en ello les iba la vida. Por su parte nunca desesperaron, pero detestaban la holgazanería como el primero de los pecados mortales. Le seguían la afectación, el artificio de las maneras refinadas, la mezquindad y la petulancia. También ellos tenían defectos, pero nunca los ocultaban. Ni podían ni querían.
No los conocí antes de que fueran viejos. De su infancia, juventud y vida adulta sólo conozco lo que ellos y otros me contaron. El abuelo era de una granja del sur de Roslagen. Huérfano de niño, muchos hermanos, trabajo duro. De joven, hacia la década de 1870, transportaba carros de heno a la plaza de Hötorget de Estocolmo. Viajaba de noche para llegar con tiempo de sobra a primera hora de la mañana y solía dormir entre el heno para despertar a su llegada a Estocolmo. Una noche se despertó en la cuneta con la carga de heno volcada encima de él. El único recuerdo que guardaba de sus viajes a la ciudad era que se le volcó la carga una noche de 1878. La ciudad no le causó ninguna impresión. Había mucha gente, muy poca seriedad y demasiado «ruido».
Tuvo que buscarse la vida fuera de casa desde edad temprana. Pudo haber emigrado pero no lo hizo. Toda su vida abrigó un apego, o mejor dicho, un fervor por la tierra que mantuvo su vida en equilibrio. Se empleó de peón en fincas de granjeros avaros y tacaños de Uppland, trabajó en la construcción de la central eléctrica de Älvkarleby y recaló finalmente en las serrerías de Skutskär. Entonces trabajaban catorce horas diarias como mínimo y los capataces podían ordenar a los trabajadores que se metieran en los tambores de las sierras; salían despedidos envueltos entre serrines. Cegados y casi asfixiados, avanzaban a gatas en medio de la oscuridad y se restregaban con tierra para poder quitarse el serrín. El abuelo venía a casa, a su gran familia, cada dos semanas, haciendo a pie un recorrido de quince kilómetros. Lógicamente no había ningún dinero para bicicleta. Tenía que caminar como todos los demás. En general, los trabajadores vivían en barracones instalados en el patio de la serrería, en carromatos tan plagados de cucarachas que debían guardar la comida en cajas fuertes.
No pudo haber sido la mera penuria lo que le ayudó a soportar todo, sino más bien ese fervor por la tierra que le persiguió toda la vida. Tenía cincuenta y seis años cuando por fin pudo satisfacerlo. Adquirió una granja abandonada cuyos sembrados estaban tan poblados de cascotes que era imposible arar a tiro, no le cupo otra que desenterrarlos piedra a piedra, pero tuvo que hacerlo con el azadón de las patatas por carecer de dinero para comprar palas el primer año. No es sólo que fuera un gran trabajador, es que era un maniático. Solía llevarme a los sembrados, me sentaba al borde de una cuneta a mirar mientras él trabajaba. Mucho más tarde, después de haber arreglado todo, siempre solía apuntar con la fusta cuando pasábamos junto al cementerio. Eran las bardas de piedra lo que señalaba. Allí estaban todas las piedras que había desenterrado y solía decir que estaba contento de que algún día fuera a reposar al lado de sus piedras. No era sentimentalismo ni arrogancia. Era el orgullo de un trabajo bien hecho.
Los primeros años, que también fueron los míos, no fueron buenos. No fue sólo la calumnia malintencionada ni el golpe bajo que siempre suelen asestar a los valientes recién llegados. Fue la miseria lo que le puso la zancadilla. Fue un caballo nuevo, caro y sin seguro, que intentó saltar una valla y se quedó prendido en los puntales. Fue un muchacho que murió ahogado el mismo día que vino de enterrar a su madre. Y, sobre todo, fueron los intereses y las hipotecas. «Interés» fue una de las primeras palabras que aprendí y sé que cuando una casa está hipotecada hasta la azotea no sólo se trata de una frase hecha, sino de un verdadero pesar que oprime los hombros como un yugo.
Pero no se dejó amedrentar aunque la fábrica le hubiera quebrantado la salud y los dolores del reumatismo empezaran a destrozarlo. En medio de la mayor calamidad se abrió paso al bosque y empezó a cultivar a solas media hectárea de tierra fértil de fósiles, musgo y bosque mixto. Recuerdo la llegada de los malditos sobres verdes del banco, a veces ni siquiera las noches le deparaban paz. Tenía que levantarse y salir al sembrado en medio de la oscuridad, empezar a sembrar o a poner los arreos a los caballos y pasar la rastrilladora o el arado en plena noche. A lo lejos, a prudente distancia, la gente movía la cabeza o reía. A la postre suelo pensar que tuvo que ser una especie de poeta de aquel tiempo en su empeño por superar un reto imposible, acaso consciente de que en sí no merecía la pena pero que con todo era necesario, por razón del trabajo, por razón del verso.
Luego le pudo el reúma. Empezó a quejarse por las noches. Por el día apenas conseguía salir de la cama. A veces le daba un pronto y salía a la cuadra, pero una vez no pudo soltar los arreos de un clavo y volvió a entrar en casa, se encerró en su cuarto, se tumbó en la cama y se puso a llorar. Poco a poco empezó a amargarse y a sospechar. Recordó los primeros años y le dio por pensar que querían aprovecharse de su inactividad y arrebatarle la granja. A veces ni siquiera permitía que se acercaran forasteros a casa. Estaba convencido, con todo el peso de su obstinación, de que querían causarle perjuicio y de que todo se desmoronaba cuando ya no era dueño de sí mismo. Se avergonzaba de no poder trabajar y a veces convertía la vergüenza en odio. En agosto de cada año había que llevarle a su cuarto una espiga de centeno. Le metían granos en la boca y los masticaba para saber si estaban maduros. No permitía que empezaran a segar antes de que él no estuviera seguro de que fuera el momento más idóneo. No sé lo que hacía después de que saliéramos y cerráramos la puerta del cuarto, pero me parece haber visto en él que era uno de sus momentos más felices y más difíciles.
La abuela fue una trabajadora nata y a él lo completó con su temple. Era hija de un pescador de la comarca. En total había asistido seis semanas a la escuela en casa del relojero, donde aprendió los nombres de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta su muerte pudo contar de memoria los cuarenta y ocho estados de la Unión. De su vida anterior sólo sé que tuvo muchos hijos y que algunos murieron jóvenes. Lo que mejor recuerdo de ella era su capacidad para ser generosa y ayudar. Nunca se le ocurrió despachar a ningún vagabundo de la puerta, aunque tal vez fuéramos nosotros de los más pobres de los campesinos de la comarca. Al final resultó que los demás campesinos adquirieron la costumbre de enviarnos a casa a todos los pordioseros. Podían aparecer hasta tres o cuatro por noche durante los peores años de la depresión, y toda mi infancia fue un eterno desfilar de vagabundos: ancianos, hombres acabados, que se quedaban quietos junto a la puerta, con la cabeza gacha, otros que hablaban y contaban chascarrillos que sólo reían ellos de forma forzada y entre toses, dementes a quienes había que quitar las cerillas por la noche y jóvenes soliviantados, que hablaban a voces y exaltados del tiroteo de Ådalen. La abuela atendía a todos aunque no de forma hiriente o afectada, sino como si su llegada fuera lo más normal del mundo, como si fueran esperados y tuvieran reservado un lugar a la mesa.
No sólo fueron vagabundos. Unos de los primeros tipos de hombre que aprendí a reconocer fueron los tratantes de caballos y los quinquis: siempre mandaban a las mujeres y niños por delante mientras ellos se quedaban fuera en sus tartanas o trineos, y los ojos de las mujeres y niños revoloteaban por las paredes como si buscaran oro o plata. Los niños eran flacos y descarados y cuando las mujeres entraban en calor y notaban que no eran despachadas de inmediato, hacían como si fueran de la casa y se ponían a dar de mamar a sus bebés sin ningún recato junto a la chimenea, mientras nosotros las mirábamos con ojos como platos. Todos los niños tenían que guardar sus juguetes cuando pasaban por medio de la aldea, pero yo no lo hice desde que vi a una gitanilla agacharse al comedero de los cerdos que había junto al cobertizo del establo y tragar comida como si fuera una ternera.
La abuela siempre tenía una barra de pan para quien pasaba hambre y arrimaba con disimulo, sin que el abuelo lo notara, un manojo de heno al caballo del tratante, puesto que odiaba a tramposos y maltratadores de animales. Cuando los militares cabalgaban por el camino, ella podía salir de casa y cerrar el paso a los caballos y echar la bronca a los capitanes por agotar a sus bestias. Un invierno llegó un mozo de Dalacarlia que sabía tocar el violín y lo hacía tan bien que se quedó dos años. Ella poseía algo tan insólito como el coraje de mostrar cariño, y cuando fui algo mayor y más razonable me dio una sobrecogedora lección sobre la grandeza de la bondad cuando no es hipócrita, afectada ni engreída.
El abuelo fue víctima de una de esas atrocidades demenciales y sin sentido. Un hombre de la comarca, un demente, acechó una noche tras el seto de las lilas con un cuchillo en la mano. El abuelo salió al pastizal para apaciguar a los caballos. Ya era noche cerrada y al poco rato se le oyó gritar. Yacía de espaldas sobre la hierba cuando acudieron en su auxilio. Cuando le ayudaron a incorporarse, dijo que alguien le había apuñalado y que el autor del delito se había escabullido saltando la cerca. Lo cómico fue que nadie le creyó. Pensaron que un caballo le había dado una coz e intentaron convencerlo mientras le ayudaban a llegar a casa. Entonces se enfurruñó por última vez en su vida y les pidió, ya que nadie le creía, que le dejaran ir solo. Y caminó solo, obstinado, hasta la misma puerta de casa, en medio de la oscuridad y con diecisiete puñaladas encima. Allí cayó. La abuela murió unas semanas después a resultas de la conmoción.
Cuando eso ocurrió yo no vivía en la granja. Cursaba el bachillerato en Estocolmo y nunca me creí capaz de sobrellevar el hecho de que hubieran muerto los seres a quienes más quería. La misma noche que supe del crimen fui a la biblioteca municipal para intentar escribir un poema en memoria del muerto. Pero sólo me salieron unos lamentables versos que rompí avergonzado. Pero de la vergüenza, de la impotencia y del dolor nació algo que fue, creo, la pasión de ser escritor, es decir, de contar cómo se sufre el dolor, ser querido y quedarse solo.
4
Después empezó algo nuevo. Yo me había sentido siempre solo. Los hijos de los campesinos me consideraban un niñato de Estocolmo, un extraño, aunque para complacerlos traté de aprenderme todos sus tacos tan pronto como me fue posible. En Estocolmo, en cambio, era el chico torpe de pueblo, cuyo gabán, que me quedaba corto, fue objeto de burlas durante todo un semestre. Ahora estaba realmente solo. Fue el otoño en que el vapor Ragvald se hundió frente al muelle del ayuntamiento y todas las tardes iba a la Estación Central y allí me quedaba en medio de la gente hasta que me ponían de patitas en la calle. Acariciaba la idea de ir alguna vez a la Estación Central con un billete para China en el bolsillo y mostrárselo a la policía cuando se me acercara. Pero nunca tuve ningún billete para China. Continué escribiendo con la misma idea en la cabeza. Poco después, una tarde oí cantar «La Internacional» en un mitin, no era la primera vez pero sí la vez que se me quedó grabada. Fue como una conversión fulminante. Me hice anarquista y poco a poco fui adquiriendo conciencia de la ardua dicha, repleta de batallas, de llenar una fe vacía con un contenido nuevo y sólido. Durante ese combate también me quedó muy clara la clase de ayuda que me iba a prestar la literatura concebida no como objetivo sino como medio. Fui redactor de una revista juvenil de corte revolucionario y antifascista, el primer número fue retirado y puesto fuera de circulación y me sentí inmensamente orgulloso cuando supe que a la policía le llevaba a veces tres semanas leer mi correo (el de un bachiller).
Durante el bachillerato fui repartidor de periódicos y revistas los sábados y domingos por las islas del archipiélago. Las tardes de los sábados corría hasta el barco que me llevaría al trabajo, con la gramática latina en el bolsillo y sintiéndome dichoso de no ser un escolar. Había en ello cierto orgullo lógico, pero también un anhelo de estar cerca de las gentes que más me importaban: los campesinos y los trabajadores. La misma deriva me llevó a hacerme conductor de autobús durante el último curso, pese a que al principio me mareaba tanto que tenía que apearme a vomitar en la última parada.
Como repartidor de periódicos fui aprendiendo a odiar la arrogancia y también los malos semanarios. Durante un tiempo escribí poemas para el semanario Hela Världen. Nunca los publicaron. Tampoco me los devolvieron. En los concursos escolares tuve más fortuna, el año que me gradué de bachiller gané una semana de estancia en la montaña con la redacción de un relato, pero el viaje acabó en tragedia. Perdí a un gran amigo y compañero de habitación en una avalancha de nieve. A la vuelta supe de forma irreversible lo que iba a ser. Tenía que ser escritor y sabía lo que debía escribir: el libro de mis muertos.
Pero entonces no tuve tiempo. Porque enseguida me tocó cumplir el servicio militar. Y esa es otra historia. Se titula La Serpiente.
Érase una vez un mayo…
Pronto iba a ser la una y todos los que estaban esperando empezaban a sudar y a enrojecer. Los que estaban delante eran empujados hacia la calzada por los que estaban detrás y había unas apreturas insoportables, incluso para los que tenían los codos bien afilados. Desde las ventanas altas las masas de gente de las aceras parecían cercas negras y entre esas cercas los despistados corrían por la calle tratando de encontrar un sitio donde meterse. Y los coches pululaban entre las personas con los frenos echados como precavidos insectos gigantescos y de vez en cuando aparecía un tranvía chirriando y tocando a entierro.
El sol se abatía sobre la ciudad y raras veces llegaba una ráfaga de viento refrescante. Sven iba subiendo por la larga avenida desde el puente de Djurgården hacia la explanada de Karlaplan. No sabía cómo se llamaba la calle y aunque llevaba a su hermano pequeño de la mano se sentía solo y extraño. Las casas eran muy altas allí, todo era muy distinto. Dónde estamos, dijo el hermano, que era tan pequeño que no hacía más que molestar. Una señora con el abrigo de piel abrochado regaba un árbol con su perro, un ciclista con impermeable pasó navegando a su lado.
Estamos en el barrio de Östermalm, dijo Sven y masticó la palabra como un pedazo de carne dura, en Östermalm. ¿Llegará pronto la manifestación? Göran empezaba a impacientarse. Habían andado mucho, desde el barrio del Sur, y a Göran le habían prometido un helado sólo porque era 1.º de mayo. ¿Cuándo me vais a dar el helado?, dijo Göran. Mira el chucho, ¿por qué lleva abrigo de piel la mujer? Cállate, dijo Sven. Te lo dará papá. Tenemos que desfilar primero. Desfilar ¿por dónde?, dijo Göran. Bueno, dijo Sven, venga ya, hay más chuchos.
Llegaron a una calle que cruzaba, una calle larga que pasaba casi por toda la ciudad, hasta que de repente tropezaba con un parque lejos, muy lejos. Ostras, cuánta gente, dijo Göran, aunque no le dejaban decir palabrotas, pero a él le pareció que no podía usar otra palabra para lo que quería decir. No tenía más que seis años y pensaba que no había visto tanta gente como ahora en toda su vida. Aparecieron unos policías balanceándose en sus caballos con atavíos relucientes. Brillaba la plata de las bridas de los caballos y el oro de los emblemas policiales. Caballos, dijo Göran queriendo quedarse, pero Sven tiró de él y subieron deprisa la calle y se levantó una polvareda cuando los caballos les pasaron trotando por la senda con las colas recortadas y las herraduras brillantes.
Es la poli, dijo Sven apartándose, y se callaron los dos. Y Göran no dijo nada porque no se hablaba de la poli por la calle. Y Sven no dijo nada porque tenía miedo y porque no quería que su hermano pequeño se enterara, que se enterara de que su hermano mayor tenía miedo. Pero, en todo caso, lo tenía, y cuando vio balancearse la grupa del caballo de la policía y el brillo de la plata mate de los cascos traseros se acordó exactamente de cómo había sido. De cómo los caballos de la policía habían doblado la esquina justo cuando la muchedumbre se había agrupado alrededor de la cabecera de la marcha nazi y al jefe se le había caído la bandera por la calle y se había creado un atasco en la columna que se extendió en semicírculo por la calzada y las aceras. Sven estaba en la acera más o menos a la altura de la cabecera y vio cómo dos corpulentos jóvenes con el uniforme nazi sacudían sus porras a la altura del codo y gritaban algo hacia atrás que él no pudo entender.
Después de que gritaran se hizo el silencio, un corto instante de silencio, porque luego resonaron los cascos de los caballos en la calle y la muchedumbre entre la que se encontraba Sven se puso en movimiento, lentamente primero y enseguida más deprisa, cada vez más deprisa. Corrían por la acera subiendo la cuesta, pero la cuesta era pronunciada y los más jadeantes se fueron quedando atrás de manera que al final los caballos les iban pisando los talones a los más rezagados y entonces uno tropezó en un adoquín y Sven y algunos más les siguieron también en la caída como un alud. Él quedó tirado con la cabeza debajo de un canalón y desde esa perspectiva vio bailar encima de él sobre las patas traseras al caballo policial y al policía con el sable extendido a lo largo del cuello del caballo. Y lo único que esperaba era que el caballo dejase caer su peso sobre ellos y cerró los ojos en la espera, pero luego no pasó nada y cuando volvió a mirar el caballo galopaba bajando hacia el final de la calle. Entonces se desprendió del montón arrastrándose y se deslizó pegado a la pared hasta un portal y allí se quedó largo rato con las piernas flojas y un grueso nudo de terror en el estómago que rodaba queriendo subir.
¿También van a ir los fachas a la manifestación?, dijo Göran. ¿Cantaremos «La Internacional»? ¿Oyes música? Qué, dijo Sven. Están tocando, dijo Göran, y entonces llegaron a la plaza de Karlaplan. La fuente funcionaba y blancos veleros corrían por el estanque. Ostras, cuántos barcos, dijo Göran, déjame ver. No, que ya vienen, dijo Sven apresurándose a cruzar la plaza. Había un hueco en las filas de espectadores junto a la esquina con Karlavägen y corrieron hacia allí. ¿Ves?, dijo Göran, pero aún no se veía nada y casi no se oía tampoco porque la gente que estaba detrás hablaba y se reía y empujaba. Un pequeño coche negro con la capota plegada pasó por delante, tan cerca que casi parecía como una invitación a montarse.
Bonito coche, dijo Göran, igual que el de Barcelona. Tú estás loco, dijo Sven, aquél era un camión y era de la CNT porque lo ponía en la caja. Aunque Erik es mayor que ese tío, dijo Göran señalando al conductor que trataba de dar la vuelta con el coche en lugar de rodear la plaza. Debe de estar ya en el avión, dijo Sven, en la Brigada Internacional. Pronunció esa palabra, que le pareció que de alguna manera sonaba solemne, con digna seriedad, y aunque no tenía más que trece años sabía con la misma certeza de que en ese momento estaba en Karlaplan, que en España se estaba luchando y porqué se luchaba y que él participaba de alguna manera. Que las banderas hoy eran por España, y todas las canciones.
¿Ves el avión?, dijo Göran, y lo vieron los dos como un pequeño punto que desaparecía en el espacio y bajaba lentamente tras el verdor de los árboles en la avenida de Narvavägen. Pero luego volvió por fin la música, ya muy cerca, y las banderas rojas asomaron por encima de las cabezas de la multitud. Y ahora, ahora doblan y entran en la plaza, una ráfaga de viento las mantuvo ondeantes y tensas y aparecieron sudorosos los hombres de la cabecera. Luego llegó una serie de pancartas y la banda de música tocando. ¿Es «La Internacional»?, preguntó el hermano pequeño, pero era «Los hijos del Trabajo», y el coro de la música era grande, más grande que el del cambio de guardia y entre los músicos de viento Sven descubrió a un muchacho que había sido compañero de clase suyo. Luego llegaron más pancartas, Sven leía en voz alta y le traducía a Göran y al final llegó una comitiva de gente interminablemente larga sin pancartas y sin banderas aunque alguna vez se vislumbraba una bandera y eso daba enseguida variación. Más o menos como una fotografía en un periódico, pensó Sven y luego preguntó Göran, que tenía sed y estaba cansado y esperaba su helado: ¿Cuándo vienen papá y mamá? Todavía no, dijo Sven, ellos no van en esta sección. Pero luego vienen. Me comprarán un helado, dijo Göran. Pero la marcha iba a durar mucho todavía y la multitud a lo largo de las aceras se apiñaba y los sudorosos encargados del orden pasaban por delante con sus brazaletes.
Pronto le pareció a Göran que era aburrido, miró a su alrededor y miró ansioso la fuente que disparaba a lo alto del cielo desde el otro lado de la calle en mitad de la plaza. Ostras, qué chorro tan largo y miró a lo más alto donde la espuma se arremolinaba y centelleaba con los colores del arco iris. Y Sven miró hacia allí pensando decir algo refrescante, pero se quedó cortado. Lo que quería decir se le atragantó. Tragó saliva. No hacía más que mirar. Mirar intensamente hacia un punto, justo encima del cenit de la fuente. ¿Qué pasa?, dijo Göran, pero entonces lo vio él mismo. Vio un balcón en la casa alta que estaba al otro lado del surtidor, un balcón grande, tal vez el más grande que había visto, con barandilla de hierro y una jardinera verde en el borde. En ese balcón había cinco personas. Primero una chica que estaba muy derecha y rígida y a su lado un joven, descubierto, y detrás de ellos tres hombres muy jóvenes, muy derechos, casi rígidos, descubiertos y muy serios. Y ese grupo, esos cinco que estaban allí al sol en el balcón con actitud rígida y los talones juntos, tenían todos la mano derecha alzada en un empinado ángulo, y no era gimnasia —era el saludo fascista.
Fachas, susurró Göran, y susurró despacio y miró a su hermano y vio el nuevo gesto amargo de su cara y sintió que se endurecía la mano que le agarraba. Luego se fue adelgazando la comitiva y se hizo una pausa en el desfile y la gente que había estado callada empezó a hablar y todo el tiempo permanecieron los cinco del balcón con vistas a la plaza inmóviles con los brazos en alto. De la masa de gente que rodeaba la fuente se separó un hombre con botas y una trinchera con cinturón militar y fue cruzando despacio la calle en dirección a Sven y a Göran con un fajo de periódicos descuidadamente cogidos bajo el brazo. Se paseó por delante de los espectadores y Göran le reconoció, no a él, pero sí a su tipo, y supo que era uno de los que solían reunirse en el parque cercano a su casa los miércoles por la tarde y que luego, con tambores y paños con la cruz gamada a la cabeza y las porras metidas bajo los blusones del uniforme, bajaban desfilando por la zona de Slussen. Después llegó un policía a caballo y se paró y el hombre de las botas se acercó a él y empezó a hablar en voz baja y luego se separaron y empezó a oírse la música por Karlavägen y fue acallando el rumor de la fuente.
Luego llegaron las banderas volando y cuando pasaron los abanderados Göran les reconoció y se dio cuenta de que ése era su desfile. Le sacudió el brazo a Sven echando al mismo tiempo una mirada rápida por encima de la fuente y sintió enfado dentro de sí mismo cuando vio que los cinco de allá arriba levantaban el brazo también al paso de su desfile. Luego Sven le arrastró porque papá y mamá iban allí en la fila y había un hueco para ellos. Y la orquesta tocaba «La Internacional» y Sven se volvió y alcanzó a ver a los cuatro jóvenes y a la muchacha en el balcón, antes de doblar bajando de la plaza. Y experimentó un sentimiento que no era exactamente rabia y no se parecía exactamente a nada que hubiera sentido antes, y recordó lo visto durante todo el día en la explanada de Gärdet, cuando los discursos del 1.º de mayo crepitaban contra el cielo y la multitud iba regresando en tropel a la ciudad.
Lo recordó no solamente ese día. Lo recordó cuando Madrid libraba la batalla por su vida, cuando los curas fascistas hacían nidos de fusiles en las torres de las iglesias y cuando Erik cayó en Guadalajara. Y lo recordó muy nítidamente cuando cayó Barcelona, cuando todo terminó en 1939, lo recordó cuando estalló la guerra y cuando los ejércitos alemanes escalaron las cimas de la gloria. Luego lo recordó el 9 de abril. Luego lo recordó cuando Stalingrado. Luego lo recordó cuando Hamburgo. Luego lo recordó cuando un par de compañeros de curso descarriados fueron detenidos por espionaje nazi. Y luego lo recordó un día de abril de 1944 cuando cruzó Karlaplan y vio el balcón de una casa en el quinto piso. Y pensó entonces y supo que era verdad: el balcón se ha desplomado. Fue trágico para los que estaban allá arriba y venturoso para todos aquellos que estaban ahí abajo, que desfilaban con banderas ondeantes aquella vez en 1937. Sí, fue muy trágico y muy venturoso. Y él sabía que abundaban los balcones desplomados en esta ciudad de balcones. Él sabía esto cuando pasó por la fuente de Karlaplan, muerta en invierno, una clara tarde de abril de 1944.
Nuestro balneario nocturno
1
Claro que siempre se le puede dar vueltas a por qué hay tan pocos sitios que estén tan sucios como las playas. Tal vez es que en ellas la gente se baña demasiado, se lava demasiado, demasiada basura que, si no, se llevaría encima, se restriega y queda ensuciando el entorno: en los pequeños junquerales cercanos, por los patios cuidadosamente cercados, a lo largo de los caminos secundarios que caprichosamente serpentean en el bosque costero. Orillas en las que menos se espera algo semejante, cuando se acerca la barca, se muestran provistas de verdaderas montañas de cáscaras de huevo, viejos periódicos y botellas marrones que, tiradas, golpean contra las piedras como una estación de telégrafos, uno atraca después de haber arrastrado la barca de muy mala gana por el repugnante borde y cae en mitad de un surtido de latas de conserva deformadas, abiertas de cualquier manera, haciendo muecas al visitante con sus fondos aún relucientes —y en los arbustos ondean desamparadamente diarios de un trágico amarillo con su accidentada historia mundial—. Es como visitar un museo sobre anteayer, el lúgubremente muerto día anterior a ayer, más muerto que ninguna otra cosa, más muerto que el año pasado y más muerto que 1936 ó 1928 ó 1912, porque muchos vientos limpios y fuertes lluvias han arrastrado y consumido la suciedad museal de tan largo tiempo.
Profundamente abatido vaga uno en torno a los recuerdos, pero termina siendo demasiado, uno anda imaginando una buena cantidad de tonterías: se oye a las latas de conserva tiradas sacando a relucir réplicas y carcajadas humanas de las escasas comidas a las que tuvieron el gusto de asistir durante su breve existencia, se podría pensar que por lo menos habría abundantes variaciones, pero los retazos de conversación que se oyen son tan demencialmente iguales entre sí que uno, asqueado, se tapa los oídos con los dedos; es como haber escuchado una búsqueda a través de un anuncio en la radio y cuando se abre la ventana hay toda una cola con las señas personales del buscado delante de la lechería con la pretensión de entrar.
Uno va corriendo hasta los periódicos rotos para allí poder oír al menos una palabra sensata y distingue realmente al principio, para propia satisfacción, acentos que contrastan unos con otros, ardor y constatación indolente de modo indistinto, pero si se escucha durante bastante rato, porque todo depende de si se puede aguantar el olor, pronto se nota que la variación no era más que una ilusión, y es que uno advierte que tanto la pasión y el ardor que podían desarrollar los antiguos propietarios de los periódicos muertos eran tan conscientemente absurdos como la pereza y la indiferencia, sólo un juego de sociedad que entretenía por muy poco tiempo.
Y al final uno, lleno de ira, aparta el barco de la ribera maldiciendo las cáscaras de huevo en las que se resbala y rema hacia el mar, hacia la delgada franja azul que a veces se enrosca como un sedal por las olas, pero no pasa mucho tiempo antes de que el rojo barco de salvamento del balneario se deslice del embarcadero y se precipite en busca de uno; y todo termina tendiéndose uno en el agua que hay en el fondo de la barca y dejándose arrastrar directamente a las fauces de las sombrillas y los grotescos animales de goma de la playa, mientras todas las montañas de eco dentro de uno retumban de protesta: ¡Anteayer! ¡Maldito anteayer! ¿Era esto todo lo que se podía obtener: unos periódicos ondeando tontamente y latas de conserva, es esto todo lo que va a quedar del ahora cuando hayan pasado cuarenta y ocho horas? ¡Maldito sea este museo sobre nuestros días muertos y nuestras vidas muertas y malditas sean la indolencia y la criminal frivolidad de las autoridades de la zona que permiten a los huéspedes del balneario comprometerse a sí mismos y entre ellos de cualquier manera!
2
Sísifo, que lleva su desgraciado nombre con heroico equilibrio, le lleva a uno de buena gana al faro abandonado que sobresale del agradable verdor como una tibia abandonada y muestra el balneario desde arriba. Todos los pertrechos que pueden recordar la función anterior del edificio ya se han quitado y llevado a otros faros, éste está químicamente limpio de vida con sus paredes encaladas en las que no parece posarse ni una mosca, las serpenteantes escaleras son lisas como resbaladeros y el aire que a regañadientes se cuela por los agujeros parece más limpio que el habitual, sí, el faro es seguramente el sitio más limpio del balneario; y eso sin duda es gracias a Sísifo. Él es el único que tiene la llave de la puerta gastada por el viento, su tío fue el último farero del lugar, y desde luego no deja entrar a cualquiera, dicen que deambula por la playa, parece que distraída y ocasionalmente como los sucios perros del lugar, pero en realidad sigue con amarga energía rostros para él simpáticos, rostros pertenecientes a gente que con toda seguridad no va a ensuciar las escaleras, ni a tirar un papel de estaño en un escalón sí y en otro no, una monda de naranja cada tres, ni va a aplastar colillas en las paredes blancas ni a tratar de escupir a la capilla cuando finalmente estén en lo más alto de la pequeña plataforma y el mar, un montón de islas, el balneario, una delgada franja de costa pedregosa y los bosques verdiazules del interior se extiendan indefensos a sus pies.
Sísifo cree en la expresión del rostro como medida de carácter, pero a veces ocurre que se equivoca. Una vez, por ejemplo, unos huéspedes con aspecto corpulento pero honrado dejaron caer toda una batería de botellas por las escaleras, para ver si llegaban indemnes hasta abajo. Sólo en parte lo hicieron y todo el faro quedó lleno de trozos de cristal y sucios charcos de un líquido maloliente. Pero las más de las veces acierta, naturalmente, y cuando se ha fijado en la fisonomía de uno, ya no le suelta, le sigue con firme consecuencia por dondequiera que vaya: si se pide prestado un barco, se puede tener la seguridad de que Sísifo también ha conseguido uno y de que se mantendrá tercamente en las proximidades por bravo que se ponga el mar, en la terraza siempre se sienta en la mesa de al lado mirándole a uno fijamente, incluso cuando bebe, y resulta cómico y molesto ver sus ojos rígidos y escudriñadores por encima del borde del vaso, y cuando al fin le acompaña a uno al huerto alquilado y camina resueltamente de un lado para otro entre los arcos de croquet, uno termina por rendirse y pregunta irónicamente qué quiere.
Entonces se para, se rasca pensativamente la nuca y dice de mala gana: Bueno, usted quiere como es natural subir al faro; parece como si tuviera algo en contra, pero de pronto le coge a uno suavemente de la mano y le saca del jardín, le arrastra por el empinado cerro, le mete en la torre y a subir la interminable escalera que le deja a uno realmente extenuado.
Pero una vez arriba lo cierto es que a uno le parece que el precio de una experiencia como esa nunca es demasiado alto, olvida secarse el sudor de la frente y, desde la balaustrada, lleno de admiración, deja que caigan sus gotas. No se encuentran palabras para expresar el entusiasmo, el sucio balneario es en realidad una belleza desde una altura de setenta metros, los tejados de las casas están anclados en el verdor y los senderos amarillos serpentean como cintas de pelo perdidas, parece que exhalan el polvo con toda suavidad.
Entonces, mientras uno está aún transido de belleza, se advierte de repente la presencia de Sísifo, ha carraspeado con energía y a conciencia como quien quiere preparar al mundo para un discurso largo e importante y entonces le agarra a uno del brazo con tal violencia que, asustado, se aferra uno a la barandilla por miedo a caer. Su enorme nariz de águila ha palidecido en los orificios y la boca parece querer escupir sangre y bilis.
—La ve usted —casi grita—, la ve usted ahí abajo, la vieja puta. Se ha metido entre los arbustos con su amante y se figura que no puede verse su impudicia, pero se equivoca de medio a medio, todo es peor cuando uno quiere esconderse y no sabe la técnica. Fíjese usted bien en ella, no tiene siquiera el conocimiento de envejecer con decencia como otras zorras, piensa que esto puede seguir eternamente —y ya ha traspasado la raya hace mucho.
Suelta el brazo y se pone detrás muy pegado, resoplando en la nuca y, en ese momento, todo el panorama se estropea, se puede ver, a pesar de la altura, cómo los tejados han empezado a pudrirse y cómo sus dueños han tratado de disimularlo echándoles un montón de pintura, tejas quebradizas, pedazos de hojalata relucientes que en conjunto lo hacen todo aún más lamentable, una vieja puta demasiado maquillada —sí, la metáfora es excelente—. Los hermosos senderos están llenos de bidones de gasolina rotos que parecen escarabajos pisoteados, y en el mar, en torno a las islas y a los islotes, se mecen ristras de basura como grandes gusanos muertos y un feo y torpe vapor deja tras de sí repugnantes fumaradas amarillas balanceándose en la ensenada.
—Qué horrible —dice uno—, qué horrible, ¿dónde fue a parar tanta belleza? ¿Por qué tuvo usted que decir eso? Antes todo era muy hermoso.
Hemos bajado y estamos en el aroma de jazmín ya fuera de la torre y uno trata de lavarse los ojos en el delicioso verdor, pero todo es en vano.
—Bueno —dice Sísifo modestamente mientras cierra con llave la torre—, eso es sólo mi trabajo, nada más que mi trabajo.
Prueba la manija de la cerradura varias veces para asegurarse de que nadie ajeno pueda forzarla y entrar indebidamente privando a la torre de su soledad.
—¿Su trabajo?
Pero Sísifo no contesta, está ya subiendo por la cuesta de los jazmines con pasos largos y decididos, de pronto se mete por un hueco de un seto, ha debido de encontrar un nuevo escalador de torres paciendo entre los eternos arcos de croquet del balneario. Y todo el aire y el camino y el balneario están llenos de aroma de jazmín y uno sólo quiere escupirlo, escupir hasta quedar libre de todo. ¡Ah, si uno pudiera! Ah, si sólo fuera escupir.
3
¡Qué artes no se desarrollarán por dinero, qué hazañas no llevarán a cabo los más cobardes por una compensación razonable! Aquí, como en muchos otros sitios, muchachos no muy mayores se lanzan al agua desde una roca de altura adecuada para coger las monedas que los huéspedes del balneario dejan caer al mar. El servicio ha colocado tumbonas en el montículo para los que no prefieren tirar el dinero desde el pequeño muelle que está debajo de la peña, en este último caso dicen que es muy emocionante observar lo cerca del borde que los chicos se atreven a caer cuando se precipitan hacia abajo. Parece que en una ocasión sucedió que un muchacho se reventó el cráneo cuando alguien dejó caer una moneda de dos coronas justo al borde del muelle. Por lo general ahora no se trata de monedas de tanto valor, se ha descubierto que los jóvenes se zambullen con las mismas ganas a coger monedas de veinticinco céntimos, y una de las bellezas del hotel anda sonriente con una carterita en la barriga para cambiar los billetes de los huéspedes por calderilla.
Muy de mañana ya los muchachos se agrupan junto a los setos del jardín del hotel y su ansioso bullicio hace que los huéspedes coman rápidamente los huevos y el jamón del desayuno y se vayan presurosos hacia las hamacas de la peña de bucear. Muchos de los señores y señoras mayores que frecuentan esta diversión siguen el arco suavemente tenso de los cuerpos, morenos como nueces, hacia el agua con una atracción secreta, creen estar contemplando el inocente juego con el peligro de un grupo de almas cándidas —puesto que no debe descubrirse que, en realidad, los muchachos están contratados por el hotel para proporcionar a los huéspedes un entretenimiento más—. Esos chicos proceden por lo general de alguna de las pobrísimas familias de la comarca de la costa que circunda el balneario, y sus madres andan todos los días entre las ocho y las seis con una angustia constante de que un salto se malogre, de que se tome un impulso demasiado corto, de que una frente se estrelle contra el peligroso borde del muelle o de que un huésped irresponsable les tiente a arriesgarse más de lo habitual. Pero sus padres, cuya ocupación principal durante el verano es salir a pescar en los bancos de desperdicios que dejan los vapores turísticos que pasan a diario —¡y donde pueden encontrarse las cosas más sorprendentes!—, se toman las cosas con más calma. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, dicen escupiendo a las algas mientras acechan nuevos barcos sucios, y así ha sido siempre.