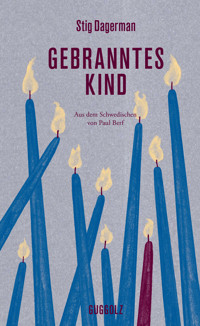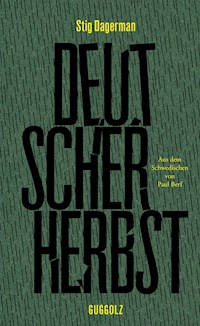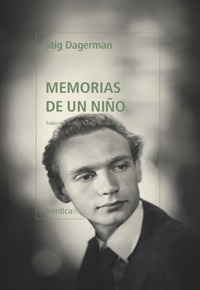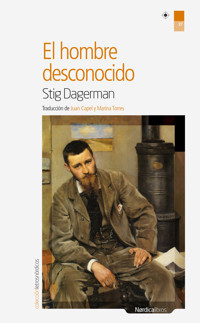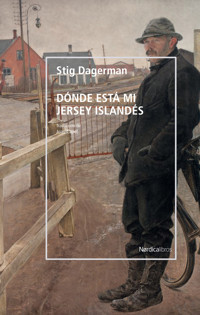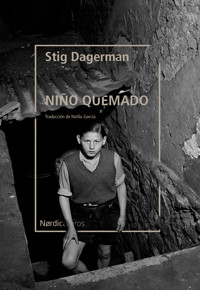
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
Después del éxito internacional de su colección de artículos de la Segunda Guerra Mundial, Stig Dagerman fue enviado a Francia con la misión de continuar esta tarea periodística. En cambio, se refugió en un pequeño pueblo francés y en el verano de 1948 creó lo que sería su novela más personal, conmovedora e impactante: Niño quemado. Ambientada en un barrio de clase trabajadora en Estocolmo, la historia gira en torno a un joven llamado Bengt, que cae en una profunda confusión privada por la muerte inesperada de su madre. Mientras lucha por hacer frente a su pérdida, su desesperación se transforma lentamente en rabia cuando descubre que su padre tenía una amante. Pero cuando Bengt jura venganza en nombre de la memoria de su madre, también se ve arrastrado a una relación febril y conflictiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Dagerman
NIÑO QUEMADO
PREFACIO
por Per Olov Enquist
Niño quemado fue el primer libro de Stig Dagerman que leí, creo que allá por 1949. Me sobrecogió, y durante mucho tiempo imprimí en mis redacciones escolares el que imaginaba que era su ritmo. Después leí todo cuanto había escrito, pero nada era como Niño quemado.
¿En qué radicaba la extrañeza de esa novela sobre un joven que mantiene una relación amorosa con la nueva mujer de su padre? En la pornografía no, desde luego. Y ¿por qué, de sus novelas, esta sigue dividiendo aún hoy a los críticos en dos bandos? Olof Lagercrantz apenas la menciona siquiera en su canónico libro sobre Dagerman. Demasiado Edipo, psicoanálisis y Freud, se dice a menudo.
Pero sesenta años después soy incapaz de verlo. Debo de haberme perdido algo. Había leído, y leo, una historia singularmente realista, pura y conmovedora sobre un joven con un cautivador parecido a mí.
Sigo sin entenderlo. Se trata, desde luego, de La Sencilla Obra Maestra.
Stig Dagerman tuvo una corta vida, pero más corta aún fue su vida creativa. Calculo que tres años y once meses.
Debuta con La serpiente en noviembre de 1945, que podríamos situar como punto de partida. En otoño de 1946 se publica La isla de los condenados, una poderosa novela simbolista que fascinó a la crítica, «la fortaleza volante de la problemática de los años cuarenta», y, ese mismo año, el compendio de relatos Nattens lekar (Los juegos de la noche). Todos hablan de él, es el genio de la década. Ese otoño de 1946 Dagerman lleva ya dos meses, por encargo del periódico Expressen, en una Alemania asolada por las bombas y muerta de hambre, escribiendo lo que ve. Ese reportaje se publicará en un volumen en la primavera de 1947, bajo el título de Otoño alemán.
El siguiente libro que escribe, en verano de 1948, es Niño quemado.
Sucede deprisa: una novela entera en seis semanas. Cabe señalar la distancia temporal entre el final de la expedición alemana y su regreso a la escritura. Un agujero negro. Durante año y medio, nada. Pero… ¡que hay prisa!, ¡con lo corta que es su vida creativa!, ¡ni cuatro años siquiera! ¿Por qué se toma un descanso en esa época arrebatadamente prolífica?, y ¿qué es lo que ocurre?
En apariencia, nada. El gran éxito que le procura ese reportaje sobre Alemania, aún hoy un clásico internacional, puesto que ninguna otra persona quiso ocuparse de la realidad atroz de los civiles alemanes que habían resultado vencidos, hizo que el periódico Expressen encontrara otro encargo para él. Viajaría a Francia y escribiría… sí, ¿qué? ¿Otoño francés? ¿Un contrapunto al Bland franska bönder (Entre campesinos franceses) de Strindberg?
Pero Francia no era Alemania. Francia era un país cerrado, y una potencia vencedora. El triunfo no podía repetirse. Hablaba un alemán exquisito, pero su francés era penoso.
Francia se presenta como un bivalvo cerrado. Mientras se pasea por el campo francés, van creciendo los sentimientos de culpa y su adelanto. No entrega ningún texto. Lo han enviado allí, ha aceptado un adelanto, pero no entrega nada. La primavera es espantosa. Pero hay también otra cuestión que marca la diferencia.
¿Cuál es el problema? Se encuentra en mitad de su vida como escritor, una vida que concluirá en octubre de 1949, al finalizar su última novela: Bröllopsbesvär (Complicaciones nupciales). A continuación, su creatividad se paraliza en términos prácticos. En el plano personal aún le quedan, sin embargo, cinco años antes de quitarse la vida, pero es incapaz de seguir escribiendo. En definitiva: tres años y once meses como escritor creativo. A más no llegó.
¿Qué pasó realmente entre diciembre de 1946, cuando regresa a casa desde Alemania, y julio de 1948, cuando empieza a escribir Niño quemado y lo hace en seis semanas? ¿Por qué se transforma su lenguaje, por qué se aparta de las abstracciones y los personajes simbolistas alabados por la crítica, como en La isla de los condenados, hasta esa prosa corrosiva, realista y a flor de piel del verano de 1948? ¿Fue la realidad la que lo golpeó hasta dejarlo quieto, casi paralizado?
En un prefacio a Stig Dagerman. Brev (Stig Dagerman. Correspondencia), Lasse Bergström formuló una observación que considero importante, y que habría de extenderse por toda la escritura reanudada de Stig Dagerman. Lo que quedaba de ella.
«Es evidente que la experiencia de Alemania en 1946 supone un punto de inflexión. A partir de entonces, ya no es capaz de representar su angustia interna con igual libertad y naturalidad como hacía en La serpiente y La isla de los condenados. Su ficción se acerca a la realidad externa, en obras como la novela Niño quemado. Parece reclamar nuevos frentes literarios, pero, en el proceso, la angustia que antes campaba a sus anchas en su literatura se queda encerrada en su pecho como un negro depredador».
O dicho sea con otras palabras: sometió la angustia teórica de los años cuarenta al examen de la realidad. Lo que vio en Alemania en aquel otoño de 1946 fueron los restos de una cultura europea bombardeada hasta la ruina, un paisaje donde el último año de la guerra se había cobrado la vida de 660.000 civiles: hombres, mujeres y niños masacrados por los bombardeos en alfombra. Vio un estado de apatía, duda y culpa no como expresión de consideraciones intelectuales, sino como una sencilla realidad. Un escritor joven, de tan solo veintitrés años, dejaba atrás el cuestionamiento propio del movimiento literario de los años cuarenta en Suecia en torno a la angustia existencial, la culpa y la responsabilidad y se adentraba en una realidad donde las personas pasaban hambre y morían entre ruinas, y apenas pudo entonces plantearse angustiosas preguntas sobre el significado de la vida. O sobre la culpa. Se identifica con los vencidos, algo a lo que siempre había sido proclive. Y, por si eso fuera poco, por entonces estaba casado con una joven alemana, refugiada del nazismo: ella y su familia le habían dado a Stig Dagerman las «llaves del diálogo» con los parientes que todavía seguían vivos en Alemania, que carecían incluso de respuestas sencillas a cuestiones sobre la culpa y la responsabilidad.
El salto de creador de «la fortaleza volante de la problemática de los años cuarenta» a observador en mitad del campo de grava de la penuria europea que era Berlín, este también creado a base de fortalezas volantes, fue grande. Apenas pudo sobreponerse. Le envían fantásticas reseñas por La isla de los condenados mientras está en la región del Ruhr, y por un instante olvida la hambruna y el desamparo y escribe a modo de respuesta: «Quería morir de vergüenza, pero ni siquiera eso era posible».
De los años que siguieron le escribiría más adelante a su editor que «después de Alemania, la alegría de escribir ya no estaba». Pero no solo eso. «Puede que ese estúpido año en Francia fuera devastador. Corriendo solo de un lado a otro con un imperativo periodístico en el asiento trasero y una máquina de escribir en la maleta, que el fracaso acabó por volver tan pesada que ya apenas podía levantarla. ¿Dónde está el camino que en todas partes busco?».
Al final se da por vencido. Escribe al periódico diciendo que un año de aspiraciones francesas no había dado fruto alguno más allá de deudas, y se encierra en un pueblo de la Bretaña y escribe en seis semanas la que sería su novela más comprimida, sencilla y desgarradora, y que por ello ahora, sesenta años después, se sigue leyendo en todo el mundo, como si fuera la única, en realidad, de los años cuarenta.
Una novela sencilla sobre una familia en el barrio de Södermalm, en Estocolmo. Una novela sencilla sobre un joven traidor, un autorretrato cargado de angustia y escrito a flor de piel por un escritor de veinticinco años que no logra sobreponerse a sus propias traiciones ni a las del mundo, como tampoco a sus expectativas y declaraciones de genialidad, y puede también que parte de la inmensa carga de esta novela obedezca al hecho de que todo en su vida parezca estar quebrándose. Incluido su feliz matrimonio. Y a que él, al escribir la más personal de sus novelas, no necesitaba inspirarse en un conocimiento teórico sobre el psicoanálisis, Freud y el complejo de Edipo, sino que él mismo acababa de mantener una relación íntima más breve con su suegra, que había llegado de Alemania pasando por la Guerra Civil española y que, además, le había enseñado mucho sobre la realidad más allá de la angustia de la corriente literaria sueca de los años cuarenta.
Sea como sea, así nació Niño quemado.
Al año siguiente lo mandan en barco —siempre es alguien quien lo manda, a menudo una productora de cine que ha tenido una genial idea para el recién proclamado genio sueco— con destino a Australia. Para escribir sobre las condiciones del exilio, algo que tampoco consigue. Así, su última novela, Bröllopsbesvär (Complicaciones nupciales), es un vuelo en picado de regreso al medio en que se crio de niño, una historia creada prácticamente en un estado de pánico, como una tragedia burlesca y grotesca en una aldea de campesinos. Luego, durante cinco años, nada. Un proyecto nuevo tras otro, todos interrumpidos al cabo de tres páginas. Luego el garaje, las puertas cerradas y un coche en marcha. Puede que no haya una solución sencilla al misterio Dagerman: ¿Por qué brilló tanto?, y ¿por qué llegó a su fin después de tres años y once meses?
Se podría decir que sus dos últimas novelas tratan primero de la desintegración interna de la familia (Niño quemado),y luego de la aldea donde creció (Bröllopsbesvär o Complicaciones nupciales). Primero miró adentro y luego atrás.
Luego, llegó a su fin.
Unos días antes de quitarse la vida, en una carta a una amiga preocupada que quizá intuyera algo, escribe lo siguiente: «En cierto modo, mi vida se encuentra cerrada a cal y canto, y no sé cómo voy a poder abrirla. Ya no puedo hacer nada: no puedo escribir ni reír ni hablar ni leer. Me siento completamente fuera de juego. Cuando estoy con gente, tengo que obligarme a escuchar aquello que dicen para poder sonreír en el momento adecuado. La última vez que leí El lobo estepario me sorprendió encontrar en él una relación, no necesariamente con los que se quitan la vida, sino con los que tienen siempre la muerte a su lado por una cuestión de seguridad, para poder hablar con ella, depositar en ella sus esperanzas. No sé por qué vivo. No veo fin a esta acumulación de días ridículos.
»Leí algo que había escrito un católico sobre alguien a quien nadie veía porque se ocultaba en la luz. Si al menos tuviéramos una luz donde ocultarnos».
PER OLOV ENQUIST
No es cierto que un niño quemado rehúya del fuego.
El fuego lo atrae como la luz a una polilla.
Sabe que si se acerca se volverá a quemar.
Y, sin embargo, se acerca demasiado.
Una vela apagada de un soplo
A las dos enterrarán a una mujer casada y, a las once y media, su marido se encuentra en la cocina, frente al espejo agrietado que hay sobre el fregadero. No ha llorado mucho, pero sí ha permanecido muy despierto y el blanco de sus ojos se ve rojo. La camisa es blanca y lustrosa y los pantalones desprenden un ligero vaho después del planchado. Mientras su hermana menor le ajusta el tieso cuello blanco detrás de la nuca y le coloca la pajarita blanca sobre la garganta con una ternura tal que parece una caricia, el viudo se inclina hacia el fregadero y se mira fijamente los ojos. Se los frota, como si se secara una lágrima, pero el dorso de la mano permanece seco. La hermana menor, que es la hermana guapa, mantiene su mano sobre la garganta de él. La pajarita brilla, blanca, como nieve sobre la piel rosada. Acaricia furtivamente la mano de su hermana. La hermana guapa es la hermana a la que él quiere. Ama lo bello. Su mujer era fea y enferma. Por eso no ha llorado.
La hermana fea está junto a los fogones. Se oye zumbar el gas. La tapa de la brillante cafetera tiembla. Con los dedos rojos, busca entre las válvulas para apagar. Después de doce años en la ciudad, todavía no ha aprendido a manejarse con las válvulas del gas. Lleva gafas de montura negra y cuando quiere mirar a alguien a los ojos, se inclina pronunciadamente y se queda embobada de un modo que no se estila aquí. Al final encuentra la manecilla correcta y la gira.
—¿Pajarita blanca para un entierro? —pregunta la hermana guapa.
El viudo se pasa los dedos por los gemelos. Lleva unos zapatos negros de caña alta y, al ponerse de pronto de puntillas, chirrían. La hermana fea se gira bruscamente como si alguien la atacara.
—¡Blanco para un entierro! ¡Vaya si lo sé después del del cónsul!
Y frunce la boca. Sus ojos brillan tras las gafas como si estuvieran asustados. Quizá lo estén. Lo sabe todo sobre entierros. Pero casi nada sobre bodas. La hermana guapa sonríe y sigue probando la comida, saboreándola. La fea mueve un jarrón con flores fúnebres blancas desde la mesa hasta la encimera del fregadero. El viudo vuelve a mirar hacia el espejo y advierte de repente que está sonriendo. Cierra los ojos y aspira el aroma de la cocina. Desde que tiene uso de razón los entierros huelen a café y a hermanas sudorosas.
Ahora bien, también enterrarán a una madre. El hijo tiene veinte años y es un don nadie. Está solo bajo la lámpara de techo de la habitación, abarrotada de gente. Tiene los ojos ligeramente hinchados. Se los ha enjuagado con agua después de haberse pasado la noche llorando, y él cree que no se nota nada. Pero lo cierto es que se nota todo y por eso los invitados al entierro lo han dejado solo. No por consideración sino por miedo, pues el mundo teme a aquel que llora.
Durante un rato se queda totalmente quieto, sin pasar los dedos siquiera por los puños de la camisa, sin tirar siquiera del brazalete de luto. El reloj de péndulo dorado, regalo de un cincuenta cumpleaños, toca una nota muy muy tenue. Los asistentes charlan junto a las ventanas. Sus voces guardan el luto, pero un familiar de la rama paterna toca una marcha, golpeando los nudillos contra el alféizar. Golpean con fuerza, y él desearía que pararan. Pero no paran. Alguien que ha venido desde el campo enciende la radio, aunque todavía no son las doce. Chasquea y chasquea, pero a nadie se le ocurre apagarla.
En silencio, la luz de enero cae sobre la habitación y reluce temblorosa contra todos los zapatos lustrosos y chirriantes. En mitad de la sala, bajo la lámpara, se ha formado un nuevo y amplio espacio vacío, y ahí está él, solo, viendo y oyendo todo, pese a estar en otra parte. Antes de que muriera su madre y de quedarse solo, había ahí una larga mesa de roble, pero ahora está junto a la ventana. Sobre ella se extiende un mantel blanco y, sobre este, copas, garrafas de vino tinto, quince frágiles tazas blancas y una gran tarta parduzca y dulce que, con todo, sabrá amarga. Detrás de las garrafas, sobre esa misma mesa que está junto a la ventana, se encuentra hoy el retrato de la madre en el interior de un pesado marco negro. Está entretejido de verdor, del caro verdor de enero. Mientras se prepara el café, y el sacerdote se afeita en la rectoral y los depósitos de los coches fúnebres se llenan en el garaje, los once asistentes se congregan en torno a la mesa y la imagen de la difunta. Se trata de un retrato de juventud, con el cabello aún denso y oscuro y cayéndole profusamente por una frente lisa. Entre sus labios carnosos se entrevén unos dientes blancos y sin desgaste.
—Ahí tenía veinticinco —dice uno.
—Veintiséis —lo corrige otro.
—Era guapa de joven.
—Sí, Alma era guapa de joven.
—Es de entender que Knut, que Knut… eh…
Entonces recuerdan que el hijo está escuchando.
—Qué pelo más bonito —añadió otro—. Demasiado pronto.
—Por aquel entonces ya estaba embarazada de la niña.
—Ah, ¿tuvo una niña?
—Debería haberla tenido. Pero murió.
—¿De bebé?
—Un año tenía. Y luego tuvieron juntos al niño. Pero por entonces estaban casados.
En ese momento se vuelven a acordar de él y esa vez se callan. Alguien saca un amplio pañuelo blanco y se suena la nariz. Apagan la radio. Luego, con unos pasos cortos y chirriantes, se hacen a un lado porque llega el café. Lo trae la tía paterna buena, hacia la cual él siente simpatía, pues estuvo llorando tras sus gafas. Lleva la cafetera ceremoniosamente en alto, como un candelero, sudando bajo su ceñido vestido negro. Después llega la tía paterna joven. Lleva puestas unas medias de seda negras y los hombres que están en la sala olvidan el contexto y advierten que tiene unas piernas bonitas. Sonríe a alguien para ganarse una mirada. Ella no ha llorado.
Finalmente, llega el padre. Despacio, y con la mirada hundida, se aparta hasta el hijo. Ahora todos se han callado y girado. También aquel que tamborileaba aquella marcha está callado. Y también el padre. Callados y solos. Se encuentran sus manos, sus brazos. Sus pechos. Y, por último, sus ojos. No por mucho tiempo, pero sí lo suficiente para que ambos alcancen a ver quién ha llorado y quién está seco.
—No llores, chiquillo —dice el padre.
Lo dice en voz baja, pero todos lo oyen. Uno de los asistentes solloza, si bien apenas por un instante. Los zapatos chirrían y se oye el frufrú de algunos vestidos como si fueran pasos sobre la hojarasca. El brazo del padre está duro como la piedra.
—No llores, chiquillo —repite.
El hijo se separa cuidadosamente de aquel que no ha llorado. Y recorre él solo el largo trecho que se abre entre aquel punto, bajo la lámpara, y la mesa, con sus tazas humeantes y sus copas a rebosar. Alguien que se encuentra en su camino se encoge tímidamente. Sin temblar, levanta primero una taza y luego una copa y se gira despacio.
Ahí sigue el padre. A su derecha, el duro brazo pende como herido por un disparo. Inclina lentamente la cabeza y se lleva la oreja, enrojecida, hacia el pómulo. Pero solo cuando los rayos de sol atraviesan la ventana advierte el hijo que a su padre le brillan repentinamente los ojos. Entonces, se le caen al suelo algunas gotas de ese vino tinto amargo, entre los zapatos.
Antes de llegar los coches se forman grupos dispersos por la habitación. Bajo el reloj de péndulo, que está repicando, hay cuatro asistentes con sendas copas en la mano. Cuando nadie mira, beben a sorbos. Son campesinos, familiares del viudo, gente a la que solo ven en bodas y entierros. Su ropa huele a polillas. Miran ese reloj caro. Se miran unos a otros. Miran esa enciclopedia cara cuyos lomos de piel resplandecen tras el vidrio de la librería. Luego se miran unos a otros y beben a sorbos. Ahí están de repente, susurrando con los labios ablandados por el café y el vino. Jamás les cayó bien la difunta.
Bajo la lámpara, las hermanas acompañan a los cuatro amigos del padre que se han tomado la mañana de lunes libre para acudir al entierro. No habría estado mal que hubieran sido más, pero ni siquiera a los asistentes les caía bien la difunta. Pese a todo, se pasan un rato conversando sobre ella en voz baja y apagada. Luego charlan de otra cosa. Pero la voz es la misma.
Junto a una ventana, el viudo y el hijo acompañan a tres de los vecinos más próximos. Se trata de dos mujeres contentas de que haya cierta novedad y un hombre de baja por enfermedad. El más cercano a la ventana es el hijo. Ha posado la copa y la taza sobre el alféizar, entre dos maceteros. Sabe que a los vecinos no les gustaba su madre. Por eso no quiere escuchar. Ahora bien, el señor que está de baja habla de su propia enfermedad. Las dos vecinas, de otras enfermedades. Y el viudo, de la enfermedad de la difunta. Había padecido problemas de corazón y encharcamientos. Hablan en bajo de corazones frágiles y agua.
Entretanto, el hijo mira por la ventana. Sabe que pronto todos los demás mirarán por la ventana y por eso se apresura a ver tanto como pueda. Ve las vías azules del tranvía, blancas por el hielo y la sal junto a la curva. Ve los pequeños copos helados caer hacia la calle. Ve un humo azul alzarse desde las chimeneas del refugio. Unos trabajadores que habían estado perforando la calle con pico y taladro apartan las herramientas, se soplan un vaho blanco en las manos y se toman un descanso. Un gato camina sigilosamente por la nieve y, en la cuneta de enfrente, caen a borbotones los orines amarillos de un caballo de tiro de anchas patas.
Durante todo ese tiempo, el sol destella sobre una cabeza de toro dorada colgada en lo alto de una carnicería. En la tienda todo es como de costumbre. La puerta se abre y se cierra, accionada por clientes que exhalan vaho por la boca. En el escaparate hay fuentes blancas con carne y, tras el mostrador de mármol, los dependientes alzan sus afilados machetes. Como tantas veces antes, se inclina tanto hacia la ventana que la empaña con su cálido aliento. Como tantas veces antes, pero no como los primeros días. Porque los primeros días fueron los peores. Por entonces empañaba el cristal entero en apenas un momento. Por entonces había de agarrarse la mano y llevársela hasta el bolsillo para que no se soltase y partiese el cristal. Por entonces había de morderse los labios para que la boca no estallase en gritos: «¿Por qué no han cerrado? ¡Ustedes, ahí abajo! Pero ¿cómo son capaces? ¿Por qué no tapan la ventana con una sábana? ¿Por qué no echan el candado a la puerta? ¿Por qué dejan que vengan los coches a traer carne si saben lo ocurrido? ¡Matarifes! ¡Crueles matarifes! ¿Por qué dejan que todo sea como de costumbre cuando saben que todo ha cambiado?».
Ahora está más calmado, y se inclina hacia delante para mirar. Se inclina hacia delante e inspira. Como si fueran unos prismáticos, dirige su mirada hacia la cabeza de toro dorada y el alto escaparate con su pesada montaña de carne. Presiona fuertemente los muslos contra el alféizar, hasta que le duelen. Y piensa: «Ahí dentro murió mi madre. Ahí dentro murió mi madre mientras mi padre estaba en la cocina afeitándose y mientras yo, su hijo, estaba en mi habitación jugando al póquer conmigo mismo. Ahí dentro se cayó desde una silla sin que ninguno de nosotros estuviera ahí para poder sujetarla. Ahí dentro yació en el suelo, entre fango y serrín, mientras un matarife le daba la espalda y descuartizaba un carnero».
Quizá, después de todo, no esté tan calmado. Quizá pudo haber dicho algo. Quizá pudo haberse sacudido al menos. Sea como fuere, siente un brazo de piedra rodeándole el hombro. Sea como fuere, ve una mano de piedra frotando y frotando el cristal empañado. No, un ojo grande y frío. Lo toca con la yema de los dedos y se hiela. Pero la mano de piedra frota y, al terminar, el ojo se queda frío y claro, y el dorso de la mano, humedecido por las lágrimas. Se lo seca contra la manga y luego deja caer la mano.
—No llores, chiquillo —oye susurrar al padre.
Pero él sigue llorando. Alguien le introduce un pañuelo en la mano y, mientras se enjuga los ojos hasta dejarlos limpios, claros, por el silencio de la habitación entiende que todos están escuchando su llanto. Entonces se calla, avergonzado. Obliga a sus ojos a obedecer y enrolla el pequeño pañuelo amarillo con fuerte aroma a perfume hasta formar una bola y se lo tiende a la mujer más cercana. Entonces dice el padre:
—Quédatelo. Tengo otro todavía.
La bola se le hace pesada en la mano. Se acerca mucho hasta el cristal, pero ahora no se empaña. El padre posa su mejilla contra la suya. Es una mejilla de piedra.
—Mira —susurra.
Y el hijo mira. Ve una larga hilera de coches en la esquina. Cinco coches negros bajo una nevasca azul. Cinco coches negros que avanzan inexorablemente hasta el portón y se detienen suavemente con el techo cubierto de nieve.
—Igual hubiera bastado con tres —susurra la tía con gafas de modo que nadie y, sin embargo, casi todos la oigan.
Y claro que habría bastado con tres, pero solo lucen si son más de cinco. Y al padre le encanta que las cosas luzcan. Al padre le encanta lo bello. Por eso pidió cinco.
Hay cuatro tramos de escalera hasta abajo. Los recorren con suma lentitud, como si fuera la última vez. Primero baja el padre, luego el hijo y luego los trece restantes. Por las ventanas del descansillo ven la nieve caer cada vez más copiosa, envolviendo de nubes grises los colgadores donde se sacuden las alfombras. Ahora bien, a menos que claree, no se verán los coches. Van todos en silencio, los quince, no, dieciséis, pues por el tercer tramo avanza hacia ellos la prometida del hijo. Es delgada y pálida, y a duras penas ha logrado librar en la mercería de Norrmalm donde trabaja. Lleva el abrigo negro, los guantes negros y la pena del sombrero cubiertos de nieve, de modo que uno apenas alcanza a verle los ojos. Es probable que haya llorado. Pero ¿quién sabe por qué?
La negra comitiva se desliza silenciosa por las escaleras. Los vecinos abren sus puertas y miran callados y serios. Se trata de una hermosa puesta en escena con buenos personajes. Un niño se echa a llorar y se pega mucho a la pared como si aquello que estuviera presenciando fuera la misma muerte. Ahora bien, cuando ya han pasado, las puertas se cierran todas con un tierno silencio. Primero camina el hijo, luego la prometida del hijo, luego el padre y luego los trece restantes. Dura es la piedra de los escalones y terrible es el sonoro taconeo de los zapatos y el frufrú de la ropa negra. Terrible es la nieve que cae afuera, pesada y silenciosa, enterrando a vivos y muertos. Terrible también es la extensión de las escaleras. Caminan y caminan, pero jamás llegan abajo. El hijo agarra de la mano a su prometida, pero todo cuanto encuentra es su guante frío y húmedo. Lo aprieta bien bien fuerte, pero tan solo siente que está congelada. Mira hacia el fondo de las escaleras y camina y camina. Profundos son los pliegues en la escalera de la pena, y llenos de sal y arena.
Terrible, al fin, es la visión que sale a su encuentro al término del último tramo. Hermosa pero terrible. Sin darse cuenta, ha soltado la mano de su prometida y ha atravesado solo el oscuro pasadizo hasta el portón. Pero justo cuando quiere abrirlo para salir hasta los coches que los aguardan, y que se atisban como sombras a través de la nieve y el cristal, toma conciencia de lo silencioso y oscuro que está todo tras él. Entonces se gira despacio sobre el felpudo y alcanza a ver una imagen que jamás olvidará, de tan hermosa y terrible que es. Pues, en mitad de la escalera, se han detenido los quince, vestidos de negro. Y con sus cuerpos tapan la ventana del descansillo. Por eso está tan oscuro. Tras los tupidos velos relucen los rostros de las mujeres, duros como huesos. Todo lo demás está oscuro, la escalera, las paredes y las pesadas ropas. No hay más blanco que el de los rostros y una única mano desenguantada sobre un abrigo. Por un instante se quedan inmóviles, como a la espera de un fotógrafo invisible. A continuación, bajan lentamente hasta él como una gran y única sombra. La escalera de la pena llega a su fin.
Afuera nieva. Se oye el tintineo de un tranvía que circula escondido. Las farolas alumbran tenuemente al pie de las obras. Con nieve en la ropa, se suben a los coches. Son dieciséis personas repartidas en cinco coches grandes, por lo que pueden sentarse a sus anchas y helarse. Justo antes de marcharse, la nevada remite ligeramente, de modo que al menos alguien los ve partir. Recogen al sacerdote en la rectoral. Los está esperando en el porche, con la cabeza descubierta. Toma el asiento delantero, junto al conductor, en el coche fúnebre más cercano, y les estrecha la mano a través de la ventanilla. Observa a todos y cada uno seria y detenidamente. Tiene los ojos lacrimosos por efecto del viento lacerante. Por un instante casi creen que está llorando.
De camino les pregunta por la difunta. Cómo vivió, de qué murió y cómo. Es el padre quien responde por los cuatro: por sí mismo, por el hijo, por la prometida del hijo y por su hermana la guapa. No le gustan los sacerdotes. Sencillamente le parece que queda bonito eso de tener un sacerdote. Por eso responde arisco que vivió como una persona pobre. Mientras pudo, salió a limpiar. Cuando ya no pudo, se quedó en casa. Casi siempre tumbada. Tenía mal carácter. Pero por lo demás era buena. Normalmente. Al menos, sus intenciones eran buenas. Al final se había abotagado y le costaba subir y bajar escaleras.
El hijo va sentado junto a la ventanilla y mira a través de ella. Empieza a clarear. En Södermalm el cielo se vuelve claro como el hielo. La calle por la que conducen es fría y dura. Por las aceras pasa, como una dura escoba, el viento. Se lleva consigo un sombrero, un sombrero negro nuevo. En una carnicería hay un hombre blancuzco con una sierra en la mano… le costaba subir y bajar escaleras… Y, así y todo, la dejaron ir. Cruzan el puente. El canal está helado. Serpenteado por finas marcas de esquíes. Junto al embarcadero hay una barca encallada en diagonal por el hielo.
—¿En qué hospital falleció la señora Lundin? —pregunta el sacerdote.
Todos se encogen al oírlo y bajan la vista hacia el suelo del coche. El padre habla un buen rato, bastante rato, sí, prácticamente hasta que se ven los muros del cementerio, de la razón por la que murió. Pero la manera en que murió no es asunto de nadie. La pálida prometida se gira y mira hacia el hijo. Pero este mira por la ventanilla trasera. Mira cómo los demás coches, uno tras otro, toman la larga y blanca curva. Es bonita esa larga hilera y alguien se para a mirar.
—Murió en casa —se pregunta el sacerdote.
—Sí —dice la hermana guapa—, eso es. Murió en casa.
Llegan a su destino.
A continuación, recorren el largo camino hasta la cruz que está en lo alto. El viento rasga los velos y fustiga los ojos con lágrimas. A la cabeza van el sacerdote y el padre. Luego el hijo y la prometida. Luego las tías, cogidas de la mano. Luego los familiares paternos venidos del campo. Luego los escasos amigos falsos. Luego las dos vecinas. Y, por último, el que está de baja, que va pensando en su enfermedad.
En la capilla ocupan poco espacio. El padre se deja caer en el primer banco, con el sombrero negro en la mano. Mira por encima del hombro para ver si todavía viene alguien. Pero no se ve a nadie. Bueno, sí, justo cuando todos han tomado asiento, llegan dos mujeres con una bandera. Antes de volverse fea y abotagada, la difunta era miembro de un club femenino. Ellos casi lo habían olvidado. Pero el club no. Y mientras la mujer que lleva la bandera sube por la nave alzándola con gallardía, el viudo también lo recuerda, con dolorosa nitidez. No lo había hecho a mala fe, pero una tarde la había acribillado por ir corriendo a las reuniones, tras lo cual ella no volvió a ir nunca más. Sea como fuere, la bandera luce bonita con su banda negra, y la mujer que la lleva tampoco está mal. Viene enrojecida por la ventisca, pero apenas se ruboriza ante esas dieciocho miradas. La bandera roja conmociona ligeramente a un familiar del campo sentado en el segundo banco, pero entonces alguien le susurra que lleva una banda negra, de duelo.
El ataúd amarillento se encuentra en mitad de la sala y, aunque han intentado mirar hacia otra parte, al final no les queda otra que advertir su presencia. Ahí está, en su soporte, bien vistoso con sus ocho coronas de flores. Si uno ladea la cabeza, alcanza a leer lo que dicen las bandas.
—Un último adiós de la familia Carlsson —susurra una mujer al oído de su marido. Y de pronto empieza a sollozar. Es su corona. Y es hermosa.
Entonces comienza la música. Y mientras en la tribuna tocan el órgano y el violín, el hijo mira las manos de su chica, que tiemblan en el interior de los guantes, con la delicadeza de una hoja. Luego mira las manos del padre, que descansan, pesadas y quietas, sobre sus rodillas. De pronto, sin embargo, sacan un reloj de bolsillo y, mientras prosigue la música, abren y cierran la carcasa una y otra vez. La hermana guapa juguetea con un anillo, retorciéndolo y girándolo. Luego se lo quita y mira en derredor como si estuviera perdida. La hermana fea, en cambio, no ve bien el féretro. Por eso exhala sobre las gafas y las limpia con un gran pañuelo blanco. Y entonces ve mejor. Más allá, justo al lado del féretro, está la mujer que sujeta con firmeza la bandera, pero por el balanceo de la banda uno ve que está temblando.
Entonces habla el sacerdote. Pronuncia un discurso sobre una buena esposa para un buen marido, y una buena madre para un buen hijo y una buena hija. O sea que el sacerdote cree que la prometida del hijo es hija de la fallecida. Eso los hace sentir molestos hacia ella. En todo caso, la miran. Ella muerde su guante y llora. Es de lágrima fácil. Entretanto, el sacerdote habla de una vida laboriosa y de la gran paciencia que uno ha de tener para sobrellevar una enfermedad. Y entonces todas las mujeres sollozan en sus pañuelos o en las mangas del abrigo, pues todas tienen sus achaques. Por último, el sacerdote habla de la dicha de poder morir en casa, en compañía de los seres queridos. Y entonces todos los hombres se muerden con fuerza o con suavidad el labio, pues todos temen morir. El hijo, en cambio, trastea con un pañuelo húmedo con aroma a perfume. Entonces cruje la arena y el féretro se hunde despacio con todas sus flores, como el órgano de un cine. Tratan de no perderlo de vista, igual que cuando un tren desaparece con un amigo a bordo. Al final no queda nada. Solo un hoyo en el suelo que huele a flores, y pronto ya ni a flores siquiera. El viudo permanece junto al hoyo. Se queda ahí, tímido y ligeramente encorvado, viendo cómo del abrigo desabrochado cuelga el reloj. Y cada vez que quiere hablar se mece como un péndulo frente al abrigo negro.
—Querida mía —dice.
Pero a continuación se apodera de él el llanto. La certeza lo golpea de pronto como una fusta y se sacude visiblemente. Con semejante ímpetu que alguien teme que se vaya a caer. Pero no se cae. Tan solo se asoma hacia el hoyo. Luego da varios pasos atrás, con la mirada paralizada por la certeza. Pero más allá, junto al banco, el sacerdote posa su mano grande y tranquilizadora sobre la suya hasta que deja de temblar y se aquieta como una piedra.
El hijo lee un poema al lado de la tumba. Está escrito en una hojita blanca que se ha metido en el bolsillo, junto al pañuelo húmedo. Por eso huele el poema a perfume y por eso la tinta se ha desplazado hacia los márgenes, pero no por eso lee tan mal. Es por el llanto. El poema se lo sabe de memoria y los últimos versos, cuando ya se ha aclimatado, le salen mucho mejor. Su voz suena estable y serena, quizá incluso ligeramente satisfecha.
También satisfecho está el padre. Le gusta lo hermoso. Le gustan los poemas hermosos en entierros hermosos. Mira al sacerdote, pero este no hace más que escuchar. Escucha, sin embargo, de manera hermosa. Está acostumbrado a escuchar de manera hermosa los poemas que se leen en los funerales. El papel es pequeño, pero el poema es largo, y varios acaban apartando la mirada hacia el sacerdote para ver qué opina este de su entierro.
Pero para el hijo el papel se encuentra de pronto vacío. Ahí está él, frente al hoyo, con el papel en la mano, y la mano temblorosa. Mira hacia ese espacio blanco vacío y no logra entender. Luego mira por encima de los bordes del papel y la mirada cae y cae. El contorno de la tumba es gris y liso. El cierre del féretro es amarillo y frío. Las flores relucen rojas.
Solo entonces comprende. Y es difícil de comprender. Un paso adelante y luego llorar. Un paso más y saber que ahí ha terminado. Un pañuelo apretado contra el ojo y sentir que ya no hay más dilación. Ni esquela que redactar. Ni invitaciones que escribir. Ni poema en el que pensar durante las noches de insomnio. No hay consuelo ni protección ni final ni principio. Tan solo hay una certeza, vacía como una tumba, de que aquí abajo yace la madre de uno y está muerta, irrevocablemente ida. Más allá de oraciones y pensamientos, de flores y poemas, lágrimas y palabras. Y, con el pañuelo bien apretado contra el ojo, llora de vacío en la comitiva, llora y llora, pues hay en el vacío más lágrimas que en ninguna otra cosa.
Con cuidado, el sacerdote lo lleva de vuelta, y una mano de piedra lo presiona hacia la silla y un brazo de piedra le envuelve el hombro. A través de una cortina de lágrimas ve a la mujer de la bandera avanzar y hundir la bandera tres veces en el hoyo, pero, al subirla por tercera vez, la banda se desprende. Desciende lentamente hasta el suelo de la capilla. Todos recorren la tumba por última vez. Quienes llevan ramos de flores los arrojan. Estos baten con dureza el cierre del féretro o caen rozándose hasta formar una corona. Los demás tan solo miran, una breve o larga mirada, dos pasos atrás, y le estrechan la mano al sacerdote.
Junto a la tumba, el hijo se libera del brazo de piedra y, sintiendo el vacío como un dolor en la garganta, desgarra su poema en pedacitos muy muy pequeños. Tanto que, al caer lentamente hasta el féretro, empañado por las flores y las lágrimas, parecen una nevasca.
El sacerdote se despide de ellos en el montículo, a la salida del cementerio. Lleva prisa. Ahora, ya nadie cree que esté llorando. Nieva profusamente y, en el camino de vuelta a la ciudad, los cinco coches se han perdido unos a otros bajo la nieve. Han llegado a ser seis e incluso siete en el cortejo fúnebre. Se les han sumado la furgoneta de una carnicería y un pequeño camión de muebles. En el puente, el cielo se despeja durante medio minuto y, entonces, de uno de los vehículos sobresale un armario con espejo y del otro, un gran animal sacrificado. El camino desde la cruz ha sido difícil de franquear. La nieve arremolinada ha azotado hasta las lágrimas a quienes no han llorado. Y a quienes sí han llorado los ha privado de llanto y dotado, en su lugar, de lágrimas. A la mujer de la bandera y a su acompañante las han invitado a subirse al último coche y, como el mástil es tan largo, han tenido que llevar una ventanilla abierta. Se ha colado así un torbellino de nieve, y el señor que está de baja se ha pasado todo el trayecto quejándose y hablando de su enfermedad y de lo friolero que es. Las dos mujeres del club han hablado, en cambio, de Alma.
—Alma era una buena amiga —han dicho—, mejor amiga que ella no podía uno encontrar.
Pero nadie les ha dado la razón, se callaron sin manifestar su acuerdo, y, cuando las mujeres se bajaron en la parte alta de Södermalm, no tardaron en subir la ventanilla, esperanzados por el calor del banquete funerario.
Y, efectivamente, el local es cálido. Cálido y elegante. Resulta algo raro que los camareros lleven chaquetas tan blancas y hagan reverencias tan pronunciadas. Bien podrían haber celebrado el banquete en casa. La hermana con gafas podría haber preparado la comida y la otra podría haberla servido, y espacio habría habido suficiente. Pero se trata de un restaurante elegante y la sala privada que ha alquilado el viudo es bonita y ceremoniosa, y a él lo hermoso y ceremonioso le gusta, aunque pueda resultar caro.
En ese sentido Alma era tacaña, piensan algunos de los recién llegados a esa sala privada, y si Knutte hubiera fallecido antes, el banquete probablemente se habría celebrado en casa del difunto, si es que acaso se hubiera celebrado un banquete. Tal vez a lo sumo un cafecito antes del entierro, y una copa de vino y un trozo de tarta después.
Antes de sentarse transcurren unos minutos en silencio. La mesa está puesta para diecisiete comensales y el viudo está de pie entre sus hermanas, echando cuentas. Cuenta los platos y las sillas y solo una vez le salen dieciséis. Las otras tres le salen diecisiete. La luz de la sala es tenue, y esos dieciséis rostros están enrojecidos y acalorados por la tormenta y por la pena. Saturados de dulce pena están esos extraños minutos de silencio, primero absoluto y luego cada vez menos riguroso. Pues entonces alguien empieza a frotarse las manos, frota y frota, como preparándose para una ardua tarea. Y entonces alguien tose, para que no se oiga frotar. Y entonces alguien susurra y alguien tose para que no se oiga susurrar. El viudo se gira.
—Bueno, sentémonos —dice, prácticamente susurrando.
Se oye el frufrú de los vestidos y el chirriar de los zapatos. El arañazo de las sillas y el clic de las hebillas de algún bolso. La sala, ceremoniosa, se encuentra a oscuras, y todos y cada uno, en sus asientos, se sienten extrañamente puros y bajan la vista hacia los platos blancos. Puros, casi como niños. Y los platos relucientes. Podrían servir de espejo a sus sentimientos. Sería una imagen hermosa.
Pero al viudo le ocurre algo embarazoso. A un lado está sentado su hijo y al otro, la hermana guapa. Mira a su alrededor en busca de la comida y las bebidas, con la mano ya en alto para pedirlas. Entretanto se abren las puertas y llegan tres camareros vestidos de blanco con sus bandejas. Lo miran con semejante extrañeza al pasar que se retuerce y baja la vista. Primero repara en la vela. A continuación reparan todos, uno tras otro, en la vela, esa vela larga y blanca que alumbra solitaria en el candelabro negro que hay sobre la mesa. Uno tras otro, todos miran la vela y el gran plato blanco que el viudo tiene ante sí. A continuación, todos lo miran a él.
—Estás en el asiento de Alma —dice una voz alta y chillona.
Es la hermana fea. Los ojos pestañean tras el cristal empañado, y a él ganas no le faltan de arrearle por decir aquello en voz tan alta. Ha de levantarse con dignidad, pero lo hace con sobresalto, con timidez, con sobresalto. Sobre el plato blanco de Alma, queda una cerilla consumida.
El hijo pasa entonces a ser el comensal más próximo a la vela. Ahí está la luz de la madre apagándose. La mira, pero no siente más que vacío. Observa la llama hasta no ver otra cosa y, deslumbrado, intenta pensar: «Ahí está la vida de mi madre, apagándose. Mi madre muriendo despacio».
Pero sabe que ya está muerta y que la vela no cambia nada. No es más que una vela común que arde y cuando se haya apagado, lo único que habrá pasado es que una vela común se habrá apagado en su candelabro. En cambio, la prometida, en quien tiene la vista puesta, no se atreve a mirar a la vela. Tan solo se atreve a bajar la mirada hasta la rodilla, sobre la que reposa un pañuelo enmarañado. Solo así logra contener las lágrimas.
Entonces el hijo mira al padre. Lo mira largo rato, tanto que olvida comer. El emparedado permanece intacto sobre su plato e intacta también permanece la pilsner. Pues de pronto ha sentido unas ganas inmensas de mirar a su padre a los ojos. Todavía no sabe bien por qué, tan solo que ha de mirarlo a los ojos, aunque sea por un momento. Pero el padre no mira al hijo. Junto al hijo está la vela. Y no quiere verla. Es una vela hermosa y le gusta lo hermoso, pero no quiere verla. Por eso mira hacia otra parte, hacia todas las partes restantes. Empieza a sudar y a encenderse de girar tanto el cuello. Asiente a los invitados que tiene enfrente y a ambos lados, articula una palabra aquí y allá, se le cae un tenedor lleno de arenque en la rodilla. De pronto olvida dónde está y se ríe. Se ríe como se ríe uno de pocas cosas. Entonces, la hermana fea lo agarra del brazo, lo pellizca por encima del codo y, de manera que casi todos lo oyen, le dice:
—Pero Knut, ¡no te rías!
Claro que no, cómo se va a reír. Eso lo entiende hasta él, y se queda petrificado. La vergüenza le recorre heladoramente el cuerpo. Saca el pañuelo. Está seco. Queda entonces empapado de sudor, del sudor de la vergüenza. Se esconde tras el pañuelo durante un rato e intenta que su rostro recobre la compostura, de manera que cuando todos lo vuelvan a ver él luzca una bonita máscara, una tranquilizadora máscara de seriedad, sí, de pena casi. Así, mientras sirven el alcohol, y en favor de la máscara, aparta la mirada hacia la vela. Pero junto a la vela está el hijo y los ojos de este se hunden en los suyos, y se clavan en él prácticamente hasta quemarlo. Entonces es más fácil mirar hacia la vela. Es una vela bonita, capaz de inspirarle amor. Los ojos del hijo, en cambio, no son bonitos. Por eso no le inspiran amor. Por eso no quiere ni siquiera mirarlos.
A continuación, beben en silencio en honor de la difunta. Alguien suspira satisfecho después de beber su chupito, pero su esposa tose para ocultarlo. Tose también el viudo. Y a continuación da unos toquecitos en su copa.
—Un minuto de silencio por Alma —dice. Y agacha la cabeza.
Todos agachan entonces la cabeza. Y casi todos piensan en la fallecida. La vela arde con una llama alta y clara. Afuera se arremolina la nieve y los perros ladran. Dentro están en silencio y al calor y, desde el restaurante, se oye una plácida música lejana. Qué largo es un minuto. Da tiempo a mucho. Uno ve el féretro hundirse, engullido por un hoyo. Otro ve la ambulancia derrapando por la nieve con sus faros rojos. Otro ve a Alma sentada en su jardín, con las piernas hinchadas sobre una almohada. Otro la ve de joven en una escalera, con una toalla en el pelo. Otro oye su voz diciendo algo desagradable a través de una puerta. Sacude la cabeza para que venga un recuerdo mejor. Y siempre viene cuando uno la sacude.
Hay uno, en cambio, que piensa en otra cosa y desea que termine ese minuto y que la vela arda rápido. Hasta tal punto lo asustan el silencio y la vela. Hay otro que tampoco ve a Alma, pues sabe que está muerta y, cuando alguien muere, deja tras de sí un gran agujero vacío. Se pasa el minuto entero con la mirada gacha, sobre su plato, y todo ese tiempo reposan sobre ese plato un par de ojos bien abiertos, asustados, enrojecidos. Durante un minuto entero de silencio piensa: «¿Por qué está asustado papá?». Y entonces sabe que eso era justo lo que él quería saber: Si esos ojos estaban afligidos o tan solo asustados.
A partir de entonces, no vuelve a haber un minuto de silencio en toda la velada. Les sirven mucho alcohol, misteriosamente mucho más de lo permitido, y bueno. Primero entra uno en calor y sus ojos adquieren cierta belleza. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Todo lo duro se suaviza y todo lo propio se vuelve ajeno. Si uno tiende la mano, hay alguien dispuesto a cogérsela. Si uno dice una palabra, hay alguien dispuesto a escucharla, como si mereciera ser escuchada. La gente se acerca y es bonito acercarse. Los labios adquieren cierta belleza y las bocas se tornan suaves y buenas. Todo entra en calor y todas las sombras se doblan. La misma pena adquiere un filo de alegría.
Miran la vela que arde y arde y pronto se habrá apagado. Pero no tienen miedo de ella, de que arda tan deprisa, de que sea una vida la que esté ahí ardiendo con una llama clara, intensa. ¿Clara, intensa? No, es suave y cálida, y cuanto más se hunde más suave se vuelve. Cuanto más se hunde, más suave es el recuerdo de Alma. Todos sacan sus imágenes y las colocan ante los bondadosos ojos de sus vecinos. Y todas las imágenes son buenas cuando se miran con buenos ojos.
—Era buena y paciente —dice la que estaba en la acera y vio derrapar la ambulancia—, y bella hasta en la muerte. Qué elegante lucía en la morgue con las manos entrelazadas. Apenas se le notaba siquiera que había caído de bruces.
—Y una buena amiga, eso era Alma —dice aquel que está de baja y que se helaba en el coche.
—Y lo que ha sufrido —dice aquel en cuyo jardín se había sentado Alma una vez con las piernas hinchadas—, y lo que ha luchado en su momento.
—Y tirado hacia delante —dice la mujer de este.
—Y lo que ha sido para Knut bien lo sabemos todos. Y él mejor que nadie —dice uno que jamás fue amigo de Alma.
Pero es cierto. Él lo sabe mejor que nadie. Por eso está tan callado. El alcohol ayuda. Si uno está callado, nadie se da cuenta. Si uno tiene miedo de mirar hacia una vela, tampoco. Quizá sea cierto que la muerte es un gran agujero vacío y que la pena consista en saber cómo de vacío es ese agujero, pero eso solo es cierto si uno está sobrio. Si uno bebe, puede llenar el agujero con cuantos pensamientos y palabras hermosos se le ocurran. Hasta los bordes puede llenarlo. Y luego taparlo con una piedra.
Pero si uno no puede, sus razones tendrá; y mientras el hijo habla de su difunta madre con su prometida pálida y menuda, no deja de pensar: «¿Por qué no dice nada papá? Y ¿por qué está tan asustado?».
Él no llena ningún agujero vacío, pues sabe cuán vacío está. Tan solo habla con su prometida sobre la difunta. No lo hace porque haya bebido. No bebe nunca. Casi nunca. Lo hace porque la ha querido. Y hablamos de aquellos a quienes hemos querido. Si es que hablamos. Y él la ha querido porque ella lo ha querido a él. Y si alguien nos quiere, nosotros también a él. De lo contrario somos tontos.