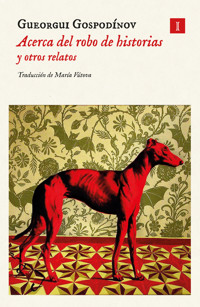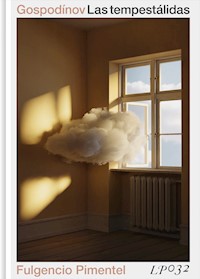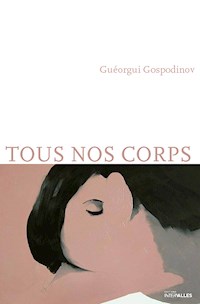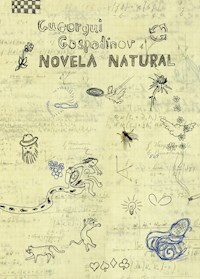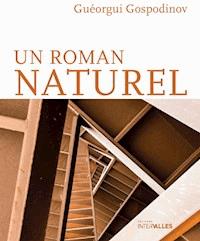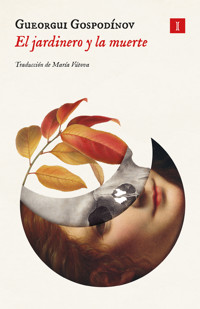
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una historia a la vez misericordiosa y despiadada sobre un hijo, un padre y un último amanecer. Gueorgui Gospodínov, ganador del premio Booker Internacional, nos ofrece un relato íntimo y desgarrador sobre el amor filial y la inevitabilidad de la muerte. «Mi padre era jardinero. Ahora es jardín.» En El jardinero y la muerte, Gueorgui Gospodínov nos sumerge en los interminables meses durante los que, día tras día, vio cómo se iba apagando la vida de su padre. Mientras este moría a su lado consumido por la enfermedad, Gospodínov le sostuvo la mano hasta que llegó el fin. Y aun en su lecho de muerte, para él seguía siendo el más alto, el más guapo, el más amable. Seguía siendo su padre. Entre los campos de fresas de la infancia y el inevitable adiós, Gospodínov teje un relato íntimo sobre el duelo y la memoria. ¿Cómo se despide una vida en sus últimos días? ¿Cómo se enfrenta un hijo al derrumbe del héroe que lo protegió? ¿Seguimos existiendo si se va la última persona que nos recordaba como niños? ¿Y cómo afrontamos la ausencia de quienes nos hicieron ser quienes somos? Este no es un libro sobre la muerte, sino sobre el dolor de presenciar el final de una vida. Es una historia sobre padres e hijos, sobre la peculiar cultura del silencio que a menudo los envuelve y que puede teñir incluso los vínculos más profundos. Un mutismo que marcó de un modo irónico la vida del autor, ya que su padre fue un hombre muy callado y, a la vez, un sublime contador de historias. CRÍTICA «Gueorgui Gospodínov es único en muchos aspectos. Nadie puede combinar un concepto de la intriga, una imaginación maravillosa y una técnica de escritura de modo tan perfecto como él lo hace.» —Olga Tokarczuk «Uno de los narradores más fascinantes e insustituibles de Europa.» —Dave Eggers «Gospodínov es uno de los autores europeos más sobresalientes de la actualidad.» —Alberto Manguel «Un autor de enorme calidez y destreza, a la vez terrenal e intelectual.» —The Guardian «Con Gueorgui Gospodínov, te sumerges en un mundo imaginario donde cada letra hace referencia a una mujer y donde cada palabra oscila entre la tristeza y el sentido del humor.» —Le Novel Observateur «Gospodínov entiende sus obras como un arca de Noé en el que conviven en armonía "especies" distintas, llámense absurdo, fábula, lo onírico, lo poético, lo cotidiano o lo metaliterario.» —Marta Rebón, La Lectura «Gospodínov atesora la capacidad de construir mundos en el alambre. Es un arquitecto de la extrañeza.» —Ricardo Menéndez Salmón, La Nueva España ««Todo lo inusual o lo inesperado está en Gospodínov. Es literatura sin adjetivos.» —Javier García Recio, La Opinión de Málaga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier historia, hasta la que ha ocurrido y es personal, cuando pasa a través del lenguaje, cuando se reviste de palabras, deja de pertenecernos, ya forma parte tanto del ámbito de lo real como del de la ficción.
EPIGRAFÍA
«La muerte es un cerezo que madura sin ti.»
Gaustín, Botánica e inmortalidad
«El paraíso tiene que ser el cese del dolor.»
Lars Gustafsson, Muerte de un apicultor[1]
«Él labraba la tierra
bajo la cual descansa hoy…»
Epitafios anónimos por si acaso
«Todo ángel es terrible…»
Rainer María Rilke, Elegías de Duino[2]
«No hay nada que temer.»
Mi padre
1
Mi padre era jardinero. Ahora es jardín.
No sé por dónde empezar. Que este sea el inicio. Estamos hablando de un final, por supuesto, pero ¿dónde empieza el final?
Creo que me he hecho pis encima, dijo mi padre en el umbral. Estaba en el marco de la puerta de entrada, dolorosamente consumido, algo encorvado, con esa inclinación característica de las personas altas. Lo trajeron a Sofía tarde por la noche, a finales de noviembre. Había viajado trescientos kilómetros en el asiento de atrás, tumbado, para mitigar el dolor. Yo había conseguido que le dieran hora para hacerse unas pruebas al día siguiente.
Me he hecho pis encima, repitió, culpable como un niño pequeño, a modo de disculpa y con esa típica autoironía suya, para hacer el ridículo no hay edad.
No pasa nada, dije, y nos pusimos a cambiarle la ropa en el pasillo, cerrando la puerta hacia el salón.
Tengo miedo, me dijo mi hija en voz baja al oído en cierto momento. Ahora me doy cuenta de que ella fue la primera en sentirlo. Yo aún no lo sabía, no quería saberlo.
Quiero avisar desde ya que al final de este libro el protagonista muere. Ni siquiera al final, más bien por la mitad, pero luego vuelve a estar vivo, en todas las historias de antes de irse y en las de después. Porque, como decía Gaustín, en el pasado el tiempo no fluye en una sola dirección.
De niño escogía de la biblioteca solo los libros escritos en primera persona, porque sabía que en ellos el protagonista no iba a morir. Bueno, pues este libro está escrito en primera persona a pesar de que su verdadero protagonista muere.
Sobreviven solo los narradores de historias, aunque también ellos morirán un día.
Sobreviven solo las historias.
Y el jardín que mi padre había plantado antes de irse.
Tal vez por eso narramos. Para abrir otro pasillo paralelo donde el mundo y todos los que lo habitan estén en su sitio, para desviar la narración hacia otra hilera cuando la cosa se ponga peligrosa y la muerte se desborde, como el jardinero desvía el agua hacia la siguiente hilera de la huerta.
Me gustaría que hubiera luz en estas páginas, la luz suave de la tarde. Este no es un libro sobre la muerte, sino sobre la tristeza por la vida que se va. Es diferente. Tristeza por el panal colmado de miel, pero también por las celdas vacías de ese panal, por ellas más intensa incluso. Tristeza por aquel panal del que también se acuerdan las velas de cera mientras se extinguen en nuestras manos.
No hay nada que temer, como decía él.
2
El cuaderno de notas en el que escribo ahora (escribo en cuadernos de notas desde hace treinta años) empieza en octubre. Entonces yo aún no era consciente, pero él ya estaría con dolores. Las señales estaban allí, presentes, pero su lectura llega tarde. Volvía a marcharme, esta vez a Cracovia.
Bueno, y cuando regreses, por qué no te vienes a pasar unos días aquí, y así descansas un poco.
Fue un año inhumanamente intensivo, con un sinfín de viajes. Por qué no te vienes a pasar unos días aquí, y así descansas un poco… Entonces no presté atención. Siempre protestaba porque íbamos poco, porque no descansábamos. Ahora leo otras cosas en esas palabras. Por qué no te vienes, oigo, y te quedas conmigo unos días, no estoy muy allá, no sé si pasaré del invierno.
Ese mismo octubre, un día que nos vimos, un poco antes de marcharme, junto al macizo con las últimas rosas de octubre:
Me duele un poco la cintura.
¿La cintura?
Y va hacia arriba.
¿Hasta dónde?
Hasta los hombros. Y me oprime el pecho…
Al parecer, fue al médico de la ciudad. Le recetaron pastillas. A quién no le duele la cintura, y encima trabajando tanto en el jardín… Al principio, las pastillas ayudaban.
Tenía que ir a Portugal, iba a ser el último viaje del año.
¿Cómo lo llevas, vas tirando?
Ahí voy, nada que temer, dijo. «Nada que temer» era su frase favorita. Su respuesta preparada para cualquier pregunta.
¿Te duele mucho la cintura?
Nada que temer.
Me parece que has adelgazado.
Nada que temer.
Pero en aquel momento, me doy cuenta ahora al repasar en mi cabeza una y otra vez aquel octubre, antes de montarme en el coche, cuando nos abrazábamos para despedirnos, él añadió algo más: Nada que temer, esperaré a que vuelvas.
¿Me di cuenta entonces? Sí y no.
Con setenta y nueve años cultivaba un enorme jardín con hortalizas, frutas y flores. Había de todo allí: tomates, pimientos, patatas, maíz, fresas, peonías, rosas, tulipanes, árboles frutales. Plantar, desbrozar, regar, voltear, fumigar, entutorar… Insistíamos en que lo dejara ya, que se lo tomara con más calma. Recuerdo que en aquella ocasión, junto a aquel último rosal de octubre, el morado pálido, le dije que como siguiera así y no fuera a Sofía a ver al médico, le iba a dar algo de repente y el jardín se iba a llenar de maleza ante sus ojos. Son extrañas las palabras que deja entrar en sus oídos el tiempo, el destino o como queramos nombrar esa cosa agazapada en el futuro. Ahora veo toda la crueldad aplazada de mi frase.
3
Sabía que aquel jardín era especial. Le había salvado la vida tras el primer cáncer, le había dado diecisiete años más, pero también iba a acelerar su final. Empezó de la nada en el terreno vacío de una casa de campo que mi hermano había comprado. Aquí es donde mejor me siento, decía. La radioterapia y las quimios le habían ayudado, pero también se habían cobrado lo suyo. Recuerdo que nunca recuperó su risa antigua, aquella alegría y buen humor. Se quedaba en silencio durante largos ratos, moviendo a veces la cabeza en un sordo monólogo interior.
El jardín era su otra vida posible, la voz callada y todo lo que había quedado sin decir. Hablaba a través de él, y sus palabras eran manzanas, cerezas, grandes tomates rojos. Lo primero que hacía cuando yo llegaba era enseñármelo. Cada vez era distinto.
Me gustaba estar allí, sobre todo en primavera, enterrar la cabeza entre las ramas del ciruelo cargado de flor, cerrar los ojos y escuchar el zumbido zen de las abejas. Otras veces lo odiaba en secreto viendo a mi padre blandir el azadón: flaco, desnudo de cintura para arriba, con todas las cicatrices en su cuerpo cercenado por las operaciones. El jardín y él se fundían en uno, él no lo dejaba, pero tampoco el jardín iba a soltarlo ya. Había una extraña condena, un trato faustiano entre ellos. Podría llegar a ser funesto ese jardín. Me lo imaginaba succionándole las fuerzas poco a poco, alimentando sus frutos y sus rosas con él: cuanto más enrojecían las cerezas, los tulipanes y los tomates, más palidecía él.
Aparte de todo lo demás, mi padre lograba convertir cada terreno en un jardín, cada casa en un hogar. Esa es una maña especial. Cada piso de alquiler al que nos mudábamos, y nos mudábamos a menudo, quién sabe por qué, siempre acababa volviéndose hogareño. Por eso ahora, además, me siento sin hogar. Nunca olvidaré cómo se las apañaba incluso para transportar su jardín con nosotros. Desenterraba con cuidado los bulbos de los jacintos, los narcisos y las linarias, de las peonías y los tulipanes, tenía unos tulipanes favoritos, holandeses, de color azul oscuro, de los que jamás se separó y que volvía a plantar en cada jardín de cada nuevo lugar.
Me pregunto si las flores no son realmente los periscopios secretos de los muertos que yacen bajo ellas observando el mundo a través de sus tallos.
Sí, mi padre era jardinero. Ahora es jardín.
4
¿De qué hablamos cuando hablamos de la muerte? ¿De aquel que se ha ido o de nosotros? ¿De la ausencia misma? Está tan ausente que llena cada minuto libre con su ausencia.
Su presencia hasta ahora certificaba también mi propia presencia, la presencia de mi niñez. A su vez, su ausencia pone en marcha toda la maquinaria de la memoria. Cosas en las que no había pensado en mucho tiempo se despiertan ahora, yo las despierto, para estar seguro de que todo aquello fue real. La memoria voluntaria y la involuntaria trabajan juntas, hacen girar el ruginoso mecanismo del recuerdo, desempolvan o rellenan con imaginación aquello que no se ve con claridad. Y hay que reconocer que este es un trabajo centrado tanto en la memoria del que se ha ido como en nosotros, el trabajo egocéntrico de salvarnos a nosotros mismos, de dar sentido al hecho de que seguimos aquí cuando el otro ya se ha ido.
¿Seguimos existiendo si se va la última persona que nos recordaba como niños?
¿De qué hablamos cuando hablamos de la muerte? De la vida, por supuesto, en toda su fascinante fugacidad.
5
Llamo desde Lisboa, me rodea el bullicio del festival de cine, veo una película tras otra, estoy en el jurado, llamo entre dos películas. Papá, ¿qué tal la cintura? Todo bien, nada que temer. Llamo a mi madre. Mamá, ¿cómo está papá? Pues bien, aquí tumbado. Le estoy dando masajes con hoja de culebra. ¿Qué es hoja de culebra? Bueno, una de las auxiliares de enfermería dijo que viene muy bien para el dolor, me dio un poco.
Mi padre y mi madre sobrevivieron a la pandemia, se vacunaron, la soledad y la casa del pueblo en el que vivían les salvaron. Él, superviviente de un cáncer, ella, diabética: las víctimas ideales de aquel virus. Al inicio de la pandemia yo volvía a estar en otra parte, me había ido a vivir un año a Berlín, hablábamos a diario e intentaba captar en sus voces cualquier cambio: tienes la voz un poco ronca, ¿notas los olores?, ¿te has medido la saturación?…
6
Fue a finales de noviembre cuando vino a Sofía para los análisis, con una bolsa de viaje, una cazadora de cuero y un bastón. (Una cazadora de cuero y un bastón labrado con sus propias manos, esto lo retrataba a la perfección.) Subió solo las escaleras hasta la cuarta planta sin descansar, incluso se sorprendió a sí mismo. Iba a subirlas tres veces más (y bajarlas dos), pero entonces no lo sabíamos. Cada vez subía más despacio y con más dificultad, la última vez sacamos una silla para que descansara en cada rellano.
Eran sesenta y cuatro escalones, los contaba en mi cabeza.
Estoy seguro de que él también los contaba.
Le quedaban en total ciento noventa y dos escalones por subir.
Al día siguiente tocaba la prueba de isótopos. Aquella en la que te inyectan una sustancia que, después de un tiempo, se acumula en los sitios deactividad metabólica y te iluminas como un árbol de Navidad, según dijo uno de los médicos. Muy rápido aprendería que la actividad metabólica, que a mí me sonaba tan inocente, significa en realidad focos tumorales o metástasis la mayoría de las veces. La epicrisis está escrita de forma que el paciente pueda comprenderlo si lo intenta. Pero si decide no saberlo, también tiene esa opción.
M. en la 4.ª y la 9.ª costilla a la izquierda y en la 7.ª a la derecha, formaciones indefinidas en el hígado, cambio en la estructura de los huesos, cambios degenerativos y osteoartríticos, fijación aumentada de RF en la columna vertebral, datos de lesiones osteolíticas no claramente definidas. Sería conveniente clarificar parte de los hallazgos para descartar…
Tenéis que ser fuertes, dice la doctora, una amiga mía casada con un escritor, que interpreta los resultados en la breve pausa mientras mi padre está en el baño. Noto que intenta buscar algo inocente, algo rebatible en unos resultados despiadadamente irrebatibles. Hay veces, dice, que las cosas permanecen en reposo o evolucionan muy despacio, y además tu padre parece un tipo duro.
Lo llevé a casa y salí a comprar algo para comer. Quería quedarme a solas un rato y llorar como un niño.
No tenía dónde.
Algunas personas me sonreían por la calle, me saludaban, me reconocían. Me metí en la primera calle que cruzaba —gracias a Dios, casi desierta— y dejé que las lágrimas fluyeran. Caminé hasta el final, volví al principio, luego otra vez hasta el final, una suerte de patrulla del dolor. Tenía que llamar a mi hermano y no tenía fuerzas. Al final marqué el número, fui muy breve: las cosas no pintaban muy bien, harían falta más pruebas, y no pude seguir, colgué.
Hacía un día gélido y soleado, la gente salía en la pausa del trabajo para comer algo rápido, algunos paseaban a sus perros, gesticulaban, se reían… El fin del mundo no llega para todos al mismo tiempo. Los padres de todos ellos están vivos, pensé. Y me estremecí ante ese pensamiento. El mío también estaba vivo.
Por estas latitudes patriarcales solía decirse que cuando los niños lloran no hay nada que temer, pero cuando los adultos lloran, entonces sí hay algo que temer. Pero cuando eres a la vez niño y adulto y acabas de enterarte de que tu padre se está muriendo…
Jamás olvidaré aquella tarde a principios de los ochenta en la que el vecino de la casa de enfrente lloraba a voz en grito en el baño. Y a través de la pequeña ventana abierta aquel llanto flotaba sobre la tranquila calle. Tal vez se había encerrado allí para que no lo oyera nadie, pero le oía todo el mundo. Yo tenía diez años y sabía que algo irreversible había ocurrido, y qué más irreversible que la muerte. El vecino acababa de enterarse de que su nieta había fallecido, tenía mi edad. Supe dos cosas aquella tarde: que no solo morían los ancianos, y que debía de ser muy terrible que se muriera un familiar para que alguien, incluso un hombre adulto, llorara de aquella forma tan desconsolada. Estaba solo en casa, petrificado. Me preguntaba si debía acercarme al vecino. Temía que se hiciera daño a sí mismo, aunque la ventana era demasiado pequeña para saltar desde allí, pero podía hacerse alguna otra cosa, quién sabe. Jamás olvidaré aquel llanto desconsolado que flotaba desde el minarete del baño a las tres de la tarde.
7
Uno entierra muchas veces a sus padres en su imaginación. El temor a que un día mueran quizá sea de los temores más tempranos. De niño me levantaba en plena noche para comprobar si mi madre seguía respirando, me contó un amigo. El temor natural del niño por aquellos sin los cuales se queda solo. ¿Temor por ellos o más bien por uno mismo? No estoy seguro de que tal dilema exista a esa edad. Es el mismo temor.
Ese fue también mi primer temor, mi primera pesadilla recurrente, mi primer motivo para escribir. Me perseguía un sueño, sencillo y petrificante. Mi padre, mi madre y mi hermano están en el fondo del pozo del pueblo y no van a poder salir nunca. Yo estoy fuera, a salvo, pero solo. Ahí está el doble fondo de mi temor o el fondo de mi doble temor. Primero, por ellos, y segundo, por raro que parezca, porque me hayan abandonado. ¿Por qué no estamos juntos, aunque sea en el fondo del pozo? Tendría seis o siete años. Quise contarle enseguida esa pesadilla a mi abuela, con la que vivía. Ella me detuvo llevándose el dedo a la boca: debía callarme porque los sueños contados se cumplen, se llenan de sangre, según dijo. Pero el sueño no dejaba de repetirse y yo no podía seguir callado. Entonces decidí apuntarlo. Arranqué a escondidas una hoja de un cuaderno de notas de mi abuelo, ya sabía yo que la escritura empieza con un pecado, y con las primeras letras recién aprendidas mal que bien anoté el sueño. Lo he contado en más ocasiones. Nunca más volví a tener ese sueño. Tampoco lo olvidé nunca. Ese fue el precio.
Tengo la sensación de que aquella pesadilla, cincuenta años aplazada, ahora, con la muerte de mi padre, ha empezado poco a poco a llenarse de sangre.
Al contar esto, de pronto recuerdo que en realidad sí que hubo un descenso de mi padre al pozo. Además, justo cuando la pesadilla empezó a atormentarme. Es extraño, en más de una ocasión he vuelto a ese sueño, pero aquel suceso concreto solo ahora sale a flote.
Sí, mi padre tuvo que descender a ese mismo pozo y sacar la bomba, que no paraba de romperse. El pozo tenía unos cuarenta metros de profundidad y la bomba colgaba a casi doce metros. Yo estaba allí muerto de miedo por mi padre. Ahí está, ahora le atan con la cuerda, se la pasan alrededor de la cintura y los hombros, él se sube al brocal del pozo. Los demás hombres trajinan alrededor. (¿Por qué no desciende alguno de ellos, por qué justo mi padre?) La cuerda está enrollada en el carrete del pozo. Mi padre se agarra del borde de piedra, dice nada que temer (ese mismo nada que temer que sigue diciendo ahora, en sus últimos días) y se hunde en la oscuridad. El carrete empieza a desenrollarse despacio, con un chirrido agudo que no hace más que espesar mi temor. Y si no aguanta el peso y se rompe, mi padre es enorme, me imagino cómo su cuerpo pesado cae hacia abajo, tengo una imaginación terrible, uno, dos, tres metros hacia abajo, hacia lo oscuro y lo temible. Suelta, suelta, se oye su voz como a través de un embudo, nada que temer, suelta…, quietooo. Mi cuerpo está ya agarrotado de miedo, voy contando en silencio. Por qué no lo sacan ya, sacadlo, sacadlo…
¿Ya está?, gritan los hombres desde arriba. Aaaah, ahora preguntáis, pero a todos os daba miedo bajar. Tres largos segundos antes de que responda. La he quitado, la muy puñetera…Tira para arriba… Y el carrete vuelve a chirriar, una, dos, tres vueltas, mi padre aún no aparece, doce metros son mucho tiempo, un poco más, un poco, y su pelo negro y rizado asoma por la boca del pozo, todo cubierto de telarañas y polvo grisáceo. Está vivo.
Cincuenta años después volverían a bajarlo despacio con la ayuda de unas cuerdas. Esta vez solo a dos metros. Y yo vuelvo a temer que se les caiga, lo inclinan un poco a un lado, luego lo enderezan, cuatro hombres que se dedican a esto. Vuelvo a tener seis años, y a la vez cincuenta y seis, pero ahora no tengo ninguna esperanza.
8
Este libro también podría empezar aquí, en el aeropuerto de Sofía. Podría tener muchos inicios, aunque solo hay un final. Pero también este es movedizo, al menos mientras narramos. Este es mi primer viaje desde que él no está. Ahora pienso que nunca hemos estado juntos en ningún aeropuerto y que los aeropuertos no deberían despertarme su recuerdo. Se supone que estoy en tierra de nadie, en una zona tibia, libre de pasado. Pero siempre me llamaba antes de marcharme, normalmente después de mi madre, para desearme buen viaje. Esto basta para que a partir de ahora cada aeropuerto me recuerde a él, y eso va a hacer que todos los vuelos de aquí en adelante sean distintos.
Pues bien, el primer vuelo tras la muerte de mi padre es también la primera vez que voy a la India. Jamás he volado tan lejos hacia el este. Mi padre aparece de sopetón, sin previo aviso. Ya puede acompañarme tranquilamente a cualquier parte, los escáneres no lo detectan, me espera mientras me revisan la maleta encendiendo despreocupado un cigarrillo (a pesar de las prohibiciones), deambulando con aquella elegancia del viajero sin equipaje. Esta es su oportunidad de volar, de viajar, antes no te dejaban salir, luego cuando sí te dejaban no había dinero, y además él se mareaba. Los aeropuertos y los aviones se convierten en su lugar preferido para aparecérseme.
De vez en cuando también se me aparece a través de las caras de otras personas que toman prestado su rostro, o a través de gestos y andares que me recuerdan a los suyos. A veces su aparición es a la Proust, a través de un aroma o un sabor específicos, a través de la memoria del paladar. En el vuelo a la India sirven un queso de cabra con hoja de hierbabuena. Hierbabuena, sí, no menta normal. Y al masticar esa hoja áspera se despliega en mi bóveda palatal —y en la celeste— el jardín de mi padre con su hierbabuena plantada a lo largo de la valla, la que arrancábamos para echársela a los tomates en rodajas, cultivados en el mismo jardín. Es más, la hierbabuena cobraba especial importancia el Día de San Jorge como condimento del cordero que se asaba en el horno. Ese mismo Día de San Jorge[3] por el que mi padre negoció con el doctor unos dos meses atrás, pidiendo una prórroga a Dios. Lo veo ahora, sentado a la mesa festiva, con la copa y el tenedor que solo él podía usar, sirviendo rakía, elogiando la ensalada y la corteza crujiente del asado, invitándonos a comer y beber.
Así se me aparece mi padre a través de una hoja de hierbabuena, a doce mil metros de altura, en algún lugar entre Europa y Asia, en la noche del mundo.
De vuelta a Sofía sobrevolamos Estambul. Un vuelo de tarde, de los que más me gustan. En este viaje tengo una razón especial para mirar por la ventanilla. La ruta del avión pasa justo por encima del pueblo en el que está la casa con el jardín de mi padre y mi madre. He observado esos vuelos desde abajo, desde el propio jardín. Ahora puedo seguir en la pantalla las tierras que sobrevolamos. Veo un río resplandeciendo al sol, sé qué río es, seguro que el perro Dzhako está ladrando allá abajo. En otro tiempo, mi padre se enderezaría sobre las hileras, soltaría un instante el azadón y miraría hacia arriba. ¿Pasará el avión por encima del cementerio? Ahora mismo volamos a once mil setecientos metros, informa la pantalla. ¿Las almas pueden alcanzar esta altura? O se quedan a vivir allí abajo, entre los arriates con los tulipanes y las linarias.
No hay nubes por encima de las nubes,
no hay nubes por encima de las nubes,
así como tras nuestra muerte, no hay muerte…
Había apuntado esto en alguno de mis primeros cuadernos de notas, qué diablos entendía yo de la muerte por aquel entonces. Más tarde descubrí palabras parecidas en otros libros. Al menos nos queda el consuelo de que solo pasaremos por la muerte de nuestros padres una vez. De nuestra propia muerte ni hablo. Por ella no pasaremos ni una sola vez.
9
Enumeración de las enfermedades… Mi padre enumera sus enfermedades como Homero enumera los barcos en el canto segundo de la Ilíada o describe la forja del escudo de Aquiles en el canto decimoctavo.
Este libro también podría comenzar así. Cuando mi padre empezó a enumerar sus enfermedades ante el doctor, afuera brillaba un matutino sol de invierno, luego empezó a atardecer, después volvió a amanecer, la nieve comenzó a derretirse, aparecieron las primeras campanillas blancas, sopló el viento blanco (mi abuelo solía decir: Una vez que llega el viento blanco, no hay nada que temer, se acabó el invierno), se oyó el trinar de los pajaritos y entre ellos destacaba el cuco, cuyo canto incesante regalaba generosamente años de vida a todo el mundo —uno por cada cucú que oigas, según la creencia—; los árboles echaron hojas, llegó y pasó el Domingo de Pascua, llegó el Día de San Jorge… Mi padre seguía contando una historia tras otra, mientras el médico lo escuchaba con la boca abierta…
¡Menudo Sherezade, mi padre!
No paraba, ganaba un día tras otro con cada historia, como si supiera que, si paraba por un momento, el invierno volvería y él no llegaría a ver las campanillas blancas, ni a oír el cuco, ni a celebrar San Jorge…