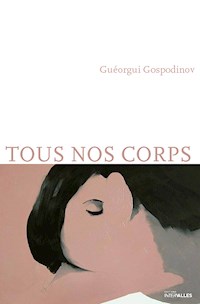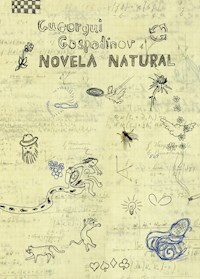Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La principal
- Sprache: Spanisch
Partiendo de la figura del Minotauro, Gospodínov construye un laberinto de historias sobre su familia, saltando de una era a otra, de una identidad a otra, para recorrer los meandros de la memoria individual y colectiva de su país y de todo el continente. El libro agotó su primera edición en un día y se convirtió en el más vendido en Bulgaria en 2012. Finalista de los premios Strega y Gregor von Rezzori, y ganador de prácticamente todo premio posible en su país, Física de la tristeza reafirma el lugar de Gueorgui Gospodínov como uno de los escritores más audaces de la literatura europea contemporánea. • Novela búlgara del año 2013 • Hristo G. Danov a la mejor novela • Premio de literatura de la ciudad de Sofía • Prix Jan Michalski • Finalista del Premio Gregor von Rezzori • Finalista del Premio Strega Europeo • Finalista del PEN Translation Prize • Finalista del Haus der Kulturen der Welt International Book Prize • Seleccionado para el 2017 International Dublin Literary Award «Un gran libro que se muestra ya como la prosa más avanzada del continente y que se desarrolla como un emocionante estudio del mito que acontece siempre y en todas partes». —Olga Tokarczuk «Gospodínov es uno de los autores europeos más sobresalientes de la actualidad. Hay muy pocas novelas que se le presenten al lector experimentado como absolutamente nuevas. Física de la tristeza es una de estas raras excepciones». —Alberto Manguel «Gospodínov ha entrado en la primera división de los autores europeos. Se aleja de las tierras de lo comercial y la convención, salvándose no solo a sí mismo, sino a la literatura (¡y, con ella, al mundo!)». —Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung «Física de la tristeza de Gueorgui Gospodínov combina la experimentación formal con el impacto emocional en una evocadora exploración sobre cómo y por qué los humanos cuentan historias. Gosponídov se adentra en las laberínticas estructuras del cerebro humano, de las ciudades y de los propios libros [y] yuxtapone lo grotesco y lo bello, siendo a la vez concreto y trascendente. Un juego intelectual y una historia demasiado humanas. Física de la tristeza es un libro cautivador». —Elizabeth C. Keto, The Harvard Crimson «Gospodínov habita en un espacio donde lo trivial nunca puede ser desenredado de lo excepcional, donde pasado y futuro convergen en un presente que solo puede ser narrado desde los fragmentarios ángulos que conforman nuestro ser. Física de la tristeza es un receptáculo de experiencias, recuerdos e imaginación, un compendio laberíntico de historias que abarcan la completa realidad de la Bulgaria del siglo XX, que en cierto sentido, desde sus particularidades propias, es una historia universal». —Andrés Seoane, El Cultural
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Epigráfica
Prólogo
I El pan de la tristeza
II Contra un abandono: el caso M.
III La casa amarilla
IV Time Bomb (abrir después del fin del mundo)
V La caja verde
VI El comprador de historias
VII El otoño universal
VII Física elemental de la tristeza
IX Finales
Epílogo
Inicio
Agradecimientos
Sobre el autor
Sobre los traductores
Título original: Физика на тъгата
© 2011 Gueorgui Gospodínov. All rights reserved
© 2018 María Vútova y Andrés Barba por la traducción
© 2018 Nicola Kloosterman por el collage de cubierta (todos los derechos reservados)
© 2018 Dobrinka Stoilova por el retrato del autor
© 2018 Fulgencio Pimentel por la presente edición
www.fulgenciopimentel.com
ISBN de la edición en papel: 978-84-16167-78-4
ISBN digital: 978-84-16167-38-7
Primera edición en papel: septiembre de 2018
Editor: César Sánchez
Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos
Diseño de cubierta de Daniel Tudelilla y César Sánchez
Epigráfica
O mytho é o nada que é tudo.
f. pessoa, Mensagem
Hay solo infancia y muerte. Y en medio, nada.
gaustín, Autobiografías escogidas
Ya no es mágico el mundo. Te han dejado.
borges, 1964
… Y entro en los campos y anchos palacios
de la memoria, donde están los tesoros
de innumerables imágenes…
san agustín, Confesiones, Libro X
Solo lo fugaz y lo efímero merecen ser narrados.
gaustín, Los abandonados
Siento anhelos de volar, de nadar, de ladrar, de mugir, de aullar… Quisiera tener alas, un caparazón, una corteza como los árboles; quisiera echar humo, tener una trompa, retorcerme, dividirme en muchas partes, estar en todo, emanar mi esencia junto con los olores, crecer como las plantas, fluir como el agua… penetrar en cada átomo, descender hasta el fondo
de la materia, ¡ser la materia!
gustave flaubert,
Las tentaciones de san Antonio
… Mixing
memory and desire…
t. s. eliot, The Waste Land
Los géneros puros no me interesan mucho.
No hay raza aria en la novela.
gaustín, Novela y nada
Si el lector lo prefiere, puede considerar
el libro como obra de ficción…
ernest hemingway,
París era una fiesta
Prólogo
Nací a finales de agosto de 1913 como ser humano de sexo masculino. Desconozco la fecha exacta. Esperaron unos días para ver si sobrevivía y solo entonces me inscribieron en el registro. Lo hacían así con todos. Los trabajos de verano se acababan, aún quedaba por cosechar algo en el campo, la vaca parió un ternero, necesitaba cuidados. La Gran Guerra estaba a punto de comenzar. La pasé junto con el resto de las enfermedades de la infancia: la varicela, el sarampión, etc.
Nací dos horas antes del amanecer como mosca de la fruta. Moriré esta noche tras el atardecer.
Nací el uno de enero de 1968 como ser humano de sexo masculino. Recuerdo con detalle y de principio a fin todo el año 1968. No recuerdo nada del año en que estamos. Ni siquiera sé el número.
Nací desde siempre. Aún recuerdo el comienzo de la Edad de Hielo y el final de la Guerra Fría. La visión de la muerte de los dinosaurios (en ambas épocas) es uno de los espectáculos más insoportables que he presenciado.
Aún no he nacido. Soy inminente. Tengo menos siete meses. No sé cómo se lleva la cuenta de este lapso negativo en el útero. Soy pequeño (o pequeña, todavía no conocen mi sexo) como una aceituna, peso un gramo y medio. Mi apéndice se retrae. Se aleja el animal en mí, se despide saludándome con su rabo menguante. Creo que estoy predestinado a ser humano. Aquí todo es oscuro y acogedor, estoy atado a algo que se mueve.
Nací el seis de septiembre de 1944 como ser humano de sexo masculino. Eran tiempos de guerra. Una semana más tarde mi padre marchó al frente. Mi madre se quedó sin leche. Una tía estéril quiso acogerme y criarme, pero no quisieron darme en adopción. Lloraba de hambre noches enteras. En vez de biberón, me daban a chupar pan mojado en vino.
Recuerdo haber nacido como rosal silvestre, como perdiz, como Ginkgo biloba, como caracol, como nube de junio (el recuerdo es fugaz), como azafrán otoñal de color lila cerca de Halensee, como cerezo prematuro helado por la nieve tardía de abril, como la nieve que heló el crédulo cerezo…
Yo somos.
I El pan de la tristeza
el hechicero
—Y entonces un hechicero me arrebató la gorra de la cabeza, la atravesó con el dedo y le abrió un agujero así de grande. Yo empecé a llorar. ¿Cómo iba a volver ahora a casa con la gorra rota? Entonces se echó a reír, sopló sobre ella y, oh, maravilla, quedó como nueva otra vez. Menudo hechicero era aquel.
—Que no, abuelo, que es un mago —me oigo decir.
—En aquella época eran hechiceros —me aclara el abuelo—, se hicieron magos más tarde.
Pero yo ya estoy allí, tengo doce años, debe de ser 1925. Ahí está la moneda de cinco céntimos que aprieto en mi mano sudada, siento los bordes. Por primera vez voy a la feria yo solo, y con dinero para gastar.
Pasen y vean, damas y caballeros… Vean la tremenda pitón, tres metros de largo de la cabeza a la punta de la cola y otros tantos de la punta de la cola a la cabeza…
¡Diablos!, ¿una serpiente de seis metros?… Eh, alto ahí, ¿a dónde crees que vas? Me debes cinco céntimos… Pero si es todo lo que tengo, no pienso gastármelo en una serpiente cualquiera…
Enfrente venden pomadas, barro medicinal y tintes para el pelo.
Tiiinteeeee para el peeeelooo, seeesos para el leeeelo…
¿Y quién es ese hombre rodeado de abuelas que sollozan?
… Nikolcho, prisionero de guerra, regresó por fin a casa y supo que su joven esposa se había prometido con otro, Nikolcho fue a buscarla a la fuente y le arrancó la cabeza, y mientras volaba por los aires dijo la cabeza así: ay, Nikolcho, ¿pero qué me has hecho?… Sí, abuelas, sí, lloren a moco tendido…
Y las abuelas llora que te llora… No dejen de comprar el cancionero si quieren descubrir el terrible error que cometió Nikolcho al asesinar a su inocente esposa…, dice el vendedor del cancionero. Jobar, ¿cuál sería su error?…
Me empuja la gente, multitud de gente, yo aprieto el dinero. No vayan a robártelo, me dijo mi padre cuando me lo dio.
Detente en lo de Agope y prueba su sirope. Escrito con letras grandes y rosadas, como el sirope. Trago saliva. ¿Y si me tomo uno?…
Piruleeetas de azúcaaar…, me tienta el diablo disfrazado de abuela armenia. Si estás bien de la chaveta, tómate una piruleta… ¿Qué elijo? ¿El sirope o la piruleta de azúcar? Estoy ahí en medio, trago saliva, no consigo decidirme. Mi abuelo no consigue decidirse en mi interior. Conque viene de ahí esa indecisión mía que me atormentará toda la vida. Me veo parado en ese escenario, flaco, larguirucho, con la rodilla raspada, la gorra a punto de ser agujereada por el hechicero, boquiabierto y tentado por todo ese mundo que se me ofrece. Me alejo un poco más, me observo a vista de pájaro, todos corretean a mi alrededor, yo estoy inmóvil, mi abuelo está inmóvil, los dos en el mismo cuerpo.
Paf, una mano me arrebata la gorra de la cabeza. He llegado a la mesita del hechicero. Tranquilo, no voy a llorar, sé bien lo que va a pasar. Ahí está el dedo del hechicero atravesando la tela, tío, menudo agujero. La multitud que me rodea ríe a carcajadas. Alguien me da una colleja, tan fuerte que se me saltan las lágrimas. Yo espero, pero el hechicero parece haberse olvidado de cómo seguía la historia, deja mi gorra agujereada a un lado, acerca la mano a mi boca, la gira y, horror, siento que mis labios están sellados. No puedo abrir la boca. Me he quedado mudo y la gente a mi alrededor se parte de risa. Intento gritar pero solo se escucha un mugido gutural. Mmmm. Mmmmm.
Harry Stoev está en la feria, Harry Stoev ha vuelto de América…
Un hombre fornido con traje de ciudad se abre paso entre la multitud, la gente cuchichea respetuosa y lo saluda. Harry Stoev, el nuevo Dan Kolov, el sueño búlgaro. Sus piernas valen un millón del dinero americano, dice alguien detrás de mí. Les hace una llave con las piernas y los estrangula, no pueden moverse. Claro, por eso se llama el abrazo de la muerte, murmura otro.
Imagino vívidamente a los luchadores estrangulados, tirados el uno junto al otro sobre la lona, y siento que empieza a faltarme el aire, como si la llave de Harry Stoev me hubiese atrapado también a mí. Me alejo corriendo mientras la multitud va tras él. Escucho entonces a mis espaldas:
Pasen y vean, damas y caballeros… El niño con cabeza de toro… Un milagro nunca visto. El pequeño Minotauro del Laberinto con tan solo doce años… Uno puede comer por cinco céntimos, beber por cinco céntimos, pero le será difícil ver algo que contará durante el resto de su vida por solo cinco céntimos.
Según su recuerdo, el abuelo no entró ahí. Pero ahora soy yo el que recorre la feria de este recuerdo, yo soy él, y tengo irresistibles ganas de entrar. Entrego mi moneda, me despido de la serpiente pitón y de sus dudosos seis metros, del sirope helado de Agope, de la historia del prisionero Nikolcho, de las piruletas de azúcar de la abuela armenia, del abrazo de la muerte de Harry Stoev y me sumerjo en la carpa. Donde habita el Minotauro.
De ahí en adelante, el hilo del recuerdo de mi abuelo se vuelve fino, pero no se rompe. Él aseguró siempre que no se había atrevido a entrar; sin embargo, yo lo consigo. Debió de guardárselo para él porque ¿cómo podría estar yo aquí, dentro de su recuerdo, si no hubiese estado él antes que yo? No sé, hay algo que no cuadra. Ya estoy dentro del laberinto y resulta que es una gran carpa en penumbra. Lo que contemplo es muy distinto a las ilustraciones en blanco y negro de mi libro favorito sobre mitos de la Grecia Antigua, ese en el que vi por primera vez al monstruo del Minotauro. Esto no tiene nada que ver. Este minotauro no es temible, es triste. Un minotauro melancólico.
Hay una jaula de hierro en mitad de la carpa. No mide más de cinco o seis pasos de largo y es solo un poco más alta que un hombre. Los finos barrotes metálicos están empezando a empañarse por el óxido. A un lado de la jaula hay un colchón y, junto a él, un taburete de tres patas; al otro, un cubo de agua y paja desperdigada. Un rincón para el hombre, otro para la bestia.
El Minotauro está sentado en la sillita, de espaldas al público. No impresiona porque parezca una bestia, sino porque en cierta manera es humano. Es su humanidad lo que te deja helado. Tiene cuerpo de niño, como yo.
Un primer vello adolescente en las piernas, los dedos de los pies largos —quién sabe por qué esperaba encontrarme unas pezuñas—, unos pantalones cortos y ajados que le llegan por las rodillas, una camisa de manga corta y… una cabeza de toro joven. Algo desproporcionada en comparación con el resto del cuerpo: grande, peluda y pesada. Como si la naturaleza hubiera titubeado. Y se hubiese quedado a medias entre el toro y el hombre, como si se hubiera distraído o asustado. Estrictamente, no es una cabeza de toro; tampoco es estrictamente humana. ¿Cómo describirla, cuando también el idioma titubea y se bifurca? La cara (¿o es el hocico?) es alargada, la frente se extiende ligeramente hacia atrás, pero es igual de maciza, con unos huesos que sobresalen por encima de los ojos. (En realidad, así es la frente de todos los hombres de mi familia. En este punto me paso sin querer la mano por el cráneo). Su mandíbula inferior es demasiado prominente, sólida, los labios mucho más gruesos. Lo animal siempre se esconde en la mandíbula, desde allí la bestia se despide por última vez de nosotros. Sus ojos están inusualmente separados, debido a esa cara (u hocico) alargada y aplastada hacia los lados. Le cubre la superficie facial un vello parduzco. No es barba, es vello. Solo cerca de las orejas y la nuca el vello se espesa y se convierte en pelaje, creciendo de manera salvaje y confusa. Aun así, es más humano que otra cosa. Hay en él una tristeza que no posee ningún animal.
Cuando la carpa está llena, el hombre ordena levantarse al niño minotauro. Él se incorpora de la silla y por primera vez observa a la multitud que hay dentro. Nos recorre con la mirada, obligado a girar la cabeza debido a sus ojos laterales. Me parece que se detiene en mí por un instante. ¿Tendremos la misma edad?
El hombre que nos condujo hasta el interior de la carpa (¿su tutor?, ¿su propietario?) inicia su relato. Es un revoltillo peculiar de leyenda y biografía que ha ido perfilando poco a poco, de feria en feria, de tanto repetirse. Una historia en la que los tiempos se alcanzan y se entretejen. Algunos sucesos ocurren en este momento, otros en un pasado remoto e inmemorial. También los escenarios se confunden, sótanos y palacios, reyes cretenses y pastores locales construyen el laberinto de esta historia sobre el niño minotauro hasta que uno se pierde en su interior. La narración serpentea como un laberinto y por desgracia jamás podré rehacer sus pasos. Es una historia con pasillos sin salida, hilos que se rompen, puntos ciegos e incoherencias evidentes. Cuanto más inverosímil se vuelve, más se cree en ella. Esa pálida línea recta, la única que soy capaz de seguir en este instante —aunque sin la magia de aquella narración—, es más o menos la que sigue:
El señor Heliodoro, abuelo de este niño por parte de madre, era el encargado del sol y de las estrellas; por las noches encerraba al sol y sacaba a las estrellas como se sacan a pastar las ovejas. Al amanecer recogía el rebaño y sacaba a pastar al sol. La Pasi, la hija de aquel anciano y madre de este niño que está aquí, fue una mujer plácida y hermosa que se casó con un poderoso rey en algún lugar del sur, cerca de las islas. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, antes de las guerras. Aquel era un reino opulento, el mismísimo Dios (el de ellos, el local) honraba al rey de las islas bebiendo aguardiente con él, y llegó al extremo de regalarle un enorme toro de pelaje blanco, un auténtico portento de toro. Pasaron los años y Dios conminó al rey a restituirle el toro como ofrenda. Pero al rey Manolo (Minos, Minos…, grita alguien) le pudo la avaricia y decidió engañarlo, sacrificando otro toro igual de robusto y cebado. ¡Cómo si fuera posible burlar a un dios! Descubierto el engaño, Dios se puso hecho una furia, se dijo: pastor avariento, por una oveja pierde ciento. Ahora sabrás con quién te la estás jugando. Y se las apañó para que la Pasi, la apacible y fiel esposa de Manolo, pecara con aquel mismo y apuesto toro. (Un murmullo de reprobación atraviesa la multitud). De su ayuntamiento nació un bebé y el bebé era un hombre con el semblante de un toro, pues su cabeza era la de un toro. Su madre lo crió y cuidó de él, pero el burlado rey Manolo no soportó semejante humillación. No tuvo corazón para matar al niño minotauro pero ordenó que lo encerraran en los sótanos de palacio. Era aquel sótano un auténtico laberinto, un maestro albañil lo había proyectado de tal forma que, si uno entraba, ya no podía salir. Seguro que aquel albañil era de la tierra, un paisano, los de aquí son los mejores, los griegos son todos unos zánganos. (Un rumor de aprobación se extiende por la carpa). El maestro albañil no vio una moneda por su trabajo, pero esa es otra historia. Metieron al niño dentro, con tan solo tres añitos, lo arrancaron de los brazos de su papá y su mamá. Imaginaos lo que debió de sufrir el pobre angelito en aquella mazmorra oscura. (Y ahí las gentes empiezan a sollozar sin reparar en que ellas hacen exactamente lo mismo; es verdad que no durante toda la eternidad, solo un par de horas, pero encierran igual a sus pequeños tras los gruesos muros de sus sótanos). De modo que lo arrojaron en el calabozo, prosigue el narrador, y el niño lloraba día y noche llamando a su mamá. Así hasta que, al final, la buena de la Pasi convenció al maestro albañil que había construido el laberinto para que sacara al niño en secreto y dejara un becerro en su lugar. Eso no sale en el libro, se queja un listo entre la multitud. Porque es algo, le espeta el narrador, que tiene que quedar entre nosotros, el rey Manolo no debe conocer el engaño, él aún no tiene ni la más remota idea. Y así fue como liberaron en secreto al niño de cabeza de toro y lo montaron en un barco rumbo a Atenas (el mismo que supuestamente iba a recoger también a las siete doncellas y los siete mozos para el Minotauro). Y así es también como desembarca el pequeño Minotauro en Atenas, donde lo encuentra un viejo pescador, que lo esconde en su choza, lo cuida un par de años y se lo entrega a un paisano, un pastor que todos los inviernos bajaba hasta el mar Egeo a apacentar sus búfalos, allá en el sur. Llévatelo contigo, le dijo, porque jamás encontrará un lugar entre las personas. Ojalá los búfalos lo acepten como si fuera uno de los suyos. ¿Entienden? Fue aquel pastor quien me lo entregó a mí, personalmente, hace ya algunos años. Tampoco lo quieren los búfalos, me dijo, no lo aceptan como a uno más, le tienen miedo, la manada se me dispersa todo el santo rato y ya no puedo tenerlo más conmigo. Y es desde entonces que viajo, de feria en feria, con este pobre huérfano abandonado de padre y madre, este huérfano que no es ni un hombre entre los hombres, ni un toro entre los toros.
Mientras dura el relato, el Minotauro mantiene la cabeza agachada, como si la historia no fuese con él. Tan solo emite un sonido gutural de cuando en cuando. El mismo que antes me brotaba a mí de mis labios sellados.
Enséñales cómo bebes agua, ordena su dueño y, visiblemente disgustado, el Minotauro se pone de rodillas, hunde la cara en el cubo de agua y sorbe ruidosamente. Ahora, saluda a estos señores. El Minotauro permanece en silencio con la mirada gacha. Saluda a las gentes, repite el hombre. Ahora veo que su mano sujeta un palo con un gancho afilado en el extremo. El Minotauro abre la boca y de ella emerge más bien un rugido profundo y ronco, un poco amable muuuu…
Así acaba la función.
Me giro antes de salir (el último) de la carpa, y nuestras miradas se cruzan de nuevo por un instante. Nunca me libraré de la sensación de haber visto ese rostro antes en alguna parte.
Ya en el exterior, me doy cuenta de que mis labios siguen sellados y mi gorra, agujereada. Echo a correr hacia el puesto pero no hay ni rastro del hechicero. Es así como abandoné el recuerdo, o mejor, es ahí donde dejé a mi abuelo de doce años. Con los labios sellados y una gorra agujereada. Pero ¿por qué motivo ocultaría en su relato que entró en la carpa del Minotauro?
muuu
No le pregunté nada entonces, porque habría sabido que podía entrar en los recuerdos ajenos, y era ese mi mayor secreto. Además, odiaba la Casa Amarilla a la que me habrían llevado, igual que se llevaron a la ciega Mariyka por ver cosas que aún no habían ocurrido.
Aun así procuré sonsacar secretamente a las hermanas de mi abuelo. Eran siete en total y, mientras vivieron, lo visitaban todos los veranos, flacas, de negro todas, secas como saltamontes. Una tarde abordé a la mayor y más parlanchina de todas y le pregunté, como quien no quiere la cosa, cómo había sido mi abuelo de niño. Había comprado en previsión chocolatinas y limonada —todas se morían por el dulce— y pude conocer la historia completa.
Supe así que, de niño, mi abuelo se había quedado mudo de repente. Había regresado de la feria del pueblo y de pronto solo mugía, no podía articular una sola palabra. Su madre lo llevó a la vieja curandera para que le «vertiera la bala». Nada más verlo, dijo: este niño se ha llevado un buen susto, eso es lo que pasa. A continuación cogió un poco de plomo, lo vertió en un cazo de hierro, lo calentó al fuego hasta que se derritió y empezó a chisporrotear. Cuando se «vierte la bala» el plomo cobra la forma de aquello que te ha asustado. El miedo entra en el plomo. Luego duermes con él unas noches y lo tiras al río en un lugar en el que haya corriente, para que se lo lleve lejos. Tres veces le vertió la bala la vieja curandera y tres veces se formó la cabeza de un toro, con cuernos, hocico y todo. Lo habrá asustado algún toro en la feria, dijo la hermana de mi abuelo, porque allí iba gente de los pueblos vecinos a vender búfalos, ganado, ovejas, rebaños enteros. Durante seis meses no dijo una palabra, solo mugidos. La vieja curandera iba casi a diario, lo ahumaba con hierbas, lo colgaba boca abajo sobre los restos de la cena para que se le cayera el miedo. Llegaron incluso a degollar un becerro y lo obligaron a mirar, pero se le pusieron los ojos en blanco, se desmayó y no pudo ver nada. Al cabo de seis meses se le pasó solo. Un día entró en casa y dijo: mamá, ven, corre, la ciega Nera ha parido un ternero. Una de sus vacas se llamaba así. Y de esa forma se le despegaron los labios. Como es lógico, la mayor parte de los recuerdos la obtuve colándome en los recuerdos de la hermana de mi abuelo. Se llamaba Dana. Y escondía otra historia en cuyos pasillos ya me había deslizado antes a hurtadillas.
el pan de la tristeza
Lo veo claramente. Es un niño de tres años. Se ha quedado dormido sobre un saco de harina vacío en el patio del molino. Un pesado escarabajo le sobrevuela la cabeza y le roba el sueño con su zumbido.
El niño apenas abre los ojos, aún tiene sueño, no sabe dónde está…
Entreabro los ojos, aún tengo sueño, no sé dónde estoy. En tierra de nadie, entre el sueño y el día. Es por la tarde, exactamente esa hora atemporal del final de la tarde. Suena el monótono triquitraque del molino. El aire está lleno de diminutas partículas de harina, desperezo, un leve picor en la piel, un bostezo. Se oye el murmullo de la gente, tranquilo, uniforme, adormecedor. Hay unos cuantos carros sin uncir, medio cargados de sacos de harina, todo está cubierto de polvo blanco. Un burro pasta junto a los carros, tiene la pata atada con una cadena.
Poco a poco, el sueño se va retirando del todo. Llegó al molino esta madrugada, poco antes del amanecer, con su madre y tres de sus hermanas. Quiso ayudar con los sacos pero no le dejaron. Luego se quedó dormido. Seguro que ya han acabado, lo han hecho todo sin él. Se levanta y mira a su alrededor. No las ve. Son los primeros pasos del miedo, aún imperceptibles, silenciosos, una simple sospecha rechazada al instante. No están, pero seguro que han entrado o se han ido al otro lado del molino, o quizá duermen bajo la sombra del carro.
El carro tampoco está. Aquel carro azul celeste con el gallo pintado detrás.
Entonces brota el miedo, siente que lo llena por dentro como cuando llenan en la fuente el pequeño cántaro, el agua crece, empuja el aire hacia fuera y rebosa. El chorro del miedo es demasiado fuerte para su cuerpo de tres años y lo colma enseguida, amenaza con dejarlo sin aire. Ni siquiera puede llorar. El llanto necesita aire, el llanto es una larga y sonora exhalación del miedo. Pero aún queda esperanza. Me precipito hacia el interior del molino y ahí el ruido es mucho más fuerte, los movimientos más ágiles, dos gigantes blancos vierten grano en la boca del molino, todo está envuelto en una neblina blanca, las enormes telarañas de los rincones cuelgan bajo el peso de la harina, un rayo de sol atraviesa los cristales rotos allá arriba y a lo largo de ese haz de luz se percibe la lucha titánica de las motas de polvo. La madre no está aquí. Tampoco ninguna de las hermanas. Un hombre robusto, encorvado bajo un saco, está a punto de derribarlo. Lo echan fuera, molesta.
—¿Mama?
El primer grito ni siquiera es grito, es una pregunta.
—¿Mamaaa?
Esa última A átona se alarga y crece con la desesperación.
—Mamaaa… Mamaaaaaa…
La pregunta se desvanece. Siente desesperación y rabia, una pizca de rabia. ¿Qué más hay ahí adentro? Algo de incredulidad. ¿Cómo es posible? Las madres no abandonan a sus hijos. No es justo. Es algo que, sencillamente, no ocurre. «Abandonado» es una palabra que todavía no conoce. Yo todavía no la conozco. La ausencia de la palabra no anula el miedo, al revés, hace que se acumule más todavía, lo hace más insoportable, aplastante. Brotan las lágrimas, ahora es su turno, su único consuelo. Al menos puede llorar, el miedo las ha liberado, el cántaro del miedo rebosa. Las lágrimas fluyen por sus mejillas, por mis mejillas, se mezclan con el polvo de la harina en la cara: el agua, la sal y la harina amasan el primer pan de la pena. El pan que no se acaba nunca. El pan de la tristeza que nos alimentará durante los años venideros. Su sabor salado en los labios. Mi abuelo traga. Yo trago también. Tenemos tres años.
Mientras tanto, un carro azul celeste con un gallo pintado detrás levanta una nube de polvo a medida que se aleja del molino.
Es el año 1917. La mujer que lleva el carro azul celeste tiene veintiocho años. Es madre de ocho hijos. Todos dicen que es una mujer robusta, pálida y guapa. Su nombre lo confirma: Kala. Aunque dudo mucho que en esa época alguien conozca su significado en griego: «hermosa»; es Kala y punto. Solo un nombre. Son tiempos de guerra. La llaman «Gran Guerra» y su final se acerca. Como siempre, estamos en el bando perdedor. El padre de mi abuelo de tres años está en algún lugar del frente. Lleva haciendo la guerra desde 1912. Hace meses que no tienen noticias suyas. Regresa unos días, hace un bebé, se marcha. ¿Acaso cumplen órdenes, durante esos permisos? La guerra se alarga, harán falta más soldados. Pero a él no se le da bien engendrar futuros soldados: tiene una niña tras otra, siete en total. Probablemente termine en el calabozo al reunirse con su regimiento, un arresto por cada niña.
Las pocas monedas de plata ahorradas en previsión de una mala racha se han invertido ya, el granero está vacío, la mujer ha vendido todo lo que se podía vender: la cama de muelles y el cabecero de hierro —una rareza en aquel tiempo—, sus dos trenzas, el collar de monedas de oro de la boda. Los niños lloran de hambre. Solo queda un buey y el burro que tira ahora mismo del carro. Con el buey trata de arar. El otoño se está convirtiendo en invierno. Ha conseguido mendigar unos costales de trigo y ahora regresa del molino con tres sacos de harina. Sus hijas duermen entre los sacos del carro. A mitad de camino se detienen para que descanse el burro.
—Mamá, nos hemos dejado a Gueorgui.
Oye a sus espaldas una voz asustada. Es Dana, la mayor. Silencio.
Silencio.
Silencio.
Denso y pesado silencio. Silencio y un secreto que más adelante se irá transmitiendo año tras año. ¿Qué hace la madre, por qué permanece callada, por qué no da media vuelta inmediatamente con el carro y regresa al molino a toda prisa?
Son tiempos de guerra, la gente tiene corazón, no abandonarán a un niño de tres años. Además, es un varón, alguien lo recogerá y lo criará, por todas partes hay mujeres estériles ávidas de ser madres, tendrá mejor suerte. Trato de encontrar esas palabras en sus pensamientos. Pero allí solo hay silencio.
—Nos lo hemos dejado, nos lo hemos dejado —repite la hija a sus espaldas, entre lágrimas. No importa que la palabra sea otra: lo hemos abandonado.
Transcurre otro largo minuto. Imagino cómo miran desde ese minuto los rostros de los que aún no han nacido, aguantando la respiración. Allí están, asomándose por encima de la valla del tiempo, mi padre, mi tía, mi otra tía, allí está mi hermano, allí estoy yo, allí está mi hija, poniéndose de puntillas. De ese minuto y del silencio de esa joven mujer depende la aparición de todos ellos, y la nuestra también, a lo largo de los años. Me pregunto si la mujer sospecha cuántas cosas se están decidiendo. Por fin, alza la cabeza, como si despertara, vuelve en sí y mira a su alrededor. La llanura infinita de Tracia, los rastrojos quemados, la luz cambiante del ocaso, el burro que pasta su hierba seca, indiferente a todo, los tres sacos de harina que se acabarán justo en mitad del invierno, tres de sus seis hijas que aguardan lo que dirá su madre.
El pecado ya se ha cometido, ella ha titubeado.
Ha pensado, aunque solo sea por un instante, en dejarlo. El sonido de su voz es seco. Puedes volver si quieres. Le ha dirigido esas palabras a Dana, la mayor, de trece años. La decisión ha pasado de una a otra. No dice «regresemos», no dice «ve tú», no se mueve. Pero a pesar de todo mi abuelo de tres años tiene otra oportunidad. Dana salta del carro y echa a correr de vuelta por el camino de tierra.
Nosotros, los que nos asomamos a través de la valla de ese minuto, los que aún no hemos nacido, retiramos la cabeza y respiramos aliviados.
Va cayendo la noche, el molino ha quedado kilómetros atrás. Una niña de trece años corre por el camino de tierra, descalza, la brisa vespertina agita su vestido. Todo a su alrededor está desierto, corre para agotar su propio miedo, para dejarlo sin aliento. No mira hacia los lados, cada matojo parece un hombre al acecho, cada una de las espantosas historias de bandidos, hombres del saco, dragones, espíritus y lobos que escuchó por las noches galopa ahora en manada a sus espaldas, pisándole los talones. Si se diera la vuelta, se le echarían encima. Corro, corro, corro en esa tarde de septiembre, todavía calurosa, solo en mitad del campo sobre el barro seco del camino que noto más y más a cada paso, el corazón me late en el pecho, hay alguien acuclillado al borde del camino, pero no sé por qué tiene el brazo torcido hacia arriba de una forma tan rara, uf, no es más que un arbusto… Y allá se ven, a lo lejos, las primeras luces del molino… Allá debe de estar mi hermano de tres años… mi abuelo… yo.
Su madre, mi bisabuela, vivió hasta los noventa y tres años, viajó de un extremo a otro del siglo, formó parte también de mi infancia. Sus hijos crecieron, se dispersaron, la abandonaron, envejecieron. Solo uno de ellos se mantuvo siempre a su lado y continuó cuidándola hasta su muerte. El niño olvidado. La historia del molino entró en la crónica secreta de la familia, todos la susurraban, algunos con compasión por la abuela Kala y como testimonio de aquellos tiempos, otros haciendo bromas, algunos, como mi abuela, culpándola sin rodeos. Pero jamás se contó delante del abuelo. Tampoco él la contó jamás. Y jamás se separó él de su madre.
Fue una trágica ironía, del género que solemos encontrar en los mitos. Cuando la historia llegó hasta mí aquella tarde, la protagonista ya no estaba entre nosotros. Recuerdo que lo primero que sentí fue rabia e incredulidad, como si me hubiesen abandonado a mí mismo. Sentí mi enésima desconfianza en la justicia universal. Aquella mujer había llegado a la vejez gracias a los cuidados de su hijo, abandonado a los tres años. Quizá fuera ese su castigo. Vivir tantos años y tener cada día a su lado a aquel niño. El abandonado.
te odio, ariadna
Nunca le perdoné a Ariadna que traicionara a su hermano. Cómo puede alguien entregar el ovillo a aquel que asesinará a su hermano, infeliz y abandonado, embrutecido por la oscuridad. Un bellezón llegado de Atenas hace su aparición y a ella le explota la cabeza. Nada que deba sorprendernos, es una joven provinciana de la capital, justamente, de la capital y provinciana al mismo tiempo, que no conoce el mundo más allá de las habitaciones del palacio de papá, un palacio que no es en realidad sino otro laberinto, solo que algo más lujoso.
Dana regresa al molino, sola, en la oscuridad, y rescata a su hermano mientras Ariadna se cuida de que no se pierda por el camino el asesino de su propio hermano. Yo te odio, Ariadna.
Tomo la edición para niños de los mitos de la Grecia Antigua y, con un bolígrafo, dibujo dos cuernos de toro sobre la cabeza de Ariadna.
consuelo
—Abuela, ¿me voy a morir?
Tengo tres años, me he levantado de la cama, estoy en pie en medio de una pequeña habitación, me cubro el oído con una mano, duele, con la otra tiro de la mano de mi abuela y lloro como solo puede llorar un niño aterrorizado de tres años. Inconsolable. Mi bisabuela, la mismísima abuela Kala, con sus noventa y tantos años, con toda la muerte que ha vivido y los seres queridos que ha enterrado, una mujer áspera, su pelo enmarañado, está sentada en la cama, no menos asustada que yo. Es medianoche, la hora de las brujas, como ella misma solía decir. Yayaaa, me muero, yayaaa, grito presionándome el oído.
—No te vas a morir, hijo mío, tranquilo. Señor, Señor, pobrecito mío, hasta él sabe lo que es morirse…
Mi madre llega corriendo y nos encuentra así, abrazados, llorando en la oscuridad. Puedo proyectar claramente la escena: un niño de tres años, descalzo, con un pijama corto, y una anciana reseca que ronda los noventa, en camisón, y que, por cierto, moriría pocos días después. Lloran y hablan de la muerte. ¿Acaso ya rondaba la muerte, acaso un niño puede sentirla? No, hijo mío, no te vas a morir, repetía mi bisabuela para consolarme. Las cosas siguen un orden, mi niño, primero me moriré yo, después tu abuela y tu abuelo, y después… Aquello me hizo aullar aún más. Un consuelo fundado en una cadena de muertes.
Mi bisabuela murió exactamente una semana más tarde. Así, de nada en particular, estuvo en cama un par de días y se fue una Nochevieja. Es la primera muerte que recuerdo, aunque no me dejaron mirar. Estaba acostada en la cama, menuda y cerosa, como una muñeca anciana, pensé entonces, aunque las muñecas no envejecen. En medio del cuarto, casi rozando el techo, se erguía el árbol adornado con algodón, guirnaldas plateadas de papel de aluminio y aquellas frágiles bolas de los setenta que a lo largo de todo el año yacían cuidadosamente envueltas dentro de una caja sobre el armario. En cada una de esas rutilantes bolas de colores se reflejó mi bisabuela muerta durante aquella inolvidable Nochevieja.
Pero más temía yo por mi abuelo, que lloraba en silencio sentado a sus pies. Esta vez, abandonado para siempre.
Mucho más tarde, una noche de enero, mi abuelo se despediría también de nosotros, desde la misma cama, pues le aguardaba un largo viaje. Mamá me llama para ayudarla con los sacos…
palabras trofeo
Szervusz, kenyér, bor, víz, köszönöm, szép, isten veled…
Szervusz, kenyér, bor, víz…
Nunca olvidaré ese extraño rosario de palabras. Mi abuelo lo ensartaba en las largas noches de invierno que pasábamos juntos durante las vacaciones de mi infancia. «Hola», «pan», «vino», «agua», «gracias», «bonita», «adiós»… Inmediatamente después de la oración de mi abuela, susurrada de manera rápida y casi conspirativa, venían sus szervusz, kenyér, bor…
Decía que antes era capaz de hablar húngaro durante horas, pero que ahora, en la vejez, ya solo le quedaban ese puñado de palabras. Su trofeo del frente. Las siete palabras húngaras del abuelo que él atesoraba como cucharitas de plata. Con mucha probabilidad, la abuela sentía celos de ellas. Porque, a ver, qué necesidad tiene un soldado de conocer la palabra «bonita». Tampoco le parecía aceptable que se pudiera llamar al pan de una forma tan distinta y tan retorcida. Por Dios, por la Virgen, qué palabra tan fea. Qué gran pecado había cometido esa gente. Cómo se podía llamar «kenyér» al pan, y su enfado era sincero.
El pan es pan.
El agua es agua.
Sin haber leído a Platón compartía la abuela aquella idea de la corrección innata de los nombres. Los nombres eran correctos por naturaleza, daba igual que esa naturaleza resultara ser siempre la búlgara.
La abuela no dejaba escapar ocasión de decir que el resto de los soldados del pueblo habían traído del frente un reloj o una olla o todo un juego de cucharas y tenedores de plata. Robados, añadía mi abuelo, y no los habrán usado en la vida para comer, que me los conozco bien.
Pero la abuela y Hungría no estaban precisamente en disposición de mantener relaciones de amistad, entre ellas no reinaba un espíritu de entendimiento y cooperación, como decían los periódicos de entonces. Mucho más tarde comprendí la causa de aquella tensión.
Me parecía raro que a mi abuelo no le gustara hablar de la guerra. O mejor dicho, que no hablara de aquello que yo esperaba oír y que había visto en las películas, combates incesantes, ráfagas, rata-tata-tata-ta (todos nuestros juguetes eran metralletas y pistolas). Me recuerdo nítidamente preguntándole a cuántos fascistas había matado en el frente y recuerdo también cómo aguardaba la cifra, sediento de sangre. Aunque ya sabía que no podía atribuirse ningún muerto. Ni uno solo. Y me avergonzaba de él, esa es la verdad. El abuelo de Dima, del otro barrio, había disparado a treinta y ocho, la mayoría a bocajarro, y apuñalado a otros veinte en la barriga con su bayoneta. Dima daba un paso adelante, hundía dos palmos una bayoneta invisible en mi barriga y la retorcía. Creo que le di un buen susto cuando me quedé blanco, me desplomé en el suelo y comencé a vomitar. Es muy mala cosa que te claven una bayoneta en la barriga. Casi no lo cuento.
remedio vivo
Las babosas se arrastran lentamente por el periódico sin abandonarlo. Algunas se encogen asustadas, pegándose entre sí. Mi abuelo coge una con dos dedos, cierra los ojos, abre la boca y se la mete dentro lentamente, casi hasta la garganta. Traga. Me dan náuseas. Tengo miedo por el abuelo. Y me gustaría poder hacer lo que hace él. El abuelo tiene úlcera. Las babosas son su remedio vivo. Entran, avanzan por el esófago y se detienen en la cueva blanda del estómago, allí segregan un rastro viscoso que forma una especie de película protectora, una fina capa curativa que sella la herida. Aprendió la receta en el frente. ¿Salen acaso las babosas vivas e intactas luego por detrás, o mueren como voluntarias tras haber taponado la tronera de la mucosa estomacal?…
Una mano enorme me levanta y me coloca en el orificio de entrada de una cueva roja, cálida y húmeda. No resulta del todo desagradable, aunque le pone a una los pelos de punta. Ese algo rojo sobre lo que me depositan se estremece sin cesar, se contrae y se alza levemente, me obliga a seguir arrastrándome hacia el único pasillo disponible. A la entrada hay un obstáculo blando, no es difícil de salvar. Es como si se apartase solo, en todo caso reacciona al roce con mi cuerpo. Ahora llega un túnel, oscuro y suave, en el que me hundo con los cuernos hacia delante, como un toro lento. Dejo a mi espalda un rastro para marcar el camino de vuelta. Así voy más seguro. Bajar es fácil y además es un trecho corto. Al poco, el túnel se ensancha y termina en un espacio algo más amplio, una cueva bastante blanda pero diferente de la primera que atravesé. En un extremo observo una mancha más brillante, lacerada y que irradia calor. Paso lentamente sobre ella dejando un poco de baba. Este lugar, sin embargo, no me gusta nada. Es estrecho y oscuro, sofocante y claustrofóbico, parece que las paredes de la cueva se fueran encogiendo hasta aplastarme. Pero lo más terrible es un extraño líquido que las propias paredes vierten sobre mí y que empieza a escocer. No tengo fuerzas para moverme, es como una de esas pesadillas en las que uno avanza cada vez más y más lentamente, más lentamente, más…
Compadecerse de todo, ser a la vez aquel que se traga la babosa y la babosa tragada, el que come y a la que se comen… ¿Cómo olvidar aquellos pocos años en los que sabía hacerlo?
A veces, mientras escribe, se siente él como una babosa que se arrastra en dirección desconocida (aunque, de hecho, sí, conoce la dirección, es allí donde todo acaba) y va dejando tras de sí un rastro de palabras. Probablemente nunca lo recorrerá de vuelta, pero de camino, sin siquiera pretenderlo, tal vez su rastro cure alguna úlcera. Nunca la suya propia.
buen viaje
Y sin embargo, mi abuelo tenía su secreto de la guerra. Aquella noche de enero, cuando quiso que nos quedáramos los dos a solas, se abrió un resquicio de aquello que había callado… Me llamó a mí, el mayor de sus nietos, llevaba su nombre, tenía veintisiete. Estábamos allá en su cuartito, con su techo bajo y su ventanuco, allá donde había crecido junto a sus siete hermanas y donde pasaba yo mis vacaciones de verano cuando era niño. Apenas podía hablar, debido a un ictus reciente. Estábamos solos, se acercó al chifonier y estuvo largo rato hurgando dentro de un cajón, y de allí, de debajo del periódico que cubría el fondo, sacó una simple hoja de cuaderno, doblada en cuatro, muy arrugada y amarillenta. No la desplegó, me la puso en la mano y me hizo un gesto para que la escondiera. Luego nos quedamos sentados allí, abrazados, como cuando yo era niño. Se oyeron entonces los pasos de mi padre frente a la casa, y nos separamos. Dos días después, el abuelo se fue. Estábamos a finales de enero.
Vino a despedirlo mucha gente. Seguramente se habría sentido turbado de haberlo visto. Los hijos y las hijas de sus siete hermanas llegaban de todas partes, depositaban alguna triste flor de invierno junto a su cabeza y le dejaban encargos para el más allá. Por estos lares el difunto es algo parecido a un correo exprés. En fin, tío, dale saludos de mi parte a mamá cuando la veas. Dile que estamos bien, que la pequeña Dana está a punto de graduarse con todo sobresalientes. Dile también que su otra nieta se marchó a Italia. De momento solo friega platos, pero no hay que perder la fe. Pues nada, tío, que tengas buen viaje. A continuación el sobrino que le ha dado esas instrucciones besa la mano del difunto y se retira. Al cabo de un rato vuelve otra vez, pide disculpas, se le olvidó comentarle que vendieron la casa del pueblo, pero la compró buena gente, de lejos, de Inglaterra. Bueno, adiós otra vez y buen viaje. En estas tierras del sudeste la gente no dice «que en paz descanse» o «que Dios lo tenga en su gloria»… Tan solo desean buen viaje. Buen viaje.
pasillo lateral
Me contaba una amiga que, siendo niña, estaba convencida de que Hungría estaba en el cielo. Su abuela era húngara y todos los veranos viajaba hasta Sofía para visitar a su hija y a su querida nieta. Iban todos a recibirla al aeropuerto. Llegaban allí con mucha antelación y estiraban la cabeza como pollos hasta que se les agarrotaba el cuello y su madre decía: ahora mismo aparecerá tu abuela. La abuela de Hungría que siempre venía del cielo. Me gusta esa historia, la archivo enseguida. Supongo que, cuando murió, la abuela húngara simplemente se quedó allá arriba, en la Hungría celestial, agitando la mano desde alguna nube, solo que ya no volverá a aterrizar.
el chifonier de la memoria
Cuatro meses después, a mediados de mayo, viajé hasta Hungría en un viejo Opel. Había propuesto al periódico en el que trabajaba un artículo sobre los cementerios militares búlgaros de la Segunda Guerra Mundial. El más grande está en Harkány, en el sur de Hungría.
El jefe dio el visto bueno y ahí estaba yo, atravesando Serbia por carretera. Harkány, antaño un pequeño pueblo y hoy una pequeña ciudad, se encuentra cerca del lugar donde se libraron las batallas del Drava. Al cabo de un rato dejé la autopista y elegí una ruta diferente por Stracin, Kumanovo, Pristina, para luego desviarme hacia Kriva Palanka, vía Niš, Novi Sad… Quería pasar por todos los caminos que mi abuelo había recorrido a pie en medio del barro durante aquel invierno de 1944. Había estudiado cuidadosamente todos los mapas militares que se conservan con los movimientos del 11.º Regimiento de Infantería de Sliven, 3.ª División de Infantería, Primer Ejército. Mientras conducía, llevaba en mi bolsillo aquel papelito doblado en cuatro. En él había anotada una dirección húngara.
Llegué a Harkány. Decidí que ya habría tiempo para el cementerio militar. Antes quería encontrar una casa. Estuve deambulando un rato hasta dar con la dirección anotada en el papel. Gracias a Dios, no había cambiado de nombre en los últimos cincuenta años. Detuve el coche al final de la calle y eché a andar buscando el número. Solo entonces me di cuenta de que en realidad no sabía qué esperar de aquella visita tardía. Mi abuelo había vivido aquí, acantonado durante unas pocas semanas de calma previas al combate. Feliz e inquieto al mismo tiempo. Ahí está la casa, construida antes de la guerra. Es más grande que la de mi abuelo, la observo con algo de envidia, es más centroeuropea. Tiene un gran jardín repleto de plantas en flor, pero los tulipanes de mi abuela son más bonitos, me digo de paso. En el fondo del jardín hay un cenador y allí está sentada una mujer de la edad de mi abuelo, con el pelo blanco y bien arreglado, sin pañuelo. Me doy cuenta de que es imposible saber con certeza quién es. En cincuenta años las casas cambian de habitantes, las personas se mudan, mueren. Empujo la puerta de entrada y una campanita anuncia mi llegada. De la casa surge un hombre de más de cincuenta años. Saludo en inglés, podría haberlo hecho también en húngaro gracias a las clases de mi abuelo, pero de momento me lo ahorro. Por suerte, él también habla inglés. Le explico que soy un periodista búlgaro, hasta le enseño mi carnet del periódico y le digo que estoy preparando un reportaje sobre los soldados búlgaros que lucharon aquí durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ha visitado ya el cementerio?, me pregunta el hombre. Le digo que aún no. Me interesa mucho lo que saben las personas que viven aquí, lo que recuerdan. Él me invita por fin a pasar al cenador donde está la mujer mayor.
Es mi madre, dice. Nos estrechamos las manos. Un apretón leve, desconfiado. La memoria la está abandonando, explica él. Ya no recuerda qué comió ayer, pero sigue recordando la guerra, sí que había soldados búlgaros aquí, creo que hasta estuvieron acantonados en la casa. Luego se gira hacia ella y me imagino que le explica quién soy y de dónde vengo. Solo ahora repara en mí. Su memoria es un chifonier, una cómoda llena de cajones, noto cómo se abren los cajones que llevaban tanto tiempo cerrados con llave. Transcurre un largo minuto, claro, es necesario remontarse más de cincuenta años. Al hombre parece que le incomoda ese silencio. Le hace una pregunta. Ella gira la cabeza levemente sin apartar los ojos de mí. Podría pasar por un tic, por una respuesta negativa o por parte de su propio monólogo interior. El hombre se vuelve hacia mí y me dice que a finales de enero tuvo un ligero derrame cerebral y ha perdido bastante memoria.
—¿A finales de enero?
—Sí —responde algo sorprendido. Qué le importará eso a un extranjero.
—Mi abuelo luchó por estas tierras —le digo.
El hombre traduce. No sé explicarlo, pero estoy seguro de que me ha reconocido. Tengo justo la edad que mi abuelo tenía entonces. Mi abuela solía decir que soy su viva imagen, la misma nuez, larguirucho y encorvado, los andares distraídos y la nariz algo torcida. La anciana le dice algo a su hijo, él se levanta de un brinco, pide perdón por no haberme preguntado y me ofrece dulce de guindas y café. Acepto porque tengo ganas de alargar la visita y él se mete en la casa. Por fin estamos solos en el cenador, sentados a ambos lados de una tosca mesa de madera. La mesa es muy vieja, me pregunto si mi abuelo se habrá sentado en este mismo cenador. La primavera se ha vuelto loca, zumban las abejas, flotan en el aire fragancias sin nombre como si el mundo acabara de ser creado y no tuviera pasado ni futuro, un mundo en toda su inocencia previo al cómputo del tiempo.
Nos estamos mirando. Entre nosotros se extienden cerca de sesenta años, un hombre al que ella recuerda con veinticinco años y a quien yo despedí unos meses atrás a sus ochenta y dos. Y ningún idioma en el que podamos decirnos todas estas cosas.
Tuvo que ser guapa esta mujer. Trato de verla con los ojos de mi abuelo en enero de 1945. En medio de toda la fealdad, del barro y de la muerte de la guerra, llegas (llego) a un hogar europeo habitado por una joven rubia de veintipocos, de piel bonita y ojos grandes. Dentro hay un gramófono, es la primera vez que ves uno, la música que brota de él no es como ninguna otra que hayas escuchado antes. Ella lleva puesto un vestido largo de capital. La casa es luminosa y tranquila, un rayo de sol se filtra por los visillos y cae justo en el jarrón de porcelana sobre la mesa. Como si nunca hubiera estallado una guerra. Ella lee sentada en una silla junto a la ventana. Un ruido me arranca de la escena. Sus gafas acaban de caer al suelo, se las devuelvo. Da miedo recorrer así, en un instante, medio siglo. El hermoso rostro se arruga y envejece en unos instantes. Al principio tenía intención de mostrarle el papel de mi abuelo, pero de pronto decido no hacerlo. Tenemos solo unos pocos minutos a solas (qué lista ha sido al echar a su hijo).
Frente a ella está el nieto de aquel hombre. Así que las cosas salieron como debían. Por fin ha llegado la carta viva, enviada con tanto retraso. Así que sobrevivió. Regresó con su mujer y su hijo de pocos meses, el hijo creció, tuvo un hijo… Y aquí está su nieto, sentado frente a ella. La vida dio un giro, a ella la olvidaron y superaron, todo salió como debía… Una lágrima aplazada desde entonces cae y se pierde en el laberinto infinito de arrugas de la palma de su mano.
Me toma de la mano y, sin apartar sus ojos de los míos, dice lentamente y en perfecto búlgaro: «hola, gracias, pan, vino…». Yo continúo en húngaro, szép (bonita). Se lo dije como si transmitiera un mensaje secreto de mi abuelo muerto y ella lo entendió. Apretó mi mano con más fuerza y luego la soltó. Las últimas dos palabras búlgaras que escuché de sus labios fueron «adiós» y «Gueorgui». Mi abuelo y yo llevábamos el mismo nombre. Su hijo apareció con el café, enseguida notó que su madre había llorado, pero no se atrevió a preguntar. Tomamos café, le pregunté a qué se dedicaba, era veterinario (como mi padre, estuve a punto de decir, pero me limité a dar un sorbo de café).
¿Sigue vivo su abuelo?, me preguntó el hijo amablemente. Murió en enero, respondí. Cuánto lo siento, mis condolencias… Estaba claro que no sospechaba nada. Le habían ahorrado todo aquello, ella lo había decidido así. Aunque también es posible que fueran imaginaciones mías. Todo el tiempo evité mirarlo para no encontrar demasiados parecidos. El mundo está lleno de hombres de nariz torcida y nuez prominente. Me levanté para irme, besé la mano de la anciana. Su hijo me acompañó hasta la puerta. Al despedirnos retuvo mi mano un poco más y por un instante pensé que lo sabía todo. Lo solté rápidamente y me dirigí hacia el coche a la vuelta de la esquina. Abrí la hoja de papel de mi abuelo. Sobre la dirección, perfilada a lápiz, la mano de un bebé de 1945. Quién sabe si no era la misma que acababa de apretar al despedirme.
el honrado huye cuando lo persiguen