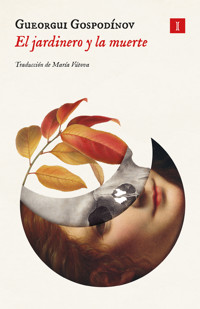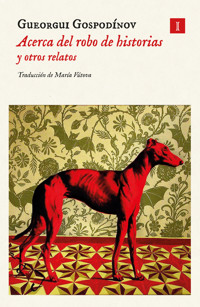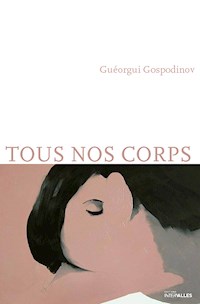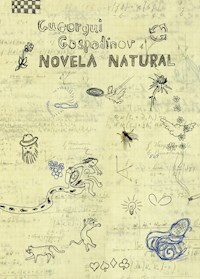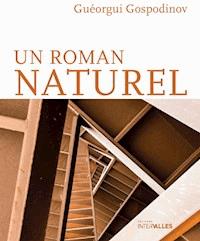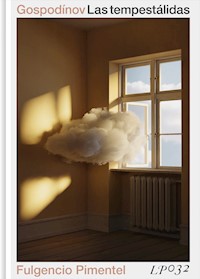
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La principal
- Sprache: Spanisch
El enigmático flâneur conocido como Gaustín inaugura en Zúrich una clínica para enfermos de alzhéimer. Sus instalaciones reproducen las distintas décadas del siglo XX al detalle, lo que permite a los pacientes regresar al escenario de sus años de plenitud. Pronto, un número creciente de ciudadanos perfectamente sanos solicita ingresar en la clínica con la esperanza de huir del callejón sin salida en que se han convertido sus vidas. Pero este «cronorrefugio» no puede contener por sí solo un sueño tan seductor y la idea se propaga por toda la Unión Europea. Es entonces cuando el pasado invade el presente como una ola devastadora. Ensueño distópico y sembrado de premoniciones, el ganador del Premio Strega es un viaje de ida y vuelta al continente del ayer y un examen severo de nuestra relación íntima y política con la nostalgia. «Una monografía literaria del don humano más delicado de todos: el sentido del tiempo y del paso del tiempo. Pocas veces llegan a nuestras manos libros tan locos y maravillosos como este». —Olga Tokarczuk Gospodínov ha entrado en la primera división de los autores europeos. Se aleja de las tierras de lo comercial y la convención, salvándose no solo a sí mismo, sino a la literatura (¡y, con ella, al mundo!). —Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original:Времеубежище
© 2020 Gueorgui Gospodínov. All rights reserved
© 2022 María Vútova y César Sánchez por la traducción
© 2022 Morten Lasskogen por la imagen de cubierta
© 2022 Kostadín Krustev por el retrato del autor
© 2022 Fulgencio Pimentel por la presente edición
www.fulgenciopimentel.com
ISBN: 978-84-19737-00-7
Primera edición: diciembre de 2022
Editor: César Sánchez
Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto G. Marcos
Comunicación: Félix González
Contenido
I
Una clínica del pasado
II
La decisión
III
Un país tomado como ejemplo
IV
Referéndum por el pasado
V
Discretos monstruos
A mi madre y a mi padre, que siguen limpiando de maleza los sempiternos campos de fresas de la infancia
Todos los personajes reales de esta novela han sido inventados. Solo los inventados son reales.
Nadie ha inventado todavía una máscara antigás y un refugio antiaéreo contra el tiempo.
Gaustín. Cronorrefugio.1939
Pero ¿a través de qué órgano percibimos el tiempo? ¿Me lo puedes decir?
Thomas Mann. La montaña mágica (Trad. Isabel García Adánez)
El hombre es la única máquina del tiempo de la que disponemos.
Gaustín. Contra las utopías.2001
¿Dónde vivir, sino en los días…?
Philip Larkin. Días (Trad. Damián Alou y Marcelo Cohen)
Oh, yesterday came suddenly…
Lennon/McCartney
Si la calle fuera el tiempo, y él estuviera al cabo de la calle.
T. S. Eliot. The Boston Evening Transcript (Trad. Andreu Jaume)
Debería haber un momento preciso para semejante palabra: ¡ayer, ayer y ayer!…
Gaustín/Shakespeare
La novela acude de urgencia con las luces encendidas y la sirena puesta.
Gaustín. Emergency Novel. Brief Theory and Practice
… Dios hace que el pasado se repita.
Eclesiastés (3:15)
El pasado se distingue del presente en un rasgo sustancial: nunca transcurre en la misma dirección.
Gaustín. Física del pasado. 1905
En cierta ocasión, de niña, dibujó un animal, del todo irreconocible.
Qué es, pregunté.
A veces es tiburón, a veces es león y, otras veces, nube, contestó.
Ajá. Y, ahora mismo, ¿qué es?
Ahora es un escondite.
G. G. Inicios y finales
I
Una clínica del pasado
Y bien, el tema es la memoria. Tempo: andante, tendiendo a andante moderato, sostenuto. Probablemente la zarabanda, de solemnidad templada y con un segundo tiempo prolongado, estaría bien para empezar. Händel mejor que Bach. Repetición rigurosa a la vez que desplazamiento hacia delante. Moderado y solemne para empezar. Luego todo puede —y debe— desmoronarse.
1,
En un momento dado, les dio por computar el tiempo. Cuándo dio comienzo el tiempo, en qué momento se concibió el mundo. A mediados del xvii, un obispo irlandés, Usher, quiso ofrecer un cálculo preciso. No solo el año, sino la fecha exacta del inicio de los tiempos: el 22 de octubre del 4004 a. de C. Y cayó en sábado, por si había dudas. Algunas fuentes aseguran que Usher señaló también la hora: a eso de las seis de la tarde. ¿Sábado por la tarde? Por mi parte, lo compro totalmente. En qué otro momento de la semana, aburrido de la vida, iba a ponerse el Creador a engendrar el universo. Y a procurarse, de paso, algo de compañía.
Usher dedicó toda su vida al asunto. La obra en sí alcanzaba los dos mil folios, en latín. Dudo que muchos hicieran el esfuerzo de leerla de cabo a rabo. Sin embargo, se hizo tremendamente conocida; quizá no la obra como tal, pero sí el sagaz descubrimiento. Muy pronto las biblias de la isla empezaron a salir de imprenta indicando la fecha y la cronología de Usher. Esta teoría acerca de una tierra jovencísima —de un tiempo jovencísimo, diría yo— conquistó el mundo cristiano. Es preciso recordar que científicos de la talla de Kepler y sir Isaac Newton también dataron la obra de Dios en un momento preciso, más o menos rondando la fecha de Usher. No obstante, para mí, lo más sorprendente no es el año decretado ni tampoco su proximidad en el tiempo, sino la elección de un día concreto.
El 22 de octubre, cuatro mil cuatro años antes de Cristo, a eso de las seis de la tarde.
En algún momento en torno a diciembre de 1910 cambió el carácter humano. Lo dice Virginia Woolf. Y uno puede imaginarse aquel diciembre de 1910, en apariencia como los demás, gris, frío, oliendo a nieve recién caída. Pero se desencadenó algo. Algo que muy pocos pudieron percibir.
El 1 de septiembre de 1939, por la mañana, temprano, llegó el final del tiempo humano.
2,
Años después, cuando muchos de sus recuerdos se habrían dispersado como palomas despavoridas, él todavía sería capaz de recordar aquella mañana en la que caminaba sin rumbo por las calles de Viena y en la que un menesteroso adornado con el bigote de García Márquez vendía periódicos bajo el sol madrugador de marzo. Recordaría también cómo se levantó un poco de aire que dejó un reguero de periódicos desperdigados, y cómo quiso echar una mano y alcanzó un par para devolvérselos al vagabundo. Quédese con uno, le dijo García Márquez.
Gaustín —vamos a llamarlo así, aunque él mismo usaba este nombre como gorro de invisibilidad— conservó el periódico y tendió un billete demasiado grande para la ocasión. El menesteroso lo restregó en su mano antes de balbucear: «Yo… no tengo cambio». Sonó tan absurdo en la mañanita vienesa que los dos rompieron a reír.
Gaustín sentía por los necesitados amor y recelo, esas eran las palabras y siempre en esa dualidad. Los amaba y los temía como se ama y se teme aquello que has sido o esperas ser un día. Sabía que, tarde o temprano, se uniría a sus ejércitos, si hemos de recurrir al cliché. Imaginó por un instante las largas filas de vagabundos marchando por la Kärntner Straße, por Graben. Por afinidad, él era uno de ellos, si bien algo peculiar. Un vagabundo en el tiempo, por así decirlo. Debido a circunstancias poco menos que azarosas, se veía con la suficiente cantidad de dinero como para posponer la transformación del infortunio metafísico en sufrimiento físico.
Por el momento se servía de una de sus profesiones, la de psiquiatra gerontólogo. Sospechaba yo que hurtaba los historiales de sus pacientes para refugiarse en ellos, para establecerse durante esos lapsos en un lugar o en un tiempo ajenos. Por lo demás, en su cabeza había tal maraña de tiempos, voces y lugares que las opciones estaban claras: o se ponía de inmediato en manos de sus colegas psiquiatras o acabaría haciendo algo por lo que los mismos psiquiatras se verían obligados a encerrarlo.
Gaustín tomó el periódico, caminó hasta un banco y se sentó. Vestía borsalino y una gabardina oscura bajo la que asomaba un jersey de cuello vuelto, calzaba ajados zapatos de piel y cargaba una cartera de cuero de un noble bermejo mortecino. Parecía recién apeado de un tren proveniente de otra década. A ojos de cualquiera, habría podido pasar por un anarquista discreto, un jipi entrado en años o por predicador de alguna secta de segunda.
Pues bien, se sentó en el banco y leyó el nombre del periódico: Augustín. Edición de los vagabundos. Parte del periódico la escribían ellos mismos; el resto, periodistas profesionales. En alguna parte de la esquina inferior izquierda de la penúltima página, el recoveco más invisible en un periódico, todo el mundo lo sabía, estaba la nota. Su mirada se detuvo en ella. Una débil sonrisa que denotaba más amargura que alegría le atravesó el rostro. Tenía que volver a desaparecer.
3,
Hace tiempo, cuando al señor Alzheimer aún se lo mencionaba más que nada en chistes, «qué diagnóstico te han dado, pues era un nombre masculino, calla, lo tengo en la punta de la lengua», apareció en un pequeño periódico una de esas notas que leen cinco personas y cuatro olvidan al instante.
He aquí, en síntesis, la noticia:
Cierto facultativo de una clínica geriátrica vienesa lindante con los Wienerwald, el doctor G. —se mencionaba solo la inicial—, por más datos, aficionado a los Beatles, había decidido decorar su gabinete en plan sesentero. Primero consiguió un tocadiscos de baquelita. Después colgó pósteres de la banda, el célebre Sgt. Pepper's incluido… En algún mercadillo se hizo con un aparador viejo y lo llenó de todo tipo de cachivaches de los sesenta: jabones, cajetillas de tabaco, una colección de Volkswagen escarabajo, Cadillac y Mustang rosas en miniatura, carteles de películas, postales de actores… La nota añadía que su mesa de trabajo se encontraba abarrotada de revistas antiguas y que el propio doctor vestía un jersey de cuello vuelto bajo la bata blanca.
Como era de esperar, no había foto, la nota entera no superaba las treinta líneas, arrinconada abajo a la izquierda. El quid de la noticia consistía en que el médico se había dado cuenta de que sus pacientes con problemas de memoria remoloneaban más de lo habitual en su despacho, se volvían parlanchines; en otras palabras, se sentían cómodos. Ah, y que los intentos de fuga de la que, por lo demás, era una clínica de renombre, habían disminuido drásticamente.
La nota no tenía autor, la firmaba el equipo editorial.
Aquella era mi idea, llevaba años en mi cabeza, y ahora, por lo visto, alguien se me había adelantado. (Mi idea implicaba una novela, no una clínica, lo reconozco, pero tanto da).
Yo compraba aquel periódico callejero siempre que se me presentaba la ocasión. En parte, por afinidad hacia quienes lo escribían —una larga historia, está en otra novela—, pero también debido a la certeza —llamémoslo «superstición personal»— de que era precisamente de esa manera, a través de un trozo de periódico, como las cosas que deben sernos dichas se posan junto a nosotros o nos abofetean en toda la cara. Y en esto jamás me he equivocado.
Se decía en la nota que la clínica se encontraba en el mencionado bosque vienés, sin otros datos. Investigué los centros geriátricos de la zona. Había al menos tres. El que yo buscaba resultó ser el último, no podía ser de otra forma. Me hice pasar por periodista; se trataba de un embuste menor: contaba con la acreditación de un periódico, entraba gratis en los museos, a veces hasta escribía alguna cosilla. En realidad, ejercía el análogo —harto más inofensivo y resbaladizo— oficio de escritor, que por lo demás resulta inútil para legitimarse en estos casos.
Me costó lo mío, pero logré llegar hasta la gerente de la clínica. Cuando comprendió el motivo de mi visita, se volvió repentinamente refractaria a toda comunicación. La persona a la que busca ya no está con nosotros, desde ayer. ¿Puedo saber el motivo? Fue una renuncia de mutuo acuerdo, contesta, penetrando el intransitable lodazal del lenguaje administrativo. ¿Fue despedido?, mi sorpresa era sincera. Como le he dicho, sucedió de mutuo acuerdo. ¿Por qué quiere saberlo? Bueno, hace una semana leí en el periódico una noticia interesante… En el mismo instante en que pronuncié la frase me di cuenta de mi error. ¿Se refiere a la noticia sobre los intentos de fuga en esta clínica? Hemos interpuesto una querella y esperamos que se retracten. Entendí que era inútil quedarme más tiempo. Entendí también el porqué de la renuncia de mutuo acuerdo. ¿Cómo se llamaba el médico?, le pregunté mientras salía, pero ella atendía ya una llamada telefónica.
No me fui enseguida de la clínica, encontré el ala de los despachos y vi a un obrero quitar el cartel de la tercera puerta de la derecha. Por supuesto, aquel era el nombre, lo había sospechado desde el principio.
4,
Dar con el rastro de Gaustín, que cambia de una década a otra igual que nosotros cambiamos de vuelo en el aeropuerto, es una oportunidad que se presenta una vez cada cien años. Gaustín, a quien primero inventé y más tarde conocí en carne y hueso. O fue al revés, ya no me acuerdo. El amigo invisible, más visible y real que yo mismo. El Gaustín de mi juventud. El Gaustín de mi sueño de ser otro, de estar en otro lugar, de habitar otro tiempo, otras estancias. Compartíamos la misma obsesión por el pasado. La diferencia era pequeña pero significativa. Yo seguía siendo extranjero en todas partes, mientras que él se desenvolvía igual de bien en todos los tiempos. Yo aporreaba las puertas de ciertos años, mientras que él ya estaba allí, me abría las puertas, me hacía pasar y se largaba.
La primera vez que llamé a Gaustín fue para hacerle firmar tres líneas que me asaltaron sin más, de ninguna parte, como llegadas de otro tiempo. Lo intenté durante meses, pero no pude añadir nada más:
Por la mujer el trovador fue creado
puedo repetirlo
fue ella quien creó al Creador…
El nombre me vino una noche en sueños, escrito sobre una encuadernación de cuero, «Gaustín de Arlés, siglo xiii». Recuerdo que, todavía en sueños, me dije: esto es. Luego apareció el propio Gaustín. Quiero decir, alguien que se le parecía y a quien en mi cabeza comencé a llamar así.
Fue a finales de los ochenta. Debo de tener la historia guardada por ahí.
5, Gaustín. Primer encuentro
Así es como prefiero presentárselo. La primera vez que lo vi fue en uno de los habituales seminarios de literatura junto al mar, a principios de septiembre. Una tarde estábamos en un chiringuito de la playa, todos sin excepción escritores en ciernes, solteros, inéditos, habitantes de esa agradable franja entre los veinte y los veinticinco años de edad. El camarero apenas lograba tomar nota de todas las rakías, ensaladas mixtas y snezhankade yogur y pepino. Cuando por fin nos callamos, abrió por primera vez la boca el joven sentado al extremo de la larga mesa, que por lo visto aún no había podido formular petición alguna.
Una cápsula de crema, por favor.
Lo pronunció con la seguridad de quien ordena un curasao azul o un pato a la naranja.
En el largo silencio que sobrevino solo se oyó la brisa marina arrastrando una botella de plástico vacía.
¿Perdón?, acertó a decir el camarero.
Una cápsula de crema, si es tan amable, repitió él con el mismo orgullo contenido.
Nosotros también estábamos asombrados, pero muy pronto las charlas alrededor de la mesa regresaron a la anterior algarabía. Al poco los platos y las copas cubrieron el mantel. Lo último que sirvió el camarero fue un pequeño plato de porcelana con filo dorado. En medio del platito se alzaba con elegancia, o eso me pareció, la cápsula de crema de leche. Se la fue bebiendo tan despacio que le duró toda la noche.
Ese fue nuestro primer encuentro.
Al día siguiente traté de acercarme a él. A partir de ahí y durante el resto de la semana de estancia, nos olvidamos por completo del seminario. Ninguno de los dos era especialmente parlanchín, así que pudimos disfrutar de maravillosos ratos paseando y nadando, en un mutuo silencio compartido. Pese a todo, supe que vivía solo, que su padre había fallecido hacía mucho y su madre había emigrado ilegalmente por tercera vez —él guardaba la sincera esperanza de que fuese la última— a Estados Unidos.
Supe que a veces escribía historias de finales del siglo pasado, este fue el enunciado exacto que utilizó, y yo apenas pude contener mi curiosidad, fingiendo que aquello que me contaba era de lo más normal. El pasado le intrigaba en especial. Exploraba casas viejas, abandonadas, en ruinas, hurgaba en los escombros, revisaba desvanes y baúles, recolectaba todo tipo de cachivaches. De tanto en tanto conseguía vender algo a anticuarios o conocidos y así mal que bien lograba mantenerse. Pensé que su modesta comanda de la otra noche no ofrecía demasiadas esperanzas en los réditos de su oficio. Por eso, cuando me dijo de pasada que en ese momento disponía en su poder de tres cajetillas de cigarrillos Tomassián de 1937, desempolvados, calidad «doble extra», me ofrecí enseguida, como fumador empedernido, a comprarle las tres. ¿De verdad?, me preguntó. Siempre he querido probar un Tomassián tan añejo, respondí, y él se precipitó hacia su bungaló. Deleitado, me contemplaba encender el cigarrillo con auténticas cerillas alemanas de 1928 (obsequio suyo) y me preguntaba qué sabor le encontraba yo por ventura al año 1937. Picante, acerté a responder. Los cigarrillos eran verdaderamente fuertes, no tenían filtro y producían mucho humo. Seguramente se deba al bombardeo de Guernica de aquel año, dijo Gaustín en voz baja. O al Hindenburg: fue el mayor dirigible del mundo, se incendió aquel mismo año, creo que fue el 6 de mayo, a unos cien metros de altura, justo antes de aterrizar, con noventa y siete personas a bordo. Recuerdo que los periodistas radiofónicos lloraban en directo. Semejantes acontecimientos sedimentan sin duda sobre las hojas de tabaco…
Casi me atraganto. Apagué el cigarrillo, pero no dije nada. Hablaba como un testigo ocular que solo tras muchos esfuerzos ha superado lo ocurrido.
Opté por cambiar radicalmente de tema y ese día por primera vez le pregunté por su nombre. Llámame Gaustín, dijo, y sonrió. Encantado. Ismael, contesté, para seguir con la broma. Pero pareció no oírme, dijo que le había gustado aquel poema con el epígrafe de Gaustín, lo cual, he de reconocer, me hizo tilín. Además, prosiguió muy serio, reúne mis dos nombres: Agustín Garibaldi. Mis padres nunca se pusieron de acuerdo acerca de cómo llamarme. Mi padre insistía en ponerme Garibaldi. Era su mayor fan. Mi madre, siguió Gaustín, una mujer reservada e inteligente, admiradora de san Agustín, que había cursado sus buenos tres semestres de Filosofía, decidió sumar el nombre del santo. Ella siguió llamándome Agustín, y mi padre, mientras vivió, Garibaldi. De ese modo se unieron en mí la teología temprana y la revolución tardía.
En líneas generales, con esto se agota toda la información concreta que intercambiamos en esos cinco o seis días del seminario, que ya tocaba a su fin. Cierto que recuerdo unos cuantos silencios de especial relevancia, pero sinceramente no sé cómo contarlos.
Ah, sí, mantuvimos otra breve charla el último día. Conocí entonces que Gaustín había ocupado una casa abandonada en una pequeña ciudad en las estribaciones de los montes Balcanes. No tengo teléfono, pero las cartas sí llegan. Me pareció infinitamente solitario… e imperteneciente. Esta es la palabra en la que pensé entonces. Imperteneciente a nada en el mundo, mejor dicho, a nada en el mundo actual. Contemplamos la generosa puesta de sol, silenciosos. De los matorrales a nuestras espaldas se levantó una nube de insectos. Gaustín los siguió con la mirada y dijo que para nosotros no era más que otra puesta de sol, pero para aquellas efímeras, también llamadas «cachipollas», era el ocaso de sus vidas. O algo por el estilo. Tontamente solté que aquello, bueno, no era más que una metáfora algo gastada. Me miró asombrado, pero no dijo nada. Solo al cabo de unos minutos dijo: Para las moscas no existen las metáforas.
… En octubre y noviembre de 1989 tuvieron lugar sucesos descritos ad nauseam. Yo pasé aquellos días manifestándome por calles y plazas. No se me ocurrió ponerme a escribirle a Gaustín, tenía otros asuntos en mente: preparaba mi primer libro, iba a casarme. Necias excusas, por supuesto, pero pensé en él a menudo. Él tampoco me escribió a mí.
Recibí la primera postal el 2 de enero de 1990. Una felicitación navideña sin sobre y protagonizada por una Snezhanka1 que se daba un curioso aire a Judy Garland. Era la clásica imagen en blanco y negro, coloreada después a mano; la Doncella sujetaba una varita mágica que apuntaba al año 1929, impreso en gruesos caracteres. En el reverso, escritas con pluma estilográfica, podían leerse las señas y una breve felicitación con todos los er y los yat que desaparecieron del búlgaro tras la reforma ortográfica de 1945. El mensaje terminaba con un: «Me atrevo a llamarme tuyo, Gaustín». Enseguida le escribí una carta celebrando la grata sorpresa de su carta y reconociendo de todo corazón su exquisita mistificación.
Recibí una respuesta esa misma semana. Abrí el sobre con cuidado, dentro había dos folios de un verde pálido con filigranas, caligrafiados solo por un lado con la misma letra exquisita y una rigurosa observación de la antigua ortografía —si mal no recuerdo, la normativa del ministro Omárchevski de los años veinte—. Me decía que no salía a ningún lado, pero que se encontraba estupendamente. Se había suscrito al diario Zorá, «editado con la mayor objetividad por el caballero Krápchev», y a la revista Zlatorog, para estar al tanto, al fin y al cabo, de cómo evolucionaba la literatura. Me preguntaba por mi opinión sobre la suspensión de la Constitución y del Parlamento por parte del rey yugoslavo AlejandroI el día seis del mes en curso, de lo que el diario Zorá informó oportunamente al día siguiente. Concluía su carta con una posdata en la que se excusaba por no haber entendido a qué me refería con lo de su «exquisita mistificación».
Releí la carta unas cuantas veces, la estuve toqueteando y olisqueando con la esperanza de descubrir una pizca de ironía. En vano. De tratarse de un juego, Gaustín me invitaba a tomar parte en él sin ninguna indicación sobre el reglamento. Pues bien, decidí seguirle el juego. Puesto que no tenía ningún conocimiento acerca del maldito 1929, tuve que pasarme los tres días siguientes rebuscando en la hemeroteca entre los viejos números de Zorá. Me informé bien sobre el príncipe AlejandroI. Por si acaso, eché un ojo a los sucesos contemporáneos: «Trotski expulsado de la URSS», «Los alemanes firman el pacto Briand-Kellogg», «Mussolini firma acuerdo con el papa», «Francia niega asilo político a Trotski»; un mes después: «Alemania niega asilo político a Trotski», llegué incluso hasta «Wall Street se desploma», del 24 de octubre. Todavía en la biblioteca le escribí a Gaustín una breve y, según me pareció, fría respuesta en la que de manera concisa compartía mi opinión —que guardaba sospechosa similitud con la del editor, el señor Krápchev— acerca de los acontecimientos en Yugoslavia y le rogaba que me enviara las cosas en las que estaba trabajando, con la esperanza de que arrojasen cierta luz sobre qué estaba pasando exactamente.
Su siguiente carta no llegó hasta pasado un mes y medio. Se disculpaba diciendo que le había atacado «una terrible influenza» y que no había podido hacer nada. Entre otras cosas, me preguntaba si creía que Francia ofrecería asilo a Trotski. Dudé mucho de si poner fin, de una vez por todas, a toda aquella historia, pero opté por seguir un poco más. Le di algunos consejos sobre la influenza, que, por cierto, él mismo había leído en Zorá: le recomendé que no saliera y que todas las noches pusiera los pies en remojo en agua caliente saturada de sal. Dudaba mucho que Francia fuera a ofrecer asilo político a Trotski, igual que Alemania, dicho fuera de paso. A la altura de su siguiente carta, Francia, en efecto, se había negado a admitir a Trotski, y Gaustín escribía, casi eufórico, que yo poseía, en todo caso, «un olfato político colosal». Esa carta era más larga que las anteriores a causa de dos nuevos embelesos suyos. Uno obedecía al número cuatro de Zlatorog, recién publicado, en el que brillaba con luz propia el nuevo buqué de versos de la poetisa Bagriana; el segundo, a sus trabajos por reparar un radiotransmisor de la marca Telefunken. A tal efecto, me rogaba que le mandase una lámpara de repuesto marca Valvo del almacén de Dzhábarov, en el n.º 5 de la calle Aksákov. Con todo lujo de detalles describía cierta demostración en Berlín del aparato de doce lámparas del doctor Reisser, que recibía ondas cortas y regulaba el fading de forma automática: «Con este dispositivo se podrán oír conciertos desde la misma América, ¿te lo imaginas?».
Después de esta carta decidí no contestar. Él tampoco volvió a escribirme. Ni al año siguiente, ni tampoco al cabo de dos. Poco a poco el recuerdo de la historia fue marchitándose y, de no ser por las pocas cartas que todavía conservo, yo mismo no le daría ningún crédito. Pero el destino me reservaba otra cosa. Unos años después volví a recibir una carta de Gaustín. Tenía un mal presentimiento y me tomé mi tiempo en abrirla. Me preguntaba a mí mismo si después de tanto tiempo habría entrado en razón o las cosas se habrían agravado. Abrí el sobre por la noche. Dentro había apenas unas líneas. Las cito textualmente:
Perdóname por volver a molestarte después de tanto tiempo, pero ya ves lo que está pasando en el mundo. Lees la prensa y, con tu olfato político, seguro que hace tiempo has augurado la masacre que está a punto de ocurrir. Los alemanes reúnen tropas en masa en la frontera polaca. Hasta ahora no te he mencionado que mi madre es judía (recuerda lo ocurrido en Austria el año pasado, también la Noche de los Cristales Rotos en Alemania y Austria). Este tío no va a detenerse ante nada. Estoy decidido y he hecho lo necesario para partir mañana de madrugada en tren hacia Madrid, luego a Lisboa y desde allí a Nueva York…
Adiós, de momento.
Tuyo,
Gaustín
A 14 de agosto de 1939
Hoy es 1 de septiembre.
6,
El 1 de septiembre de 1939 Wystan Hugh Auden se despierta en Nueva York y anota en su diario:
Me desperté con dolor de cabeza tras una noche de pesadillas en las que Ch. me engañaba. Los periódicos dicen que Alemania ha atacado a Polonia…
He aquí todo lo necesario para un inicio en toda regla: pesadillas, guerra y dolor de cabeza.
Estaba en la biblioteca de Nueva York cuando me topé con esta anotación en el diario de Auden, que normalmente se conserva en Londres, pero por una feliz coincidencia su archivo se encontraba temporalmente cedido.
Solo en el diario se pueden juntar lo personal y lo histórico. El mundo ya no es el mismo: Alemania ha atacado a Polonia, la guerra está empezando, me duele la cabeza y el muy imbécil de Ch. osa engañarme en sueños. Hoy, en sueños; mañana, de verdad (¿lo pensaría?). Al enterarse del engaño, recordemos, Shahriar da inicio a la gran matanza de mujeres en Las mil y una noches. Me pregunto si Auden era consciente de la cantidad de cosas que estaban registrando aquellos dos renglones, lo precisos que son, precisos de manera personal y cínica.Dos renglones sobre el día más importante del siglo. Ese mismo día, con el dolor de cabeza disipándose poco a poco, empieza a bosquejar estos versos:
I sit in one of the dives
On Fifty-second Street
Uncertain and afraid…2
Aquí ya el garito de la calle 52, el dolor de cabeza, el engaño y la pesadilla, el ataque sobre Polonia de aquel 1 de septiembre (viernes), todo esto ya es historia. El poema se titulará precisamente así: «1 de septiembre de 1939».
¿En qué momento lo cotidiano se vuelve historia?
Un momento, por favor. Esa frase tan citada, hacia el final del poema, «We must love one another or die»3, que a Auden le disgustaba y que no paraba de tachar, ¿no tiene que ver precisamente con ese engaño en sueños? Quién querría recordar una pesadilla semejante.
Me gustaría saberlo todo sobre ese día, un día del otoño de 1939, sentarme en las cocinas del mundo junto a cada persona, asomarme al periódico que tiene abierto mientras se toma el café, leérmelo todo con avidez: desde las tropas reunidas en la frontera germanopolaca hasta los últimos días de las rebajas de verano y el nuevo bar Cinzano que abre puertas en el Lower Manhattan. El otoño llama a la puerta, los espacios publicitarios de los periódicos, pagados por adelantado, tienen ahora por vecinos los breves comunicados sobre la última hora en Europa.
7,
Otro 1 de septiembre estaré sentado en el césped del Bryant Park, el garito de la 52 hace mucho que no existe, acabo de llegar de Europa y muy cansado (también el alma tiene su jet lag) me dedicaré a contemplar los rostros de la gente. Llevo conmigo el pequeño volumen de Auden, nos debemos el ritual, ¿no? Tras un día en la biblioteca me siento «inseguro y asustado». Dormí mal, no soñé con ningún engaño, o tal vez sí, pero se me ha olvidado… El mundo se encuentra en el mismo grado de angustia, el sheriff local y el sheriff de un país lejano se lanzan mutuas amenazas. Lo hacen vía Twitter, en unos pocos caracteres. Ni rastro de la vieja retórica, ni rastro de la elocuencia. Maletín, botón y… se acabó el día laboral para el mundo. Un apocalipsis burocrático.
Sí, ya no están los antiguos garitos ni los maestros antiguos, la guerra que entonces era inminente ha pasado también, han pasado otras guerras, la angustia es lo único que permanece.
«I tell you, I tell you, I tell you we must die».
En algún lugar cercano sonaba el tema de los Doors y de repente me pareció que allí había una conversación secreta, que Morrison en realidad hablaba con Auden. Y como si ese preciso estribillo, esa réplica, resolviese el titubeo en la línea menos favorita de Auden: «We must love one another or die». En el caso de Morrison ya no hay titubeo, la respuesta es categórica: «I tell you we must die».
Pronto descubro que, en realidad, la canción la escribió Brecht ya en 1925, con música de Kurt Weill. El propio Weill, en 1930, la interpreta de la manera más deslumbrante, al borde de lo terrible…Y esto no hace sino enredarlo todo aún más. Auden toma y le da la vuelta a la línea de la canción de Brecht; de hecho, le está hablando. Tanto Brecht, en 1925, como Morrison, en 1969, caminan tras la muerte. «Hazme caso, debemos morir». Comparado con ellos, parece que Auden todavía nos está dejando una oportunidad: «amarnos o morir». Solo antes de las guerras, incluso en vísperas de ellas, uno es propenso a conservar la esperanza. El 1 de septiembre probablemente el mundo todavía se habría podido salvar.
Llegué aquí de urgencia, como suele uno llegar a Nueva York, huyendo de algo, buscando otro tanto. Huía del continente del pasado hacia un lugar que afirmaba no tener pasado a pesar de que entretanto lo había acumulado. Llevaba un cuaderno amarillo, buscaba a cierta persona, quería contar la historia antes de que la memoria me abandonase.
8,
Algunos años antes estuve en una ciudad donde no hubo 1939. Una ciudad que es buena para vivir y todavía mejor para morir. Una ciudad tranquila como un camposanto. ¿No te aburres?, me preguntan por teléfono. El aburrimiento es el emblema de esta ciudad. Aquí se han aburrido Canetti, Joyce, Dürrenmatt, Frisch e incluso Thomas Mann. Es algo presuntuoso comparar tu aburrimiento con el de ellos. No me aburro, contesto. Quién soy yo para aburrirme. Aunque en secreto anhelaba saborear el lujo del aburrimiento.
Hacía mucho que había perdido la pista de Gaustín en Viena.
Esperaba que me mandase una señal desde algún sitio, revisaba las páginas de los periódicos más insólitos, pero era obvio que se había vuelto más cauteloso. Un día, recibí una postal. Sin remite.
«Saludos desde Zúrich, tengo algo en mente, si sale, te escribiré».
Solo podía ser él. No volvió a escribir en los meses siguientes, pero me apresuré a aceptar la invitación para una estancia breve en su literaturhaus.
Y bien, disponía de casi un mes aquí, los domingos vagaba por las calles desiertas, disfrutaba del sol que se demoraba en la colina y, al atardecer, uno podía ver a lo lejos, al fondo del paisaje, los picos de los Alpes cambiar sus tonalidades a un violeta frío. Intuía por qué todos acababan aquí. Zúrich es una ciudad buena para envejecer. También para morir. Si existiera una especie de geografía europea de la edad, tendría la siguiente distribución. París, Berlín y Ámsterdam serían para la juventud, con toda la informalidad, el olor a porro, el sabor de la cerveza en Mauerpark tirado a la bartola sobre el césped, los mercadillos de los domingos, la frivolidad del sexo… Luego vendría la madurez de Viena o Bruselas. Un ritmo más pausado, la comodidad, los tranvías, los buenos seguros médicos, los colegios para los niños, algo de carrera profesional, el funcionariado europeo. Venga, vale, para los que todavía no quieren envejecer: Roma, Barcelona, Madrid… El buen comer y las tardes cálidas compensarán el tráfico, el ruido y el ligero caos. Podría añadir Nueva York a la juventud tardía, por qué no, la considero una ciudad europea que debido a las circunstancias terminó desplazada al otro lado del charco.
Zúrich es una ciudad para envejecer. El mundo se ha ralentizado, el río de la vida se ha estancado en un lago de aguas quietas, el lujo del aburrimiento y el sol en la colina para los huesos viejos. El tiempo en toda su relatividad. No es nada casual que dos de los más importantes «descubrimientos» del siglo pasado acerca del tiempo hayan tenido lugar precisamente aquí, en Suiza: la teoría de la relatividad de Einstein y La montaña mágica de Thomas Mann.
No había venido a morir a Zúrich, aún no, iba caminando por las calles, necesitaba esta pausa, intentaba terminar una novela que se estaba desangrando, abandonada por la mitad, y esperaba encontrarme con Gaustín, así, sin más, en el tren al Zürichberg o sentado en el cementerio de la colina de Fluntern, junto a la estatua de Joyce. Pasé unas cuantas tardes allí. Junto al Joyce que fuma, de piernas cruzadas y con un pequeño libro abierto en la mano derecha. Su mirada levantada del libro para dar tiempo a que las frases se mezclen con el humo de su cigarrillo, los ojos entornados detrás de las gafas, como si en cualquier momento fuese a girar la cabeza hacia ti para exclamar algo. Creo que es una de las estatuas mortuorias más vivas que he visto. He recorrido los cementerios del mundo, como todos los que tienen un miedo mortal a la muerte y al morir (en realidad, ¿a qué le tenemos más miedo, a la muerte o al morir?), que quieren ver la guarida de su miedo, convencerse de que es un lugar pacífico, silencioso, que, de hecho, está pensado para las personas, para el descanso… En fin, un lugar al que acostumbrarse. Aunque no puedas acostumbrarte. ¿No es extraño, me dijo Gaustín una vez, que siempre mueran los otros, nunca nosotros?
9,
Y bien, no me topé con Gaustín ni en el cementerio ni en el seilbahn al Zürichberg. Mi estancia tocaba a su fin, estaba sentado al sol en la terraza del café Römerhof con una búlgara y charlábamos tranquilamente, disfrutando la ventaja de nuestro poco frecuentado idioma, con la certeza de que nadie entendería una sola palabra de nuestros comadreos. Todo lo comentábamos sin pelos en la lengua: desde los visitantes del café y las rarezas de los suizos hasta la eterna fatalidad que entraña ser búlgaro, tema este capaz de llenar cualquier pausa incómoda en la conversación. Para un búlgaro, quejarse es como hablar del tiempo en la borrascosa Albión: siempre procede.
En ese instante, un respetable caballero hermosamente envejecido que tomaba café a nuestro lado se giró y se dirigió a nosotros con la más apacible voz búlgara (por lo normal, «apacible» y «búlgaro» no casan del todo bien). Perdonen la indiscreción, pero soy incapaz de apagarme los oídos cuando escucho un búlgaro tan hermoso.
Hay voces que enseguida cuentan una historia. Aquella era una voz emigrante, de la vieja emigración. Es asombroso cómo conservan su búlgaro sin acento, tan solo algunas vocales se habían quedado en las décadas de los cincuenta y de los sesenta del lenguaje, lo que lo dotaba de cierta pátina. La incomodidad por haber sido pillados in fraganti pronto se desvaneció. Al fin y al cabo, no habíamos dicho ninguna maledicencia del caballero.
Y comenzó así una de esas conversaciones entre compatriotas que se han encontrado por casualidad. Mi rol era más bien el del escucha. Pasó una hora, pero qué significa una hora en décadas de ausencia. Nuestra dama se disculpó, y los dos nos sentamos entonces a la misma mesa. ¿Tendría usted un poco de paciencia conmigo?, solo quiero terminar de contarle esta historia, y por supuesto que la tenía. Al inicio de la conversación, el sol sesteaba en las vitrinas del café, y el reloj marcaba las tres de la tarde; después las sombras de las tazas se inclinaron, las nuestras también, el frescor del crepúsculo se aproximaba, pero sin excesivas urgencias: se apiadaba de nosotros y nos dejaba tiempo para terminar una historia acontecida hace más de medio siglo.
Era un hombre con una mente absolutamente rigurosa. A veces se detenía para buscar la palabra apropiada. Espere, estoy traduciendo del alemán, un momento, ya viene, aquí está, la palabra es… Y proseguía. Hijo de un olvidado escritor y diplomático búlgaro, con una infancia transcurrida en vísperas de la guerra en las embajadas de Europa. Yo sabía de su padre, lo que lo alegró no poco, aunque prefirió no mostrarlo. Luego viene la clásica historia búlgara posterior a 1944: su padre fue despedido, juzgado, enviado al campo de concentración de Bélene, apaleado, aterrado, destrozado; su piso fue confiscado y entregado a un escritor «adecuado», mientras que su familia y él eran confinados en otra vivienda a las afueras.
Mi padre nunca pronunció una palabra sobre lo que le había ocurrido en el campo de concentración, nunca, dijo mi interlocutor, llamémoslo Sr. S. Tan solo en una ocasión en la que mi madre había hervido patatas y se disculpó porque no estaban del todo hechas, a él se le escapó algo. No pasa nada, las he comido crudas, dijo, entonces hozaba en la tierra como un cerdo. Y volvió a enmudecer, como quien ha hablado más de lo necesario.
Luego el propio Sr. S., como era de esperar, fue encarcelado durante quince meses, principalmente por ser hijo de su padre, pero también por si acaso, después de los eventos húngaros del 56. Después la vida más o menos se estabilizó, se dijo que no pensaría en la cárcel ni en los agentes secretos que seguían espiándolo, pero una noche, mientras esperaba el último tranvía, vio un escaparate del todo vacío y se quedó con la mirada clavada en él. Solo una bombilla colgaba de un cable, irradiando la exigua luz.
Bombilla, cable y un escaparate vacío.
No podía apartar la mirada. En una especie de duermevela, oyó cómo el tranvía frenaba con un chirrido, esperaba un poco, luego cerraba las puertas y se iba. Se quedó mirando el filamento luminoso de aquella sencilla bombilla eléctrica que colgaba como si estuviera ahorcada. Y entonces se me iluminó la bombilla, dijo, me asaltó esa idea que siempre me había estado ocultando a mí mismo: tengo que irme de aquí. Se me iluminó la bombilla, repitió, y soltó una risa. Era 17 de febrero de 1966, tenía treinta y tres años.
De ahí en adelante todo quedó subordinado a ese pensamiento, tenía un plan. Cambiar su trabajo por alguno en el que buscasen obreros para la RDA. Despedirse de todos sin que nadie se diese cuenta. Primero, de su mejor amigo; luego, de la mujer con la que estaba. No se delató ante nadie, ni siquiera en casa. Cuando se marchaba, su padre solo le dijo cuídate, y le dio un abrazo más largo de lo habitual. Su madre tomó un cuenco con agua y lo vertió en la escalera ante sus pasos para desearle buen viaje, antes nunca había seguido esa costumbre. No volvieron a verse más.
Rumbo a la RDA, se apeó del tren en la estación de Belgrado para fumar un cigarrillo y desapareció entre la muchedumbre. Dejó la maleta en el tren. Hacía años, su padre había sido embajador en Belgrado, el Sr. S. había pasado allí los primeros años de su infancia. Y todavía recordaba cómo había comenzado la guerra: con un telegrama por valija diplomática el 1 de septiembre de 1939. Cuando era niño pensaba que las guerras empezaban así, con un telegrama. Desde entonces no me gustan los telegramas, dijo el Sr. S.
Un amigo de su padre lo recibió aquí meses después, en este preciso lugar, tal día como hoy, recién llegado a Suiza tras muchos traslados y peripecias, y el Sr. S. tomó con él su primer café en Zúrich. Hacía el mismo sol. Desde entonces venía todos los años en la misma fecha.
¿Algún arrepentimiento, tristeza, al menos al principio?
No, dijo rápido, como si tuviera la respuesta preparada. No, nunca, nunca. Sentía curiosidad por este mundo, viví en él de niño, hablaba su idioma y, al fin y al cabo, me escapé de un sitio donde me metieron quince meses en la cárcel, me escapé de una cárcel.
Por la rapidez con la que lo dice, me da que no ha dejado de pensar en ello.
Me habló de una comida con su amigo Gueorgui Márkov —lo llamó «Jerry»— en Londres, tres días antes de que fuera asesinado. Estaba claro que esa historia todavía le ponía los pelos de punta.
Yo iba en coche y Jerry quiso venir conmigo, tenía unos asuntos que atender en Alemania, pero solo podía partir al cabo de tres días y yo tenía que volver a casa. Fuimos a ver a su jefe a la redacción de la BBC para preguntar si le dejaría salir un poco antes. Le dijeron que debería buscar a un sustituto, él agitó la mano y abandonó la idea. Me fui solo, me quedé unos días en Alemania, luego me dirigí a Zúrich, compré el periódico en la estación, lo abrí y frente a mí: la foto de Jerry, el mismo al que había abrazado una semana antes, muerto.
La conversación derivó hacia otros temas, ya había oscurecido del todo, mi interlocutor se sobresaltó, tenía que haber llamado a su mujer. Y entonces, mientras nos despedíamos en la puerta, dijo de pronto: ¿Sabe usted?, aquí vive un compatriota nuestro con quien entablé amistad. Él, igual que usted, tiene oído para el pasado. Lo estoy ayudando, ha puesto en marcha algo, una pequeña clínica para producir pasado, así es como se refiere a ella…
¿Gaustín?, casi grité.
¿Lo conoce usted?, respondió el Sr. S. francamente sorprendido.
A él nadie lo conoce, dije.
Así fue como Gaustín eligió aparecérseme esta vez: a través de un encuentro fortuito con el Sr. S., emigrado de Bulgaria, en la cafetería Römerhof de Zúrich, una tarde cualquiera.
Conservo los apuntes de aquel encuentro con el Sr. S., anoté al vuelo una pequeña parte de las historias que escuché esa tarde. Estuve pensando luego en la rapidez con la que negó la tristeza por su pasado búlgaro. Había apuntado que, por lo visto, si querías sobrevivir en tu nuevo hogar, más te valía arrancarte de cuajo tu pasado y arrojárselo a los perros. (Yo no podía).
Ser inmisericorde con el pasado. Porque el pasado mismo es inmisericorde.
Ese órgano atrofiado, una suerte de apéndice que de otra manera se inflamaría con el tiempo, punzaría y dolería. Si puedes vivir sin él, córtalo y márchate, si no, es mejor que te quedes quietecito. Me pregunto si eso se le pasaría por la cabeza aquella noche en Sofía mientras observaba la bombilla desnuda colgando en el escaparate vacío. La iluminación llega de formas distintas. Al final de mis ilegibles apuntes he bosquejado esto:
El viejo Sr. S. tuvo una larga vida y más tarde pasaría sus últimos días en el sanatorio del pasado, la clínica de Gaustín que él mismo había ayudado a sufragar. Se fue feliz, me parece, en uno de sus recuerdos favoritos, uno que me había contado durante nuestro primer encuentro. Gaustín y yo estuvimos a su lado, pidió una tostada, llevaba un mes con intravenosas y no podía comer, pero solo el olor le era suficiente.
Es pequeño, su padre vuelve a casa, ha cobrado los honorarios por alguna traducción, en el ultramarinos se ha gastado todo el dinero en mermelada y mantequilla. Tras días comiendo solo patatas, le tuesta una gran rebanada de pan blanco, la unta bien de mantequilla y mermelada con un dedo, ríen, y su padre, que por lo demás es un hombre severo que evita malcriar al niño, lo toma en brazos y lo alza sobre sus hombros. Pasean de ese modo por el cuarto, se detienen en el centro y el pequeño S. observa frente a sí la pequeña espiral incandescente de la bombilla, que ahora es capaz de rozar con la cabeza.
10,
A primera hora de la mañana siguiente me plantaba en la Heliosstraße con la dirección que me había dado el Sr. S. Muy pronto, en la orilla occidental del lago, di con el edificio color melocotón. Estaba separado de las otras casas de la colina, era un edificio rígido y luminoso a la vez, de cuatro plantas más un ático, con una amplia terraza corrida en la segunda planta y balcones más pequeños en los demás pisos. Todas las ventanas daban al suroeste, lo que hacía que las tardes fueran infinitas y que los rezagados destellos azulados anidaran en ellas hasta el último instante. Los postigos azul celeste de las ventanas de las buhardillas contrastaban suavemente con el pálido tono melocotón de las paredes.
Todo el prado delantero estaba salpicado de nomeolvides, en algunas partes estallaban peonías y unas grandes amapolas rojas. Pero los diminutos nomeolvides azuleaban en medio del verde suizo del céspe. Estoy convencido de que hay un verde suizo, no sé cómo es posible que todavía nadie lo haya patentado. ¿Era algún tipo de broma el hecho de plantar nomeolvides delante de un centro de psiquiatría geriátrica? Subí a la última planta, donde estaba la clínica de Gaustín, el alquiler de los años venideros pagado de antemano por el Sr. S., llamé al timbre y el propio Gaustín en carne y hueso, jersey de cuello vuelto y gafas redondas, me abrió la puerta.
¿No te ibas a Nueva York en 1939, la última vez que te vi?, dije fingiendo indiferencia. ¿Cuándo has vuelto?
Después de la guerra, respondió impertérrito.
¿Y qué vamos a hacer ahora?
Haremos habitaciones situadas en épocas distintas. Para empezar.
¿Habitaciones en el pasado? Suena como el título de algo…
Sí, habitaciones en el pasado. O una clínica del pasado. O incluso una ciudad… ¿Qué me dices? ¿Te apuntas?
Me acababa de divorciar, alimentaba la idea de ganarme la vida inventando historias. Me tentaban los años sesenta, sabía introducirme con facilidad en cualquier pasado, tenía, desde luego, mis años preferidos. Nada me impedía quedarme una temporada, unos meses, nada más. (Me acordé de Hans Castorp y su intención de quedarse solo tres semanas en la montaña mágica…).
Gaustín había alquilado una de las tres viviendas en la última planta. El cuarto más pequeño, junto a la puerta de entrada, «el cuarto de la sirvienta», como lo llamaba —y es probable que ese fuera exactamente su propósito—, era ahora su despacho. Las otras tres habitaciones de la vivienda, incluido el pasillo, estaban en otra época. Abres la puerta y te plantas directamente en el siglo xx, a mediados de los sesenta. En el recibidor, el clásico conjunto de banco y perchero de piel sintética verde oscuro, ribeteada con tachuelas. Solíamos tener uno igual en casa. He de decir que, aunque haya nacido a finales de los sesenta, guardo un vivo recuerdo de aquella década, de principio a fin. Forma parte de mi infancia búlgara. No por ninguna razón de orden místico, ni mucho menos (aunque sigo creyendo que la memoria se hereda en línea recta: los recuerdos de tus padres se convierten en los tuyos propios). No, la causa es de lo más trivial: sencillamente, los años sesenta, como todo en Bulgaria, llegaron con algo de retraso, unos diez años más tarde, durante los años setenta.
Del perchero colgaba un abrigo verde pálido con dos filas de botones de madera. Recuerdo cómo me detuve en seco al verlo la mañana en la que entré allí por primera vez. Ese era el abrigo de mi madre. En cualquier momento podría abrirse la puerta del salón, el típico vidrio texturizado centellearía y ella haría su aparición: joven, veintipocos, mucho más joven de lo que yo soy ahora. Aunque, cuando tu madre se te aparece con veinte años, tú automáticamente te conviertes en un niño y en ese instante de incomodidad y alegría no sabes si darle un abrazo o solo gritar, como si tal cosa, mamá, he vuelto, me voy a mi cuarto. Todo esto no duró más que un segundo… O un minuto.
Bienvenido a los sesenta, dijo Gaustín observando mi turbación en el recibidor de la década con una sonrisa mal disimulada. Todavía no quería salir de la transfiguración y me fui directo al cuarto de niños. Dos camas individuales con sendas colchas amarillas de hilo largo de algún tejido artificial (lo solíamos llamar le-de-ka, probablemente alguna abreviatura), el arcón marrón entre ellas, las dos camas se juntaban perpendicularmente en el arcón. Miré a Gaustín, él comprendió, asintió con la cabeza y yo me tiré en la cama, tal cual, con mi traje, zapatos y cuerpo de cincuenta años para aterrizar en mi cuerpo de ocho años en medio del cosquilleo de los hilos del cubrecama…
El papel pintado, cómo pude haberlo olvidado, el papel pintado era una auténtica epifanía. Este de aquí: con un castillo y lianas verdes, muy parecido al de mi cuarto, unos rombos de verde claro y plantas trepadoras, solo que en vez de castillo había una cabaña escondida en mitad del bosque con un pequeño lago delante. Cientos de cabañas verdes con sus verdes lagos. Mientras me adormecía solía transportarme a la cabaña del papel pintado, mientras que las mañanas me devolvían bruscamente a patadas al piso de paneles prefabricados con el desagradable pitido del despertador. Miré el escritorio y, sí, el despertador seguía allí, no exactamente el mismo, un poco más… cómo decirlo, más abigarrado y occidental, con un Mickey Mouse en la esfera.
Y aquí comenzaban las diferencias. El niño que no era yo tenía toda una colección de aquellos coches pequeños y brillantes de color «metalizado» —así nos referíamos a aquel tono—, como el de los coches de verdad. Con puertas que se podían abrir y con verdaderas ruedas de goma. Desde el Ford Mustang, pasando por el Porsche, Bugatti, Opel y Mercedes, incluso un pequeño Rolls Royce de metal… Me conocía de memoria todos esos modelos, sabía cuál era su velocidad máxima y, lo más importante para nosotros, en cuántos segundos aceleraban de 0 a 100 kilómetros por hora. Yo tenía la misma colección, pero de los cromos que venían con los chicles. Me levanté de la cama, tomé uno de los coches y me dediqué a abrir y cerrar las puertas con el dedo índice y a hacerlo rodar sobre el escritorio. Un compañero de mi clase tenía uno igual en casa. Se lo había traído su padre, que era camionero. (Oh, qué sumamente importante era tener un familiar camionero que hubiera visitado aquel país incierto llamado «extranjero» y te hubiera traído unos auténticos vaqueros Levi’s, una de esas chocolatinas duras y angulosas, las Toblerone, que nunca llegaron a gustarme, una góndola veneciana de aquellas que sonaban y se iluminaban y servían de lamparitas de noche o un cenicero en forma de Acrópolis…). También allí, como aquí, pude ojear algún número desfasado de la revista Neckermann, que no era sino un catálogo alemán para la venta telefónica de artículos que en realidad jamás lograrías adquirir, de modo que la revista perdía al instante su carácter utilitario para transformarse en un objeto estrictamente artístico. Y erótico, me atrevo a añadir desde la altura de mis diez años de entonces, sobre todo en lo referente a la sección de ropa interior. Nunca olvidaré aquellas revistas, colocadas a la vista sobre una mesita redonda de mármol en el salón de la casa de mi compañero, junto al teléfono, porque antaño el teléfono era un mueble más de casa. Sin embargo, el auténtico tesoro no era el teléfono, sino el catálogo Neckermann. Sabías que nunca llegarías a poseer ninguna de aquellas deslumbrantes maravillas, pero ellas existían, en alguna parte, igual que existía el mundo en el que existían ellas.
Los pósteres de las paredes de este cuarto también eran algo diferentes. El recorte de periódico con la alineación del Levski de la temporada 1976/77 que colgaba de mi pared había sido sustituido aquí por la alineación del Ajax de la temporada 1967/68, un enorme y brillante póster con, ¡guau!, la firma del mismísimo Johan Cruyff, el ídolo de mi padre. Es decir, mi propio ídolo… Yo era Cruyff, y mi hermano, Beckenbauer.
Yo tenía a los Beatles en la pared, mi posesión occidental más preciada, adquirida por medio de un trueque con mi compañero, el hijo del camionero, a cambio de quince canicas «lagrimita» y tres «sirios». El niño que vivía a través del espejo en el mundo occidental tenía una pared con pósteres colgando de forma caótica que, observados atentamente, narraban todo el bildungsroman de su adolescencia. Desde Batman y Superman, superhéroes ausentes de mi infancia del Este (reemplazados por los más disponibles Kralí Marko y Winnetou), pasando por el Sergeant Pepper, una foto en blanco y negro en pose de lolita de la joven Brigitte Bardot, la melena suelta, paseándose en bikini por la playa en alguna de las películas de Roger Vadim, otras tres tías buenas anónimas, probablemente playmates de los sesenta, y así hasta llegar a Bob Dylan con guitarra y cazadora de cuero. Yo tenía a Vysotski.
Este cuarto es solo para chicos, comenté.
También los tenemos para chicas, si te apetece ver Barbies y Kens.
Sigamos.