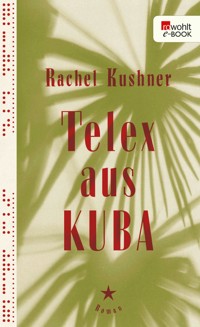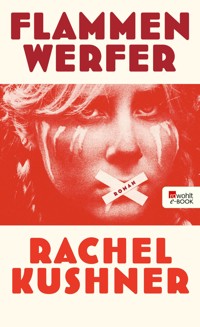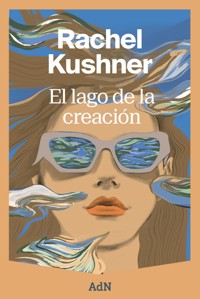
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
FINALISTA DEL BOOKER 2024 Sadie Smith, una seductora y astuta espía estadounidense, ha sido enviada por sus misteriosos y poderosos empleadores a un remoto rincón de Francia. Su misión: infiltrarse en una comuna de activistas eco-radicales, influenciados por las creencias de un enigmático anciano, Bruno Lacombe, que ha rechazado la civilización, vive en una cueva neandertal y defiende que el camino hacia la iluminación es un regreso al primitivismo. Sadie, con su mirada cínica, observa esta región de antiguas granjas y pueblos adormecidos y se burla del idealismo de Bruno. Pero, justo cuando está convencida de que es la seductora y titiritera de todos a los que vigila, Bruno Lacombe comienza a seducirla a ella con sus ingeniosas contra-historias, sus lamentos llenos de arte y su propia historia trágica. Bajo esta deslumbrante y tensa trama de espionaje e intriga, se esconde la historia de una mujer atrapada en el fuego cruzado entre el pasado y el futuro, y una profunda reflexión sobre la historia de la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Jason
«¡Escondeos, si os gustan las bromas!Y no os mováis de ahí,pues se acerca la trucha que hemos de pescar con cosquillas».María,en Noche de ReyesWilliam Shakespeare
ILos placeres de la soledad
Los neandertales eran propensos a la depresión, decía.
Según él, también eran propensos a las adicciones, sobre todo al tabaco.
Aunque era probable, explicaba, que aquellos nobles y misteriosos thales (como se refería a veces a los neandertales) extrajeran la nicotina de la planta del tabaco mediante métodos más toscos, como, por ejemplo, masticar las hojas, antes de aquel punto crítico de inflexión en la historia del mundo: el momento en que el primer hombre había prendido por primera vez fuego a la primera hoja de tabaco.
Tras leer aquella parte del correo electrónico de Bruno, dejando que la vista me saltara de «hombre» a «prendido», «fuego» y «tabaco», me imaginé a un motero de la década de los cincuenta con camiseta blanca y chaqueta de cuero negro que usaba una cerilla encendida para prenderse la punta de su Camel y le daba una calada. El motero estaba repanchingado en una pared —porque era eso lo que hacían los moteros: se repanchingaban y holgazaneaban— y por fin soltaba el humo.
En aquellos correos electrónicos que yo estaba leyendo en secreto, Bruno Lacombe le decía a Pascal que los neandertales tenían unos cerebros muy grandes. O por lo menos que sus cráneos eran muy grandes, y lo normal era suponer que aquellos cráneos estuvieran llenos de cerebro, decía Bruno.
Hablaba del tamaño impresionante de los cerebros de los thales usando metáforas modernas y los comparaba con motores de motocicletas, que también se medían por su cilindrada. De todas las especies parecidas al ser humano que caminaban bípedas, y que habían habitado la Tierra en el último millón de años, Bruno decía que la capacidad cerebral del neandertal les sacaba mucha ventaja a las demás, con sus espectaculares mil ochocientos centímetros cúbicos.
Yo me imaginaba a un rey de la carretera, sacando ventaja a todos.
Me imaginaba su chaleco de cuero, su panza oronda, las piernas extendidas, las botas de cuero apoyadas en los espaciosos y metalizados estribos de la parte delantera de la moto. La había modificado con unos manillares tan altos que apenas los podía alcanzar, y fingía que no le fatigaban los brazos y que no le provocaban unas punzadas tremendas de dolor en la región lumbar.
Sabemos por sus cráneos, decía Bruno, que los neandertales tenían unas caras enormes.
Me imaginé a Joan Crawford, aquella escala de cara: dramática, brutal, cautivadora.
Y a partir de entonces, en el museo de historia natural de mi mente, el que yo iba creando a medida que leía los correos de Bruno, con sus dioramas poblados por figuras con taparrabos, dientes amarillos y pelo apelmazado, todos aquellos individuos prehistóricos que describía Bruno —incluyendo a los hombres— pasaron a tener la cara de Joan Crawford.
Tenían su misma piel clara y su pelo rojo intenso. La propensión al pelo rojo, decía Bruno, se había identificado como rasgo genético de los thales, de acuerdo con los últimos avances científicos en el terreno del mapeo de genes. Y más allá de aquellos estudios, y de aquellas pruebas, decía Bruno, podíamos usar nuestra intuición natural para suponer que, como es típico en los pelirrojos, los neandertales tenían unas emociones fuertes y agudas, que llegaban a lo más alto y a lo más hondo.
Más cosas que ahora sabíamos de los neandertales, le escribía Bruno a Pascal: se les daban bien las matemáticas. No les gustaban las multitudes. Tenían unos estómagos fuertes y no eran especialmente propensos a las úlceras, aunque su dieta a base de barbacoas constantes los perjudicaba igual que a cualquiera. Eran muy vulnerables a las caries y a las enfermedades de las encías. Y tenían las mandíbulas demasiado desarrolladas, maravillosas para masticar tendones y cartílagos pero ineficientes para las comidas más blandas, unas mandíbulas que se pasaban tres pueblos. Bruno describía con dramatismo aquel desarrollo excesivo de la mandíbula del neandertal, como si vivir con un mentón cuadrado fuera una carga. Hablaba de costes irrecuperables, como si el cuerpo fuera una inversión de capital, una inversión fija, y las partes corporales fueran máquinas remachadas al suelo de una fábrica, equipamiento que una vez comprado ya no se podía revender. La mandíbula del neandertal era un coste irrecuperable.
Pese a todo, los pesados huesos del thal y su constitución recia e ideal para conservar calor eran dignos de admiración, decía Bruno. Sobre todo cuando los comparabas con las extremidades de palillo del hombre moderno, el Homo sapiens sapiens. (Bruno no decía «palillo», pero como yo estaba traduciendo los correos electrónicos que él escribía en francés, echaba mano de todo el espectro expresivo del inglés, que es un idioma tremendamente superior y mi lengua natal).
Los thales sobrevivían muy bien al frío, contaba, aunque no a los eones, o eso decía el relato sobre ellos, un relato que debíamos complicar, según Bruno, si queríamos saber la verdad sobre el pasado remoto, si queríamos vislumbrar la verdad sobre este mundo y sobre cómo vivir en él, cómo ocupar el presente y adónde ir el día de mañana.
* * *
Mi día de mañana ya estaba exhaustivamente planeado. Me iba a encontrar con Pascal Balmy, líder de Le Moulin, a quien iban dirigidos aquellos correos electrónicos de Bruno Lacombe. Y no necesitaba la ayuda de los neandertales para decidir adónde ir: Pascal Balmy me había citado a la 1 p. m. en el Café de la Route de la plaza mayor del pueblecito de Vantôme, así que allí estaría.
En los informes que yo recibía, Bruno Lacombe figuraba como profesor y mentor de Pascal Balmy y del grupo Le Moulin, de manera que busqué referencias en los correos electrónicos a lo que habían hecho Pascal y su grupo y a lo que estaban planeando hacer.
Seis meses atrás, alguien había saboteado equipamiento de excavación en las obras de un gigantesco embalse industrial que se estaba construyendo cerca del pueblo de Tayssac, no muy lejos de Le Moulin. Cinco excavadoras enormes, cada una valorada en varios cientos de miles de euros, fueron quemadas al amparo de la noche. Se sospechó de Pascal y de su grupo, pero nunca aparecieron pruebas.
Los correos electrónicos de Bruno a Pascal cubrían mucho terreno, pero yo no había encontrado nada incriminador más allá de la afirmación de Bruno de que el agua pertenece a la capa freática, y no a los tanques industriales. Bruno se lamentaba de que el Estado hubiera decidido que era buena idea extraer agua con bombas de las cuevas, lagos y ríos subterráneos y retenerla en enormes «megaembalses» con el fondo recubierto de plástico, donde absorbería toxinas filtradas y se evaporaría bajo el sol. Era una idea trágica, decía, dotada de un poder destructivo que quizás solo podría entender alguien que se hubiera pasado un tiempo considerable bajo tierra. El agua, decía Bruno, ya estaba retenida, en las ingeniosas instalaciones de filtración y almacenaje que tenía la naturaleza en el seno de la tierra.
Yo sabía que Bruno Lacombe estaba en contra de la civilización, que era un «anticivi», en la jerga de los activistas. Y que el departamento rural del sudoeste de Francia que era la Guyena —incluyendo aquel recodo remoto al que yo acababa de llegar— era conocido por sus cuevas, que albergaban evidencias de los primeros seres humanos. Sin embargo, había dado por sentado que era Bruno quien guiaba las estrategias de Pascal para detener los proyectos industriales de la zona. No se me había ocurrido que aquel mentor de Pascal pudiera tener una fe fanática en una especie fallida.
Podemos estar todos de acuerdo, decía Bruno, en que fue el Homo sapiens el que guio a la humanidad de cabeza a la agricultura, el dinero y la industria. Pero sigue sin resolverse el misterio de lo que les pasó al neandertal y a su vida más humilde. Es posible que los humanos y los neandertales se solaparan durante unos diez mil años largos, escribía Bruno, pero nadie entendía todavía si ambas especies habían interactuado ni tampoco cómo. Si, por ejemplo, se conocían pero guardaban las distancias. O bien si había tan poca gente en Europa durante la era de su solapamiento que, separados por agrestes e infranqueables regiones boscosas y montañas y ríos y nieve, no se habían enterado de que el otro estaba allí. Sin embargo, decía Bruno, los genetistas han establecido que se mezclaron y que tuvieron descendencia juntos, lo cual indicaba con seguridad que sabían que el otro «estaba allí». ¿Eran aquellas uniones fruto del amor? ¿O bien eran violaciones, saqueos de guerra? No lo sabremos nunca, decía Bruno.
Al principio me preguntaba si aquellos correos electrónicos sobre el neandertal eran una broma, como si Bruno los hubiera plantado allí para despistar a quien obtuviera acceso a su cuenta y distraerlo de su verdadera correspondencia con Pascal y los moulinards. Cubrían mucho terreno, pero no decían nada de sabotaje y no paraban de volver una y otra vez al neandertal, una especie que, reconozcámoslo, no supo salir adelante, o todavía estaría aquí. Se habían esfumado hacía miles de años y nadie parecía saber por qué, y tampoco había aparecido ningún neandertal para explicárnoslo.
Bruno se resistía a aceptar que el Homo sapiens fuera simplemente más inteligente y adaptable, más fuerte e infatigable que el neandertal. Hasta tal punto trataba a las dos especies como oponentes que empecé a verlas ya no dentro de un diorama, sino en la Ultimate Fighting Championship, donde el Homo sapiens era un luchador que, de forma gradual, o bien de golpe, protagonizaba una deslumbrante racha de victorias en el ring.
Era tentador imaginarse al neandertal como un competidor débil, decía Bruno, que era aplastado por el Homo sapiens (parecía que hubiera accedido a mi imagen mental de ambas especies enfrentadas en la UFC), pero se trataba de una forma chapucera de solucionar el misterio, decía.
Si se había producido una guerra entre ellos, había sido una guerra blanda, una competencia por los recursos, lenta e implacable. Los neandertales eran cazadores hábiles, pero a medida que Europa se calentaba, los estándares de excelencia cambiaron. Desapareció el hielo y se hizo necesario un estilo distinto de cuerpo, más liviano y hecho para resistir, junto con nuevos métodos de rastreo, que requerían grupos grandes y coordinados y armas y herramientas distintas. Mientras que los neandertales arriesgaban valerosamente su vida con lanzas de alcance corto, los Homo sapiens optaron por jabalinas de alcance largo. Matar desde lejos requería menor valentía. Significaba matar sin enzarzarse en un compromiso íntimo con el peligro mortal, sin entrar en contacto con la sangre y las vísceras, cosa que sí requerían las armas de los thales. Sin embargo, admitía Bruno, el concepto de una lanza impulsada por el aire mismo, una estrategia mucho más clínica para acertar a la presa, era seguramente el método óptimo. Otra ventaja habría sido el cuerpo más liviano del Homo sapiens, que requería menos alimento. Y el Homo sapiens —o, mejor dicho, la Homo sapiens— se propagaba más deprisa. No con mucha diferencia. Se sospechaba que la hembra del Homo sapiens producía unas cifras ligeramente superiores de descendientes que la hembra del thal. Después de periodos largos, sin embargo, de miles de años, aquellas cifras se acumularían para generar unas diferencias de población enormes.
Pese a todo, mucha gente tenía vestigios de neandertal, decía: un dos por ciento, un cuatro por ciento. Era una proporción asombrosa de vida antigua, puesto que hacía más de cuarenta mil años que no existían comunidades vivas de neandertales que hubieran contribuido al patrimonio genético. Era como si nuestros cromosomas se aferraran a aquella antigua proporción, decía, como si fuera un recordatorio preciado, una herencia de familia, el vestigio de una persona albergada en nuestro interior que hubiera conocido nuestro mundo antes de la caída, antes de que la humanidad colapsara en forma de sociedad cruel basada en las clases y la dominación.
Hay quien quizás dirá: «Dos por ciento de thal, cuatro por ciento de thal, bah, no es mucho, un simple error de redondeo. Nos deja un noventa y ocho por ciento aplastante de sapiens».
Pues sí, escribió Bruno. Echemos un vistazo a ese porcentaje mayoritario. No hemos de negar que estamos ocupados por el Homo sapiens y que también somos, nos guste o no, sapiens, una figura que, hemos de estar de acuerdo, ha entrado en crisis. Un hombre cuya pulsión de muerte viaja en el asiento del copiloto.
El Homo sapiens necesita ayuda. Pero no la quiere.
Hemos soportado un largo siglo xx, con sus derrotas, fracasos y contrarrevoluciones. Ahora que ha transcurrido más de una década del xxi, es hora de transformar nuestras conciencias, decía Bruno. No mediante ismos. No mediante dogmas, sino invocando los secretos más místicos que hemos mantenido hasta ahora: los que se refieren a nuestro pasado.
El psicoanalista busca indicios de represión, de lo que un paciente les ha escondido a los demás y, todavía más importante, se ha escondido a sí mismo. La represión más profunda de todas es la historia de quienes vinieron primero, antes que nosotros, mucho antes de que hubiera nada escrito. Debemos desvelar lo que pueden significar esas vidas antiguas para nosotros y para nuestro futuro.
No, no soy un primitivista, decía Bruno, como si estuviera respondiendo apresuradamente a una acusación.
Miro hacia delante, decía; si alguna vez hablo de historia antigua, es siempre en relación con lo que está por venir.
Levantad la vista, ordenaba en aquel correo electrónico a Pascal Balmy y al grupo.
El techo del mundo está abierto.
Contemos estrellas y vivamos en su mirada luminosa.
Es decir, en el pasado remoto de esas estrellas, que es nuestro futuro, resplandeciente como Polaris.
El techo bajo el que yo me encontraba no estaba abierto, gracias a Dios.
Aun así, había goteras en dos de las habitaciones del piso de arriba. Hacía falta cambiar el tejado entero, que era de tejas de pizarra planas y talladas a mano, y Lucien Dubois y su tía Agathe no se ponían de acuerdo acerca de si debían invertir dinero en la casa para restaurarla o bien cortar por lo sano y venderla.
La casa tenía trescientos años. Lucien la había heredado de su padre, que a su vez la había heredado del suyo. Yo le había preguntado cuándo la había adquirido la familia de su abuelo paterno, pero él se había quedado sin saber muy bien qué decirme, como si la pregunta misma revelara cierta confusión por mi parte.
—Ya era la casa de nuestra familia desde, hum, el principio.
La tía de Lucien, Agathe, pertenecía al otro lado de la familia, al materno. Agathe no era una Dubois. Vivía cerca de la casa de los Dubois, eso sí, y era quien la había estado cuidando. Cuando Lucien estaba organizando mi viaje allí, Agathe y él habían discutido por teléfono sobre el tejado y el futuro de la casa.
Me daba igual lo que decidiera Lucien. Yo era una residente temporal. La casa era una sede perfecta para mi misión en el valle de la Guyena, pese a las goteras. Estaba cerca de Le Moulin, el grupo de gente al que yo tenía que vigilar. Y se encontraba protegida, con un largo camino privado de acceso. Cualquier coche que se metiera por el camino de grava desde la pequeña carretera que discurría colina abajo se me anunciaría a través de las ventanas del piso de arriba, que yo mantenía abiertas, alerta a cualquier sonido. Y, al estar en la cima de la colina, tenía una perspectiva privilegiada. Desde la habitación que yo había elegido, porque no había goteras en aquel lado de la casa, podía ver el valle entero. (Me ayudaba el hecho de tener prismáticos de alta potencia con visión nocturna como los del ejército americano).
La carretera que llevaba hasta la casa discurría bajo un frondoso dosel de bosque, que disuadía a cualquiera que no supiera ya de entrada que la casa estaba allí de investigar el desvío y que yo ni siquiera había visto cuando circulaba por la diminuta y rural D43 el día de mi llegada.
No había ni letrero ni verja ni buzón que indicara mi llegada a la finca familiar de Lucien, solo un túnel estrecho en el bosque. Cuando giré para enfilarlo, un ave de presa grande y de color marrón oxidado echó a volar a baja altura por la penumbra de debajo del dosel. Supuse que estaría habituada a tener el lugar para ella sola. «Ya te puedes acostumbrar a mí», le dije mentalmente.
Al final del camino, doblé a la izquierda, siguiendo las instrucciones de Lucien. Había una hilera de álamos altos con las copas puntiagudas, como si fueran plumas. Me gustan los álamos. Siempre que los veo en fila india pienso en conducir, a toda velocidad, hacia el sol poniente, con sus rayos iluminando el movimiento de sus hojas. Los álamos me recuerdan a Priest Valley, un lugar precioso y anónimo por donde pasé en coche con el chaval aquel que se llevó las culpas por lo de Nancy. Son árboles que me recuerdan a un tiempo en que me sentía invencible.
Dejé atrás los álamos, seguí hacia la izquierda y crucé un huerto de nogales, desatendido y vetusto, que se extendía a ambos lados del camino de grava, tal como me lo había descrito Lucien.
Aparqué al otro lado del huerto, frente a la casa familiar de los Dubois, construida con bloques grandes de caliza amarillenta que irradiaban calor diurno, aunque a la hora en que llegué ya estaba oscureciendo y hacía frío.
El jardín del otro lado de la verja, ahora invadido por las malas hierbas, era donde Lucien había arrojado cuchillos de niño. Donde había cribado la arena en busca de herramientas prehistóricas mientras los adultos bebían eau-de-vie, agua de la vida, un coñac blanco que destilaban con las ciruelas estivales y las peras otoñales de aquella propiedad. (El eau-de-vie tiene el mismo sabor a gasolina sin importar con qué fruta lo hagas, pero no se lo comenté a Lucien).
Me había tocado oír todos sus recuerdos de infancia:
—Las notas de la escuela nos llegaban en cinco colores: rosa, excelente; azul, bueno; verde, satisfactorio; amarillo, insatisfactorio; y rojo, suspenso.
»Mi maestra de la maternelle tenía el cabello largo y castaño y voz suave y llevaba sandalias blancas de tacón bajo. Se llamaba Pauline.
»Si todas mis notas eran rosas, nos podíamos quedar una semana más en el campo.
Da igual que estés en una relación con un hombre o fingiendo que lo estás. Todos quieren que escuches sus maravillosas historias de juventud. Y si son de mi edad, que es el caso de Lucien —los dos tenemos treinta y cuatro—, su primera infancia, los años de inocencia, fueron los ochenta, y su adolescencia, el adiós a esa inocencia, fueron los noventa, y da igual que estuvieras en Europa o en Estados Unidos, la música era parecida y también veíamos más o menos las mismas películas, que siempre querían rememorar contigo, aunque personalmente considero que aquella fue una época de estancamiento cultural.
Prefiero que me cuente sus fijaciones la generación anterior de hombres europeos, aquellos cuya juventud incluyó encuentros con la guerra, con el acto de matar y la muerte, con traidores, fascistas y putas, con el colaboracionismo y la vergüenza nacional: verdaderos ritos de paso a la hombría, una pérdida genuina y real de inocencia. Cada cual tiene sus preferencias. Y tampoco me molesta la generación que va justo por debajo de ellos, la que ahora tiene sesenta y tantos, porque por lo menos conocieron el servicio militar obligatorio, o bien la opción de refugiarse extralegalmente en la Legión Extranjera Francesa.
En el caso de Lucien y los chavales como él —que nunca dejarán de ser chavales—, no hay ni guerra ni sufrimiento ni valor. Solo hay alguna chica insulsa, una canción pop banal, una comedia romántica y unas vacaciones de agosto.
Agosto estaba a la vuelta de la esquina, pero no iba a llegar a la casa ninguna familia. Lucien ya era adulto y aquellos viajes se habían acabado hacía tiempo. Los árboles con cuya fruta se hacía el licor seguían en el huerto, retorcidos, sin podar, con las pesadas ramas colgando entre la maleza alta hasta el pecho.
Lucien había vivido allí su primer escarceo romántico, con una chica mucho mayor, una universitaria de Toulouse, cuya familia tenía una casa en la zona. Llevaba jersey de cachemir y un mareante perfume de Guerlain. Le había robado la virginidad a Lucien, según este, en un pesebre vacío de una pocilga de una granja abandonada. Reprimí la risa, riéndome solo por dentro, presenciando sus recuerdos de adolescencia como si no fueran un topicazo y, es más: como si importaran.
* * *
Agathe había dejado las llaves detrás de un geranio muerto que había en una hornacina de piedra junto a la entrada principal. Metí una de ellas en el pesado cerrojo de barra de hierro de la puerta delantera. El cerrojo de barra se deslizó hacia un lado. Abrí las dos puertas. El aire de dentro era húmedo y frío como el de una cueva.
Caminé por el suelo de tablones anchos y desiguales con pasos volubles, como si mi peso fuera a despertar al suelo de su prolongado letargo. Me asomé a unas habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas. Las telarañas flotaban en los pasillos, suaves y sucias. Subí al piso de arriba e inspeccioné los dormitorios; abrí persianas y ventanas para echar un vistazo a las cosas y para disipar el olor a moho.
El yeso del techo de la mitad de las habitaciones estaba inflado y manchado por culpa de las goteras. De las paredes colgaban tiras de papel de pared como si fueran viejos pósteres de películas pendiendo de una chincheta. En el suelo de una de las habitaciones había una ratonera del revés, con un rabo asomando por debajo de la base de madera. La recogí del suelo, con la rata enganchada a ella como si la llevara de mochila, y la tiré por la ventana.
Cada habitación era menos apetecible que la anterior. Por todas partes había cajas de cartón y montones de revistas antiguas, Paris Match, con las caras jóvenes de sus portadas estropeadas por la humedad. El dormitorio de más tamaño no tenía goteras ni trastos abandonados, pero algún gamberro lo había cubierto de adhesivos infantiles; bebés de dibujos animados, Les Babies, según el logo, adheridos a los muebles y las paredes.
Elegí mi habitación por sus vistas estratégicas de la carretera, porque funcionaba la electricidad, no había manchas de humedad y solo un mínimo de pegatinas de Les Babies. (Había una en la mesilla de noche, pero la podía cubrir). Se había puesto el sol y desde la ventana contigua a la cama se veían unas cuantas estrellas iniciar su guardia nocturna por la neblina crepuscular.
En la planta baja, la cocina tenía un fregadero vetusto de piedra. El horno parecía funcionar con leña o carbón. A su lado había un hornillo de la década de los setenta, con los quemadores retorcidos y cubiertos de incrustaciones blancas. La familia Dubois había renunciado a las antiguas tradiciones para aceptar aquel hornillo. Pues vale. Con un hornillo me bastaba.
Tras examinar las habitaciones, me comí un bocadillo de jamón con mantequilla que había comprado en Boulière, escaso en jamón y escaso en mantequilla y hecho con baguette mala, de esa que se deshace en migajas muy finas cuando se pone rancia. Tras comprobar que no tenía hambre, dejé el resto del bocadillo para las ratas.
Había un par de líneas de cobertura de Orange.fr, así que le mandé un mensaje de texto a Lucien para avisarle de que ya había llegado a la casa. No le dije que el amado manoir ancestral de su familia parecía un escenario de película de terror. Le dije que era encantador, aunque rústico, y que me iba a reunir con Pascal Balmy al día siguiente.
La cita me la había concertado Lucien.
Se había mostrado preocupado por que yo no tuviera carrera. Me consideraba una exalumna de posgrado que había perdido el norte. (Era una alumna de posgrado, cierto, pero, en vez de perder el norte, lo había encontrado).
La idea que había tenido Lucien para ponerme en contacto con Pascal (porque él creía que ponerme en contacto con él había sido idea suya) era que yo podía traducir al inglés el libro que habían escrito de forma anónima Pascal y sus colegas de Le Moulin, puesto que tenía facilidad para los idiomas y mucho tiempo libre.
Le puse un mensaje de texto: «es decir, me reuniré con pascal si se presenta».
«Se presentará», me escribió Lucien. «Por ti se presentará. Le produces curiosidad. Tiene ganas de que trabajéis juntos. Se lo he comentado. Pero tengo que avisarte…: es carismático».
El carisma no se origina dentro de la persona considerada «carismática». Viene de la necesidad que tienen los demás de creer que existe gente especial.
Sin haberlo conocido, estaba segura de que el carisma de Pascal Balmy, igual que el de cualquiera —el de Juana de Arco, por ejemplo— residía únicamente en la voluntad que tenía otra gente de creer. La gente carismática es la que mejor entiende esta voluntad de creer. Y la explota. Ese es su supuesto carisma.
«¿estás celoso?», le pregunté a modo de respuesta.
Pascal era un viejo amigo suyo, y me iba a reunir con él sin que Lucien hiciera de mediador.
«No es eso. Es que juega con ventaja. Mira a toda esa gente que lo ha seguido hasta allí desde París. Es muy raro. Pero así es él. O sea, lo conozco de toda la vida y todavía lo estoy intentando impresionar. Es patético».
(Yo ya estaba sintonizada con lo que en Lucien era patético).
«conmigo no jugará con ventaja», le contesté, y, por una vez, estaba siendo completa y absolutamente sincera.
Bruno Lacombe solo recibía correos electrónicos procedentes de una cuenta de correo, que yo sabía que usaban varias personas de Le Moulin, entre ellas Pascal Balmy, que era ciertamente su principal corresponsal, pese a que las consultas que le enviaban a Bruno nunca iban firmadas. Siempre consistían en una pregunta breve y abierta que Bruno contestaba en profundidad.
Como, por ejemplo, la que habían mandado a modo de respuesta a la explicación de Bruno sobre la depresión de los neandertales y su tabaquismo. La pregunta atañía a los orígenes de la planta del tabaco: ¿acaso no era una planta del Nuevo Mundo?, preguntaban.
«Debido a lo inflexibles que hemos sido con nuestras técnicas agrarias», escribían, «y a nuestra estrategia de renaturalizar aquello que quizás ya fuera nativo de esta parte de Francia, nos confunde la idea de que el tabaco, que consideramos una planta invasora, pueda haber estado siempre aquí».
A modo de respuesta, Bruno les dijo que, sin acusar directamente al que hubiera hecho aquella pregunta, podía atacar el condicionamiento de aquella persona y las fuerzas externas que habían dado forma a sus actitudes, llevándolo a una profunda falta de comprensión de los patrones migratorios y a un abuso de los conceptos «nativo» y «nuevo».
No, les dijo, el tabaco no es una planta del Nuevo Mundo.
Y, en cualquier caso, la gente ha estado en las Américas durante decenas de miles de años.
La propagación de la gente por la faz del planeta no había sido una simple estructura en tres actos consistente en I) salir de África, II) llegar a Europa y III) cruzar un puente de tierra. Bruno explicaba que el proceso de asentarse en los diversos confines de la tierra había sido mucho más difuso y misterioso. La idea de que la humanidad se había propagado en una sola dirección, por ejemplo, era necesariamente falsa. ¿Acaso caminamos en una sola dirección?, preguntaba retóricamente. A lo largo de un día, de una estación, de un año, de una vida, la gente se movía en muchas direcciones, en calidad de epicentros múltiples y provistos de libre albedrío, aunque puso «libre» entre unas comillas irónicas.
Cuanta más educación tiene una persona, más comillas irónicas parece usar, y Bruno no era ninguna excepción (tampoco lo soy yo, por mucho que lamente esta costumbre en los demás). A menor educación, más comillas accidentales, cuyo propósito es el contrario de ironizar; es simplemente declarar que algo tiene nombre pero que lo está nombrando alguien sin un nivel alto de alfabetización: «Magdalenas de maíz» escrito a mano por un empleado con salario mínimo en un cartel en la vitrina de una panadería. «Rebajas», también escrito a mano. A los poco alfabetizados y a los muy cultos les gustan las comillas por igual, mientras que la mayoría de la gente solo las usa para indicar, cuando escribe, una cita directa. En mi vida previa a esta, cuando era estudiante de posgrado, había mujeres sabelotodo en mi departamento que levantaban las manos y curvaban los dedos índice y corazón para enmarcar una palabra o expresión que estaban citando con ironía, a modo de crítica. Eran chicas falsamente duras que en realidad no lo eran para nada, con unos vestuarios donde predominaban los zapatones y las chaquetas de cuero de grandes almacenes. Se estaban sacando doctorados en retórica en Berkeley, que era lo mismo que había planeado hacer yo, antes de abandonar aquel plan (y ahorrarme el destino de ellas, que era someterse a entrevistas para trabajos académicos en habitaciones de hoteles DoubleTree durante congresos de la Modern Language Association). Mientras las escuchaba cotorrear y doblar los dedos para formar comillas invisibles, en cobarde sustitución del conocimiento por cinismo, a veces me imaginaba una cuchilla afilada que seccionaba la sala entera a una altura determinada, cercenando los dedos de aquellas entrecomilladoras irónicas.
El viaje desde Marsella hasta la casa de los Dubois había sido largo y tedioso. Ocho horas. Había hecho un montón de paradas para intentar que las cosas fueran interesantes. Aunque claro, seguramente fue por culpa de eso que el viaje se había alargado ocho horas.
Iba por autopistas de peaje y me paraba para beber vinos regionales en áreas de descanso llenas de franquicias genéricas, con la comida humeando bajo lámparas de calor anaranjadas; cada una de aquellas áreas de descanso ofrecía sus productos locales. Aceites de lavanda, por ejemplo, siempre hechos en monasterios, como si los monjes veneraran a la lavanda en vez de a Dios. O bien trufas secas, mostazas y frascos de cristal de carne en gelatina que parecía comida de gato y que los franceses llamaban terrine y se comían como si no fuera comida de gato.
«Al final todo se te mezcla en el estómago», oí que decía una voz misteriosa mientras la gente hacía cola para comprar aquellos productos.
Probé los vinos desde la posición privilegiada de unos asientos de plástico con vistas a los surtidores de la gasolina y a la autopista. Caté el rosado del Luberon en un Monoprix de atmósfera pegajosa de la A55, un local caótico lleno de niños chillando y donde una mujer demacrada arrastraba una fregona sucia por el suelo. Era un rosado delicado y afrutado, fresco como unas sábanas recién planchadas.
Encontré un Pécharmant de las viñas más antiguas de Bergerac en la cafetería L’Arche de la autovía A7, un vino con aroma de madera y notas de ámbar gris, de laurel y quizás de albaricoque seco.
Disfruté de un burdeos blanco proveniente de Médoc al aire libre de una gasolinera de la autopista, donde un camionero se dedicó a soltar pedos estruendosos cuando pagaba el diésel en el surtidor automático, mientras las válvulas sueltas de su camión traqueteaban igual que las suyas. Era un burdeos blanco y suave como una prenda de seda del ajuar de una virgen. Puede que ya estuviera un poco achispada a aquellas alturas, después de conducir cinco horas. Aquel vino frío y seco me hacía soñar con un mundo donde toda mi ropa era blanca y yo dormía sobre sábanas blancas y nunca me vendían a cambio de ninguna dote, ni tampoco me violaban unos hombres toscos e indignos, ni me obligaban a beber nada que no fueran los mejores vinos franceses de las denominaciones más pequeñas, antiguas y prestigiosas; y en cierta forma se podía decir que esa era justamente la vida que estaba viviendo, en la gasolinera donde me encontraba. Por lo menos en espíritu.
* * *
Me importa la calidad del vino, pero no la de la comida, y como la terrine es un alimento eficiente —viene en su propio recipiente y se puede consumir sin calentarla—, robé dos frascos de una de aquellas áreas de descanso y sentí cómo el peso de los frascos me tiraba con fuerza de las correas del bolso mientras compraba mi vino.
No es que yo creyera que el vino que había comprado era pago suficiente por mis frascos de comida de gatos humana. Robar es una forma de detener el tiempo. Además, ayuda a concentrar la mente y los sentidos, si te los embota, por ejemplo, la bebida. Robar le añade relieve a la realidad.
Estás en un área de descanso de la autopista, con una corriente enorme de gente alrededor yendo y viniendo y arremolinándose y eligiendo sus compras, y los cajeros en un estado de fuga diciendo «siguiente, siguiente, siguiente». Y a fin de ubicar el momento exacto en que puedes robar sin que te vean, lo frenas todo. Haces que se detenga el tiempo. Insertas en la realidad eso que los compositores llaman una fermata, y mientras el tiempo está detenido, te guardas algo en el bolso.
Así es como pongo a prueba mi estado de forma. Pongo a prueba mi capacidad de ver. Calculo lo que ve otra gente y también lo que no ve.
Viajar y deambular como trotamundos, siguió diciendo Bruno, sin dejar de analizar la cuestión del Viejo Mundo y el Nuevo, no eran las formas en que los seres humanos habían colonizado la tierra. Marcharse de África, marcharse de cualquier sitio para ir a otro, siguiendo aquella estructura falsa de tres actos, nos hacía pensar en gente que recorría a pie unas distancias largas y arduas, a la manera de refugiados o de peregrinos religiosos, buscando una comida caliente y un lugar donde pasar la noche. Dejando sus pesadas mochilas mientras decían: «Uff».
En realidad, explicaba, los patrones de migración eran lentos y se formaban de manera gradual. No viajando, sino a base de vivir. La gente se asentaba en una zona durante un tiempo, y cuando cambiaba la estación, o se terminaba la caza, o las aguas regresaban al terreno inundable o a la ciénaga que en el pasado les había ofrecido alimento en abundancia, o cuando se encontraban con algún paraje cuyos rasgos parecían propicios o seguían a un rebaño de animales a lo largo de una estación, quizás se reasentaban en la nueva región donde se encontraban ahora, que podía estar a poca distancia a pie, a un día de camino o a varias semanas, de su antiguo territorio. Si multiplicabas aquellos movimientos por varias decenas de miles de años, ahí tenías la crónica de la colonización de la tierra.
Pese a todo, decía Bruno, todavía no se entendía cómo la gente había conseguido ir de un continente a otro a lo largo del último medio millón de años. Los polinesios habían cruzado el océano mucho antes de que los navegantes europeos soñaran con zarpar. En otra ocasión ya abordaría este tema, pero por ahora les suplicaba que entendieran que nada era como les habían hecho pensar, y que los neandertales de Europa y de Asia —sin duda alguna— fumaban tabaco.
Y ni siquiera habían sido los primeros en hacerlo, añadió. Aquel honor correspondía al antepasado de los thales, el Homo erectus (o rectus, en la jerga de Bruno), nominalmente famoso por el relativamente humilde logro de ponerse de pie; lo dice su nombre mismo, dijo Bruno, persona erguida, pero de hecho la verdadera hazaña del Homo erectus era que había sido el primer hombre que había jugado con fuego. Y debíamos deducir, les explicaba Bruno, que el primer hombre que había jugado con fuego también había sido el primero en fumar.
¿Pero de dónde había sacado el rectus el fuego? A todos nos habían enseñado el mito de Prometeo, decía Bruno, según el cual el hombre es un individuo que, al carecer de rasgo especial alguno, recibió la capacidad de generar calor.
Según contaba la historia, a Prometeo y a su notoriamente tonto hermano Epimeteo se les asignó la importante tarea de repartir un atributo positivo a cada uno de los animales del reino de la tierra. Epimeteo se aplicó voluntariosamente a esta tarea y repartió talentos a diestra y siniestra: a las abejas, la capacidad de hacer miel; a los ciervos, el talento para saltar y dar brincos; a los búhos, unas cabezas que podían girar doscientos setenta grados, y así sucesivamente. Para cuando Epimeteo llegó a los humanos, sin embargo, ya se le habían acabado las cualidades de su saco.
Cuando el saco ya estaba vacío y a Epimeteo no le quedaba nada por conceder, intervino su hermano Prometeo, que robó el fuego de los dioses y se lo dio al hombre a modo de cualidad positiva.
Pero ahí está el problema, dijo Bruno. El problema es que el fuego no siempre es positivo. Y algo más crucial: el fuego no es una cualidad. No es un atributo que pueda poseer ninguna forma de vida.
No es la visión nocturna, ni unas plumas silenciosas en las alas, ni una mandíbula articulada, ni unos resortes como muelles en las patas para saltar. El hombre, que en este mito era un ser insulso y carente de atributos, sin ningún talento especial, se vio condenado a desarrollar el ingenio, a convertirse en un cabrón tramposo.
A fin de compensar su carencia de atributos ontológicos, que lo distinguía del resto de los animales del reino, el hombre necesitó aprender a trabajar con el fuego. Podía usarlo como muleta en la que apoyarse. Su uso del fuego reemplazaría aquello que le había sido negado: la posesión de un atributo positivo, como el que habían recibido todas las demás criaturas vivientes.
Había que admitir, decía Bruno, que aquel mito de los hermanos, uno tonto y el otro astuto, y de la sustitución de las cualidades por la tecnología, no era del todo mítico. De hecho, ofrecía una explicación precisa de las miserias y devastaciones del mundo, ya que admitía que el fuego también podía hacer cosas malas, como, por ejemplo, acaparar, robar, violar, saquear y oprimir.
El uso del fuego para hacer cosas malas parecía haberse asentado, de forma sospechosa y también incriminatoria, justo cuando el neandertal empezó a desaparecer y el Homo sapiens se impuso, un matón interglacial que daría forma al mundo en el que estamos atrapados.
El culpable parece claro, decía Bruno, pero la historia de la humanidad, nuestra historia, seguía siendo un gran enigma. Examinar el pasado, la tierra y el ADN, nos podía dar ideas nuevas acerca de adónde podía haberse dirigido el proyecto original de la tierra. En la actualidad, decía, íbamos lanzados a la extinción a bordo de un coche reluciente y sin conductor, y la pregunta era ¿cómo podemos salir de este coche?
* * *
Me imaginé los forcejeos de un piloto con casco para salir de su coche en llamas, un bólido con combustible de alto octanaje, el cuerpo enfundado en un traje ignífugo, revolcándose y revolcándose durante aquellos segundos interminables previos a que llegara corriendo el equipo de emergencia, las banderas rojas indicaran PELIGRO EN LA PISTA y los operarios de la pista lo cubrieran de espuma ignífuga.
* * *
Pero si todos los habitantes del planeta Tierra estábamos dentro de aquel coche reluciente y sin conductor, ¿de qué estaríamos saliendo, más que de la realidad? ¿Y adónde caeríamos, más que a un vacío?
Soy mejor conductora después de unas copas, estoy más centrada.
En vez de intentar leer mi teléfono o ponerme pintalabios, después de varias copas de aquellos vinos regionales miraba al frente y cogía el volante con las dos manos. La bebida me sosegaba hasta el punto de ceñirme a lo único que tenía que hacer: conducir el coche.
Había decidido, sin embargo, que por las autopistas de peaje me dormiría, de manera que opté por una ruta más pintoresca por carreteras secundarias. Me perdí serpenteando por el Massif Central, con aquellas curvas que te jodían el cambio de marchas.
Cierto: yo no llevaba cuidado con el embrague, pero es que me cuesta sentir que los coches de alquiler tengan algún valor. El de ahora, un pequeño Škoda de tres puertas, costaba ocho euros al día. (Me habían dado una cantidad fija para los gastos del viaje, de forma que había elegido la opción económica). ¿Cómo ganaban dinero aquellas empresas? Tenían unos coches completamente nuevos y apenas había que pagar por ellos. Y tampoco inspeccionaban el coche antes de que lo sacaras de la estructura del parking.
El Škoda era de «diésel ecológico», un oxímoron que debía de ser una metáfora de algo, pero yo no sabía de qué.
Diésel ecológico, carbón ecológico. Añadías la palabra «ecológico» y, bum, lo era.
Yo iba con el GPS apagado, y la ruta pintoresca me llevó de forma excesivamente pintoresca a lo alto de una colina. «Anda ya», dije en voz alta cuando aparecieron a izquierda y derecha unas vistas inútiles, ruinas romanas en tonos rosados y castillos de murallas altas sobre picos escarpados.
Pasé junto a una torre que coronaba un acantilado, con los bordes superiores mordisqueados como los de un cono de helado cuando ya no hay helado pero el niño sigue contractualmente obligado a dar bocados de su insípido recipiente.
—Mierda —dije.
Las vistas sobrecogedoras no me resultaban gratas porque confirmaban que me había perdido. En aquel momento, lo que yo quería era alguna indicación que me dirigiera al noroeste, hacia la ciudad de Boulière, que Lucien me había descrito como un puñado de callejuelas retorcidas y sucias pobladas por gente fea con coches de mierda, y también como un buen sitio para parar en un Carrefour o un Leader Price y hacer acopio de vituallas antes de llegar a la finca familiar de los Dubois. No veía letreros que indicaran cómo llegar a Boulière. Me encontraba en unas colinas boscosas y remotas. Paré el coche en lo alto de una, en un solar sin pavimentar situado junto a un edificio, una especie de fonda de montaña, confiando en que alguien me pudiera dar indicaciones.
La fonda estaba cerrada. Tenía pinta de llevar mucho tiempo así. Las ventanas estaban cegadas con tablones. Había grafitis en las paredes exteriores, nombres y símbolos desdibujados a espray, una escritura que no reflejaba habilidad alguna ni tampoco añadía belleza. Aquella clase de grafitis, muy comunes en Europa, parecían poco más que afeamientos. Hay crímenes que resultan bastante naturales, incluyendo los graves. El asesinato es comprensible, si lo piensas. Es humano querer aniquilar a tu enemigo, o bien demostrarle al mundo lo cabreado que estás en ese momento, por mucho que más tarde te arrepientas de haber matado. En cambio, pintar a espray un símbolo mal hecho e incomprensible en el exterior de un edificio… ¿Para qué?
Acababa de llover. El aire estaba húmedo, cálido y rancio, como si fuera aliento humano. El solar estaba surcado de un entramado de huellas de neumáticos. La lluvia había dejado unos charcos enormes del color del chocolate con leche, con la superficie serigrafiada en tono azul celeste. No había camiones. Solo roderas. La niebla flotaba entre las ramas de los árboles bajos de detrás del solar, como si hubiera descendido una nube sobre aquella montaña y hubiera dejado sus jirones enganchados en el bosque.
Parecía un lugar donde hubiera pasado algo y solo quedaran las secuelas.
Meé en la zona boscosa de detrás del solar. Estando allí en cuclillas, me encontré unas bragas de color naranja fluorescente enganchadas en los arbustos, a la altura de mis ojos.
No me resultó extraño. Roderas de camiones y bragas enganchadas en la maleza: eso es «Europa». La verdadera Europa no es un café pijo de la Rue de Rivoli con frescos enmarcados en pan de oro, vasitos de renombrado chocolate caliente, minimacarons de color rosa pálido y verde menta y niños malhumorados por haber pasado demasiadas horas de compras y emocionados ante la promesa de galletas, la recompensa ritual por haber salido el sábado con su madre. Puede que esta sea la noción de Europa que tienen ciertos parisinos, pero es igual de imaginaria que las escenas pastorales de los frescos de las paredes del café pijo.
La Europa verdadera es una red sin fronteras de suministros y transporte. Son palés precintados de leche superpasteurizada o de Nesquik en polvo o de semiconductores. La Europa verdadera son autopistas y centrales nucleares. Son almacenes de distribución sin ventanas, donde hombres invisibles, polacos, moldavos y macedonios, entran marcha atrás con sus camiones vacíos y cargan unas mercancías que luego transportarán por una red gigante llamada Europa, que tiene una sección del tamaño de Texas llamada «Francia». Se trata de hombres que no hacen caso de los límites de peso de sus cargas ni de las inspecciones de seguridad de sus frenos. Envían mensajes de texto a gente de su país en sus idiomas etnonacionales, escuchan música pop en inglés y satisfacen sus necesidades a nivel local, en solares vacíos de pasos de montaña.
El único misterio es dónde encuentran a las mujeres para esas ocasiones, pero ni siquiera eso cuesta imaginar. Alguna chica o mujer en situación precaria, no francesa y sin documentos de la UE, atrapada en algún recodo rural, saliendo a la carretera con unos incómodos zapatos de tacón alto de cuero de imitación que se le clavan en la piel, con aloe en el bolso para hacer pajas rápidas. Una de ellas se había dejado las bragas en aquel bosque. ¿Y qué? Su mundo estaba lleno de cosas de usar y tirar. Las bragas que colgaban de un arbusto frente a mi cara se vendían en paquetes de tres por cinco euros en el Carrefour. Eran como Kleenex. Las sudabas o las manchabas de pis o de sangre y las tirabas a unas matas, o a la basura; o bien las echabas al retrete y embozabas la tubería, a ser posible una tubería que no fuera tuya.
Yo había estado bebiendo, como ya he dicho. Y necesitaba mear. Necesitaba «hacer cerveza», como habría dicho algún camionero moldavo sin afeitar. Llené hasta los topes un embalse espumeante en el suelo sobre el que estaba en cuclillas y luego lo desbordé, mandando riachuelos colina abajo como si fueran tropas de avanzada en misión de reconocimiento. Todavía estaba meando y contemplando cómo mi pis bajaba la colina cuando oí pasos.
Me llevé un sobresalto. ¿Había alguien conmigo?
Me conmueve que me preguntéis, les dijo Bruno, por qué estamos solos aquí en la tierra, convertidos en la única especie humana que queda. ¿Cómo pudimos pasar de varias ramas familiares prósperas a esta birria que es el Homo sapiens, carente de competidores, corredor solitario en la pista de atletismo de la existencia, corriendo y corriendo, apañándoselas para dejar atrás a todos sus rivales hasta llegar al monopolio de su especie?
Es una actitud puramente doctrinal, por no decir algo peor, aceptar sin más esta idea de que la tierra la ocupamos únicamente nosotros, corriendo en solitario por nuestra pista, sin compartirla con ningún superviviente de las muchas ramas de la humanidad que antaño prosperaron.
Y yo he sido culpable como el que más, dijo Bruno, de defender esta doctrina, de dar por sentado que estamos solos, y que no hay nadie más. Aun así, por muy seguros que estemos de ser los únicos —hasta el punto de preguntarnos, como os preguntáis vosotros, por qué ha acabado siendo así—, os quiero recordar que todas las culturas del mundo tienen leyendas sobre la supervivencia de otras ramas de la humanidad, historias que sostienen versiones diversas de una fantasía universal, que es que no estamos solos.
Está la leyenda del Sasquatch, por ejemplo, en las cordilleras del noroeste del Pacífico de Estados Unidos y la Columbia Británica, a veces conocido como Bigfoot.
Está el Sasquatch «soviético» del Himalaya, al que a veces se denomina el Abominable Hombre de las Nieves o Yeti.
Está el humanoide alto y peludo al que se ha avistado de forma continua aunque esporádica a lo largo de siglos en las montañas de Nepal, conocido como el «mungo». En Gansu tienen al Hombre Oso. En Nanshan, al Hombre Bestia , provisto de rasgos agradables y zancadas ágiles.
En el desierto de Gobi está el Almas, o Bigfoot Mongol, una criatura peluda y de piernas largas que pelea con ferocidad y corre como el viento, y cuyo hábitat se corresponde con las mismas regiones remotas donde vive el caballo de Przewalski.
Bruno emprendió una glosa de los académicos de criptozoología soviéticos de mediados del siglo xx, que habían trabajado sin gloria ni compensación sobre aquel tema durante décadas, compilando crónicas orales relacionadas con «hombres salvajes». El antropólogo soviético Boris Nevsky, especialista en revueltas en la Francia medieval, había llegado a sospechar que las revueltas campesinas habían sido impulsadas por individuos de herencia neandertal. Nevsky había confiado en investigar las cepas que perduraban de aquella gente en los Pirineos, pero no le concedieron el visado para viajar. Atrapado en la Unión Soviética, lo nombraron director de la Comisión de Estudio de Reliquias de Homínidos y su trabajo de campo fue redirigido a Asia Central, y en particular a los montes Pamir y el Himalaya, donde se pasó treinta años viajando y registrando avistamientos.
Aunque al principio el doctor Nevsky había admitido que las historias que había oído durante sus viajes de avistamientos fantásticos de hombres salvajes (y mujeres salvajes) podían ser míticas, no negaba que los detalles de los avistamientos —la frente abultada y muy prominente, los dientes grandes como los de un camello y un ruido que emitían que se parecía al chillido de un conejo cuando lo estás sacrificando— eran casi idénticos, región tras región.
Bruno explicaba que, cuanto más lejos viajaba el doctor Nevsky, más se convencía de que no podía ser una simple casualidad que todas aquellas historias compartieran los mismos detalles. A medida que realizaba su investigación de campo, Nevsky fue perdiendo poco a poco la capacidad para confinar aquellas historias de gente salvaje dentro del terreno de la cultura y el mito. Las historias rompieron su corral, y el hombre salvaje, para el doctor Nevsky, se volvió real.
Por lo que yo sé, decía Bruno, los papeles de Nevsky se conservan en los archivos de la Universidad Estatal de Moscú, y gracias a Vladimir Kreshnev, que es quien los ha catalogado, y a la investigación llevada a cabo desde entonces por criptozoólogos posteriores, nos vemos obligados a dejar de dormir en nuestros laureles y de dar por sentado que tenemos el monopolio de la vida humana.
Sí, vale, suspirad, escribía Bruno. ¿¿Bigfoot??, preguntó retóricamente. ¿¿¿Real???,escribió con múltiples interrogantes burlones.
Noto vuestro escepticismo, les decía. El mío es voluminoso, os lo aseguro. ¿Quién sabe si esos criptozoólogos de los que hablo no están clínicamente locos? ¿Quién está seguro de que su «investigación» no se basa en alucinaciones, payasadas y falsedades?
Pero ya sea en Asia Central, o en las alturas oscuras y salvajes de los Pirineos, o aquí en el valle de la Guyena, en refugios secretos de roca —ya sean neandertales atávicos o alguna otra especie de hominino que de alguna forma hubiera perdurado sin ser detectada en los márgenes del mundo moderno—, esa gente salvaje ya tiene una existencia considerable. Viven. ¿Y sabéis dónde? Muy bien. En nuestras mentes y en nuestra cultura, gracias a esas inacabables leyendas del Sasquatch u hombre de las nieves que nos inventamos, y con las que soñamos, y que deseamos, y tememos.
Es imposible pasar por la infancia, escribía Bruno, sin encontrarte con un hombre peludo y solitario que corre, o bien parte hombre y parte bestia; con esa criatura que las leyendas sugieren que quizás aceche en cualquier bosque que cruces.
Todas las culturas tienen regiones salvajes, tierras salvajes, ya sean bosque o desierto o estepa. Y todas esas tierras salvajes tienen alguna persona salvaje, humana o humanoide, de origen desconocido, que vive apartada del resto, apartada del mundo construido, del mundo social. Nunca me he encontrado con ninguna cultura que no tenga esa leyenda de un hombre que vive en la naturaleza, cuya vida está hecha de secretos, de la promesa de no unirse nunca a nosotros.
Quizás aquellas leyendas, suponía Bruno, tuvieran como meta establecer qué es posible. Demostrar que, de alguna forma, alguien —distinto de nosotros— ha conseguido escapar de la realidad dominante (de la cual nosotros no podemos salir).
Quizás nos reconforte saber que hay historias —aunque no creamos en ellas— que dicen que los Homo sapiens no estamos solos. El rastro de migas de la criptozoología se convierte en reducto de resistencia a la Gran Ciencia y al pesimismo aplastante; es un acervo que permite a la gente decir: pero… pero… ¿estás seguro?
Resultó que la persona a la que había oído en el bosque era yo misma. Había pisado algún envoltorio crujiente de comida que había hecho el ruido.
Soy rápida de reflejos.
El inconveniente de esos reflejos pueden ser las reacciones exageradas. (Me había meado encima de la sandalia y del pie).
* * *
Aquel mismo día encontré Boulière, el pueblo más grande de aquella parte de la Guyena, rodeado de una carretera de circunvalación provista de aparcamientos, concesionarios de tractores y un par de supermercados. Me aprovisioné de productos básicos de alimentación y de latas de cerveza sin refrigerar y puse rumbo al este por un recóndito valle fluvial, hacia la finca familiar de los Dubois, que no quedaba lejos de Vantôme y de la cooperativa agrícola radical de Pascal Balmy, Le Moulin.
Vantôme no me quedaba de camino a la casa de los Dubois, pero aun así me desvié para echarle un vistazo rápido.
La población consistía en unas viviendas pequeñas y sórdidas de bloques de hormigón gris. No había ni jardines ni indicios de que nadie cuidara el lugar. Muchos de los edificios se veían abandonados, con las ventanas rotas, los muros de piedra desplomados y los árboles creciendo a través de los tejados hundidos de los cobertizos.
Por lo que yo tenía entendido, la industria principal de las zonas más elevadas había sido la maderera. Las colinas de las afueras de Vantôme estaban salpicadas de trozos sin bosque, como el cuero cabelludo de esa gente que sufre calvicie autoinmune. El elemento más bonito del paisaje era un lago que quedaba justo detrás del pueblo, quizás artificial, pero agradable, con una zona de recreo grande y cubierta de hierba. A lo largo de la orilla había dispersos unos cuantos viejos, quietos como estatuas, con las cañas de pescar suspendidas sobre el agua.
Cogí una carretera que bordeaba Le Moulin y divisé sus calabacines quemados por el sol y sus lechugas andrajosas. Sus tierras no limitaban con ningún arroyo ni afluente del río, de forma que debían de ser difíciles de irrigar. El suelo era rocoso. Solo unos activistas de París elegirían un lugar así para dedicarse a la agricultura de subsistencia.
Gran parte de la población había huido de aquella región por culpa de la falta de trabajos, el estancamiento y la desconexión de la vida moderna. Allí no había futuro, de forma que la gente joven se había mudado a las ciudades, a Toulouse o Burdeos o todavía más lejos, en busca de trabajos en fábricas o en el sector de servicios, de estudios o de alguna vía de acceso a la vida de clase media. Todavía quedaban unas cuantas lecherías de pequeño tamaño, pero la mayoría de los lugareños que seguían viviendo allí habían abandonado la agricultura, habían adquirido televisores por satélite y se dedicaban a beber todo el día. Como ya hacía tiempo que habían cerrado las carnicerías y las panaderías de sus pueblitos, la gente de aquel valle tenía que ir en coche a Boulière y comprar en el Leader Price.
Ahora la tierra la estaban comprando corporaciones de fuera de la región para cultivar maíz a gran escala, dentro de una iniciativa estatal para revitalizar la Guyena mediante una economía de monocultivos: maíz, maíz y más maíz. Aquellas explotaciones necesitaban agua. Los «megaembalses» que estaba planificando el Estado dedicarían el agua de la región a los megacultivos. Entre Boulière y Tayssac yo había visto aquel maíz, unos campos verdes enormes, estériles como un horizonte de Monsanto en Nebraska. Había pasado con el coche junto al primer megaembalse donde se había destruido equipamiento. Las barreras de la construcción no permitían ver nada, pero las obras estaban en marcha. Se oía maquinaria. Las nubes de polvo bullían hacia el cielo. Había caravanas temporales con agentes de seguridad y gendarmes aparcados en la entrada de las obras. Las vallas circundantes estaban cubiertas de telas con vagos eslóganes impresos: «No hay agua sin gestión», «No hay futuro sin agua» y «Trabajemos todos juntos».
Aquellos megaembalses ya habían causado disturbios y violencia en otras partes de Francia, con víctimas de gravedad, gente que había perdido un ojo o una mano, y veintenas de vehículos policiales quemados. Lo que empezaba como manifestaciones pacíficas solía terminar con activistas enmascarados lanzando cócteles molotov contra una falange de policías antidisturbios, que a su vez respondían con descargas feroces de bombas de pimienta, palizas y arrestos.
Después de que alguien pegara fuego a las excavadoras en Tayssac, las sospechas habían recaído en Pascal Balmy. Se había abierto una investigación, pero los residentes de la zona no daban ninguna pista. La gente de las zonas de Vantôme y Tayssac no quería cooperar. Parecían considerar a los anarquistas de Le Moulin amigos suyos, o, por lo menos, no enemigos.
En cambio, los lugareños trataban como enemigos a las grandes corporaciones agrícolas, a los contratistas que construían los megaembalses, a la policía y a los representantes de los ministerios de Agricultura y de Coherencia Rural.
IIPriest Valley
Mi contacto inicial con Lucien Dubois había sido completamente en frío. Me había aproximado a él en un lugar público, sin conocerlo de nada.
Había sido seis meses atrás, en París. Lucien estaba en un bar de las inmediaciones de la Place des Vosges jugando al pinball con sombrero de fieltro, como si creyera estar en una película de la nouvelle vague francesa de 1963.
Yo sabía mucho de él, y sabía que tenía una especie de afectación amanerada por el París de antaño, que se imaginaba como la realidad escenificada y dirigida en blanco y negro. La verdad era que aquellas películas en blanco y negro, llenas de actores con sombrero que hablaban como gánsteres, ya habían sido una afectación cuando las hacían Jean-Luc Godard y otra gente por el estilo.
Entré en el bar de las inmediaciones de la Place des Vosges, me senté y pedí un pastis. Llevaba vaqueros ajustados con tirantes. Mi camiseta blanca estaba gastada, la tela era fina y transparentaba y los tirantes me marcaban los pechos, que son grandes y no necesitan sujetador.
¿Son reales mis pechos?
¿Acaso importa?
Me bebí mi copa. Lucien ganó una partida extra. Tuve la sensación de que era por mí que estaba jugando así de bien, aplicando todo su peso corporal a su manejo de los flippers, mandando la bolita plateada hacia arriba por los raíles y mirando cómo regresaba a él con lealtad de mascota, antes de salir disparada de vuelta hacia arriba para rebotar de hongo a ranura.
Continuó jugando. Me pedí un segundo pastis.
Mirando cómo Lucien accionaba los flippers,