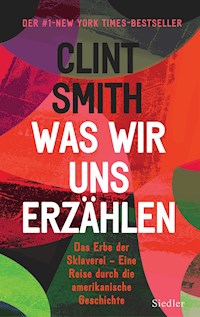Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Comenzando en su ciudad natal de Nueva Orleans, Clint Smith nos guía en un inolvidable recorrido por monumentos y lugares emblemáticos que ofrecen una historia intergeneracional de cómo la esclavitud ha sido fundamental para dar forma a la historia colectiva de Estados Unidos y sus habitantes. La historia de la plantación de Monticello, en Virginia, la finca donde Thomas Jefferson escribió cartas en las que defendía la urgente necesidad de libertad mientras esclavizaba a más de cuatrocientas personas. La historia de la Plantación Whitney, una de las únicas antiguas plantaciones dedicadas a preservar la experiencia de las personas esclavizadas cuyas vidas y trabajo la sustentaron. Una investigación profunda y una exploración conmovedora del legado de la esclavitud y su huella en siglos de historia de Estados Unidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Nuestro pasado fue la esclavitud. No podemos volver a repetirla con ningún tipo de complacencia o compostura. Toda su historia es una crónica de marcas de latigazos, una manifestación de la agonía. Está escrita en letras de sangre. Su aliento es un suspiro, su voz es un lamento, y la dejamos de lado con un escalofrío. El deber del presente es encarar con inteligencia y valentía las preguntas que se nos plantean».
Frederick Douglass,
«El problema de la nación»
«¿Saben que en algunos tramos enderezaron el curso del Misisipi a fin de hacer sitio para casas y terrenos habitables? Pues bien, de vez en cuando, el río anega esas zonas. El término que emplean es inundación, pero en realidad no se trata de eso; se trata de recordar. El río recuerda por dónde pasaba».
Toni Morrison,
«El yacimiento de la memoria»[1]
NOTA
DEL AUTOR
Las visitas que describo en este libro tuvieron lugar entre octubre de 2017 y febrero de 2020. Visité algunos lugares varias veces y otros solo una. Grabé todas las citas con una grabadora digital. Algunos nombres se han modificado para proteger la privacidad de las personas en cuestión.
Me gustaría mencionar que, aunque este libro está centrado en los sitios en los que sigue viva la historia de la esclavitud en Estados Unidos, la tierra sobre la que se erigen muchos de estos lugares históricos pertenecía a comunidades indígenas antes de que fuera de nadie más. De los ocho lugares en territorio estadounidense que visité para escribir este libro, Nueva Orleans está situada en territorio chitimacha y choctaw; Monticello está situada en territorio choctaw; la plantación de Whitney está en territorio choctaw; la prisión de Angola se encuentra también en territorio choctaw; el cementerio de Blandford está en tierra appomattoc y nottoway; Galveston (Texas) se encuentra en territorio akoisa, karankawa y atakapa; Nueva York está situada en territorio munsee lenape; y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas se encuentra en territorio nacotchtank (anacostano) y piscataway. Hay que decir que los territorios indígenas solían solaparse y sus fronteras eran dúctiles y se desplazaban con el tiempo. Esta lista[2] no es definitiva, pero se trata de un intento por reconocer a aquellos que atravesaron por primera vez esta tierra y por hacerlo de la manera más precisa posible.
«Toda la ciudad es una
conmemoración de la esclavitud»
Prólogo
El cielo sobre el Misisipi se expandía como una canción. Aquella tarde sin viento, el río estaba en calma y sus aguas eran de un tono amarillento parduzco por el sedimento que transportaba durante miles de kilómetros a lo largo de tierras de cultivo, ciudades y barriadas en su camino hacia el sur. Al atardecer, parpadeaban las luces del Crescent City Connection, un par de puentes metálicos en voladizo que cruzan el río y unen la orilla occidental de Nueva Orleans con la oriental. Las bombillas luminosas que adornaban las vigas de acero de los puentes gemelos eran como un enjambre de luciérnagas posadas sobre el lomo de dos enormes bestias impertérritas. Un remolcador surcaba las aguas río abajo, arrastrando tras de sí un gigantesco barco. Justo detrás de mí, la algarabía del Barrio Francés reverberaba bajo mis pies a través de la acera de adoquines. Una fanfarria improvisada resonaba en el aire de las primeras horas de la noche y sus trompetas, tubas y trombones se combinaban con el entusiasmo de la muchedumbre allí congregada; un joven tocaba el tambor sobre un par de cubos de plástico vueltos del revés, moviendo las baquetas en las manos con velocidad y destreza, y la gente se reunía para hacerse fotos a la orilla del río, con la esperanza de capturar una imagen de ellos mismos rodeados por aquella reconocible estampa de la iconografía neoorleanesa por excelencia.
Después de que se prohibiera el comercio transatlántico de esclavos en 1808, cerca de un millón de personas fueron trasladadas desde el Alto Sur hasta el Bajo Sur. A más de cien mil las trajeron río Misisipi abajo y las vendieron en Nueva Orleans.
Leon A. Waters llegó y se paró junto a mí en el malecón, con las manos en los bolsillos y los labios apretados, contemplando el lento meandro del río entre las dos orillas de la ciudad. Me habían presentado a Waters un grupo de jóvenes activistas negros en Nueva Orleans que formaban parte de la organización Take ‘Em Down NOLA,[3] cuya misión autopropugnada es «la retirada de TODOS los símbolos de supremacismo blanco en Nueva Orleans como parte de un impulso más amplio en pos de la justicia racial y social». Waters ha sido mentor de muchos de los miembros de este grupo. Ellos consideran que es uno de los ideólogos más veteranos de su movimiento y le atribuyen haber sido un pilar fundamental en su educación política.
Waters —con sesenta años bien entrados y un bigotillo grisáceo sobre el labio superior— llevaba puesta una americana negra sobre una camisa de rayas blancas y grises con el último botón desabrochado. Una corbata de color azul marino colgaba holgada del cuello abierto de su camisa y se balanceaba sobre la pretina de unos vaqueros azul descolorido. Llevaba unas gafas de montura fina y forma rectangular bien ajustadas sobre el puente de la nariz y en la parte inferior de la lente izquierda lucía una leve manchita. Su voz era grave, y su tono, monocorde. Podría pensarse equivocadamente que Waters es hosco, pero su actitud no es más que el reflejo de la seriedad con la que se toma el asunto del que suele departir, la cuestión de la esclavitud.
Ambos nos encontrábamos ante una placa, colocada hacía poco por el Comité de Nueva Orleans para Erigir Señalizaciones sobre el Comercio de Esclavos,[4] que explica la relación de Luisiana con el comercio transatlántico de esclavos.
—Hace su labor —comentó Waters sobre la placa—. A lo largo de todo el día la gente viene, se para, la lee, hace fotos… Es otra manera de educarlos sobre este tema.
En los últimos años, se han erigido carteles como este por toda la ciudad, y cada uno de ellos documenta una relación concreta de la zona con la esclavitud y es parte de una toma de conciencia más amplia. Después de varios años de asesinatos de personas negras a manos de la policía y de que sus muertes se hayan retransmitido mediante vídeos caseros por todo el mundo; después de que un supremacista blanco entrara en una iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur, y matara a nueve personas que estaban allí rezando; después de que unos neonazis se manifestaran en Charlottesville, Virginia, para proteger una estatua confederada y reclamaran una historia nacida de una mentira; después de que George Floyd fuera asesinado por un agente de policía que le aplastó el cuello con la rodilla, muchas ciudades por todo el país han empezado a tomar plena conciencia de la historia que ha hecho que momentos como esos sean posibles, una historia que muchos hasta ahora no han estado dispuestos a admitir. A Waters, que se identifica como historiador y revolucionario, no le ha pillado por sorpresa. Durante años, él y otros como él han trabajado por esclarecer el legado de opresión de la ciudad y, por extensión, del resto del país.
Apenas ahora, después de varias décadas de esfuerzos de los activistas y en medio de una oleada aún mayor de presiones a escala nacional, los representantes de la ciudad han empezado a escuchar, o tal vez es ahora cuando sienten que por fin cuentan con el capital político para tomar medidas. En 2017, Nueva Orleans retiró cuatro estatuas y monumentos que, según se había decidido, rendían tributo al legado del supremacismo blanco. La ciudad retiró monumentos conmemorativos a Robert E. Lee, el general que capitaneó el ejército más triunfal de la Confederación durante la guerra civil, que poseía esclavos; a Jefferson Davis, el primer y único presidente de la Confederación, que poseía esclavos; a P. G. T. Beauregard, un general del ejército confederado que estuvo al mando de los primeros fusilamientos en la guerra civil, que poseía esclavos, y un monumento dedicado a la batalla de Liberty Place, una insurrección en 1847 en la que los supremacistas blancos intentaron tomar el control del gobierno estatal de Luisiana constituido en la época de la Reconstrucción. Ahora, todos esos monumentos ya no están, pero al menos un centenar de calles, estatuas, parques y escuelas siguen llevando el nombre de personajes históricos confederados, dueños de esclavos y defensores de la esclavitud. Una fría mañana de febrero, Waters, que es fundador de la empresa de visitas guiadas Hidden History Tours en Nueva Orleans, me prometió que me enseñaría dónde se encuentran algunos de estos vestigios del pasado.
Waters condujo por delante de dos escuelas que llevaban el nombre de John McDonogh, un acaudalado comerciante propietario de esclavos que, hasta la década de 1990, daba nombre a decenas de colegios, llenos en su mayor parte de niños negros; pasamos junto a comercios, restaurantes y hoteles donde en su día hubo oficinas, salas de subastas y corrales de esclavos de más de una decena de empresas dedicadas al comercio esclavista que hicieron de Nueva Orleans el mayor mercado de esclavos del Estados Unidos previo a la guerra, como, por ejemplo, el Omni Royal Orleans Hotel, ubicado en la parcela que ocupaba el St. Louis Hotel, donde se vendía, compraba y separaba a hombres, mujeres y niños, y también pasamos por delante de la plaza Jackson Square, en el corazón atestado de turistas del Barrio Francés, donde se ejecutaba a personas esclavizadas que se rebelaron.
Incluso la calle en la que Waters me dejó al final de nuestro recorrido, donde viven ahora mismo mis padres, lleva el nombre de Bernard de Marigny, un hombre que poseyó a más de ciento cincuenta personas esclavizadas a lo largo de su vida. Los ecos de la esclavitud están por todas partes. Están en los diques, construidos inicialmente por el trabajo de personas esclavizadas. También están en la detallada arquitectura de algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, esculpidos por manos esclavizadas. Están en las carreteras y las calles, pavimentadas por personas esclavizadas. Tal como el historiador Walter Johnson ha dicho sobre Nueva Orleans, «toda la ciudad es una conmemoración de la esclavitud».[5]
Nueva Orleans es mi hogar. Allí es donde nací y crecí. Es parte de mí de distintas maneras que todavía sigo descubriendo. Sin embargo, me he dado cuenta de que sabía más bien poco sobre la relación de mi ciudad natal con siglos de sometimiento arraigados en su blanda tierra; en las estatuas por delante de las que he pasado a diario; en los nombres de las calles en las que he residido; y en los edificios que, en su momento, no eran para mí más que vestigios de arquitectura colonial. Todo estaba allí, ante mí, incluso aunque no supiera siquiera buscarlo.
En mayo de 2017, después de que se bajara de su pedestal de dieciocho metros la estatua de Robert E. Lee cerca del centro de Nueva Orleans, fue cuando me obsesioné por saber cómo se recordaba y se tomaba conciencia de la esclavitud, por formarme sobre todas las cosas que hubiera deseado que alguien me enseñara hace mucho tiempo. Nuestro país se encuentra en un momento, en un punto de inflexión, en el que existe la voluntad de abordar a fondo el legado de la esclavitud y de qué manera este ha configurado el mundo en el que vivimos ahora mismo. No obstante, cuanto más ahínco han puesto en contar la verdad sobre su estrecha relación con la esclavitud y sus consecuencias algunos lugares, más acérrimamente se han negado a hacerlo otros. Quería visitar algunos de estos lugares —los que cuentan la verdad, los que se zafan de ella y aquellos que se quedan entre una cosa y la otra— para poder comprender esta toma de conciencia.
En El legado de las palabras, he viajado a ocho lugares en Estados Unidos y a otro fuera del país para comprender cómo hace cada uno de ellos para examinar su relación con la historia de la esclavitud en Estados Unidos. He visitado una combinación de plantaciones, prisiones, cementerios, museos, monumentos conmemorativos, casas, lugares históricos y ciudades. La mayor parte de estos lugares se encuentran en el sur, pues allí fue donde la esclavitud más caló a lo largo de sus casi doscientos cincuenta años de existencia en estas costas, pero también he viajado a Nueva York y a Dakar, en Senegal. Cada capítulo es un retrato de un lugar, pero también de las gentes que lo pueblan, de aquellos que allí viven, trabajan y son los descendientes de la tierra y de las familias que allí habitaron en su momento. Hay personas que se han encomendado a sí mismas la labor de contar el relato de ese lugar concreto más allá de las aulas convencionales y fuera de las páginas de los libros de texto. Son, de una manera formal o informal, historiadores públicos que cargan sobre sus espaldas una parte de la memoria colectiva de este país. Han dedicado sus vidas a compartir esta historia con los demás. Y, para este libro, muchos de ellos la han compartido generosamente conmigo.
Hay una diferencia
entre la historia y la nostalgia»
La plantación de Monticello
Una mañana salí de casa, en Washington D. C., y conduje en dirección opuesta al tráfico, pasando junto a apartamentos de nueva construcción de un D. C. cada vez más gentrificado, atravesé el paisaje de la periferia de Virginia del Norte con sus casas unifamiliares y me interné en la inmensa extensión verde que rodea la interestatal 95 dirección sur. De camino a Monticello, comprobé que Virginia es, en gran medida, la historia de dos estados. Con sus municipios que, combinados, constituyen las afueras del Distrito de Columbia, Virginia del Norte siempre parecía estar algo alejada del Sur con mayúscula, al menos tal como yo lo concebía durante mi infancia. Sin embargo, más allá del extrarradio, al pasar junto a diners y gasolineras cuyas ventanas lucían la dixie, la bandera confederada, me recordaron que este estado fue en su día el baluarte de la Confederación.
A medida que avanzaba por la autopista y me ponía a velocidad de crucero (tanto en el coche como mentalmente), vi por el rabillo del ojo un cartel que indicaba la entrada a una plantación. Como di por hecho que era Monticello, puse el intermitente e inicié el giro, aunque, un momento después, retomé bruscamente la autopista en cuanto me di cuenta de que esa no era la plantación de Thomas Jefferson, sino la de James Madison, el íntimo amigo y confidente de Jefferson, también oriundo de Virginia, y su sucesor en la presidencia del país.
La plantación de Madison, Montpelier, a unos cincuenta kilómetros hacia el noreste de la de Jefferson, es casi un preludio de Monticello. Y no solo por el mero hecho de su relativa cercanía, sino porque ambos hombres comparten una relación contradictoria parecida por los ambiciosos documentos a los que les insuflaron vida mientras tenían personas esclavizadas trabajando en sus respectivas plantaciones. La familia Madison detentó la propiedad de más de trescientas personas esclavizadas a lo largo de su permanencia en la finca. Ambos hombres redactaron palabras que promovían la igualdad y la libertad en los documentos fundacionales de Estados Unidos mientras poseían a otros seres humanos. Ambos edificaron una nación mientras hacían que fuera posible la explotación de millones de personas. Todo lo que le dieron al país y todo de lo que lo despojaron debe interpretarse en conjunto. No tomé la salida para ir a Montpelier, pero al pasar de largo de camino a Monticello me hizo pensar en que las incoherencias morales de Jefferson no eran un caso aislado, sino que él fue uno más de los padres fundadores que lucharon por su propia libertad mientras mantenían su bota sobre los cuellos de otros.
A unos pocos kilómetros de Monticello, la autopista se convierte en una carretera de sentido único bordeada por pinos y coníferas. Estacioné el coche en el aparcamiento de tierra y me dirigí a pie hasta la escalinata de hormigón para ver si todavía había entradas para la visita.
Una de las primeras cosas de las que me percaté sobre Monticello fue que la gran mayoría de sus visitantes son blancos. No es que fuera algo inesperado, aunque resultaba llamativo estar en una plantación con las proporciones a la inversa. Había unos pocos grupos de turistas provenientes de distintos países asiáticos, pero constituían una pequeña excepción. Hace doscientos años, en Monticello, como en la mayoría de las plantaciones, habitaban principalmente los descendientes esclavizados de africanos, mientras que los trabajadores blancos y la familia Jefferson constituían una proporción mucho menor de sus residentes. En cualquier momento en Monticello hubo cerca de ciento treinta personas esclavizadas, superando con creces en número a Jefferson, su familia y los trabajadores blancos a sueldo.[6]
Me encaminé a la mansión señorial, que se encontraba a apenas sesenta metros frente a mí. El calor ascendía a oleadas desde el camino de tierra, aunque las moreras que crecían aquí y allá por todo el terreno creaban varias zonas frescas intermitentes que permitían a los visitantes una tregua al calor. Bajo un frondoso arce azucarero a un lado de la casa, se había congregado un grupo de una decena de personas que estaban contándose de qué ciudad provenían. El grupo era variado en edad y procedencia geográfica, pues abarcaba varias generaciones y distintas fronteras estatales.
—¿Y qué hay de usted, caballero? —me preguntó el guía cuando llegué bajo el árbol donde se encontraba el resto del grupo.
Había optado por hacer una visita que empezaba diez minutos después de mi llegada y que se centraba específicamente en la relación de Jefferson con la esclavitud.
—Vengo de D. C. —le contesté.
—¡De aquí al lado! —respondió él, asintiendo y dirigiéndome una sonrisa que era cordial y ensayada a partes iguales.
Antes de que pudiera hacerme a la idea y centrar toda mi atención en el grupo, me impresionó lo que había a nuestras espaldas, en la lejanía. Toda la plantación se encontraba en la cima de una montaña anillada por un denso torrente de diversos árboles, tan juntos entre sí que no se podía discernir dónde acababa uno y empezaba el siguiente. Tras la primera franja de árboles, se expandían en todas las direcciones onduladas colinas, con la silueta de las montañas remotas acariciando las nubes que descansaban sobre sus cumbres.
David Thorson, nuestro guía, llevaba una camisa oxford de rayas blancas y azules, de manga corta, pero una talla grande, lo que hacía que las mangas le aletearan a la altura de los codos cuando se levantaba cualquier pequeña brisa procedente de las montañas. Se había puesto unos pantalones de color caqui recién planchados, bien ajustados por encima de la cintura, con unos admirables pliegues que le recorrían toda la pernera desde la hebilla del cinturón hasta los zapatos. La sonrosada tez, bien afeitada pero enrojecida por todas las horas pasadas bajo el sol, se le hundía ligeramente a la altura de las mejillas. Varios surcos y arrugas le recorrían el rostro desde la mandíbula hasta el cuello. Llevaba unas gafas grandes de montura gruesa y un sombrero marrón de ala ancha que proyectaba una leve sombra sobre sus ojos. Hablaba con una pausada ecuanimidad que invitaba a la gente a entrar en la conversación, como si fuera un profesor.
Más tarde me enteré de que, antes de hacerse guía en Monticello, David había prestado servicio durante más de treinta años en la Marina estadounidense. No contaba con experiencia como docente y no había cursado estudios de nada ni remotamente cercano a la museología antes de conseguir aquel trabajo como guía. Sus dos hijos se habían matriculado en la Universidad de Virginia, y él y su esposa se habían enamorado de Charlottesville durante sus asiduas visitas a lo largo de los años. Les gustaba tantísimo que habían decidido trasladarse allí cuando David se retiró del Ejército, aunque hacía ya tiempo que sus hijos habían terminado sus estudios en la universidad.
—No me apetecía quedarme sentado hablándole a la televisión —me contó—. Ayuda mucho interaccionar con el público, con una concurrencia de un amplio espectro internacional que siente interés por la historia estadounidense y por Thomas Jefferson. Por eso me interesaba compartir este episodio histórico, porque creo sinceramente que no se puede entender la historia de Estados Unidos sin volver la vista atrás y comprender a Jefferson.
Aunque la sombra sobre los ojos de David le confería un halo de misterio, cuando empezó a hablar al grupo de la visita, no había nada de enigmático en lo que dijo:
—La esclavitud es una institución. En la época de Jefferson, se convierte en un sistema. ¿Y qué es un sistema esclavista? Es un sistema de explotación, un sistema de desigualdad y exclusión, un sistema en el que hay personas que son poseídas como bienes y sometidas por la fuerza física y psicológicamente, un sistema que lo justificaban personas que sabían que la esclavitud es moralmente reprobable. ¿Cómo? Pues denegándoles la humanidad a aquellas personas esclavizadas exclusivamente por el color de su piel.
Los integrantes del grupo se pusieron a susurrar entre sí y algunos de ellos se taparon la boca con la mano.
Con tan solo unas pocas frases, David había plasmado la esencia de en qué consistía el esclavismo como pocos de mis propios profesores. No es que esta información fuera nueva para mí, es que no me esperaba escucharla precisamente en aquel lugar, de aquella manera, ante aquel grupo de visitantes casi todos blancos observándolo fijamente.
David hizo una pausa y prosiguió:
—Hay un conflicto abierto con todo esto.
Y a continuación pasó a comentar que la relación de Jefferson con la esclavitud era conocida por todos porque el propio Jefferson mantenía unos detallados registros, el más conocido de los cuales era su libro de fincas (Farm Book). En estos documentos, anotaba el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento y la adquisición de todas y cada una de las personas que mantenía esclavizadas. También apuntaba las raciones que se les suministraba como alimento. Según contó David, la ración de una semana normal incluía: «un paquete de harina de maíz; algo más de doscientos gramos de carne, normalmente de cerdo; y, de tanto en tanto, media docena de pescados en salazón».
David nos habló de que los documentos de Jefferson mostraban a quién había comprado y vendido en el transcurso de las décadas. Jefferson vendió, arrendó y prestó a personas esclavizadas, normalmente en un intento por saldar las deudas que tenía y para poder preservar su nivel de vida. (Las personas a las que Jefferson vendió a lo largo de su existencia se encontraban principalmente en Poplar Forest, su plantación en el condado de Bedford, pero también en Monticello y en una plantación más pequeña en el condado de Goochland llamada Elkhill). Gracias a sus trabajadores esclavizados, según explicó David, Jefferson podía mantener su estilo de vida porque le proporcionaban el tiempo y el espacio para hacer lo que más le importaba en el mundo: leer, escribir y recibir a las visitas que venían a verlo.
—Jefferson también hacía regalos a sus hijos y nietos —comentó David desviándose del tema y dando un momento de respiro a aquellos que, apenas unos minutos antes, acababan de ver cómo se esfumaban las ideas previas que habían albergado sobre Jefferson. Me sentí decepcionado porque deseaba que David continuara sacando a la luz las partes del legado de Jefferson sobre las que se suele echar tierra. Ese era el objetivo de la visita, pensé: profundizar en los detalles más desagradables y lidiar con ellos de cara, con sinceridad y sin pausa. Sin embargo, tan pronto como se me ocurrió esa idea, David prosiguió con la segunda parte de su afirmación—. Esos regalos eran seres humanos de entre la comunidad esclavizada.
David sabía lo que estaba haciendo: era el equivalente pedagógico de un cambio de mano en baloncesto, llevaba con calma al oponente en una dirección —y le proporcionaba la seguridad momentánea de que sabía hacia dónde iban las cosas—, antes de cambiar de mano con presteza justo delante de sus brazos extendidos, dejándolo helado en el sitio mientras él se anotaba un tanto.
David prosiguió refiriéndose a las personas negras esclavizadas que residían en Monticello como «seres humanos». La decisión de utilizar el término humano como adjetivo principal en lugar de esclavo era un detalle pequeño pero consciente. Describió los juegos a los que los niños jugaban durante las cálidas tardes de domingo (el único día de la semana en el que no tenían que trabajar), las canciones que los trabajadores esclavizados cantaban hasta bien entrada la noche, las celebraciones en las que participaban cuando alguien contraía matrimonio… En todo lo que estaba contando resonaba la humanidad de esas personas esclavizadas y su incesante deseo de vivir una vida plena, una en la que no los definieran exclusivamente los trabajos forzados que desempeñaban.
A David, y a todos los demás guías turísticos de la plantación, no les queda más remedio que transmitir ese carácter humano valiéndose de un acceso limitado a los relatos de la propia gente esclavizada. La historiadora Lucia Stanton, que ejerció en Monticello durante más de tres décadas, ha tenido que lidiar con este problema. «Reconstruir el mundo de los afroamericanos de Monticello es una tarea complicada. Solo se conocen seis imágenes de los hombres y las mujeres que vivieron allí en esclavitud, y sus propias palabras solamente han quedado preservadas en apenas unos cuantos recuerdos y un puñado de cartas —escribe—. Sin el testimonio directo de la mayor parte de los habitantes afroamericanos de Monticello, no nos queda más que intentar escuchar sus voces en los escasos registros del libro de fincas de Jefferson y en las anécdotas y cartas, normalmente sesgadas, que abordaban la gestión de la mano de obra y a través de los recuerdos que transmitieron como herencia aquellos que abandonaron Monticello para vivir en libertad».[7]
Incluso con estos escasos recursos, David consiguió insuflar de vida aquellos relatos. Terminó la introducción de su visita diciendo:
—¿Saben? Si lo juntamos todo, esos documentos, como el libro de fincas de Jefferson, los recuerdos de la gente cuyo hogar era Monticello y también la arqueología, conseguimos descubrir la historia. A pesar del horror y la opresión de la esclavitud, aquellas familias que entonces vivían aquí, ¿qué hacían? Pues trataban de labrarse algo parecido a una vida normal. Transmitían las tradiciones. Les ofrecían a sus hijos la oportunidad de aprender, la oportunidad de jugar. E incluso, intentaban proteger a aquellos niños de la realidad.
Miré a mi alrededor el jardín e imaginé qué aspecto podría haber tenido Monticello doscientos años antes. Pertenecía a Jefferson, claro, pero él no era el único cuyo hogar estaba allí. También era el hogar de cientos de personas esclavizadas, incluidas varias familias extendidas. Algunas de ellas permanecieron esclavizadas en Monticello durante tres generaciones o más. Estaban los Gillette, los Hern, los Fossett, los Granger, los Hubbard y los Hemings.[8]
Escudriñé el paisaje e imaginé a los niños de los Gillette corriendo entre los caballos mientras estos eran alimentados y les cepillaban el pelaje, y las voces adolescentes de los chiquillos resonaban en el aire montañoso. Pensé en David e Isabel Hern, que, a pesar de que los matrimonios entre personas esclavizadas eran ilegales en Virginia, se habían casado y siguieron estando casados hasta la muerte de Isabel. Me imaginé que se tomaban descansos de la tarea bajo la sombra de las moreras, dedicándose susurros y risas y fundiéndose en abrazos. Pensé en Joseph Fossett, que se quedó en Monticello mientras a su esposa se la llevaban a Washington D. C. para prepararla para que fuera cocinera en la Casa Blanca durante la presidencia de Jefferson. Y cómo sus hijos nacieron allí, en la Casa Blanca. Y cómo, en 1806, Jefferson pensó que Joseph se había fugado, cuando, de hecho, había ido a ver a su esposa a Washington.
Pensé también en que, en 1827, después de la muerte de Jefferson, Edward y Jane Gillette fueron vendidos, junto con nueve de sus hijos y doce de sus nietos. Que David Hern, junto con treinta y cuatro de sus hijos y nietos que aún seguían con vida, también fueron vendidos.[9] Que Joseph Fossett fue manumitido en el testamento de Jefferson, pero su esposa, Edith, y siete de sus hijos fueron vendidos. Que aquellas familias fueron separadas para pagar póstumamente las deudas de Jefferson.
Pensé en todo el amor que se había respirado en esta plantación y pensé también en todo el dolor.
David nos hizo un gesto con la mano para que lo siguiéramos, y pasamos andando por la zona contigua a la casa de Jefferson por la avenida Mulberry Row abajo, donde vivieron algunas de las familias esclavizadas. David encontró un conjunto de bancos bajo una arboleda de moreras y nos condujo hasta allí para que tomáramos asiento. Mientras se situaba entre nosotros con el jardín a sus espaldas, nos contó la historia de un trabajador esclavizado que se llamaba Cary, un adolescente que era parte del taller de fabricación de clavos de la plantación. A los chicos adolescentes esclavizados se les ordenaba que fabricaran cerca de mil clavos al día, y se los azotaba si se quedaban muy lejos de esa cantidad.
Un día, un amigo de Cary, Brown Colbert, escondió una de las herramientas de Cary para gastarle una broma. Cary sabía que no tenía ninguna gracia si no encontraba sus herramientas. Se enfadó tantísimo —su enfado probablemente provenía del miedo cerval que sentía— que le golpeó en la cabeza a su amigo con un martillo, dejándolo temporalmente en coma. Aunque Brown Colbert se recuperó, Jefferson se encontró en una situación complicada. ¿Qué debía hacer con alguien que casi había matado a otro miembro de la comunidad de Monticello? ¿Debía mandar que lo azotaran? ¿Qué es lo que quería la comunidad de las personas esclavizadas? ¿Qué es lo que quería la familia de Brown? ¿Qué implicaría dejar que Cary se quedara? ¿Qué implicaría echarlo de allí? Al final, Jefferson ordenó que se vendiera a Cary, tal como David nos contó, «a algún lugar lo bastante lejos como para que no se volviera a saber de él nunca más, de tal manera que los demás fabricantes de clavos creyeran que lo habían sentenciado a muerte». Poco después, los comerciantes de esclavos llegaron a Monticello y pagaron trescientos dólares por Cary. Nadie en Monticello volvió a verlo o a saber de él nunca más.
Aunque, en su mayor parte, las mismas familias permanecieron en la plantación de Monticello a lo largo de su vida, la historia de Cary me hizo pensar en esa práctica tan generalizada que consistía en la separación de familias durante la esclavitud, más allá de Monticello. La escisión de las familias no era una práctica secundaria de la esclavitud, sino algo en torno a lo que giraba. En su obra Soul by Soul, el historiador Walter Johnson dice: «De los dos tercios de un millón de ventas interestatales efectuadas por los comerciantes de esclavos en las décadas anteriores a la guerra civil, un 25 por ciento suponían la destrucción de primeros matrimonios y un 50 por ciento disgregaban a la familia nuclear y, en muchos casos, aquello implicaba la separación de niños menores de trece años de sus padres. Casi todas aquellas ventas implicaban la disolución de la comunidad que existía hasta ese momento. Y eso solo si tenemos en cuenta las ventas interestatales».[10] El historiador Edward Bonekemper estima que, a lo largo de la existencia del esclavismo, aproximadamente un millón de personas esclavizadas fueron separadas de sus familias.[11]
Las escenas y las descripciones de separaciones familiares son decisivas en los relatos que las personas esclavizadas escribieron y publicaron durante los siglos xviii y xix. Una de las más desgarradoras es la de un hombre llamado Henry Bibb, en su Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, An American Slave, Written by Himself (Narración de la vida y aventuras de Henry Bibb, un esclavo americano, escrita por él mismo), que se publicó en 1849 (cuatro años antes de la publicación del libro de Frederick Douglass con un título similar). Bibb se escapó de la esclavitud en Kentucky y huyó a Canadá, donde pasó a ser un conocido abolicionista y fundó un periódico titulado Voice of the Fugitive (La Voz del Fugitivo).
En su libro, figura una sobrecogedora ilustración de un hombre en traje de pie sobre una mesa en medio de una estancia, mirando a la gente que está a sus pies. En la mano izquierda lleva un mazo cuyo mango agarra con los dedos y en la mano derecha sostiene a un bebé negro, un niño pequeñísimo que está colgando de la muñeca. Una mujer —que parece la madre del bebé— se encuentra bajo el hombre, de rodillas, con los brazos extendidos en un gesto de desesperación, rogando clemencia a hombres que pretendían hacerse pasar por dioses. Hay varios hombres blancos más en la escena, todos ellos llevan trajes y sombreros de ala ancha. Ese al que supuestamente la madre dirige sus súplicas está de pie junto a la mesa, con lo que parece un cigarrillo entre los labios. Otro, en un extremo de la imagen, sostiene un látigo sobre la cabeza y la punta restalla en el aire. A lo largo del borde inferior de la escena, se encuentran las personas esclavizadas. Algunas están encadenadas y dos se están abrazando. Una tiene la cabeza enterrada entre las manos.
Junto a la ilustración, Bibb escribe con una precisión demoledora:
Una vez que se había vendido a los hombres, a continuación, se vendía a las mujeres y a los niños. Ordenaron a la primera mujer que dejara a su hijo y se subiera al bloque de subastas; ella se negó a entregar a su pequeñín y se aferró a él todo lo que pudo mientras el cruel látigo le restallaba en la espalda por su desobediencia. Rogó piedad en nombre de Dios. Sin embargo, le arrancaron el bebé de los brazos, entre los estremecedores alaridos de la madre y del niño, por un lado, y los amargos juramentos y los crueles latigazos de los tiranos, por el otro. Al final, separaron al pobre crío de su madre y ella fue vendida al mejor postor. Así fue como se llevó a cabo la venta desde el principio hasta el fin.
Cada uno de los especuladores llevaba encima sus propias esposas para aprisionar a sus víctimas tras la venta; y, en el momento en que estaban ultimando las escrituras, el grupo de esclavos que eran cristianos pidió permiso para arrodillarse y rezar en el suelo antes de que los separaran, cosa que les permitieron. Y, mientras todos se deshacían en lágrimas de tristeza a punto de su separación final, los elocuentes llamamientos de sus oraciones al Altísimo parecieron provocar una desagradable sensación a oídos de sus opresores, que les ordenaron que se levantaran y tendieran sus extremidades para ser encadenados en fila. Y, como sucedió que no transigieron a la primera orden, pronto los obligaron a levantarse con el sonido del látigo y el ruido de las cadenas, con las que, sin demora, se los llevaron sus respectivos amos: maridos de sus esposas e hijos de sus padres que no contaban con volver a encontrarse hasta el juicio del día final.[12]
Aunque Jefferson era plenamente consciente de las consecuencias que podía tener en la población de personas esclavizadas el hecho de vender a una de ellas a otra plantación, vendió a más de un centenar en el transcurso de su vida.[13] Lucia Stanton escribe que Jefferson, como otros virginianos de antes de la guerra civil que se consideraban a sí mismos progresistas, preferían que las personas esclavizadas a las que poseían fueran vendidas en unidades familiares. Tradicionalmente, solo vendía a una sola persona cuando se veía apurado económicamente. En 1820, escribió que tenía «escrúpulos sobre vender a negros, salvo si eran delincuentes o lo solicitaban ellos mismos». Y es cierto que hubo ocasiones en las que Jefferson vendería o compraría a una persona esclavizada para reunirla con su cónyuge «siempre que pueda llevarse a cabo de manera razonable».[14] Según afirmaba, deseaba propiciar una situación en la que no se separara a maridos de mujeres o a hijos de padres.
No obstante, Jefferson sí permitió que se separara a familias bajo su custodia. Separó de sus padres a niños que no tenían más de trece años, compró a niños de tan solo once años y separó a niños menores de diez años de sus familias trasladándolos entre sus fincas o entregándoselos como regalo a miembros de su familia.[15] Jefferson se consideraba un propietario de esclavos benevolente, pero sus ideales éticos quedaban por detrás de sus intereses económicos y los de su familia, y siempre estaban entremezclados con dichos intereses económicos. Además, Jefferson entendía bien cuáles eran los beneficios económicos concretos derivados de mantener juntos a maridos y mujeres y señalaba que «criar un niño cada dos años genera más beneficio que la cosecha del hombre más hacendoso».[16]
Jefferson creía que se le absolvería de la culpa de parte de la barbarie asociada a la esclavitud si minimizaba el grado en el que hacía uso de sus prácticas más brutales. En cuanto a los latigazos a sus esclavos, por ejemplo, «no debe recurrirse a ellos salvo en casos extremos».[17] Deseaba lo mejor de ambos mundos y buscaba capataces que pudieran ser menos brutales de lo que era habitual en la Virginia de finales del siglo xviii y que pudieran hacerlo sin poner en riesgo la producción y la eficiencia de la plantación. Cuando Robert Hemings —el trabajador esclavizado de raza mixta hijo de Elizabeth Hemings y el suegro de Jefferson, John Wayles— encontró esposa y solicitó comprar su propia libertad, Jefferson se enfadó porque «anticipaba lealtad por las “indulgencias” que le había concedido a Hemings y no lograba entender que un esclavo pudiera preferir la libertad y a su familia en lugar de la fidelidad a su amo».[18]
Sin embargo, la absolución, en el caso de Jefferson, nunca llegaría a conseguirla meramente con negarse a participar en los aspectos más infames de la esclavitud. Poseer a una persona esclavizada suponía perpetuar la barbarie de la institución. Y, cuando consideraba que era necesario para mantener el orden que hacía posible su modo de vida, Jefferson puso en práctica algunas de las mismísimas prácticas que tanto afirmaba aborrecer.
Hacia 1810, James Hubbard, un hombre esclavizado que trabajaba en la fábrica de clavos de Monticello, se escapó. Ya lo había hecho previamente, unos cinco años antes, y lo capturaron poco después de su huida. Esta vez lo localizaron un año después. Cuando Hubbard regresó, Jefferson escribió: «He hecho que lo azoten severamente en presencia de sus antiguos compañeros».[19] Aunque trataba de crear una distancia entre sí mismo y aquel maltrato, encargándole la tarea a un capataz, Jefferson sabía, al igual que los dueños de esclavos en todo el sur, que el espectáculo de aquella agresión pública constituía una manera tanto de reafirmar su autoridad como de mantener el orden entre sus trabajadores esclavizados.
En el transcurso de la visita guiada de David de una hora de duración, me pasé la mayor parte del tiempo mirando a dos mujeres en particular. Cada vez que David contaba una nueva anécdota u ofrecía un nuevo dato o una nueva prueba histórica sobre la faceta esclavista de Jefferson, se les contraía el semblante de asombro, se quedaban boquiabiertas y negaban con la cabeza, casi como si alguien con autoridad para ello les estuviera diciendo que, después de todo, la Tierra era plana.
Cuando David dio por terminada la visita y la gente se dispersó para visitar el resto de la plantación, me acerqué a las dos mujeres y les pregunté si estarían dispuestas a compartir conmigo sus reacciones ante lo que acababan de escuchar.
Donna dobló su folleto y lo utilizó para abanicarse la parte posterior del cuello. Su cabello plateado adquiría una tonalidad amarillenta bajo el sol de mediados de verano y lo llevaba recogido en una coleta que le llegaba por debajo de los hombros. Se mecía de un lado a otro mientras hablábamos, pasando el peso del cuerpo de una pierna a la otra, y sus sandalias chirriaban ligeramente por el cambio de presión. El tono de su voz estaba impregnado de un sutil deje texano que la hacía alargar las íes, y las eles que emitía se fundían con la brisa. Por su parte, la voz de Grace era más aguda y precipitada. Su corto cabello grisáceo, de tan solo unos centímetros de largo, apenas despuntaba del cuero cabelludo. Tenía la piel llena de manchas de sol por todos los años que había pasado viviendo en Florida, aunque, según me contó, procedía de Vermont.
Ambas fueron cordiales y agradables cuando las abordé, y un airecillo fresco que corría nos concedió un instante de alivio del calor veraniego.
Les pregunté si, antes de asistir a la visita guiada, eran conscientes de la relación de Jefferson con la esclavitud, si sabían que azotaba a sus trabajadores esclavizados, que había separado a seres queridos, que había mantenido a generaciones de familias en cautiverio. Ambas respondieron rápida y sinceramente:
—No.
—No.
Ambas negaron con la cabeza, como si todavía estuvieran perplejas por aquello de lo que acababan de enterarse. En su tono, se apreciaba claramente la decepción… tal vez en sí mismas o en Jefferson, o quizás en ambas cosas.
—Cuando creces, te lo explican en cuarto grado en Introducción a la Historia de Estados Unidos…. Era un gran hombre, e hizo todo esto —comenta Donna, gesticulando con las manos y casi ridiculizando retroactivamente las cosas que le habían enseñado hasta ahora sobre Jefferson—. Y, vale, claro que consiguió cosas. Pero estábamos comentando que esto le ha hecho perder el aura a este hombre.
—Sí… ¡Esa es una buena manera de describirlo! —apostilló Grace, asintiendo.
Grace era la esposa del difunto hermano de Donna. Ya se llevaban bien antes, pero después de que él falleciera, habían encontrado consuelo en la compañía mutua, viajando juntas a distintos lugares por todo el país, especialmente a emplazamientos de importancia histórica. Me explicaron que les había atraído Monticello porque les fascinaba la arquitectura creada sin el uso de las herramientas y la maquinaria actuales. En particular, Donna admiraba a los artesanos que eran capaces de construir diseños tan personales y detallados en estructuras que hoy todavía siguen en pie.
—Me chifla la historia —me contó— y quería visitar la casa, porque me encanta ir a los pueblos, porque en su época lo construían todo sin herramientas sofisticadas.
La casa de Jefferson, cuya construcción tardó más cuarenta años en completarse, era la materialización de gran parte de lo que ambas admiraban. La historiadora Annette Gordon-Reed ha relatado que, antes incluso de que pudiera construirse la casa, los trabajadores esclavizados tuvieron que allanar la cima de la montaña en lo peor del invierno, en una época en la que no existía la tecnología mecánica que pudiera servirles de ayuda más allá de la pala que tenían entre las manos. Por añadidura, al no existir una fuente de agua disponible en la cima de la montaña, los trabajadores esclavizados tuvieron que cavar un agujero de veinte metros de profundidad —el doble de lo que normalmente hacía falta— a lo largo de 46 días hasta que consiguieron encontrar agua.[20]
La casa en sí misma es una mansión de 1.222 metros cuadrados y 43 habitaciones. Su icónica fachada occidental cuenta con seis columnas de estilo dórico, erigidas con más de cuatro mil ladrillos curvados que después se estucaron para que parecieran de piedra. Sobre las columnas descansa un tejado que se prolonga a lo largo de la casa, lo que crea un pórtico en el que Jefferson se sentaba y entretenía a sus visitas: estadistas, filósofos, comerciantes y viejos amigos. Centenares de miles de ladrillos rojo canela proporcionan textura a la fachada de la casa, con postigos verdes ciñendo las ventanas de marcos blancos que ese día refulgían a la luz del sol. Gran parte del diseño de la casa está inspirado en la Europa de la época de Jefferson y en la arquitectura renacentista y de la antigua Roma. Hizo uso tanto de jornaleros blancos como de sus propios trabajadores esclavizados para conseguir hacer realidad su proyecto.
—Por eso es por lo que me gusta venir a estos sitios —comentó Donna, refiriéndose de nuevo a la impresionante estética de la casa—. [Jefferson] era solo una excusa. Pero, chico, esto es… es…
Bajó la mirada, sacudiendo la cabeza.
—Este hombre de aquí —la interrumpió Grace, mirando hacia donde se encontraba David, que estaba charlando con dos personas que se habían quedado atrás después de la visita— me acaba de abrir la mente.
—Le acaba de quitar el aura —repitió Donna—. Puede que hiciera grandes cosas, pero, chico, ¡vaya defecto enorme que tenía!
Lo que resulta fascinante sobre Jefferson es que era plenamente consciente de ese defecto. En Notas sobre Virginia, escribió: «Indudablemente, la existencia de la esclavitud debe tener una desdichada influencia sobre las maneras de nuestro pueblo. Todo comercio entre amo y esclavo es un ejercicio perpetuo de las más borrascosas pasiones, del más despiadado despotismo por una parte y de las más degradantes sumisiones por la otra. Nuestros hijos ven esto y aprenden a imitarlo, porque el hombre es un animal imitativo. […] El padre se inflama, el niño contempla, capta los contornos de la ira, adopta los mismos aires en el círculo de esclavos menores, da rienda suelta a las peores pasiones y, siendo así criado, educado y ejercitado diariamente en la tiranía, no puede sino sufrir el troquel de sus odiosas peculiaridades. Es preciso que el individuo sea un prodigio para evitar que sus maneras y su moral se vean degradadas bajo tales circunstancias».[21]
A pesar de su aparente conciencia de sus propias circunstancias, Jefferson consideraba que sus trabajadores esclavos eran una valiosa posesión que podía contribuir a reducir las deudas que lo martirizaban. «El tormento mental que sufriré hasta que llegue el momento en que no deba ni el más mínimo chelín es tal que convierte la vida en algo de escaso valor —le escribió en una carta a un amigo en 1787—. No acabo de decidirme a vender mis tierras. Ya he vendido demasiadas, y son el único bien asegurado para mis hijos. Tampoco querría vender por voluntad propia a los esclavos siempre que quede la posibilidad de pagar mis deudas con su trabajo».[22] Jefferson esperaba poner a sus trabajadores esclavizados en «una posición más relajada» una vez que sus finanzas fueran estables, pero siguió endeudado durante el resto de su vida. Prácticamente todos sus trabajadores esclavizados —casi doscientas personas en aquel momento, tanto las que vivían en Monticello como en otra de sus fincas— fueron subastados tras su muerte, en 1826, para pagar sus deudas.
Jefferson sabía que la esclavitud degradaba la humanidad de aquellos que perpetuaban su existencia porque exigía la subyugación de otro ser humano; y, al mismo tiempo, creía que las personas de piel negra pertenecían a una clase inferior. Es aquí donde su lógica se desmorona, según escribió el historiador Winthrop D. Jordan en 1968. Si Jefferson verdaderamente pensaba que las personas negras eran inferiores, entonces tendría que «sospechar que el Creador, de hecho, había creado a hombres que no eran iguales; y no podía decir tal cosa sin conferirle a dicha afirmación exactamente el mismo peso lógico que a su famosa afirmación en la que decía lo contrario».[23]
Jefferson creía que era imposible que los negros y los blancos pudieran vivir en paz unos junto a otros después de la emancipación de los esclavizados, pues declaró en su autobiografía de 1821: «Las dos razas, de ser igualmente libres, no pueden vivir bajo el mismo gobierno. La naturaleza, la costumbre y la opinión han trazado líneas indelebles de distinción entre ellos».[24]
En una carta escrita a su amigo Jared Sparks el 4 de febrero de 1824, Jefferson reflexionaba sobre la posibilidad de expatriar a las personas negras mediante «el establecimiento de una colonia en la costa de África».[25] Sin embargo, ya había descartado la colonización de África como algo inviable por lo costoso que resultaría. «No digo esto con la intención de afirmar que el librarse de ellos será para siempre imposible. Tal no es mi opinión ni mi esperanza —le escribió a Sparks—. Sencillamente, no se puede hacer de este modo —proseguía—. Creo que hay una forma en que se puede hacer, esto es, emancipando a los recién nacidos, dejándolos a sus madres con la debida compensación, hasta que sus servicios valgan su manutención y poniéndolos a trabajar en tareas industriales hasta llegar a la edad apropiada para ser deportados».
Llegó a la conclusión de que el Caribe era un destino prometedor. «Santo Domingo se ha convertido en independiente y con una población solo de color. Y, si se puede uno fiar de las manifestaciones oficiales, su jefe ofrece pagar por su pasaje, recibirlos como ciudadanos libres y encontrar para ellos empleo».[26] Lo que Jefferson proponía era que el Gobierno adquiriera a los esclavos recién nacidos de sus esclavizadores, los dejara permanecer con sus madres hasta que estuvieran listos para separarse y luego los enviara a Santo Domingo, lo que hoy es Haití.
Jefferson expresó una opinión similar en una carta en 1814 a Edward Coles,[27] el entonces secretario personal de James Madison y un hombre que acabaría ocupando el cargo de segundo gobernador de Illinois. «[…] no he visto otra proposición en conjunto mejor —escribía Jefferson— que la de la emancipación de aquellos [esclavos] que nazcan después de un día determinado, y de su educación y expatriación a partir de un día determinado».[28]
En 1807, durante su segundo mandato como presidente, Jefferson firmó una ley que prohibía la importación de esclavos a Estados Unidos. Si, tras abolir el comercio transatlántico de esclavos, realmente creía que la esclavitud acabaría por desaparecer poco a poco por sí sola, esta era una hipótesis que se contradecía con lo que tenía lugar de facto en su propia finca. Según su libro de fincas, tuvieron lugar como mínimo veintidós nacimientos y doce muertes entre la población esclavizada en el periodo entre 1774 y 1778.[29] Según el académico Michael Tadman, «entre los esclavos norteamericanos, los nacimientos superaban con creces a las muertes, de manera que la población esclava aumentó rápidamente. […] De hecho, la tendencia norteamericana es probable que fuera exclusiva en la historia de la esclavitud, salvo por unas pocas excepciones locales y transitorias».[30] Tal como escribe el historiador C. Vann Woodward: «Según lo que desvela la historia, ninguna otra sociedad de esclavos, ni en la antigüedad ni en los tiempos modernos, ha mantenido y mucho menos multiplicado tanto su población de esclavos en función de su crecimiento natural».[31]
Tras la invención de la desmotadora en 1793, la industria algodonera experimentó un espectacular incremento y, con él, la necesidad de mano de obra esclava. Conforme a los Archivos Nacionales, la producción de algodón crudo se multiplicó por dos en cada década después del 1800.[32] En 1790, ocho eran los estados esclavistas y, en 1860, la cifra había ascendido a quince.[33] Jefferson presenció el inicio de esta expansión, pero no viviría para ver cómo de generalizada se hizo aquella «peculiar institución». Hacia 1860, casi uno de cada tres sureños era una persona esclavizada.[34]
Por mucho que afirmara que detestaba la esclavitud, Jefferson no dedicó una gran parte de su vida a intentar limitarla en Estados Unidos. Su ordenanza original de 1784 habría prohibido la esclavitud en los territorios del noroeste después de 1800 (aunque habría permitido la esclavización durante un periodo de gracia de dieciséis años entre medias), pero aquella propuesta fue rechazada. Más tarde, Jefferson prácticamente no tocó el asunto de la abolición nacional de la esclavitud más allá de conversaciones privadas y en su correspondencia personal. Da la sensación de que Jefferson era, por encima de todo, un estadista. Y, tras reconocer la oposición cada vez más categórica a cualquier cosa parecida a la abolición que había en Virginia y por todo el sur, dio un paso atrás a la hora de hacer admoniciones públicas contra el sistema. En privado, desaprobaba la esclavitud y, al mismo tiempo, expresaba ambivalencia por liberar a las personas que tenía esclavizadas. «Conceder la libertad —escribió en una carta en 1789— o, más bien, abandonar a las personas cuyos hábitos se han formado en esclavitud es como abandonar a los propios hijos».[35]
Gordon-Reed señala que, en la última mitad de su vida, Jefferson se resignó a que la esclavitud no sería abolida en lo que le quedaba por vivir y, sin duda, no por iniciativa suya. Creía que el proyecto de la emancipación lo emprendería otra generación, y que él y sus compañeros revolucionarios habían hecho lo que les correspondía emancipando las colonias de Gran Bretaña y creando la primera república constitucional del mundo, un lugar en el que estos asuntos, al menos, podían abordarse.
El sol ya se había ocultado tras una fina capa de nubes que alivió temporalmente el calor que sentíamos en el cuello. Les pregunté a Donna y a Grace qué les habían enseñado antes acerca de todo esto.
—Ya sabe, estudiamos a Jefferson —dijo Grace—. La parte de la esclavitud no estaba incluida.
—Bueno, no se daban detalles —intervino Donna—. No se le ponía mucho interés ni reflexión. En el instituto y la facultad, no pensabas: «Eran familias. Había mamás y papás a los que separaban entre sí». Así que no formaba parte de la educación.
David había dedicado cierto tiempo durante la primera parte de la visita a hablar de cómo los niños de la plantación fabricaban canicas con la arcilla del camino y jugaban juntos bajo la sombra de sus chozas cuando el sol se ponía por las tardes. Habló de cómo las personas esclavizadas celebraban bodas, cumpleaños y funerales; de cómo utilizaban pizarritas que escondían de los capataces para aprender a leer y escribir.
Donna y Grace y mucha otra gente —concretamente la gente blanca— normalmente interpretan la esclavitud, y aquellos mantenidos bajo su yugo, exclusivamente como una abstracción. No les ven las caras. No se imaginan sus manos. No oyen el miedo o la risa. No tienen en cuenta que aquellos eran niños como sus propios hijos, o que aquella era gente que celebraba cumpleaños, bodas y funerales; que se amaban y conmemoraban su existencia exactamente de la misma manera que ellos aman y conmemoran a sus seres queridos.
Donna parecía especialmente horrorizada por cómo había afectado a los niños la institución de la esclavitud.
—O sea, estamos hablando de separar familias —dijo—. Oh, Dios mío, ¿cómo puedes separar a una familia?
—Eso mismo está pasando ahora —comentó Grace.
En el momento en el que estábamos manteniendo aquella conversación, en julio de 2018, la administración Trump ya había separado a cerca de tres mil niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos, provocando la indignación de millones de personas tanto dentro como fuera del país. Habíamos oído de madres y padres a los que les habían dicho que a sus hijos no iban más que a darles una ducha, para después enterarse, pasadas las horas, de que se los habían llevado a algún otro sitio, un lugar del que no sabían nada.
Aquellas dos mujeres, que se declaraban republicanas del Sur, se descubrían a sí mismas identificando los paralelismos existentes entre las familias separadas durante la esclavitud y aquellas separadas mientras buscaban asilo en Estados Unidos huyendo de la violencia de América Central.
Donna provenía de una familia en la que, según contó, su madre albergaba ideas «extremistas». Cuando le pregunté a qué se refería con «extremistas», Donna describió la postura de su madre con una frase que no es infrecuente en el discurso de muchos sureños blancos: «El único bueno es el que está muerto».
La palabra omitida aquí, por supuesto, se omite por educación. Era una frase que yo ya había escuchado en boca de mis abuelos cuando hablaban de cómo se referían los blancos a ellos durante su infancia en el sur de Jim Crow de mediados del siglo xx, donde la legislación no solamente no los protegía del terror del supremacismo blanco, sino que, de hecho, lo instigaba. Lo que dice la versión no censurada de la frase es: «El único negro bueno es el negro muerto».[36] Y ahí estaba yo, en una plantación que había esclavizado a cientos de personas con la piel como la mía, charlando con una mujer blanca, conservadora, consumidora de las noticias de la Fox, proveniente de Texas, cuya madre le había transmitido a lo largo de toda su vida que la gente como yo —tal vez incluso también yo— estábamos mejor muertos que vivos. Una mujer a la que, sorprendentemente incluso para mí, me dediqué a enseñarle fotos de mi hijo de catorce meses.
Charlamos unos minutos más, pero pronto noté que cambiaba la temperatura del aire. Miramos a nuestros pies y vimos pequeñas gotitas de lluvia que empezaban a motear el camino arcilloso.
En un momento dado, Grace, repitiéndoselo más a sí misma que a ninguna otra persona, resumió aquello con lo que, apenas una hora antes, jamás se había visto obligada a lidiar:
—O sea, que utilizó a toda esa gente y después fue y se casó con una señora con la que tuvo hijos —comenta, dejando escapar un profundo suspiro (se refería a Sally Hemings, una mujer esclavizada que tuvo al menos a seis de los hijos de Jefferson. Nunca llegaron a estar casados)—. Jefferson no es el hombre que yo pensaba.
La verdad es que yo mismo tardé mucho en darme cuenta de que Jefferson no era el hombre que me habían enseñado. Hasta 2014, durante mi primer año en la escuela de posgrado, cuando leí las Notas sobre Virginia, no me encontré con la versión más complicada o, mejor dicho, más verídica de Jefferson. Había hojeado con cautela los apartados que trataban concretamente la relación de Jefferson con la esclavitud y me topé con un pasaje en el que teorizaba sobre que las personas negras «son inferiores a los blancos tanto de cuerpo como de mente».[37]
También había leído un pasaje en el que decía de Phillis Wheatley —que normalmente es considerada la primera poeta negra publicada en la historia de Estados Unidos—: «Las composiciones publicadas bajo su nombre no tienen la dignidad exigible para una crítica». Jefferson pensaba que las personas negras, por lo general, no eran capaces de generar una expresión poética. «La miseria es a menudo progenitora de los más emocionantes toques poéticos —escribió—. Dios sabe que hay sobrada miseria entre los negros, pero no poesía. El amor es la peculiar inspiración del poeta. El amor de los negros es ardiente, pero solo alimenta a los sentidos, no a la imaginación».[38]
En la época en la que me topé con esa cita, coincidió con que estaba terminando lo que acabaría siendo mi primera recopilación de poesía. Estaba escribiendo como consecuencia de las revueltas de Ferguson y utilizaba la poesía para procesar la incesante violencia refrendada por el estado sufrida por las personas negras a mi alrededor, en un intento por poner mi vida en conversación con el momento político y la historia que lo había engendrado. Pasé horas analizando tanto la voz como la forma de mis poemas, revisándolos, reorganizándolos, añadiendo y quitando, hasta que había decenas de iteraciones en cada estrofa, en cada verso. Pensé en cómo de en serio me tomaba aquella actividad. Pensé en que toda mi obra, incluso en respuesta a la violencia, tenía su origen en el amor: el amor por mi comunidad, el amor por mi familia, el amor por mi pareja, el amor por todos aquellos que esperan construir un mundo mejor que este en el que vivimos.
Cuando leí el comentario despreciativo de Jefferson por Wheatley, sentí como si estuviera menospreciando a toda la estirpe de poetas negros que seguirían los pasos de Wheatley, yo incluido, y lo que vi fue a un hombre que no había comprendido claramente qué es el amor.
Cuando Robert Hayden nos regaló las baladas para recordar que los africanos capturados sobrevivieron al Pasaje del Medio y alcanzaron estas costas, aquello fue un acto de amor.
Cuando Gwendolyn Brooks escribió sobre los niños del South Side de Chicago que jugaban juntos en los barrios desatendidos por la ciudad, aquello fue un acto de amor.
Cuando Audre Lorde fracturó el idioma y después nos reconstruyó uno nuevo, concediéndonos una nueva manera de darle sentido a quiénes éramos en el mundo, aquello fue un acto de amor.
Cuando Sonia Sánchez consigue crear relámpagos con la lengua, pasando de coloquialismos sureños a estrofas configuradas por el suajili y atravesando el océano en un suspiro, eso es un acto de amor.
Las ideas de Jefferson sobre el amor parece que estaban tan distorsionadas por sus propios prejuicios que era incapaz de reconocer los innumerables ejemplos de amor que impregnaban las plantaciones de todo el país: madres que se acurrucaban sobre sus hijos y se llevaban los latigazos para que los más pequeños no los sufrieran; madres, padres, abuelas y abuelos sustitutos que se hacían cargo de los niños y los criaban como si fueran suyos porque sus padres biológicos habían desaparecido en medio de la noche; personas que se amaban y se casaban y se comprometían con otras a pesar de la omnipresente amenaza de que podían separarlas en cualquier momento. ¿Qué es el amor sino esto?
No existe la historia de Monticello —ni tampoco la de Thomas Jefferson— sin comprender a Sally Hemings. No han quedado cartas ni documentación escrita por Sally (su nombre al nacer probablemente era Sarah) Hemings y no hay nada escrito por Jefferson sobre ella. No han quedado fotografías de ella. Casi todo lo que sabemos de su aspecto físico proviene de Isaac Jefferson, que estuvo esclavizado en Monticello al mismo tiempo que Hemings y la describió como «increíblemente casi blanca. […] Sally era muy hermosa, con una melena larga y lisa que le caía por la espalda».[39]