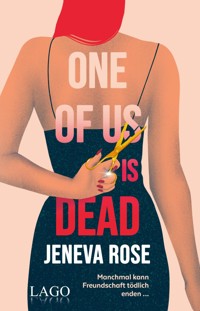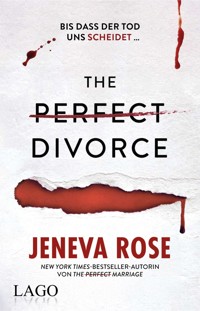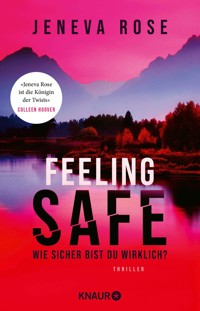Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sarah Morgan es una de las mejores abogadas penalistas de Washington D. C. Tiene un historial impecable y la han nombrado socia del despacho antes de cumplir los treinta y cinco años. Su vida va exactamente como había planeado. De su marido, por el contrario, no se puede decir lo mismo: Adam es un escritor fracasado que además está resentido por el éxito rotundo de su mujer. Durante casi dos años, Adam ha mantenido en secreto una aventura con Kelly Summers, pero todo cambia cuando ella aparece muerta en la casa del lago del matrimonio y él es arrestado como principal sospechoso. Entonces, Sarah toma una decisión difícil y se enfrenta al caso más duro: defender a su marido, acusado de asesinar a su amante. Después de todo, ningún matrimonio es perfecto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Morgan es una de las mejores abogadas penalistas de Washington D. C. Tiene un historial impecable y la han nombrado socia del despacho antes de cumplir los treinta y cinco años. Su vida va exactamente como había planeado. De su marido, por el contrario, no se puede decir lo mismo: Adam es un escritor fracasado que además está resentido por el éxito rotundo de su mujer.
Durante casi dos años, Adam ha mantenido en secreto una aventura con Kelly Summers, pero todo cambia cuando ella aparece muerta en la casa del lago del matrimonio y él es arrestado como principal sospechoso.
Entonces, Sarah toma una decisión difícil y se enfrenta al caso más duro: defender a su marido, acusado de asesinar a su amante. Después de todo, ningún matrimonio es perfecto.
JENEVA ROSE
Es autorabest seller deThe New York Times. Entre sus novelas se encuentranHome Is Where the Bodies Are, You Shouldn’t Have Come Here, One of Us Is Dead yEl divorcio perfecto. Su obra ha sido traducida a más de dos docenas de idiomas y se han adquirido los derechos para adaptarla al cine y la televisión. Originaria de Wisconsin, actualmente vive en Chicago con su esposo, Drew, y sus testarudos bulldogs ingleses, Winston y Phyllis.
Foto: Katharine Hannah
Para mamá.
Mi gran apoyo. Mi mayor fan.
Mi recuerdo favorito.
PRÓLOGO
¿La amaba? Le encantaba la forma en que lo miraba, cómo le temblaban el labio inferior y el pie cuando llegaba al orgasmo. Le encantaba la forma en que sus largos mechones castaños caían sobre sus ojos de cierva mientras lo montaba y la forma en que su delgada espalda se curvaba en una luna creciente cuando él la embestía por detrás. ¿La amaba? Amaba algunas partes de ella. Pero la pregunta no es si la amaba o no. La pregunta es: ¿la mató?
1 SARAH MORGAN
—No de nuevo.
La decepción en la voz de Adam inunda la habitación, y se queda ahí como una ligera niebla que nos aleja. Inspiro hondo y exhalo con fuerza en un intento por disiparla. No necesito mirarlo para saber que su mirada refleja desilusión y que tiene los labios bien apretados. No lo culpo. Lo decepcioné otra vez. Me paso las manos por el pelo para comprobar que no se me haya soltado ningún cabello. Lo tengo recogido en un moño perfecto. Siempre lo llevo recogido en un moño perfecto. Me pongo un blazer blanco y me acomodo la falda tubo. Intercambiamos una mirada que nos devuelve a nuestro sitio.
—Lo siento. —Inclino la cabeza para evitar su mirada y lo atraigo hacia mí. Muerde el anzuelo y se acerca. Su metro ochenta se alza por encima de mi pequeño cuerpo y me pone una mano en la mejilla, me levanta la barbilla y me besa suavemente en la boca. Se me eriza la piel. Diez años de matrimonio después, Adam me sigue provocando eso. Diez años de matrimonio después, yo sigo haciéndole sentir lo mismo a él. Me refiero a la decepción.
—Deberíamos haber ido ayer a la casa del lago. Me dijiste que hoy podías.
Rompo el abrazo y empiezo a preparar mi maletín; mi sentido de la responsabilidad es más fuerte que mis sentimientos.
—Lo sé, lo sé, pero tengo mucho trabajo y debo preparar un alegato final muy importante.
Adam se acerca al marco de la puerta de nuestro dormitorio, se apoya en él y se cruza de brazos. No hay nada que me apetezca más que estar entre sus brazos en lugar de envuelta en un juicio complicado, pero hay cosas que ni siquiera yo puedo controlar.
—Siempre tienes mucho trabajo. Siempre estás trabajando en un caso muy importante. —Entrecierra los ojos de una forma divertida pero acusadora, como si me estuviera juzgando él a mí.
—Alguien tiene que pagar las facturas. —Esbozo una pequeña sonrisa. Eso le da de lleno. Adam mueve apenas la cabeza, un gesto casi imperceptible que, sin embargo, noto. Le pongo las manos sobre los hombros. Aunque parezca que no se inclinará para buscar mis labios, sé que lo hará. No puede resistirse a mí, y yo tampoco puedo resistirme a él.
Sonríe. Su juego de tira y afloja solo dura unos segundos antes de que se incline y nuestro labios vuelvan a encontrarse, esta vez con más pasión. Abrimos la boca, nuestras lenguas se entrelazan y me recorre la espalda con las manos. En ese momento, me planteo dejarlo todo: renunciar al bufete, vender esta casa y mudarnos a nuestra cabaña en Virginia para correr de la mano y vivir nuestro propio cuento de hadas.
Pero la realidad se impone de nuevo.
—Tengo que irme —le susurro al oído mientras me alejo. Siempre soy yo quien se aparta primero. Algún día seremos todo lo que siempre supe que seríamos, pero ese día no es hoy.
—Mañana es nuestro décimo aniversario —dice con el ceño fruncido. Todavía tiene ese encanto juvenil que me enamoró, un encanto que me exasperaría si ya no estuviera enamorada de él.
—Voy a hacer todo lo posible por ir mañana. —Doy un paso atrás para alejarme de él y observo su cara de decepción. Le hice daño.
Resopla.
—Después de diez años, debería estar acostumbrado a que hagas esto, pero… no lo estoy. —Se frota la barbilla como si estuviera pensando qué decir—. Estoy harto, Sarah. —Baja la cabeza y niega.
Cierro el espacio que nos separa y entierro la cara en su pecho.
—Lo siento. Sé que te decepcioné. Pero en cuanto cierre este caso, me tomaré una semana libre. Ya lo hablé con Kent. —Lo miro con ojos de cierva, con la esperanza de que se alegre de la noticia.
Adam deja escapar una pequeña sonrisa.
—¿Es una promesa real o una promesa como las que haces siempre?
—Ay, para —le digo, dándole unas ligeras palmaditas en el pecho.
Me toma de las manos y me acerca para darme otro beso.
—Pararé cuando tú pares. —Sonríe. Volvemos a besarnos.
—Casi lo olvido. —Me acerco al closet, tomo una cajita perfectamente envuelta y se la extiendo—. Te compré algo.
La mira y luego me contempla a mí.
—No deberías haberlo hecho —dice, aceptando el obsequio. Después de nuestro quinto aniversario, acordamos que no nos haríamos más regalos, pero no pude evitarlo. Sé que he descuidado nuestra relación, pero esta es mi pequeña forma de recompensarlo. Se queda quieto un instante y luego desenvuelve la cajita con cuidado. La abre y descubre un reloj Patek Philippe Grand Complications con correa de cocodrilo y esfera de oro. Boquiabierto, admira la complejidad y el diseño de la esfera—. Llevo años queriendo este reloj, pero… es demasiado —protesta.
—No, no es demasiado. Cumplimos diez años de casados. —Saco el reloj del estuche—. Mira el grabado.
Adam lo da vuelta y pasa el dedo por encima del número: 5.259.456.
—¿Qué significa? —me pregunta.
—Son los minutos que hay en diez años. —Le doy un ligero beso en los labios.
—¿Los has contado?
—Siempre estoy contando. —Me río y lo ayudo a ponerse el reloj.
Extiende la muñeca y lo admira.
—¿Es para que lleve la cuenta de cada vez que llegas tarde o me dejas plantado? —dice, y pongo los ojos en blanco—. Es broma —añade.
—No, no lo es.
Adam devuelve su atención a mí, coloca las manos sobre mis hombros y las desliza por mis brazos.
—Tienes razón. Pero igual te amo, Sarah. —Me besa con fuerza.
Cuando nos desenredamos después de ese apasionado beso, nos dirigimos a la cocina, un espacio amplio y moderno con electrodomésticos de acero inoxidable, armarios color crema y encimeras de granito. Dejo mi maletín Bottega color negro sobre la isla y voy al refrigerador a buscar un poco de fruta y agua. Tomo unas rodajas de piña y una botella de San Pellegrino; suficiente para aguantar hasta que mi asistente vaya a buscar el almuerzo.
Adam sirve dos tazas de café y deja una al lado de mi maletín. Retira el filtro usado de la máquina y se dirige al cubo de la basura. Pisa el pedal para abrir la tapa y, justo cuando está a punto de tirar el filtro, un brillo plateado le llama la atención.
—¿Qué es esto? —Mete la mano en el cesto y saca la fuente de la luminiscencia. Un sobre roto con una tarjeta dentro.
—Una tarjeta de aniversario que nos envió tu madre —respondo sin levantar la vista del teléfono.
—Y tú simplemente... ¿la arrojaste a la basura? —dice con el ceño fruncido.
—La recibí, la abrí y la leí. ¿Qué más querías que hiciera?
Adam saca la tarjeta del sobre y la lee en voz alta:
—«¡No puedo creer que hayan durado diez años! Feliz aniversario, mis queridos Adam y Sarah. Posdata: ¿dónde están mis nietos? Con amor, mamá». —Adam sonríe—. Ha sido muy amable de su parte. —Busca un imán en las gavetas para colocar su «trofeo» en la puerta del refrigerador, y pongo los ojos en blanco mientras lo veo decorar nuestra cocina con un trozo de basura.
—¿Qué vas a hacer hoy? —Cambio de tema. Esta la voy a dejar pasar, y con «esta» me refiero a su madre. Tomo la taza de café y me la llevo a los labios. Me quema, pero es un ardor de los buenos, como los pequeños fuegos que a veces necesitamos para recordar que estamos vivos.
—Bueno, ahora que tengo tiempo... —empieza a decir con una risita, mirando su nuevo reloj. Solo por cortesía, suelto una risa ante su terrible broma—. Probablemente vaya a la casa del lago a escribir un poco. Daniel necesita unas páginas más para poder presentarles el libro a las editoriales.
Asiento y bebo otro sorbo.
—Las últimas que enviaste eran maravillosas. A tu agente le van a encantar. Envíame lo que escribas hoy.
—¿Lo dices en serio? —Levanta una ceja con escepticismo.
—Siempre hablo en serio, especialmente cuando se trata de ti. —Le guiño un ojo.
Deja su taza de café y acorta la distancia entre nosotros. Se coloca detrás de mí y apoya las manos en la encimera. Me acaricia y besa el cuello, presionándome el trasero con la pelvis, y me río como una colegiala.
—Ven mañana. Aunque sea para pasar el día.
—Lo intentaré, así al menos estamos unas horas juntos.
—Haz algo más que intentarlo. Hace más de un año que tenemos esa casa y no has pasado ni dos noches seguidas allí.
—Te dije que lo intentaré. —Le doy otro sorbo al café.
—Por favor —susurra en mi cuello.
—Haré todo lo que esté a mi alcance para ir mañana y que tú y yo por fin podamos bautizarla... —Retrocedo de forma juguetona para presionarme más contra su cuerpo. Él me abraza con fuerza y me besa el cuello.
—Este plan sí que me convence. —Me gira y me recorre el cuerpo con las manos.
—Gracias por tenerme paciencia. —Levanto el rostro y nuestras miradas se encuentran. Pongo ojos de cachorrito mojado para transmitirle toda la sinceridad que quiero expresar con mis palabras. Me mira fijamente.
—Te esperaría toda la vida y más. —Me da un beso en la frente, otro en la punta de la nariz y, por último, uno en los labios—. O al menos otros 5.259.456 minutos. —Sonríe—. Ahora date prisa, así puedes trabajar y volver rápido conmigo. —Me da unas palmaditas juguetonas en el trasero, como si estuviera a punto de entrar a la cancha.
Recojo mi maletín, camino hacia la puerta y le digo que lo amo.
—Yo más —me dice.
2 ADAM MORGAN
Mientras el último rayo de sol se oculta en este lado del mundo, yo acaricio el teclado un par de veces más. Una brisa agita los árboles y los despoja de sus colores otoñales, mientras el agua del lago acaricia suavemente la orilla. Guardo el archivo en el que he estado trabajando y cierro la computadora portátil: tres mil palabras tendrán que ser suficientes. Dejo sobre el escritorio las gafas de montura negra que uso para leer y me paso las manos por el pelo castaño, apartándolo de mi frente. Me masajeo un poco las sienes para aliviar un persistente dolor de cabeza y suspiro. Luego estiro los brazos y, al girar el cuello, veo una ardilla negra que anda por el jardín. No es la primera ardilla negra que veo en mi vida, pero sí es algo poco habitual que merece la pena contemplar. A través de la gran ventana situada detrás de mi escritorio, observo cómo la criatura se desplaza de un lugar a otro buscando alimento, sumida en su objetivo.
Aunque la cabaña queda a una hora de nuestra casa en las afueras de D. C., podría decirse que está en otro planeta, en una tierra verde que nuestros antepasados podrían reconocer, no como la monstruosidad de hormigón y antenas que es la capital de nuestro país. Está lo suficientemente alejada de la ciudad como para que no haya visitas inesperadas, pero lo suficientemente cerca como para que pueda ir y venir siempre que necesite estar solo… o no estarlo.
Esta cabaña aislada y rodeada de bosques junto al lago Manassas, en el condado de Prince William, Virginia, era justo lo que necesitaba mi carrera de escritor, o al menos así se lo vendí a Sarah. Antes de comprarla, hace poco más de un año, me costaba horrores que me salieran las palabras. Estar aquí me abrió las puertas a otro mundo, un mundo en el que podía escribir, un mundo lleno de deseos alcanzables, un mundo en el que podía vivir sin sentir la presión constante de no ser lo suficientemente bueno. La belleza natural del entorno se reflejaba en mi trabajo, y en este mundo me sentí volver a nacer.
Hay tanta madera en esta cabaña que parece el interior de un árbol, más que una casa. Es de concepto abierto, con grandes ventanas mirador que dan al lago y una enorme chimenea adornada con piedras de varios colores. Una majestuosa alfombra de piel de oso delimita el sector de la sala de estar y lo separa de la cocina.
La isla y las encimeras están revestidas de granito jaspeado de color verde bosque, y las alacenas y los gabinetes son de pino y están pintados de un intenso color caramelo. Justo al lado de la sala de estar, a menos de tres metros de la chimenea y junto a las ventanas mirador, está mi escritorio, por lo que tengo una vista perfecta de todo lo que la naturaleza ofrece en este rincón del bosque. Me da una libertad que no tendría si estuviera atrapado en una pequeña oficina.
No me costó mucho convencer a Sarah de que compráramos esta propiedad. Creo que se dio cuenta de que me estaba alejando mental y emocionalmente. O quizá solo quería demostrarme que podía pagarla. Para recordarme una vez más que ella es la que tiene mucho dinero y blandirlo como una muestra de poder. Por el motivo que sea, conseguí la casa, así que ¿a quién le importa?
Se suponía que iba a ser nuestro hogar lejos del caos de la ciudad, pero resulta que solo es mi hogar. Ya perdí la cuenta de las veces que me prometió que íbamos a pasar aquí un fin de semana y luego canceló. Este fin de semana no fue la primera vez, y ni siquiera hizo una excepción por nuestro aniversario. Tenía la esperanza de que al menos viniera a pasar el día, pero una vez más me llamó para decirme que tenía que ir al estudio. También me dijo que me ama. Siempre me lo dice. Extiendo la muñeca para admirar mi nuevo reloj. Es más que caro. Pero, más allá del precio, fue un regalo muy considerado. Así es ella: es muy considerada, aunque nunca esté cerca.
Siempre tuve la sensación de que Sarah conquista el mundo, mientras que yo lucho por sobrevivir en él. Esa es la mujer que quiso ser: poderosa, un espectáculo unipersonal en el que yo solo soy un extra. Pero no siempre fue así. Cuando nos conocimos, estaba en mi tercer año de licenciatura en Duke, y ella cursaba el primero. Yo estudiaba Literatura; ella, Derecho. Por aquel entonces, los dos soñábamos en grande. Sarah quería ser una abogada exitosa y yo quería pasar a la historia como uno de los escritores más importantes de nuestra generación. Quince años después, uno de los dos sigue esperando.
Bueno, supongo que mi éxito duró un suspiro y aún no ha vuelto. Eso es lo curioso de los sueños: siempre acabas despertándote de ellos. El primer libro que publiqué fue un éxito, si no desde el punto de vista comercial, al menos del literario. De hecho, muchos lectores aún le rinden culto. Un crítico incluso llegó a decir que era «el próximo David Foster Wallace», cosa que me gustó. Pensé que mis dos libros siguientes tendrían el mismo éxito, pero han sido un fracaso en todos los sentidos, incluso en el literario. Me sorprende que mi agente me siga representando, aunque estoy seguro de que dejará de hacerlo si el libro en el que estoy trabajando no tiene buena recepción.
Si bien he saboreado una pequeña muestra del éxito, no puedo decir que haya cumplido mi sueño. El sueño de Sarah era ser una de las mejores abogadas defensoras. Pero no es una de las mejores: es la mejor, como siempre supe que sería. Lo que nunca pensé es que le guardaría tanto resentimiento por ello.
Pero, como he dicho, esto no ha sido siempre así, y cuando digo «esto» me refiero a escapar a esta casa cada vez que puedo mientras ella prácticamente vive en su despacho. Después de todo, no te conviertes en la mejor abogada penalista por amar a tu esposo.
Uno pensaría que vivir en soledad y revolcarme en mi propia autocompasión me convertiría en un gran escritor, como un Thoreau o un Hemingway modernos. Hasta la fecha, lo único en lo que me parezco a Hemingway es en la cantidad de alcohol que bebo, pero no tuve ni un ápice de su éxito.
Sarah tiene su trabajo y yo el mío. Hubo un tiempo en que nos teníamos el uno al otro, pero eso quedó en el pasado.
Nos conocimos en una fiesta. Fue un golpe de suerte, porque Sarah no solía ir a ese tipo de eventos, según me contó esa misma noche. Ella prefería sumergirse en un libro antes que estar rodeada de cuerpos pegajosos y hormonales en el sótano de alguna residencia universitaria, pero allí estaba, de pie en una esquina, bebiendo despreocupadamente cerveza barata de un vaso rojo. Parecía más fuera de lugar que una monja en un burdel. Esbozaba una media sonrisa para intentar disimular lo incómoda que se sentía. Sin embargo, su lenguaje corporal delataba su malestar. Apoyada contra la pared, tenía los tobillos cruzados, el vaso cerca de los labios. Recorría la fiesta con la mirada, manteniendo un brazo sobre el pecho y metido debajo del otro brazo. Intentaba hacerse lo más pequeña posible y pasar desapercibida. Pero para mí, ella era la única persona en ese lugar.
Su pelo rubio hasta los hombros prácticamente brillaba bajo las luces ultravioletas, un elemento básico de cualquier fiesta universitaria de mediados de los 2000. En sus ojos verdes con destellos amarillos se escondían todos los misterios del universo. Llevaba unos vaqueros acampanados y una camiseta blanca ajustada que marcaba su cuerpo esbelto y le dejaba al descubierto un centímetro de vientre. No pude apartar la mirada de esa porción de piel blanca. Me excitaba más que todo el cuerpo desnudo de mi ex. La miré. La estudié. Todavía no le había hablado y ya me había memorizado cada curva, cada línea y cada peca que pude ver en aquel sótano mugriento. Me la imaginé sin ropa y, más tarde, descubrí que no se correspondía con la realidad. Su cuerpo superaba con creces lo que había imaginado. Era perfecta de una forma que escapaba a mi comprensión.
No fue hasta una hora más tarde, cuando nuestras miradas se cruzaron, que me armé de valor y fui a hablarle. Aunque yo era más alto, desde el principio sentí que ella era mucho más grande y supe que, en cuanto fuera consciente de esa grandeza, sería imparable.
Al principio se mostró un poco distante y me respondía con una sola palabra. Le pregunté cómo se llamaba. «Sarah», me dijo. Le pregunté con quién estaba. Señaló a una morena ebria que bailaba y se frotaba contra un tipo en la pista de baile. Le pregunté si quería bailar. Me respondió que no. Le dije que era guapa. Se encogió de hombros. Le dije que me llamaba Adam. Bebió un sorbo de cerveza. Le pregunté qué estaba estudiando. Dio un golpecito a su vaso, señalando que estaba vacío, y se movió para alejarse, pero lo tomé de sus manos y vertí toda la cerveza del mío, que estaba lleno. Me sonrió y volvió a su sitio contra la pared.
—Buena jugada —dijo, y bebió un sorbo.
Me apoyé junto a ella y nos quedamos en silencio durante lo que me parecieron horas. Desde el primer momento, tuve la sensación de que sería para siempre. Bebía despreocupadamente mientras recorría la fiesta con la mirada y vigilaba a su amiga ebria. Fingí hacer lo mismo, pero mi atención estaba en ella. En el minuto diecinueve, su amiga le dijo, arrastrando las palabras, que se iba con el chico con el que se había estado enrollando toda la noche. Tenía los ojos vidriosos y el pelo se le caía sobre la cara mientras se aferraba a la mano del hombre con el que se iría. Sarah no parecía muy convencida, pero le dijo que la pasara bien y que la llamara por la mañana. Era lo máximo que la había oído hablar en toda la noche. No perdió la serenidad y siguió bebiendo con total tranquilidad.
En el minuto veinte terminó su bebida, dejó caer el vaso al asqueroso suelo del sótano y lo movió con el pie hacia un rincón. Se quedó un rato más allí, recorriendo la fiesta con la mirada, y luego me miró. Se movió un poco inquieta y no supe si se me estaba acercando o se estaba alejando de mí.
En el minuto veintiuno, decidí averiguarlo y le pregunté si quería que nos fuéramos de allí. Me dijo que sí. Cuando la dejé sana y salva en su habitación, esperaba darle un beso en la mejilla y desearle buenas noches. No parecía el tipo de chica que cediera a sus impulsos. Cuando me acerqué para saludarla, me jaló hacia dentro, me arrancó la ropa y suspiró, jadeó y gritó que sí durante el resto de la noche.
Tres años después, le pedí matrimonio y volvió a decir que sí. Y, aunque desde entonces me ha dicho que sí en innumerables ocasiones, creo que esa fue la última vez que lo dijo de verdad. Si no hubiera estado tan ocupada estudiando Derecho y luego ejerciendo la abogacía, seguramente habríamos...
La brisa cierra de golpe la puerta de entrada y me sobresalto, pero sé que es ella. Sin siquiera verla, sé que tiene las pecas marcadas por haber trabajado todo el día en el patio del café. Sé que sus ojos marrones de cierva están iluminados, llenos de esperanza y alegría. Sé que lleva el pelo largo y despeinado bajo un gorro que ella misma tejió a principios del otoño. Sé que, cuando se quite ese gorro, seguirá estando guapa sin esfuerzo, con el pelo alborotado y todo. Sé que tiene puesto un top ajustado, sin sujetador, y una falda oscura hasta los muslos. Sé que la cintura de su camisa estará arrugada por el delantal que tuvo puesto todo el día. Sé que sonreirá cuando me vea y que tardaré menos de sesenta segundos en estar dentro de ella.
—Amor, he traído del café unos panificados que sobraron —dice desde el vestíbulo.
Escucho que se quita los zapatos, los calcetines, que le llegan hasta la rodilla, y la chaqueta. Saco dos vasos de la barra, sirvo un poco de whisky en cada uno y, justo cuando ella entra, le extiendo uno. Con un ligero brinco, lo acepta, bebe un sorbo y lo vuelve a dejar en la barra. El calor de la chimenea de piedra la acaricia y noto que desaparece la piel de gallina de sus brazos.
Antes de que pueda darle un segundo sorbo a mi bebida, me desabrocha el pantalón y baja la cremallera. Se arrodilla y me mira con una sonrisa diabólica.
***
Apoyo sus piernas sobre la cama y voy al baño.
Cierro la puerta y la oigo jadear al otro lado, intentando recuperar el control de su respiración. La escucho gemir y espero que sea de éxtasis y no de dolor. A veces llevo las cosas demasiado lejos, como si perdiera la conciencia; cuando vuelvo en mí, me doy cuenta de lo que hice. No puedo evitarlo. Kelly me genera eso. Mis instintos animales se apoderan de mí.
Con Sarah me pasaba lo mismo. Pero ahora, cuando estoy con ella, apenas me siento un hombre, ni hablar de algo más.
Me miro en el espejo del tocador. Tengo una barba incipiente y estoy despeinado. El azul de mis ojos está nublado por el enrojecimiento. No puedo soportar más que unos pocos segundos mi reflejo antes de apartar la mirada. No me avergüenzo de lo que soy, pero tampoco me enorgullece. Me echo un poco de agua en la cara, el pecho, los abdominales y, por último, la verga. Estoy demasiado cansado para ducharme. Me seco dando suaves toques con la toalla.
—¿Amor? —me llama Kelly desde la habitación.
—¿Sí, linda? —respondo antes de empezar a cepillarme los dientes.
—Tu mujer te mandó un mensaje de texto.
Escupo la pasta de dientes, me enjuago la boca y me seco los labios con la mano. Cuando regreso al dormitorio, las luces están encendidas y Kelly está sentada en la cama, vestida con un camisón y con mi teléfono en la mano. Me sonríe.
—¿Qué dice? —Me pongo unos pantalones de pijama de Ralph Lauren.
—Quiere saber qué estás haciendo.
Me siento a su lado, mientras le aparto el pelo largo y castaño. Le beso suavemente el cuello y el hombro.
—Dile que estoy a punto de volver a cogerme a la chica de mis sueños —susurro.
—Tus deseos son órdenes. —Kelly se ríe y comienza a escribir el mensaje.
Le quito el teléfono juguetonamente y me levanto de la cama. Le respondo a Sarah: «Como no pudiste venir, volveré a casa esta noche para verte. No hace falta que me esperes levantada».
«Te amo».
Antes de que pueda dejar el teléfono, Sarah me escribe: «Yo también te amo. Leí las páginas que me mandaste al mediodía y me parecieron increíbles. Estoy muy orgullosa de ti».
Esbozo una breve sonrisa antes de que me invada una ola de culpa.
Dejo escapar un suspiro.
«Eres la mejor, cariño. Vayamos a cenar mañana. Di que sí».
Mi teléfono vibra. «Sí».
A veces, recuerdo cómo éramos y creo que podemos volver a ser esa pareja. Pero cometí demasiados errores y la carrera de Sarah siempre estuvo primero, antes que yo, antes que formar una familia, antes que todo. Y no veo que eso vaya a cambiar.
Pensé que bajaría el ritmo cuando tuviéramos hijos, pero hace cinco años me dijo que no quería tenerlos. Creí que sería capaz de hacerla cambiar de opinión. No pude.
Dejo mi teléfono en la mesita de noche y lo conecto al cargador. Miro a Kelly, que me dedica una mirada muy seductora. Ella nunca se cansa de mí, y yo me canso de ella. Pero sé que eso no durará para siempre. Hubo un tiempo en el que Sarah y yo tampoco nos cansábamos el uno del otro, pero ese tiempo quedó enterrado en el pasado. De vez en cuando resurgen aquellos sentimientos, pero duran muy poco, y generalmente están inducidos por el alcohol o el tiempo que hayamos estado separados. No me malinterpreten, amo a Sarah. Si no la amara, la habría dejado hace mucho tiempo. Es ese amor a lo que me aferro, no al dinero, a la seguridad o a las casas. Kelly me da el amor que Sarah ya no puede darme. Las dos me completan. Es enfermizo, lo sé, pero es la verdad. Las necesito a las dos.
—¿Alguna vez le vas a hablar de nosotros a tu mujer?
—¿Y tú le vas a hablar alguna vez de nosotros a tu marido? —le replico.
Ella resopla y se cruza de brazos.
—No es lo mismo —susurra.
Me voy y vuelvo con dos vasos llenos de whisky, le entrego uno y me siento. La rodeo con un brazo y la acerco, diciéndole que lo sé. Deja escapar un sollozo suave y silencioso; en cuanto el lamento sale de su cuerpo, lo reprime y recupera la compostura. Bebe un gran trago de whisky y ni siquiera se inmuta ante su ardor. Se inclina hacia mí y nos quedamos allí en silencio, con nuestros vasos, atrapados en matrimonios sin amor donde somos actores de reparto en las películas de nuestros cónyuges. Cuando Kelly y yo estamos juntos, somos los protagonistas. Lleno nuestros vasos dos veces más y volvemos a tener sexo. Esta vez no me la cojo. Esta vez, le hago el amor.
3 SARAH MORGAN
Mientras examino minuciosamente los expedientes del caso, los papeles se mueven y caen como nieve en una avalancha. Había planeado trabajar en el despacho solo las horas necesarias para prepararme para la semana, pero aquí estoy, bebiendo el café de hace doce horas, en donde ya flotan unos círculos de aceite que me recuerdan lo viejo que es. El estudio queda en un piso catorce, que es lo más alto que se puede estar en Washington D. C. sin erigir un falo más alto que el del señor Washington. Mi despacho es uno de los más grandes y está en un extremo privilegiado del edificio, con ventanales de suelo a techo. Nadie discutiría por qué me lo dieron a mí.
Soy la que ganó más casos en este bufete, y varios muy importantes. Me gané con creces que me hayan nombrado socia de Williamson & Morgan. Me masajeo lentamente las sienes con las yemas de los dedos, en un intento por regresar a un estado de paz y normalidad. Me quito las gafas y las dejo sobre el escritorio con un ruido fuerte que enfatiza mi frustración. Mi teléfono marca las ocho y cuatro de la noche. Un resoplido exasperado sale de mi boca; quiero que el público invisible de mi despacho sepa lo agobiada que estoy.
Le envío un mensaje de texto rápido a Adam: «Lo siento. Me moría de ganas de pasar el día contigo. Te echo de menos».
Dejo caer el teléfono sobre el escritorio. Tomo el tenedor y lo clavo en la comida china que lleva unas horas reposando en el recipiente descartable. Como rápido un par de bocados y luego tiro todo a la basura. Tengo el pelo recogido en un moño a la altura de la nuca. A pesar de haber trabajado ya doce horas, cada mechón sigue en su sitio. Ordeno mi escritorio, que es un caos total y no se corresponde con mi forma de vida habitual. Como las fechas de los juicios y las declaraciones se ciernen sobre mí, tendré que tolerar un poco de desorden. Miro por las ventanas. Contemplo las luces de la ciudad, los coches que se mueven al unísono, la gente disfrutando de las últimas horas del fin de semana.
—¿¡Sigues aquí, Anne!? —grito.
La puerta de mi oficina se abre y mi asistente asoma la cabeza. Es una mujer menuda de aspecto dulce. Tiene el pelo castaño hasta los hombros y, aunque no es llamativa, es bonita de una manera sencilla. Suele tener una mirada apagada, pero se ilumina y sonríe cuando me ve, lista y ansiosa por complacerme. Si bien en este momento estamos solas, no es raro que Anne se ponga a trabajar en cuanto empiezo a enviar correos electrónicos.
—Sí, señora Morgan.
Apoyo las manos sobre el escritorio y le dedico una sonrisa comprensiva.
—Anne, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? El hecho de que yo trabaje hasta que se hace ridículamente tarde no significa que tú también tengas que hacerlo, ¿y qué dijimos de «señora Morgan»?
—Lo siento, seño... —comienza a decir, pero levanto una mano para interrumpirla. Me pongo de pie y voy hacia ella. El suelo de mi despacho tiene una alfombra aterciopelada que yo misma elegí porque se siente muy suave bajo mis pies descalzos. Quise crear un clima hogareño, así que lo decoré con un sofá de felpa, un sillón reclinable, una mesita de centro, cojines, una biblioteca llena de libros tanto para el trabajo como para el placer y unas obras de arte preciosas en las paredes. Es mi hogar lejos de casa, ya que, en los últimos ocho años, he pasado más tiempo aquí que en mi verdadero hogar. Hasta puse una cinta para correr en la esquina, mirando al monumento a Washington.
Me acerco a Anne y le pongo una mano en el hombro.
—Anne, llevas cinco años trabajando para mí. Almorzamos juntas todos los viernes, de vez en cuando vamos a tomar algo después del trabajo, me acompañas en viajes de negocios, has ido a mi casa en innumerables ocasiones… Primero eres mi amiga y después mi empleada. Por favor, por el amor de Dios, no vuelvas a llamarme «señora Morgan».
Anne asiente y sonríe. Me pasa por al lado y se desploma en el sofá, resoplando.
—Lo siento. Bob me ha hecho trabajar el doble desde que renunció su último asistente, y me exige que le diga «señor Miller». Ya lo digo automáticamente. —Se frota la frente.
Me siento a su lado, pongo los pies descalzos sobre la mesita de centro y me suelto el pelo, suspirando. Anne se quita los zapatos y también pone los pies sobre la mesita. Compartimos una mirada de solidaridad y comprensión. Aunque somos diferentes en casi todos los aspectos, en el fondo somos iguales: dos mujeres intentando triunfar en un mundo de hombres. Nos esforzamos el doble que nuestros colegas masculinos para estar solo una pulgada por delante de ellos.
—Miller es un imbécil. Me aseguraré de que tenga un nuevo asistente antes de que termine la semana y, si el próximo no funciona, me encargaré de que él tampoco funcione aquí —digo riendo, aunque eso no significa que no esté hablando en serio. Bob es un abogado competente, pero tiene un ego enorme y no respeta a nadie, excepto a aquellos que tienen más dinero o más poder que él.
—Gracias, Sarah. Eres demasiado buena conmigo.
—No, tú eres demasiado buena conmigo.
—¿Sabes quién es demasiado bueno para nada?
—¿Quién?
—Bob.
Las dos nos reímos y me siento mejor. Llevo mucho tiempo con la cabeza metida en este caso. Echaba de menos esto: pasar el rato sin sentir que todo el peso del mundo recae sobre mis hombros, sin sentir que la vida y el futuro de alguien dependen de mí.
—Oh, quería enseñarte algo. —Anne saca su teléfono. Abre la aplicación de fotos y desliza el dedo por la pantalla varias veces.
Tomo su teléfono y miro cada fotografía: un hombre cruzando la calle, una mujer subiendo los escalones del monumento a Lincoln, un halcón volando a baja altura sobre un lago, un niño mirando hacia el monumento a Washington.
—Son preciosas, Anne. Tienes un ojo increíble —le digo, admirando cada imagen.
—Gracias. Es solo un hobby, nada más.
—Debería ser algo más que un hobby. Eres muy talentosa.
Ella se sonroja y se muerde los labios mientras le devuelvo el teléfono.
Entonces escucho que vibra el mío, así que me levanto y voy hasta el escritorio. Adam me ha enviado un mensaje. Le respondo rápidamente. Lo echo de menos. Nos echo de menos a nosotros. Intercambiamos unos cuantos mensajes más y, cuando me avisa que volverá tarde, está decidido:
—Vayamos a tomar algo —le digo a Anne.
—¿Estás segura? Mañana a primera hora tienes que presentar un alegato de clausura. —Puedo ver en su mirada que se debaten dos emociones: la ilusión de una amiga que quiere lo mejor para mí y la preocupación de una empleada que también me desea lo mejor.
—Sí, estoy completamente segura. —Sonrío.
Anne da un aplauso.
—Pido un Uber, entonces. —Se levanta, vuelve a ponerse los tacones y camina hacia la puerta de mi despacho con unos pequeños saltitos en su andar.
4 ADAM MORGAN
Me despierto de golpe con el portazo de un coche. Dentro y fuera de la casa, la oscuridad es total. No tengo ni la menor idea de cómo terminó mi noche con Kelly, pero supongo que con más sexo salvaje, porque siento la verga como si la hubiera arrastrado por el pavimento. Miro el reloj de la mesita de noche y los grandes dígitos rojos e iluminados marcan las doce y cuarto de la madrugada.
—Mierda —susurro.
Ya debería estar en casa con Sarah. Me froto la frente y la cara con las manos, esperando que el masaje me devuelva la conciencia. ¿Cómo demonios terminé tan mal? No veo nada, pero puedo sentir a Kelly a mi lado. Siempre la siento a mi lado. Me acerco a ella y le acaricio la mejilla. Está muerta de sueño. Susurro su nombre, tratando de despertarla, pero el whisky le ha pegado más fuerte que a mí.
—Kelly —susurro un poco más alto, pero ella no se mueve. Su teléfono empieza a sonar y vibrar, pero como está tan profundamente dormida, no la despierto. Con esta oscuridad, no puedo verla; solo distingo el contorno de su cuerpo, que se ve casi el doble de grande. Se ha envuelto en varias mantas, como un capullo. Debe de haber sentido mucho frío. Me levanto sin hacer ruido, rodeo la cama de puntillas y tomo su teléfono de la mesita de noche. Salgo de la habitación con la única intención de silenciarlo para que no la moleste, pero me llaman la atención los mensajes de texto que recibe. Le echo un vistazo a la habitación oscura y luego al teléfono. Escribo el código, «4357», y, cuando se desbloquea, veo que el último mensaje es de alguien llamado Jesse.
Dice: «Lo siento».
Deslizo el dedo para ver los otros que ha recibido. Todos son de Scott, su marido. Los leo en orden, empezando por el primero, que llegó a las diez y diecisiete de la noche.
«Me encantaría que volvieras a casa».
«Por qué tienen que ser así las cosas?».
«Cariño, por favor, contesta».
«Te amo tanto... ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo?».
«No fue mi intención. Créeme, no volverá a suceder. Te lo juro».
«Por favor, dime dónde estás».
«Si me lo dijeras, te dejaría en paz esta noche».
«Vete a la mierda, hija de puta».
«Me has mentido. No estás en el trabajo. Acabo de llamar al café».
«Cuando te encuentre, te arrepentirás de no haberme respondido. No te imaginas lo que te espera, puta de mierda».
Siento tanta ira que se me contraen todos los músculos, pero sigo leyendo. Kelly nunca ha querido que me metiera en sus problemas, pero, si pudiera, mataría a ese hijo de puta.
«Demasiado tarde. Eres un puto recuerdo».
Ese es el último mensaje que Scott le envió a las once y cuarenta y cinco de la noche. Dios santo. Qué psicópata. Quiero despertar a Kelly, abrazarla y asegurarle que no todos somos tan mierda como su marido. Estoy tentado de enviarle un mensaje de texto, pero lo último que necesita Kelly es irritarlo. Así que me obligo a regresar al dormitorio y dejar el teléfono en su mesita de noche. Le doy un beso en la mejilla.
Vuelvo a la sala y, en lugar de encender la luz, obligo a mis ojos a adaptarse lo mejor posible a la oscuridad. Las brasas de la chimenea desprenden un suave resplandor. Voy a la cocina. Busco un bloc de papel y un bolígrafo y me apoyo en las encimeras de granito para no perder el equilibrio. Por los ventanales entra un suave rayo de luz de luna que crea un escenario sombrío, y comienzo a escribir:
Kelly:
Eres tú. No siempre has sido tú, pero siempre serás tú.
Eres las palabras de una historia que he llevado toda la vida tratando de escribir, y esta noche he decidido el final.
Te amo. Ámame,
Adam
P. D.: La empleada estará aquí a las nueve. Por favor, intenta irte antes de que llegue.
Dejo la nota en la encimera, recojo mis cosas y me voy. Cierro la puerta suavemente, reviso el teléfono y luego me subo a mi Range Rover negra. Son las doce y media de la madrugada. Mierda, quisiera quedarme con Kelly, pero le prometí a Sarah que volvería a casa esta noche y, aunque llegaré casi a las dos, al menos me despertaré a su lado.
Más de una hora después, llego a nuestra casa, ubicada en el vecindario de Kalorama. La enorme propiedad de estilo tudor de ladrillos, con seis dormitorios, tres baños completos y uno para visitas, es muy grande para los dos y un poco demasiado ostentosa para mi gusto. Pero Sarah se enamoró de ella en cuanto la vio, y casi se desmaya al ver el amplio patio trasero vallado y la impresionante terraza. Pensé que había elegido una casa tan grande porque estaba reconsiderando la idea de tener hijos, pero me di cuenta de que no había cambiado de opinión cuando convertimos dos habitaciones en oficinas, una para ella y otra para mí; otra la habilitamos como biblioteca-estudio, en otra pusimos un gimnasio y la última fue convertida en un cuarto de invitados.
Estaciono en la entrada, junto a su Range Rover blanca del mismo modelo que la mía. Entro a la casa, paso el gran vestíbulo con suelos de mármol y la amplia escalera y me dirijo a nuestra lujosa cocina. Dejo mi bolso tipo mensajero sobre la encimera y enciendo una luz. Saco una botella de agua del refrigerador y voy a la suite principal, ubicada en la planta alta. Todas las luces de nuestro dormitorio están apagadas, excepto la lámpara de la mesilla de noche de Sarah.
Abro la puerta y la encuentro boca abajo, profundamente dormida y relajada. Lleva una camiseta negra de tirantes finos y una tanga de encaje a juego. No es lo que suele usar todas las noches. Esperaba verla en camisón. ¿Me está coqueteando? ¿Me quiere? ¿O solo se ha desmayado de tanto vodka con soda, su bebida favorita? Su cabello, rubio y sedoso, está húmedo y lo lleva recogido en una cola de caballo baja, con cada mechón en su sitio. Hasta cuando duerme está impoluta. Contemplo la curva de su espalda y de su tonificado trasero y luego recorro sus piernas esculpidas. A lo largo de los años, puede que me haya descuidado a mí, pero nunca ha descuidado su cuerpo. Se mueve un poco, pero no se despierta.
Me quito los pantalones y la camisa sin dejar de mirarla. Ella me hace sentir tan infeliz y tan dichoso a la vez... La odio y la amo con la misma intensidad. ¿Lo sabe? ¿Acaso le importa?
Dejo el reloj en la mesita de noche con demasiada fuerza, y el sonido metálico la despierta. Abre los ojos de golpe y luego se relaja cuando se da cuenta de que solo soy yo. Imagino que se dará vuelta y se dormirá otra vez, pero no lo hace. Me observa de manera sugerente y curva los labios en una pequeña sonrisa. Echa un vistazo al despertador de mi mesita de noche: es la una y cuarenta y cinco de la madrugada. Me mira de nuevo, pero no me hace ningún comentario sobre lo tarde que he llegado. Sus ojos me llaman.
—Lo sé. Lamento llegar tarde. —Me meto en la cama.
—No lo lamentes —susurra, dando unas palmaditas en el sitio a su lado.
Me acerco y le doy un beso en la mejilla. Ella emite un sonido relajado.
—Te eché de menos —le digo.
Me mira mientras la acerco.
—Yo también te eché de menos.
Le doy un beso en la frente. Se acerca más a mí, entrelaza sus piernas con las mías, apoya la cabeza en mi pecho desnudo y me acaricia el abdomen.
—¿Cómo fue el trabajo hoy?
—Agotador —dice ella.
Nos envuelve el silencio y me pregunto en qué estará pensando. ¿Les estará dando vueltas a los casos en los que está trabajando? ¿Estará pensando en mí? ¿En nosotros? ¿Verá las grietas que resquebrajan nuestro matrimonio? ¿Querrá arreglarlas o seguirá haciendo como si no existieran? Como si yo no existiera. Como si nosotros no existiéramos.
—Tengamos un hijo —me dice, mirándome con los ojos brillosos, a la espera de mi reacción. No puedo evitarlo. Se me ilumina la cara y le devuelvo la sonrisa.
—¿Lo dices en serio? ¿Estás segura de que te sientes preparada? Después de todo..., bueno..., lo que ha pasado, pensé que nunca querrías tener hijos. —Examino su rostro en busca de cualquier indicio que pueda contradecir las palabras que acaba de pronunciar. Si bien nunca he perdido la esperanza de que quisiera tener hijos, también había aceptado la posibilidad de que ese día nunca llegara, teniendo en cuenta todo por lo que había tenido que pasar.
—Sí. —Asiente, y creo que lo dice en serio. Se me escapa una carcajada mezclada con un grito y la beso. No puedo contener la emoción. Nos recorremos el cuerpo mutuamente con las manos. Le acaricio el cuello con los labios. Le quito la camiseta y deposito un beso en cada centímetro cuadrado de sus pechos y de su torso. Luego le quito la ropa interior y la miro sonreír. La beso, lamo y chupo hasta que acaba y luego me abro paso dentro de ella. Debajo de mí, jadea y gime con los ojos clavados en los míos, grandes y llenos de esperanza.
—Te amo, Sarah.
—Yo también te amo, Adam.
Exploto en su interior. Me desplomo sobre ella, esperanzado y sin aliento, y se me cae una lágrima. No puedo seguir haciéndole esto. Tengo que terminar con Kelly. Sarah es mi esposa, mi familia, mi vida entera. Ella no ha hecho más que amarme. Aunque estuvimos distanciados, siempre me amó. Me giro para quedar bocarriba a su lado. Le acaricio el vientre. Sarah es la madre de mi futuro hijo. Se merece más, y se lo voy a dar.
—Gracias —susurro.
Me da un beso en la frente y me rodea con los brazos.
—Quiero esto para nosotros, quiero lo que tú quieres. —Cierra los ojos y se vuelve a dormir lentamente, acunada entre mis brazos.
5 SARAH MORGAN
Adam duerme profundamente a mi lado. Sonrío y le acaricio el rostro, preguntándome si estoy haciendo lo correcto. Pero eso es lo que sucede con el bien y el mal: es subjetivo. «Se lo merece», me recuerdo, pasándome la mano por el vientre.
Hace una semana, tuve una revelación, pero no se consolidó hasta anoche, cuando estaba tomando algo con Anne: en esta vida, no quiero solo éxito profesional y mi nombre en un edificio. Quiero amor. Quiero una familia. Quiero una vida con sentido. Cuando quieres todo, tienes que renunciar a algo. Me levanto de la cama, me pongo una bata blanca de seda y me la ajusto a la cintura sin apretar demasiado. Veo que mi teléfono tiene la pantalla encendida. Anne me envió un mensaje: «¿Llegaste bien a casa?».
Le respondo enseguida: «Sí, hasta mañana».
Me escribe: «Perdón por lo de anoche».
Recuerdo el momento en el que las cosas se pusieron un poco raras entre Anne y yo, pero lo desestimo rápidamente.
«Está todo bien. Todos hacemos tonterías cuando estamos borrachos».
***
Unas horas después, Anne me recibe en la oficina con una taza de café y una sonrisa. Está alegre... Demasiado, teniendo en cuenta lo pasada de copas que estaba anoche.
—¡Buen lunes! —Sonríe.
—Así es, lunes otra vez. ¿Bob está en su despacho?
—Por desgracia —se burla.
—Me encargaré de nuestro pequeño tema con él. —Recojo mi café.
Ella toma mi bolso mientras me dirijo a la oficina de Miller, dos puertas más adelante. Su despacho es bonito, pero no tanto como el mío. Empezamos a trabajar aquí más o menos al mismo tiempo, pero, a diferencia de él, yo me convertí en socia, y sé lo resentido que está. Supongo que por eso intenta robarme a Anne. Cuando empezamos, ni siquiera me veía como competencia. Ahora, sí. Me aseguré de que así fuera.
Entro a su oficina sin llamar a la puerta y lo encuentro sentado frente a su escritorio, comiendo un sándwich de huevo con total tranquilidad. Es un hombre promedio, con un aire algo siniestro gracias a sus ojos y pelo oscuros, su alta estatura y su mandíbula afilada.
—Buenos días, Bob. —Tomo asiento frente a su escritorio.
Él asiente y deja el sándwich en el plato.
—¿A qué debo este placer, Sarah? —dice con un brillo en sus ojos caoba.
—Escucha, Bob: vas a dejar de pedirle a Anne que te haga los mandados, que te haga fotocopias y que te traiga comida. Ella trabaja para mí, y el hecho de que cambies de asistentes como cambias de ropa interior no significa que puedas olisquear a la mía. ¿Me entendiste? —Lo miro con los ojos entrecerrados.
—Este bufete le paga el sueldo a Anne, así que también puede trabajar para mí. —Come otro bocado húmedo del sándwich de huevo. Mastica y sonríe, orgulloso de sí mismo.
—De hecho, te equivocas. El bufete paga solo una parte de su salario. La otra la pago yo.
—Ja, eso es ridículo. ¿Por qué harías eso?
—Porque trato a las personas como, justamente, personas.
—Tonterías. —Niega con la cabeza y sigue masticando su enorme bocado.
—Bob, te diré una cosa: pronto tendremos una reunión de socios. Si no dejas de robarme a mi asistente, recomendaré que te despidan. Aquí no necesitamos lastres. —Se lo digo de pie, erigiéndome por encima de él y mirándolo desde arriba.
—Tú eres el lastre aquí.
—Muy bien, Bob. Mira, no estoy de humor para tus estúpidos juegos de poder, así que no te metas conmigo y, por una vez en la vida, haz lo que te dicen. ¿Entendido? —Bebo un sorbo de mi café.
Hace un gesto de burla y tira el resto del sándwich a la basura. Salgo y vuelvo a mi despacho. Anne está en su puesto, atendiendo llamadas telefónicas. La miro y asiento; ella esboza una sonrisa. Al entrar, veo un enorme ramo de rosas rojas sobre mi escritorio. Me inclino e inspiro profundamente para llenarme de su aroma. No puedo evitar sonreír. La tarjeta pegada al jarrón dice:
Sarah, siempre has sido tú. Te amo.
Adam
—Son preciosas. —Anne está de pie en la puerta, admirando el ramo.
Dejo la tarjeta en el escritorio y me giro hacia ella.
—Gracias. Me las envió Adam.
—Bueno, esperaba que fueran de tu marido. ¿Quién más te podría regalar flores? ¿A qué se deben?
—Oh, nada. Solo estamos buscando un bebé. —Esbozo una sonrisa tímida.
—¿¡Qué!? ¡Ay, Dios mío! —Anne prácticamente entra en mi oficina dando saltos de emoción.
—¿Un bebé...? ¿No querrías decir «una chuchería»? —dice una voz que reconozco de inmediato. Matthew está de pie en la puerta, vestido con un suéter de punto J. Crew y unos pantalones ligeramente ajustados. Parece un Brad Pitt más delgado, con el pelo rubio despeinado de una manera que solo se puede lograr con un corte de pelo de doscientos dólares. Tiene unos ojos azules que te atraen lentamente para que puedas saborear el hechizo que crean.
Matthew entra y se dirige hacia mí con toda la elegancia de un modelo de pasarela. Sin importar dónde se encuentre, tiene el poder de convertir el sitio en un escenario. Así es como impone su presencia en una habitación. Es por eso que le pagan una cantidad enorme de dinero por ser lobista de, en este momento, una farmacéutica, pero suele cambiar de compañía si le ofrecen más dinero. Nos conocimos cuando estudiábamos derecho en Yale, y hacía un año que no lo veía.
—¡Ay, Dios! —Nos damos un fuerte abrazo—. ¿Qué haces aquí?
—Llegué ayer —dice y retrocede, aún sosteniendo mis manos en el aire—. Déjame verte —me pide, y doy una media vuelta mientras me elogia—. La sigues rompiendo.
Miro a Anne, que está de pie a unos metros de nosotros, sujetándose el codo como si se sintiera completamente fuera de lugar.
—¿Te acuerdas de mi asistente?
—Por supuesto. —Matthew se acerca a Anne y le tiende una mano—. Ana, ¿verdad?
Ella asiente y le estrecha la mano.
—No, Matthew. Es Anne, no Ana —lo corrijo. Anne necesita aprender a defenderse.
—Lo siento mucho, Anne. Es un placer volver a verte. —Camina con confianza y se sienta en mi silla—. Veo que sigues teniendo el despacho más lindo de todo el edificio.
—¿Esperabas menos? —Levanto una ceja.
—Nada. No de Sarah Morgan. Pero planeas tirarlo todo por una chuchería. Qué pena. —Niega con la cabeza, consternado.
—¿Una chuchería? —pregunta Anne, dando un par de pasos hacia Matthew.
—Mejor no preguntes. No hagas que empiece… —le digo, riendo.
Matthew cruza las piernas y se inclina hacia delante.
—Solo tengo la teoría de que los animales y los bebés son unas chucherías agradables de ver y divertidas de coleccionar, pero no sirven para nada.
—Eso es horrible —dice Anne, disgustada.
—¿Te parece? ¿Por qué agobiarse con cosas que te hacen perder el tiempo? En todo caso, soy un altruista que vela por los intereses de Sarah.
—Te lo dije: mejor ni preguntar. Adoro todo de Matthew, excepto esto. —Me inclino sobre mi escritorio y le doy unas palmaditas en la rodilla—. Es su único defecto. —Me río.
—Y que soy gay —añade entre risas.
—Eso no es un defecto.
—Lo es para ti. —Me guiña el ojo y procede a hacerme cosquillas en la cintura.
—Bueno, a mí me parece genial que tú y Adam estén intentando tener un bebé —sonríe Anne.
—¿En serio? ¿No estoy loca? —Miro a Anne y a Matthew en busca de una confirmación.
—Sí, lo estás —responde Matthew.
—¡Claro que no! ¿Por qué dirías eso? —pregunta Anne.
—No lo sé. Nunca he querido tener hijos. Y no tuve una infancia ideal. —Matthew asiente ante mis palabras—. Pero la semana pasada estaba sentada en un café, vi a una mujer empujando una carriola y sentí una punzada de celos, como… la necesidad de tener un hijo. Pero quizá ya es muy tarde —confieso.
—Nunca es tarde. Hoy en día existen programas de fertilidad y adopción. —Anne me ofrece una sonrisa alentadora.
—Esperemos que sí sea tarde… —comenta Matthew.
Entrecierro los ojos y le digo que se detenga, al tiempo que Anne lo fulmina con la mirada.
—Tengo treinta y tres años. Ni siquiera sé si tengo la energía necesaria para ser madre.
—¿Estás bromeando? Eres como el maldito conejito de Energizer, Sarah. Siempre estás de aquí para allá. Casi todos los días llegas antes de las siete de la mañana y te vas después de las seis de la tarde, a veces incluso te quedas más tiempo. Ese niño va a ser muy afortunado, y no tendrá suficiente energía como para seguirte el ritmo.