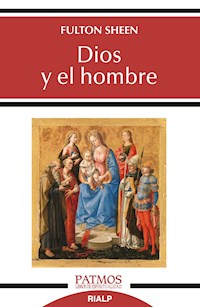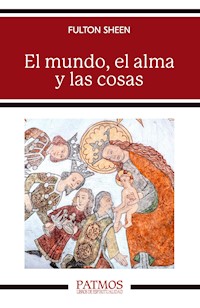
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Patmos
- Sprache: Spanisch
Este libro es el segundo de dos volúmenes que recogen las intervenciones televisivas del autor en su programa La vida vale la pena, que obtuvo treinta millones de espectadores y un premio Emmy al personaje más infuyente de la televisión americana. Tras Dios y el hombre, el texto que ahora ofrecemos trata sobre el amor y el sexo, los mandamientos, el más allá, la oración y los sacramentos. No faltan tampoco unas lúcidas consideraciones sobre el principio femenino de la religión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FULTON SHEEN
EL MUNDO, EL ALMA Y LAS COSAS
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Your life is worth living
© 2020 by Image, un sello de Random House, una división de Penguin Random House LLC.
© 2022 de la versión española realizada por GLORIA ESTEBAN
by EDICIONES RIALP, S.A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión y realización eBook: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6130-8
ISBN (edición digital): 978-84-321-6131-5
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
CUARTA PARTE: LOS SACRAMENTOS
1. LA GRACIA Y LOS SACRAMENTOS
2. EL BAUTISMO
3. LA CONFIRMACIÓN
4. LA SAGRADA EUCARISTÍA
5. EL SACRIFICIO EUCARÍSTICO
6. LA MISA
7. EL PECADO
8. EL PECADO Y LA PENITENCIA
9. LA PENITENCIA
10. EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS
11. LAS ÓRDENES SAGRADAS
12. EL MATRIMONIO
QUINTA PARTE: EL MUNDO, EL ALMA Y LAS COSAS
1. EL SEXO ES UN MISTERIO
2. EL CONTROL DE LA NATALIDAD
3. LAS CUATRO TENSIONES DEL AMOR
4. PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO
5. LOS MANDAMIENTOS: DEL PRIMERO AL TERCERO
6. LOS MANDAMIENTOS: DEL CUARTO AL DÉCIMO
7. LA LEY DEL AMOR: UN COMPROMISO TOTAL
8. LA MUERTE Y EL JUICIO
9. EL PURGATORIO
10. EL CIELO NO ESTÁ TAN LEJOS
11. EL INFIERNO SÍ EXISTE
12. EL PRINCIPIO FEMENINO DE LA RELIGIÓN
13. LA ORACIÓN ES UN DIÁLOGO
14. EL MUNDO, EL ALMA Y LAS COSAS
GUÍA PARA LA REFLEXIÓN Y EL ESTUDIO
AUTOR
COLECCIÓN PATMOS
Este libro fue publicado en su edición original con el título Tu vida merece la pena (Your life is worth living). Al tratarse de un texto excesivamente largo para nuestra edición en castellano, Ediciones Rialp ha decidido ofrecerlo en su colección Patmos en dos volúmenes diferentes y con títulos diversos (Dios y el hombre y El mundo, el alma y las cosas). Se ajusta así mejor a nuestro formato de colección, y permite a nuestros lectores aproximarse a la obra de Fulton Sheen con más facilidad. La obra no sufre por esta división, pues los textos de ambos volúmenes tienen su origen en programas radiofónicos de contenidos diversos en torno a la fe católica.
CUARTA PARTE
LOS SACRAMENTOS
Creo que fue un error decir:
«El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
los que practicamos, los respetables, la mayoría, los buenos».
Y creo que es un error haber cambiado hoy de melodía:
«El Verbo se hizo carne y habitó entre los que se rebelan,
entre las minorías y los disidentes».
No volveremos a equivocarnos si creemos
que Dios es el Padre de toda la humanidad
y mostramos a todos a Cristo para que lo vean de sus colores;
y ellos nos muestran a Cristo para que lo veamos de nuestros colores.
FULTON J. SHEEN
1. LA GRACIA Y LOS SACRAMENTOS
LA GRACIA DIVIDE AL MUNDO en dos clases de humanidad: los nacidos una vez y los nacidos dos veces. Los nacidos una vez solamente han nacido de sus padres; los nacidos dos veces han nacido de sus padres y de Dios. A uno de esos grupos lo podríamos llamar natural; el otro, además de poseer una naturaleza, comparte misteriosamente la vida divina de Dios.
Dejadme que os cuente dos anécdotas relacionadas con la gracia. En una ocasión fui a predicar un sermón en una parroquia parisina. Me alojé en un hotelito cerca de la Ópera Cómica y en una de las salitas había un inglés tocando el piano. Después de quedarme escuchándole un rato, le dediqué unos cuantos elogios y le invité a cenar.
Durante la cena me dijo:
—Me gustaría contarle el problema que tengo. Jamás he conocido a un hombre o a una mujer buenos.
Le di las gracias por el cumplido. Me contó que un año antes se había encontrado con una mujer que estaba intentando disolver un terrón de azúcar en el café. Se acercó a ella y disolvió el terrón. La mujer le contó lo mal que se portaba su marido con ella y él le dijo: «Vente a vivir conmigo».
—Ahora me he cansado de ella; ha pasado un año y estoy harto de todo. Esta mañana he recogido su ropa, la he dejado en la portería y le he dicho que se vaya. Ella me ha dejado una nota diciendo que, si no seguimos viviendo juntos, se suicidará tirándose al Sena. El problema es el siguiente: ¿tengo que dejar que siga viviendo conmigo para evitar que se suicide?
—No —le dije—. Nunca se puede obrar un mal para conseguir un bien. Y lo que es más importante: no se suicidará.
Se hacía tarde.
—¿Adónde va usted ahora? —me preguntó.
—Voy a subir a Montmartre.
—Estaba empezando a pensar que es usted bueno y resulta que se va a meter en los infiernos parisinos.
—En la colina de Montmartre hay algo más que antros y bares de mala muerte —repuse—: también está la basílica del Sagrado Corazón. Cientos de personas pasan toda la noche adorando al Señor ante el Santísimo Sacramento. Véngase conmigo.
Subimos juntos a Montmartre.
—¿Cuánto tiempo va a estar usted?
—Me gustaría quedarme toda la noche, pero me iré cuando usted diga.
Se quedó toda la noche. Creo que fueron entre ochocientas y mil personas las que estuvieron toda la noche rezando. Por la mañana celebré misa y nos fuimos.
—Es la primera vez en toda mi vida que me he encontrado con el bien.
Me pidió que me quedara unos días en París para que le diera unas clases. Quedé con él esa noche. A la hora de la cita se presentó en el patio central del hotel con otra mujer que no era la de la historia que me había contado.
—Salgamos a cenar los tres juntos —dijo.
—No, esta noche con quien quiero hablar es con usted —contesté.
Y le llamé aparte.
—Ayer recibió usted una gracia inmensa. Por primera vez rozó el bien, el amor y la santidad. Hoy tiene que elegir: o se va usted con esa mujer, o se viene conmigo. ¿Qué decide?
Estuvo unos minutos dando vueltas por el patio y regresó.
—En fin, padre, creo que me iré con ella —dijo.
Y aquí acaba la historia. El impulso de la gracia que había recibido podría haber hecho de él un santo; sin embargo, ocurrió lo mismo que dijo el Señor mientras contemplaba Jerusalén: «Yo quise, pero tú no quisiste» (cf. Mt 23, 37).
Ahora la otra anécdota. En Londres estuve un tiempo trabajando en la parroquia de St. Patrick, en el Soho. Una fría mañana del mes de enero, fiesta de la Epifanía, abrí la puerta de la iglesia y entró alguien caminando con paso inseguro. Era una joven de unos veintitrés años.
—¿Y cómo es que está usted aquí? —le pregunté.
—No sabía ni dónde estaba entrando. ¿Sabe, padre?: yo fui católica, pero ya no lo soy.
—Pero ¿qué hace aquí? Da usted la impresión de haber bebido. ¿De qué está huyendo?
—De unos hombres que creen que estoy enamorada de ellos —contestó.
Le pregunté cómo se llamaba y, cuando me lo dijo, señalé un cartel colgado al otro lado de la calle.
—¿La de la foto del cartel es usted?
—Sí —dijo ella—. La protagonista de esa comedia musical soy yo.
La mujer tenía mucho frío. Le hice un café y le dije que volviera antes de la función matutina.
—Con una condición —me dijo—: que no me pida que me confiese.
—De acuerdo —contesté—. Le prometo que no le pediré que se confiese.
Volvió antes de la función matutina.
—En la iglesia tenemos un Rembrandt y un Van Dyck preciosos. ¿Le gustaría verlos?
Mientras recorríamos el pasillo central, le di un «empujoncito» hacia el confesonario. No le pedí que se confesara, pero se confesó. Ahora la actriz es monja en un convento inglés de adoración perpetua.
He aquí dos historias de respuesta a la gracia. En ambos casos había una voluntad humana libre. En uno de los casos hubo correspondencia y en el otro rechazo. Esta clase de gracias que llamamos actuales las recibimos a miles. Todo el mundo las recibe. No hace falta ser cristiano. Cualquier musulmán, budista o comunista de este mundo recibe la gracia actual. Pero aquí nos estamos refiriendo a lo que llamamos la gracia habitual: una gracia más constante que crea una semejanza y que permanece en nosotros. ¿Cómo se nos comunica esa gracia? Puede que en las carreteras hayas visto mensajes, muchas veces escritos en las rocas, que dicen: «Jesús salva». Sí, Jesús salva, pero la pregunta práctica es: ¿cómo?
Entre la vida del Señor y nuestra época media un espacio de tiempo de veinte siglos. Sí, el Señor es Dios, pero ¿cómo infunde su vida y su poder divinos en nuestras almas? A través de lo que llamamos sacramentos. Vamos a definir la palabra «sacramento» en sentido amplio. En griego significa misterio. Un sacramento es cualquier cosa material o visible utilizada como señal o como canal de comunicación espiritual. Dios hizo este mundo con sentido del humor. Decimos que alguien tiene sentido del humor cuando es capaz de captar lo que hay detrás de las cosas, y nosotros tenemos que ver siempre a Dios detrás de las cosas, igual que los poetas. Tenemos que contemplar una montaña y pensar en el poder de Dios; una puesta de sol y pensar en la belleza de Dios; un copo de nieve y recrearnos en la pureza de Dios. Entonces no nos tomaríamos este mundo con tanto rigor como los materialistas, que en una montaña no ven más que una montaña, en una puesta de sol nada más que una puesta de sol y en un copo de nieve solo un copo de nieve. La gente con esta mentalidad tan seria solamente escribe en prosa; mientras que quienes poseen esa mirada penetrante para percibir lo Eterno a través del tiempo, lo divino a través de lo humano, tienen lo que llamamos una visión sacramental del universo.
En nuestra vida diaria hay ciertos signos y acontecimientos que son una especie de sacramento natural. Piensa, por ejemplo, en las palabras. Una palabra contiene algo audible y, a la vez, algo invisible. Si cuento un chiste, es probable que te rías; pero, si se lo cuento a un caballo, no esbozará siquiera una sonrisa de caballo. ¿Por qué? Tú entiendes el chiste porque tienes un alma para razonar y una inteligencia. Al caballo le falta el poder espiritual y la capacidad comprensiva y no capta el sentido. Un apretón de manos es algo visible, material y corpóreo. Pero también contiene algo espiritual: comunica un saludo o una bienvenida, y comunica la cordialidad de las personas. Un beso es una especie de sacramento, es algo visible y, a la vez, algo invisible: el amor comunicado.
¿Te has fijado en que buena parte de nuestra arquitectura moderna carece de decoración? ¡Qué diferencia con las catedrales, donde hay toda clase de cosas materiales, reses y ángeles incluidos, y a veces diablillos, esperándote en cada esquina! La arquitectura antigua empleaba siempre cosas materiales como signos de algo espiritual, mientras que hoy nuestra arquitectura es plana, hecha tan solo de acero y cristal, casi como una caja de galletas saladas. ¿Por qué? Porque nuestros arquitectos no tienen ningún mensaje espiritual que transmitir. Lo material no es más que lo material: nada más; por eso no hay adornos, ni sentido, ni intención, ni alma. Me pregunto si la decoración arquitectónica no desapareció de este mundo al mismo tiempo que la cortesía. Es evidente que en este siglo no somos tan educados como en el anterior. Quizá el motivo sea que ya no creemos que las personas tienen alma: solo son un animal más y hay que tratarlas como medios para nuestros fines. Cuando uno cree que, además de un cuerpo, existe un alma, las personas le inspiran un respeto y una reverencia inmensas.
¿Cómo entramos en contacto con la vida de Cristo y con su gracia? El propio Cristo es el principal sacramento, porque fue el Verbo hecho carne, Dios hecho hombre. Nosotros habríamos visto a un hombre, pero sabríamos que es el Hijo de Dios. Cristo es el sacramento de la historia por excelencia. Su naturaleza humana es el signo de su divinidad. A través de su cuerpo vemos a Dios; a través de su tiempo vemos la eternidad; vemos al Dios vivo bajo la forma de un hombre semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. El Señor se llevó consigo al cielo su naturaleza humana. Y allí, glorificado, es —como dijimos en la charla sobre la Ascensión— nuestro Mediador, nuestro Intercesor, capaz de compadecerse de nosotros porque pasó por nuestras tentaciones, nuestro dolor y nuestras dificultades. Es Dios y es hombre, y desde el cielo derrama sobre nosotros su verdad, su poder, su gracia, su vida. ¿Cómo lo hace? No lo hace, por decirlo de algún modo, a través de su corporeidad, porque su corporeidad ya está glorificada en el cielo. Lo hace a través de las cosas y a través de la naturaleza humana. Utiliza determinadas cosas de este mundo como prolongación de su cuerpo glorificado; cosas como el agua, el pan y el aceite son las vías por las cuales nos comunica su vida divina.
¿Por qué instituyó los sacramentos? Su vida es tan rica que tiene que manifestarse de distintas maneras, igual que la vida del sol. El sol es tan brillante que, si queremos entender su belleza interior, su luz ha de pasar a través de un prisma. Entonces se descompone en los siete rayos del espectro. El Señor hace pasar su vida divina a través del prisma de la Iglesia, y su vida no se descompone en los siete rayos del espectro, sino en los siete sacramentos de la Iglesia.
Otra de las razones de ser de los sacramentos es la espiritualización de nuestro mundo material. Dios, además de redimir al hombre, redime las cosas. Nosotros cogemos las cosas materiales como el agua, el aceite y el pan para ponerlas al servicio de Dios. Con demasiada frecuencia no se usan para fines divinos. Tenemos un cuerpo y un alma. Todo lo espiritual nos llega a través de los sentidos. ¿Por qué no va a usar Dios cosas que se sirven de nuestros sentidos, signos materiales, para revelarnos la gracia que derrama en nuestras almas? Es maravilloso, por ejemplo, que utilice el agua para indicar que lava el inmenso pecado heredado de Adán. El pan es un signo excelente del alimento. El aceite nos fortalece en el orden natural. Es un excelente signo para fortalecer nuestras almas. La divinidad usa la humanidad y las cosas materiales, que son algo transhistórico, transuniversal, para que la vida divina de Cristo se derrame en nuestras almas. Desde el cielo hoy Cristo se comunica con nosotros a través de los siete sacramentos.
Para que exista la vida física se dan siete condiciones. Para la vida espiritual deben darse siete condiciones. Cinco de esas condiciones son individuales y dos tienen que ver con la sociedad. Para vivir una vida física, una vida natural, tengo que nacer; tengo que madurar; tengo que alimentarme; tengo que curar mis heridas; y tengo que eliminar cualquier vestigio de enfermedad. Y, como miembro de una sociedad, la especie humana tiene que extenderse y tiene que haber gobierno.
Por encima de la vida humana está la vida divina, y hay siete condiciones para vivir una vida divina. Si quiero vivir la vida de Cristo, tengo que nacer a ella: el sacramento del bautismo. Tengo que madurar y asumir las responsabilidades de la vida: el sacramento de la confirmación. Tengo que alimentarme, sostener esa vida divina: el sacramento de la sagrada Eucaristía. Tengo que curar las heridas que el pecado causa en mi alma: el sacramento de la penitencia o de la confesión. Tengo que eliminar de mis sentidos cualquier vestigio de la enfermedad del pecado: el sacramento de la unción de los enfermos. Como miembro de la sociedad, tiene que extenderse el Reino de Dios, tiene que crecer el Cuerpo Místico de Cristo: el sacramento del matrimonio. Por último, tiene que existir un gobierno divino: las órdenes sagradas o el sacramento del episcopado y el sacerdocio.
Recibir la gracia en estos sacramentos es sumamente eficaz para nuestras almas, porque es Cristo quien infunde la gracia. La vida divina de Cristo se derrama en nuestras almas por el mero hecho de recibir un sacramento. No pongamos ningún obstáculo a recibir los sacramentos. Es Cristo quien bautiza. Es Cristo quien perdona los pecados. Los ministros, obispos y sacerdotes, cedemos a Cristo nuestros ojos, nuestras manos y nuestros labios. Pero es Él quien da la gracia. Aunque recibas los sacramentos de manos de un sacerdote indigno, seguirá siendo un sacramento, porque la santificación no depende del sacerdote. La luz del sol atraviesa una ventana sucia sin mancharse. Aunque el mensajero vista harapos, seguirá siendo portador del mensaje de un rey.
Como verás, la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, cuida de ti desde la cuna hasta la sepultura. Sale a tu encuentro en cada acontecimiento y circunstancia de tu vida; y tu santificación no depende de lo que se predique: depende de Cristo. Este es el dulce misterio de la vida: los sacramentos.
2. EL BAUTISMO
EL BAUTISMO, EL SACRAMENTO que nos incorpora al Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia, recibe el nombre de puerta de la Iglesia. Entre la Iglesia y una nación se puede encontrar cierto paralelismo. La mayoría de nosotros no hemos esperado a tener veintiún años y a estudiar la Constitución y la historia de Estados Unidos para convertirnos en ciudadanos norteamericanos. Nacimos del vientre de Norteamérica. En términos estrictos, la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, nos precede; y el bautismo nos incorpora a ella: nacemos del vientre de la Iglesia.
Como ya hemos explicado, no nos convertimos en miembros de la Iglesia igual que un ladrillo se añade a otro ladrillo para construir una casa. Nos incorporamos a la Iglesia igual que las células se expanden a partir de unas células centrales. Quizá te preguntes: «¿Qué diferencia puede haber en derramar un poco de agua?». Probablemente la diferencia no está en esa agua. Tú échale agua a una máquina de vapor: sumada a la mente y al espíritu de un ingeniero, hará que esa máquina de vapor se traslade de un extremo a otro del país. Unida al espíritu de Dios, el agua es capaz de hacer de nosotros lo que no somos: partícipes de su naturaleza divina.
Acuérdate de la maravillosa descripción del bautismo que contiene el evangelio de san Juan:
Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Éste vino a él de noche y le dijo: «Rabbí, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él». Contestó Jesús y le dijo: «En verdad, en verdad te digo que si uno no nace de lo alto no puede ver el Reino de Dios». Nicodemo le respondió: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?». Jesús contestó: «En verdad, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es; y lo nacido del Espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu (Jn 3, 1-8).
El Señor habla de un segundo nacimiento llevado a cabo por dos agentes: el agua y el Espíritu Santo. El agua sola no es capaz de ejercer ninguna influencia espiritual, pero es un signo material de lo que se comunica espiritualmente y de forma invisible al alma gracias a las palabras del bautismo: «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
El agua es un signo excelente para el sacramento del bautismo. Significa lavar, y el bautismo lava nuestros pecados. Además, el agua transparenta la luz, lo que representa cómo se comunica al alma la luz, la luz de la fe. Los griegos solían decir que toda vida procede del agua. Quizá se equivocaran desde el punto de vista biológico, pero teológicamente tenían razón, porque toda vida divina se inicia con el agua. Fíjate en que el Señor dijo a Nicodemo que, si no nacía de nuevo al Espíritu Santo por el bautismo, no podría entrar en el reino de los cielos. Cosa que no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, no podemos vivir una vida humana si no nacemos de la carne, y no podemos vivir una vida divina si no nacemos de Dios.
Somos, como han dicho algunos filósofos, capax Dei: capaces de Dios. La naturaleza está llena de ejemplos de esa capacidad. Todas las semillas la tienen: están muertas hasta que ciertas circunstancias favorables del suelo las despiertan a la vida. El huevo de un pájaro tiene la capacidad de convertirse en un pájaro semejante a sus padres, pero sigue siendo algo muerto si los padres se olvidan de él. Muchos insectos de verano nacen dos veces: primero de sus padres insectos y luego del sol. Si el frío sustituye al sol, se mueren. La oruga tiene vida propia, pero su naturaleza encierra algo interno que la hace capaz de convertirse en una cosa superior y diferente: puede convertirse en una polilla o en una mariposa. No obstante, muchas veces esa capacidad no llega a desarrollarse, porque la oruga muere antes de madurar. Las circunstancias no favorecen su desarrollo.
Estas analogías muestran lo habitual que es que esas capacidades vitales permanezcan latentes y cómo una criatura en un momento dado de su existencia tiene la capacidad de pasar a un estadio superior. Una capacidad solo la puede desarrollar un agente exterior adecuado a ella. Así es como nace el hombre de sus padres humanos. Nace con la capacidad de una vida superior. Lleva dentro de él la capacidad de convertirse en algo diferente y superior. Esa capacidad está latente y muerta hasta que llega el Espíritu Santo para avivarla. La influencia tiene que venir de fuera: tiene que producirse un toque eficaz del Espíritu Santo, una efusión de su vida. La capacidad de ser hijo de Dios pertenece al hombre, pero su desarrollo radica en Dios. Nos tienen que despertar desde fuera. No podemos darnos a nosotros mismos el nacimiento físico, como tampoco podernos darnos a nosotros mismos el nacimiento divino.
Cuando recibimos este sacramento ¿cuáles son sus efectos? Uno de los más importantes es que borra el pecado original, el pecado natural heredado de Adán. Si somos adultos y no hemos sido bautizados antes, el bautismo borra no solo el pecado original, sino también todos nuestros pecados personales. Imagínate a un gran pecador que se bautiza en su lecho de muerte. Imagínate que muere inmediatamente después de ser bautizado. No tiene ningún pecado que presentar ante el tribunal de Dios, por la sencilla razón de que acaba de nacer. No demos por hecho que Dios nos concederá esa gracia en nuestro lecho de muerte. El bautismo es algo que nos hace pasar de un territorio a otro.
Es como el paso de los judíos por el Mar Muerto para salir de la esclavitud hacia la tierra de la libertad (Ex 14, 5-31). El bautismo es un paso, porque nos traslada desde el reino terrenal hasta el reino celestial. Ya no pertenecemos a la raza de Adán: pertenecemos a la raza del nuevo Adán. Pasamos de un dueño a otro. En la ceremonia del bautismo se le pregunta al que se bautiza: «¿Renuncias a Satanás?». ¿Quieres pasar del dominio de Satanás al dominio de Cristo? En el bautismo morimos a nuestra antigua naturaleza. En la Iglesia primitiva se solía bautizar por inmersión. San Pablo dice que, cuando nos bautizamos, somos sepultados con Cristo (Rm 6, 4): es como si nuestro antiguo Adán fuese crucificado. Cuando nos bautizamos, en una especie de resurrección, recibimos la nueva vida de Cristo. En realidad, en este mundo no existe diversidad de razas y naciones. Existen dos humanidades: una es la humanidad de Adán y la otra la humanidad de Cristo. Una es la humanidad sin regenerar y la otra es la humanidad renacida y espiritualizada de quienes se han incorporado al Cuerpo Místico de Cristo.
Nadie es bautizado dentro de una secta. Nadie es bautizado como pentecostal. Nadie es bautizado ni como cristiano cuadrangular ni como cristiano triangular. Como dice san Pablo, «todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo» (Ga 3, 27). Estamos bautizados dentro del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Hay un solo cuerpo. Por eso, si tenemos la absoluta seguridad de que alguien se ha bautizado fuera de la Iglesia, no hace falta volver a bautizarlo. Da igual quién haya bautizado. Basta con que quien administró el bautismo fuera de la Iglesia tuviera intención de hacer lo que la Iglesia tiene intención de hacer. Hoy en día no podemos asegurar que muchos de los que creen en la divinidad de Cristo y en el pecado original tengan la intención de hacer lo mismo que hace la Iglesia cuando bautiza. Todos estamos bautizados en una única Iglesia, en el único Cuerpo de Cristo, lo sepamos o no.
Son muchos los que no tienen la oportunidad de recibir el bautismo. Conviene señalar que existen tres clases de bautismo. Además del bautismo con agua, existen también el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. El bautismo de deseo se recibe cuando alguien que no ha sido bautizado, que ama a Dios y que desea ardientemente unirse a Él, se arrepiente de sus pecados y decide bautizarse. Tiene que haber muchos paganos, budistas y confucianos, y toda clase de personas que, conforme a la luz que han recibido, desean unirse a Dios, han obedecido sus mandamientos y, si Dios se les hubiera revelado, habrían estado dispuestos a aceptarlo. Tienen el bautismo de deseo y, de alguna manera, están incorporados al Cuerpo de Cristo.
Hay, además, un bautismo de sangre. Imagínate que estás formándote en la fe en algún lugar donde hay persecuciones. Entonces se presentan los soldados de un dictador y te preguntan si tienes intención de unirte a la Iglesia. Tú dices que sí y te condenan a muerte. Antes que renegar de tu fe y de tu esperanza de recibir el bautismo, aceptas la muerte. Eso es lo que se conoce como bautismo de sangre, porque se ha dado el testimonio más sublime de Cristo por amor sublime a Cristo. En una ocasión, impartiendo clases de formación a una persona, llegamos al tema del bautismo.
—No estoy bautizada. Imagínese que me muero esta noche. ¿Qué me ocurrirá? —me preguntó.
—Bueno, tú estás deseando recibir el bautismo ¿verdad?
—¡No veo el momento! —contestó con vehemencia.
Esa mujer murió aquella noche. Recibió el bautismo de deseo.
Otro problema: ¿qué ocurre con los niños que, sin culpa alguna por su parte, mueren sin estar bautizados? ¿Son castigados y enviados al infierno? No. A los niños que no han sido bautizados ni se les envía al infierno ni se les castiga. Su capacidad para lo sobrenatural no se ha llegado a desarrollar, pero todos gozan de toda la felicidad natural que les es posible: a ese estado lo llamamos limbo.
Otro efecto del bautismo es la infusión en el alma de determinadas virtudes. Esas virtudes son siete: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Las tres primeras —fe, esperanza y caridad— nos relacionan directamente con Dios para que creamos en Él, esperemos en Él y le amemos. Las demás virtudes tienen que ver con los medios que nos llevan a Dios. Nos servimos con prudencia de este mundo para alcanzar el reino de Dios, y lo mismo ocurre con las demás virtudes. Estas virtudes son infundidas en el alma. La mejor manera de entender la virtud es como hábito. Hay dos clases de hábitos: los adquiridos y los infusos. Hábitos adquiridos pueden ser jugar al tenis o tocar el violín. En el caso de un pato, nadar es un hábito infuso. Estas virtudes se infunden en el alma: como si una mañana nos despertáramos y descubriéramos que podemos tocar instrumentos que hasta entonces nunca habíamos tocado. Tendríamos una virtud infusa en el orden natural que no nos pertenece. Al bautizarnos se nos infunde la virtud de la fe. Cuando los niños llegan a nuestras escuelas parroquiales, por pequeños que sean, se muestran inmediatamente receptivos a todas las enseñanzas acerca de Dios, del Señor y de la Iglesia. Ya tienen fe. No hace falta que les demostremos la existencia de Dios. Solo tenemos que darles razones, argumentos y explicaciones de una fe que poseen de antemano.
Unas breves palabras acerca de la fe, la esperanza y la caridad. La fe no es un deseo de creer, ni la voluntad de creer algo contrario a la razón. La fe no consiste en vivir como si algo fuese verdad. La fe consiste en aceptar una verdad fundándonos en la autoridad de Dios que se revela en la Iglesia y en las Escrituras. Solo Dios hace que el creyente crea. La fe no es admitir unas ideas abstractas. ¡Cuántas veces oímos decir: «La fe te obliga a aceptar una serie de dogmas»! ¡No! La fe es participación en la vida de Dios. En la fe se encuentran dos personas: Dios y nosotros. Nuestra seguridad en la fe no es el resultado de descubrir claramente una verdad: es el resultado de descubrir a Aquel que revela la verdad. Sabemos que Él no puede engañar ni engañarse. La fe no es contraria a la razón, sino que la perfecciona: es a la razón lo que el telescopio al ojo. El telescopio nos permite ver nuevos mundos y estrellas sin nuestros pobres ojos. La fe nos hace capaces de descubrir verdades que no podríamos descubrir con nuestra sola razón.
La razón humana es más fuerte con la fe que sin ella, igual que nuestros sentidos son más fuertes con la razón que sin ella. La razón tiene que estar perfeccionada por la fe. Quien pierde la fe descubrirá que su razón ya no funciona igual de bien. Es muy interesante leer los textos de quienes tuvieron fe y la perdieron. Sus mentes se vuelven errabundas y confusas. Nuestros ojos son los mismos de noche y de día, pero de noche no podemos ver. Por la sencilla razón de que nos falta la luz del sol.
Imagínate que dos personas contemplan una Sagrada Hostia. Donde una ve pan, la otra, con los ojos de la fe, ve a nuestro Señor. Una posee una luz que la otra no tiene. Demos gracias a Dios por habernos revelado el maravilloso sacramento del bautismo, que nos concede esa luz y nos hace hijos suyos. Si asistes alguna vez a un bautizo, el sacerdote irá explicando todas las ceremonias que tienen lugar. Son muy hermosas, como la de revestirse de blanco. Decía Dante que el purgatorio es el lugar donde lavamos nuestras vestiduras bautismales. Dios quiera que conservemos siempre limpia la vestidura de inocencia que recibimos en el bautismo ante Dios y ante los hombres.
3. LA CONFIRMACIÓN
LA MAYOR RESERVA DE ENERGÍA espiritualsin explotar es la de los laicos cristianos. La Iglesia penetra en el mundo sobre todo gracias a los laicos. Los hombres y las mujeres laicos constituyen el punto de encuentro entre cristianos y no cristianos. Son el vínculo entre lo sagrado y lo profano, entre lo religioso y lo secular. Los laicos viven su vocación cristiana en medio del mundo. Cuando acuden a la iglesia y reciben la vida, la verdad y la gracia, las reciben para servir al mundo. Esa verdad, esa gracia y esa vida cristianas se encuentran en medio del mundo con otros que posiblemente carecen de su riqueza. La vocación cristiana consiste en vivir lo ordinario de la vida de modo que se manifieste la gloria de Dios.
Existen dos peligros. Uno es el de que los laicos cristianos formen una especie de gueto, pensando que sus actividades religiosas dentro de la Iglesia se reducen a guardar los mandamientos. Serían como cristianos apiñados en una especie de iglú, en un divorcio absoluto entre la fe y las obras. El otro extremo sería volverse mundanos y no hacer nada.
El resultado de la separación entre la religión y el mundo es que la cultura se ha emancipado de Cristo y se ha hecho diabólica. Si los laicos quieren ser eficaces, deben asumir que son el pueblo de Dios, que pertenecen a una comunidad de fieles. Tienen que alfabetizarse teológicamente, ser capaces —como dice san Pedro— de dar razón de su esperanza (1P 3, 15). Deben comunicarse con el mundo como cristianos. Están implicados con el mundo. Como tan maravillosamente decía John Donne,
Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti.
(Meditación 17. Meditaciones en tiempos de crisis).
En el mundo de hoy nadie puede esperar vivir su vocación cristiana o lograr cierta integridad personal si no está familiarizado con los ordenadores, los suburbios, el racismo, los asuntos mundanos…: con cualquier cosa. Los laicos viven allí donde el Evangelio se cruza con el mundo. La Cruz se alzó en la encrucijada de las culturas y las civilizaciones de Atenas, Jerusalén y Roma, y los laicos atraviesan fronteras; y lo hacen en nombre de Cristo. Cuando los laicos vienen a misa los domingos, nos preguntamos: ¿De verdad se aman unos a otros? ¿Son el elemento de unión de la comunidad? ¿Se reúnen solamente para cumplir con una obligación, con intención de evitar el pecado mortal antes que de fortalecer la vida que deben difundir? ¿Buscan una santidad egoísta, olvidando que el Señor dijo: «Por ellos yo me santifico» (Jn 17, 19)? ¿Son iguales que todos los que los rodean, excepto por la costumbre semanal de venir a la iglesia? Cuando los demás contemplan a este rebaño de fieles ¿realmente dicen: «Debería ser como ellos; debería tener su amor, su verdad, su paz interior?». Con demasiada frecuencia ocurre justo lo contrario.
Los laicos tienen que entender que el Señor no fue crucificado en una catedral entre dos cirios, sino en medio del mundo, en la calle, en el vertedero de una ciudad, en una encrucijada donde quedaron inscritos en la Cruz tres idiomas distintos. Sí, fueron el hebreo, el latín y el griego; pero bien podrían haber sido el inglés, el bantú o el africano. Habría dado igual. El Señor se situó en pleno centro de este mundo, en medio de la zafiedad, entre ladrones, soldados y jugadores. Estuvo allí para hacerles llegar su perdón. Esa es la vocación de los laicos: salir al mundo y dar a conocer a Cristo.
¿Dónde encuentran los laicos la fuerza, la sabiduría y el valor para ser testigos de Cristo? Abandonados a su propia suerte, serían tan débiles como lo fueron los apóstoles: nueve no estuvieron en el huerto y los otros tres se quedaron dormidos. Por encima de la vida natural existe una vida divina. Tiene que haber un sacramento, algún signo visible que les transmita el poder de Cristo, alguna vía por la cual el Calvario se derrame en sus almas y los haga fuertes.
Volvamos al orden natural y recordemos que, para vivir, las personas tienen que nacer, madurar y asumir las responsabilidades de la sociedad en la que viven. Por encima de la vida natural hay una vida divina. Hemos de nacer a esa vida divina, sobrenatural, y lo hacemos en el sacramento del bautismo. El sacramento que nos introduce en esa vida sobrenatural superior es el sacramento de la confirmación. Nacemos espiritualmente en un sacramento, nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios y nos reclutan para el ejército espiritual de Dios y para formar parte del sacerdocio laical de los fieles. La confirmación, como los demás sacramentos, tiene como modelo la vida del Señor.
El Señor recibió una doble unción sacerdotal y cada una de ellas guarda relación con un aspecto de su vida. La primera fue la Encarnación, que le hizo capaz de ser la víctima por nuestros pecados. Asumió una naturaleza humana que le permitiera sufrir y redimirnos. No podía sufrir como Dios, pero sí como hombre. Este primer aspecto de la vida del Señor se consumó en su Pasión, Muerte y Resurrección. La segunda unción se produjo con la venida del Espíritu Santo en el río Jordán, donde el Señor fue ordenado con vistas a su misión de predicar el apostolado. Para la Iglesia la culminación fue Pentecostés. El descenso del Espíritu Santo sobre el Señor en el Jordán tuvo un doble efecto. Lo preparó para el combate. Dice el Evangelio: «Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo» (Lc 4, 1-2). Cuando recibió el Espíritu, luchó contra Satanás, quien le ofreció tres salidas fáciles para evitar la Cruz.
El Espíritu Santo preparó al Señor para el combate y para predicar el Reino de Dios. Cuando el Señor se manifestó en Nazaret, dijo:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor (Lc 4, 18-19).
Después de recibir el Espíritu Santo y cumplir estas dos misiones, el Señor instituyó el sacramento de la confirmación, gracias a cuyo poder, fuerza y energía el Reino de Dios habita en nuestras almas. El ministro ordinario de ese sacramento es el obispo. En caso de extrema necesidad como una enfermedad, puede administrar el sacramento un sacerdote. El confirmando se arrodilla ante el obispo, que extiende sus manos y ora así: