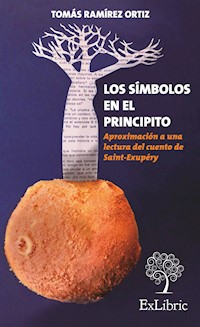Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Exlibric
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
EL PAN, sus diferentes variaciones de textura y formas, es –ha sido– un excelente compañero para la ingesta de platos cocinados y aun de bocadillos y tostas. Su sabor y olor dependen del modo en que ha sido elaborada su masa y horneada o cocida. La gran importancia que ha revestido el pan cotidiano ha sido elemento básico, principalmente en todos los hogares del área mediterránea. Diríjase que una comida sin pan no es completa, sobre todo para los occidentales en general. Al igual que este libro no pretende ser el más completo manual de referencia sobre el pan, pero sí ofrecer una nueva, particular y amplia revisión de la historia, evolución, usos y variedades prácticamente en todo el mundo de El pan nuestro… y otros alimentos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL PAN NUESTRO... Y OTROS ALIMENTOS
(Breve historia del pan)
TOMÁS RAMÍREZ ORTIZ
EL PAN NUESTRO... Y OTROS ALIMENTOS
(Breve historia del pan)
EXLIBRIC
EL PAN NUESTRO... Y OTROS ALIMENTOS
© Tomás Ramírez Ortiz
Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric
Iª edición
© ExLibric, 2017.
Editado por: ExLibric
C.I.F.: B-92.041.839
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Teléfono: 952 70 60 04
Fax: 952 84 55 03
Correo electrónico: [email protected]
Internet: www.exlibric.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o
cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno
de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida
por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico,
reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización
previa y por escrito de EXLIBRIC;
su contenido está protegido por la Ley vigente que establece
penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente
reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica.
ISBN: 978-84-16848-28-7
Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y Cualificación S. L.
TOMÁS RAMÍREZ ORTIZ
EL PAN NUESTRO... Y OTROS ALIMENTOS
(Breve historia del pan)
A mis queridos tíos
Josefa (Pepita) Cano (qepd)
y Francisco (Paquirri) Ortiz
con el cariño que les tengo
desde mi lejana infancia.
A mi querida esposa Sanda
BREVE NOTA BIOGRÁFICA
Nací en una panadería de un pueblo moruno fundado tal vez por los griegos, pero edificado por los romanos con el sonoro nombre de Oppidum Novum (Recinto fortificado); cuando estos desaparecieron para siempre de Marruecos, los moros lo conocían por Al-Ksar Kebir que unos trujimanes españoles quisieron traducir por Alcazarquivir. Alcázar es fortaleza en castellano y Quivir es, en árabe, Kebir, es decir, Grande. Quizá fuera un jenízaro musulmán o un cristiano ignaro quien lo tradujo.
Mi pueblo adquirió renombre internacional en el siglo XVI (en 1578) porque cerca de él tuvo lugar la famosa Batalla de los Tres Reyes, en la que murieron dos cherifes musulmanes, Mulay Mohamed y Mulay Abd el-Malik y un rey portugués, don Sebastián, que no solo perdió la vida sino con ella su reino y Portugal pasó a manos de su tío Felipe II, quien reclamó la corona invocando su mejor derecho hereditario frente a otros pretendientes, por ser nieto de don Manuel el Afortunado.
Mi abuelo materno, don Francisco Ortiz, era un “llanito”, nacido en La Línea de la Concepción (Cádiz), a finales del siglo XIX. En su adolescencia aprendió a panificar en una tahona de su pueblo natal. Tentado por el afán de conocer nuevas tierras marchó a Marruecos siguiendo a las tropas españolas que habían invadido y anexionado (en 1912) Alcazarquivir instalando allí un bello cuartel de arquitectura andalusí con arcos ibéricos de herradura… Hacia finales de la segunda década del siglo XX, mi abuelo fundó la que fue la primera “Panadería Española” (así rezaba un rótulo en la fachada). En ella se elaboraban chuscos para la tropa y también teleras, roscas, barras, tortas y pan de molde para la población civil. Los moros no compraban nuestro pan por dos razones, una de ellas es que lo confeccionaban en sus casas y preferían un pan hecho con harina y salvado, sin corteza, y sí abundante miga con la que ensopar sus comidas.
Al enviudar mi abuela se ocupó de la panadería mi querido tío Eduardo, ayudado en sus tareas por mi otro tío, Paquirri; este se encargaba de repartir el pan en el cuartel y en un despacho de pan que teníamos en el barrio antiguo del pueblo; lo llevaba en un carro tirado por un caballo bayo o chauar, y ciego. Cuando yo acababa la escuela solía acompañarlo y me regalaba con unas dulcísimas algarrobas que constituían parte del pienso que daban a las caballerías… Corrían aquellos fatídicos años cuarenta del pasado siglo, pero yo tenía más suerte que otros niños pues me criaban prácticamente en la tahona. Los artesanos del obrador me preparaban un bollito de pan moruno de trigo chamorro que prefería al pan blanco de harina de trigo candeal. El chusquito en cuestión, el maestro-pala lo ahuecaba quitándole la miga y lo rellenaba con aceite de oliva y azúcar moreno. Tiempo después me enteré que eso ya se hacía en Andalucía y lo llaman “hacer un hoyo”; y los judíos “cantarico de aceite” En los crudos inviernos alcazareños me encantaba refugiarme en la panadería; me preparaban, cerca de la artesa, una camita con maseras —hechas del tosco tejido de sacos de harina rotos— y allí me quedaba dormido rendido por el sopor que me proporcionaba el ambiente caldeado.
Como quiera que me gusta sobremanera la intrahistoria, en sus avatares, acciones socializadoras y sus anécdotas, me referiré a lo que cuenta Mallarmé: “Solía estudiar de noche con el resplandor del horno paterno”. Cuando supe de esa anécdota me regocijé, porque en mi pueblo —caluroso y seco en el estío y frío en invierno—, los operarios moros si el mes de Ramadán coincidía con el verano, salían y se acomodaban en la puerta de la panadería, para picar ramilletes de kif y fumar la picadura acompañándola con té verde y olorosa yerbabuena… En esa mi niñez me sorprendió sobremanera el amasado del pan, el poder de leudar de la levadura madre en la masa, la transformación que recibe en el horno… En una amasadora eléctrica de gran capacidad quedaba cierta cantidad de masa que al día siguiente resultaba ser la levadura madre. La desleían un puñado de sal con agua caliente y le agregaban gran cantidad de harina para convertirla en masa de pan; de ella se tomaba un buen trozo que se pasaba entre dos cilindros de acero movidos por correas de transmisión, para afinarlas. El maestro-masa le daba la textura requerida. Luego de varias pasadas se llevaba a la artesa donde se troceaba, se pesaba y se hacía el tipo de pan elegido. Se les daba un primer corte y se colocaban en tablas ad-hoc y se cubría con una masera dejándolo reposar hasta que la levadura hiciera su efecto, hinchándolo. Y cuando el maestro-pala lo estimaba conveniente, ponía el pan en la pala, le daba el definitivo corte y lo introducía e instalaba con cuidado y habilidad en el horno. Este se cocía en el horno precalentado con leña de los alcornoques que talaban en la algaba y que un empleado sordomudo se encargaba de partir con maza y cuña; este era hombre flaco pero recio y afable que me enseñaba a cortar pequeños trozos de leña para “hacerme fuerte”, me decía con su lenguaje de gestos… Me acuerdo que el calor sofocante era tan intenso que una de las dos puertas de hierro colado del horno enrojecía hasta la blancura… El suelo del horno se limpiaba con una gran bayeta rasgada de un viejo saco harinero de yute. Se impregnaba bien de agua para que al fregarlo dejara escapar gran cantidad de vapor, lo que facilitaría la cochura de la masa; así el pan salía cocido esponjoso.
El renombrado modista francés André Courrèges era hijo de panadero y hablando un día con el panadero parisino Lionel Poilâne le dijo: “Creo que todos los que han vivido en ese ambiente saben cuán duro y formador es”… El padre del ciclista francés Luison Bobet también era panadero… Siempre recordaré a nuestro eximio escritor don Pío Baroja recordando a su padre: “El trabajo del panadero resulta penoso cuando se efectúa a mano; el pan resultante es una obra de verdadera artesanía”. Quizá por eso es tan apreciado por los que saben valorar su destreza y laboriosidad. Yo, que ahora gozo de buena longevidad sé estimar y valorizar la buena faena del panadero manual. Diferencia va entre el pan hecho a mano y el panificado industrialmente; nada comparable en textura, sabor y duración fresco. El pan industrial es enemigo del tiempo, se acartona o su corteza se torna flácida, no se mastica de igual modo que el artesano; en boca tiene también distinto sabor, seguramente por la añadidura de conservantes, aditivos potenciadores de sabor… Por mi parte, no soy un retrógrado anti-progreso, pero considero que los alimentos deben conservar la salud sana al tiempo que servir de gozoso manjar al consumidor.
Por razones políticas que no vienen al caso, en la época del racionamiento, nos negaron la harina, y en consecuencia no podíamos fabricar pan; esa fue razón más que suficiente para cerrar la panadería y que mi madre nos llevara a vivir a Tánger, ciudad libérrima y cosmopolita donde gozamos de una vida mejor y exenta de persecuciones. En 1954 liberaron a mi padre que con nosotros se reunió en la ciudad internacional…
Tan gratos recuerdos tengo del pan que se hacía en casa que no he dejado de pensar en ello y este trabajo es el colofón de aquella infancia mía. Por ello, como decía Azorín, “tengo gran afecto al pan”.
PRÓLOGO
En estas notas sobre el alimento panificado con dos significados (físico y espiritual) he intentado glosar sobre la enorme importancia que tiene para nuestra cultura occidental el pan. Trataré sobre la diversidad de panes que se han elaborado y aún elaboran en España principalmente. Me es imposible glosar extensamente sobre los panes de Europa pues el listado sería casi interminable, solo citaré algunos de los que son semejantes a los nuestros. Lo que es absolutamente cierto es que la cultura del trigo constituye una base fundamental en nuestra alimentación. Aunque en los últimos tiempos se consume menos pan con las comidas, hay que reivindicar lo importante y necesario que es el pan para completar una dieta equilibrada, pues el trigo y demás cereales contienen componentes muy apreciables e imprescindibles para nuestra salud (salvo para los celíacos, claro). Hay que admitir como una verdad incontrovertible que el pan de trigo —en casi todo el mundo— tiene una vertiente gastronómica como ningún otro cereal. No nos equivocamos al decir que hay una verdadera gastronomía del pan.
Si se pudiera elegir como el primer símbolo que caracteriza la fertilidad, el trabajo y el vehículo del amor, ese sería el pan. Asombra la extraordinaria distribución de los granos que el cereal dispone ordenadamente en la espiga, el tegumento que abriga y protege a la harina virtual —y física— en los granos de los cereales que se utilizaron —y seguimos utilizando— para hacer pan: el trigo, la cebada, el centeno,… los granos del arroz y maíz, etc. Con todos ellos el hombre primitivo ha elaborado pan, pero el que ha prevalecido por encima de todos es el trigo, principalmente en su variedad candeal. El pan que con este cereal se hizo —y se sigue haciendo— se prefirió a los demás por el aroma, el sabor y la belleza de las formas que se consiguen con la masa de su harina. Todos los panes, desde los más antiguos, son concebidos y realizados como una obra tan artística como artesana.
La elaboración del pan, desde el comienzo de su concepción, no ha necesitado permanecer oculta y destinada a unos pocos iniciados. Más bien podemos decir todo lo contrario: el cultivo, la siembra y la recolección fue el trabajo del hombre y la molienda, el amasado y la cocción los realizaba la mujer. Por entonces constituyó y se instituyó la perfecta distribución del trabajo en pareja. El resultado, el pan, fue distribuido equitativamente entre los miembros de los progenitores, de sus hijos, de sus parientes… de la tribu. Con el transcurrir del tiempo, quizá siglos, el hombre se atribuyó todas las tareas citadas, porque el cocinar, asear y criar hijos superaba con creces el trabajo de la mujer, mientras que el varón disponía de mucho más tiempo para el ocio, cosa que le permitiría reflexionar, inventar, crear utillaje y utensilios, herramientas y armas. Todos esos objetos realizados por el hombre beneficiaron a la colectividad. Al disminuir considerablemente el esfuerzo y el trabajo del hombre, este se dedicó más a pensar, a situarse en el medio ambiente que le rodeaba, en un mundo de pura creación, del desarrollo de su mente, del encuentro con su alma… Con la producción y conservación del fuego, la mujer utilizó su inteligencia y amor creando el cocinar. Y los dos, la pareja, acomodaron su modo de vida ajustándose cada cual a una tarea complementaria, gracias a lo cual la humanidad que conocemos existe… Fue sin duda la pertinaz tenacidad de crear un mundo, un universo aparte, lo que permitió la evolución física y mental del individuo humano. De no haber ocurrido así la especie del homo sapiens sapiens, quizá hubiese desaparecido para siempre como sucedió con las que le antecedieron. El Hombre ha transformado el universo exterior, el que le rodea, y ha encontrado o creado un mundo interior tan rico o más que el multiverso. En dos palabras, la modificación —a su favor— de los alimentos naturales devino en alimento transformado más saludable y espiritualizado. El pan devino el alimento material y espiritual del Hombre y de sus dioses… gracias a la mente humana.
INICIOS
“El pan es el fruto de la tierra,
bendecido por el sol”.
(Anónimo)
Sería más acorde con la realidad de los hechos llamar prehistoria o protohistoria antes que historia del pan. La arqueología nos enseña que el hombre ha sabido elaborar pan desde tiempos inmemoriales; quizá balbuceaba, farfullaba o mascullaba sonidos guturales antes de inventar el pan. No ha mucho se ha sabido que en el Reino Unido unos arqueólogos han hallado una especie de hogaza de pan cuya datación han situado en el lejano e impreciso Eneolítico; al parecer el trigo empleado es de la variedad llamada “escanda”… En Europa, y aun en Asia, se han encontrado vestigios de muelas o ruedas de piedra con las que trituraban los granos de cereal y obtenían harina. El método primitivo consistía en un molino barquiforme de vaivén en el que, por frotación, se obtenía harina (este sistema de frotación aún en nuestro tiempo lo hemos visto utilizar por tribus africanas). La harina obtenida no era nada refinada pues el salvado se unía a la flor dando una mezcla fuerte.
De los cereales, el trigo es el que más curiosidad suscitó en el hombre primitivo. El reparto de los granos en la espiga llamaría poderosamente su atención. La división perfecta y disposición geométrica y matemática de esas semillas hace de la espiga un cuerpo perfecto. Los cereales han crecido en todos los continentes. En África, en Asia Menor, quizá también en la Europa casi despoblada, pero solo en Mesopotamia, en el Creciente Fértil y en Egipto fue transformándose hasta adquirir la belleza que hoy nos muestra y el gran beneficio alimentario que constituyó para la vida del ser humano. El cultivo del trigo, repito, es anterior a la Historia. Surgió cuando el homínido andariego se cansó de caminar, de ser errante, y de nómada se hizo sedentario y… agricultor; y después de abandonar la caza, en ganadero.
El periodo Neolítico fue el más curioso de todos los conocidos anterior y posteriormente. Los procesos culturales se difundieron por todos los extremos de la Tierra. Sus invenciones no solo no tienen parangón alguno sino que nos han llegado hasta nuestros días, sin modificación alguna salvo en la tecnología que hoy usamos. Unos ejemplos bastarán para este aserto: el arpón, la lanza, la fíbula, el botón, el anzuelo y muchas herramientas (martillo, hacha, punzón, cuchillo, sierra y un largo etcétera que no cito para no ser prolijo). Lo que nosotros conocemos como Creciente Fértil es lo que forma una media luna con Palestina, Siria, Mesopotamia y lo que rodea el desierto de Arabia. En esta zona se inscriben las principales rutas que los une desde el Paleolítico, trazadas por las razas humanas bien conocidas que son las que creemos son las autoras del fenómeno neolítico. Los etnólogos son los que nos informan de todo ello, pero nadie todavía ha podido responder con exactitud dónde, en qué lugar o territorio surgió el grandioso fenómeno, único, que fue el Neolítico. De allá saltó a otros lugares como por ejemplo Egipto, el Sudán y demás zonas adyacentes e incluso a los países conocidos por su desinencia en “stán” (que significa “zona de…”), como Beluchistán, Turkestán, etc. Allí, en esas tierras incógnitas se desarrollaron los primeros focos de cultivo de dos especies de cereales: la espelta y la cebada que eran —naturalmente— plantas silvestres que se prestaron a una indudable domesticación llevada a cabo por selección de las ventajas que ofrecerían sus espigas más bien granadas. Esas gramíneas eran pasto de cabras, ovejas, bóvidos, etc. que por allí se habían “instalado”. Probablemente fueron las plantas las que atrajeron a los animales hambrientos, pero no vayamos a creer que esas y otras razones surgieron súbitamente sino que necesitaron tal vez siglos o milenios para que se llevase a cabo la empatía entre el mundo vegetal y el animal. Quizá el uno no existiría sin el otro o a su espera. Se ha calculado casi sin temor a equívocos que la transición al Neolítico se realizó hace unos 8.000 años en Jericó o zonas adyacentes. Sin embargo la difusión cultural, la nueva forma de cultura que es la agraria, se hizo por vía terrestre —la marítima apenas sí sería balbuciente— en fechas tan remotas (eso se hace patente en las pinturas rupestres pues no hay ni tan siquiera esquemáticamente una silueta de barca y eso que las de Santillana del Mar han sido realizadas muy cerca de la costa). Los historiadores han descartado las posibles rutas marítimas y solo les ha quedado como única posibilidad las terrestres. El cénit de difusión se alcanzaría hace unos 7.000 años, que es como un instante en la biografía del Hombre. Se cree que todavía se tardaría más de un milenio para alcanzar las riberas del Volga, del Don, y la barrera natural por sus altas montañas del Cáucaso, las tierras de Afganistán y el resto del Asia Central. Por entonces ya quedaba bajo la influencia del Neolítico la Europa Septentrional. Hace unos 5.000 años toda Europa (excepto Escocia y Rusia) y el Norte de África se fueron incorporando a la cultura neolítica.
Se afirma con autoridad que la agricultura fue consecuencia de la actividad recolectora. Las gramíneas estaban cerca de la mano del hombre. La observación del crecimiento, de su reproducción cada temporada fija, incitaría al hombre a la siembra voluntaria de los granos y su rendimiento cada vez mayor devino en seleccionarlos para futuras cosechas. Eso que parece una parvedad fue todo lo contrario: una grandeza más del espíritu humano, pues ya empezaría a considerar —sin saberlo— que él, el hombre, se incorporaba también al Tiempo, al sentido histórico del Tiempo que es la previsión, a adelantarse al futuro. Así, con la lentitud y paciencia que es la máxima del monje, se consiguieron variantes domésticas; el hombre podía influenciar en la naturaleza modificándola. No deja de ser curioso que la misma idea de sembrar fraguara en la mente de hombres separados por distantes espacios, en otros lugares y continentes. Así, al parecer, nacieron las tres grandes culturas cerealistas empíricas… En el Asia Central el arroz, en Mesopotamia el trigo y en Mesoamérica el maíz. Los tres constituyeron la base de la alimentación de tres continentes.
Se puede afirmar sin temor que
“las especies silvestres de los cereales más importantes para esa época[y la nuestra],o sea trigo, cebada, centeno y avena, resultaron ser indígenas desde Anatolia al Cáucaso y norte de Siria. Y es lógico, pues, suponer que en esas tierras, en las que hemos situado los focos del neolítico, se produciría el proceso conducente al cultivo. El trigo se basó primeramente en las variedades de espelta, escanda[que aún hoy seguimos utilizando]y esprilla. La cebada también es muy antigua, fue al principio cultivada en su variedad de seis carreras[en la espiga].La avena empezó a ser cultivada en su forma silvestre, en el Noroeste de Europa, en la Edad del Bronce. El cultivo del centeno es posterior. El mijo es corriente en buena parte del neolítico europeo.
(vid. Historia Universal Salvat-El País, 2004).
Al principio el homínido se contentaría con comer el trigo triturado transformado por el agua en puches, en engrudo de difícil digestión hasta que —tal vez fortuitamente— cayera algo sobre una piedra calentada por el fuego que, por entonces, apenas tenía otra función que proteger al hombre de animales peligrosos para su vida y, quizá, para calentarse en las frías noches… Pero hubieron de pasar muchos años, siglos, para que el grano se convirtiese en masa y la masa en pan. Pasó de lo crudo a lo cocido casi sin solución de continuidad. El recolector veía el fruto, el agricultor esperaba inquieto el surgir de la primera brindilla que llegaría a convertirse en espiga, si antes no se agostaba. El hombre confiaba en el cielo, al que miraba con el deseo que se manifestara bajo una lluvia vivificadora. Antes de ser creyente fue un inquieto postulante… La lluvia fertilizante y el fuego milagrero impusieron la división del trabajo en la pareja: el hombre sembraba y la mujer trituraba y horneaba. Así pasaron muchos siglos para que el milagro de la sembradura deviniese, gracias al trabajo de ambos, pan. Y de nuevo otro largo periodo para que el hombre considerase aquella ocupación un noble quehacer. El pan es el alimento básico en todas las culturas que se dieron en la cuenca mediterránea. Los hombres de todas las épocas se transmitieron los conocimientos recibidos y los fueron traspasando de generación en generación. Los padres enseñaron a sus hijos el cultivo de los cereales, su transformación en harina y luego en masa; y en la elaboración y conservación del pan.
Seguramente fue en el Neolítico cuando se confirmaron definitivamente los utensilios, herramientas y útiles que perduran casi exactamente iguales hasta nuestros días. Solamente ha cambiado la materia prima con la que otrora eran fabricados y la tecnología, pero el resto apenas sí ha sufrido alguna modificación. El palo duro o algún hueso largo devino azada, luego arado; el mortero se convirtió en muela (tal vez por la posibilidad que tiene esa pieza dentaria en triturar), las cestas y canastos son muy similares a los de hoy. La piedra caliente se asoció a otras para ser convertidas en horno; el pan, su corteza sirvió de cuchara… La comida en común agrupó a la tribu. Y apareció el poeta, el mitólogo… Se consideró al pan como regalo de un dios protector; y se estimó al pan como el transformador del niño en hombre. La leyenda cuenta que el padre de la medicina, Hipócrates, dijo que: “… el pan pertenece a la mitología”. El pan formó parte activa en el devenir de los hombres. Diógenes Laercio dejó a la posteridad esta sentencia: “El universo comienza con el pan”. A Demócrito de Abdera le alargaron la vida durante tres días haciéndole olisquear pan recién cocido…
La Torá habla a menudo del pan. En el libro del Génesis se dice que: “Caín era agricultor” […] “El faraón tuvo un repetido sueño […] “volvió a dormirse, y por segunda vez soñó que veía siete espigas que salían de una sola caña de trigo muy grandes y hermosas, pero detrás de ellas brotaron siete espigas flacas y quemadas por el viento solano…” (Gé.: 40; 5-7). El resto del sueño ya lo conocerá el lector: se trataba del llamado “trigo racimal […] Hubo hambre en todas la tierra de Egipto; clamaba el pueblo al Faraón por pan, y el Faraón decía a todos los egipcios: `Id a José y haced lo que él os diga´” (Ge: 41; 55, 56). “De todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra” (Ge: 41; 57)… La mesa devino altar, el pan se bendijo como alimento material y espiritual.
El creyente cristiano le suplicaba a Dios que no olvidase darle “El Pan de cada día”; y llegó a considerar que los propios ángeles comían pan, un pan dulce, pero pan al fin y al cabo. Con el cristianismo el pan se convertiría en cuerpo, alma y divinidad del Cristo… En la tradición judeocristiana, el pan es el mejor alimento no solo para el cuerpo sino, quizá más, para el espíritu; el kiddúsh del sabbad y la eucaristía lo han elevado a una categoría que sobrepasa la de cualquier otro alimento.
En el hombre, todos sus sentidos se relacionan con el pan: la vista agradable de una telera, hogaza, rosca o torta; el olfato amplía su campo de percepción al ser el pan olisqueado con cierto placer; el oído que percibe el agradable crujir de la corteza; el gusto que se regocija al humedecer con saliva el pan masticado; el tacto que se excita al tocar la costra que lo envuelve y la miga que cede a la menor presión de un dedo, y, en fin, todo el ser que se muestra receptivo al alimento que va a recibir, al bienestar que se siente al comer pan… Pero el hombre no solamente se siente reconfortado por el alimento, sino que se imagina todos los placeres que la naturaleza le proporciona cuando actúa sobre ella solicitando mentalmente el debido reconocimiento a su esfuerzo en la labranza de la tierra, en la siembra del grano y en su recolección. El labrador cuenta con la generosidad de la lluvia y con el calor del sol…
El profesor Felipe Fernández-Armesto cuenta un suceso que le ocurrió en Afganistán a su colega Jack Harlan:
“Se encontró con un grupo de hombres vestidos con chaquetas bordadas de vivos colores, pantalones bombachos y zapatos puntiagudos. Llevaban dos tambores y cantaban y bailaban agitando hoces en el aire. Les seguían las mujeres cubiertas con el chador pero disfrutando de la ocasión sin excesivo comedimiento. Me detuve y les pregunté en mi mal farsi: ¿Era una celebración de boda o algo parecido? Me miraron sorprendidos y dijeron: No, nada por el estilo. Sólo vamos a segar trigo…”.
En el pertinaz y caluroso estío alcazareño, las mozas moritas del pueblo —las de origen campesino o fellaha— se encaminaban, cantando alegres coplillas, hacia la siega de la mies agostada, sentadas en la plataforma sin borde de unas bateas o carrozas con cuatro ruedas neumáticas de viejos automóviles; iban sonrientes canturreando y dispuestas a segar —por un exiguo jornal— las abundosas cosechas de trigo de los ubérrimos campos de mi pueblo natal… La siega se realizaba en el mes de junio. Las muchachas se ataviaban con ropas blancas y la cabeza cubierta con un amplio pañuelo llamado “meherma” que las envolvía hasta el cuello y parte del rostro; sobre el pañuelo se encasquetaban un sombrero de paja de anchas alas para protegerse de la solana (aún hoy las andaluzas se protegen la cabeza con idéntico atuendo). Al atardecer regresaban al hogar satisfechas por la tarea realizada, igual de sonrientes y cantarinas a pesar de la ardua faena. Y aún les quedaban fuerzas para ayudar en las labores del hogar… Nadie podrá nunca evaluar —poner un precio justo— a los trabajos sin remunerar que, desde siempre, hacen las mujeres.
El trigo se sembraba bajo el signo zodiacal de Leo; la cebada tiene un ciclo más corto. Esto se sabía gracias a la atención que se prestaba a las estaciones, a la climatología… De la siembra a la siega el hombre quedaba suspenso y esperanzado como el padre que espera silente la llegada de un vástago que pueda sustituirlo en el momento dado. Para el creyente en un Ser Supremo y su cohorte celestial era una espera entre inquietud y gozo. La luna le indicaba el momento de la sembradura eficaz… Los sabios griegos de la antigüedad se interesaban por el movimiento de los astros y su observación; a sus movimientos en el cielo les asignaron una estrecha relación con la tierra y con los hombres y, creían que todo estaba relacionado con el Todo universal. Pensaban con firmeza que las diferentes sustancias que componen el pan se transformaban en los órganos que constituyen el cuerpo del ser que lo ingiere. El hecho de que el pan haya sido considerado como alimento esencial para el ser humano, que sus componentes entran a formar parte del individuo hizo creer que entre ambos hay empatía, que se entienden bien en los planos psicológicos, materiales y espirituales. Hemos visto cómo reaccionan los sentidos en el hombre ante un pan. Sin embargo el olfato es el que impera y perdura en nuestro recuerdo…
ALIMENTO BÁSICO
“Comamos y bebamos
puesto que hemos
de morir mañana”.
San Pablo
Desde el Paleolítico el hombre cultiva cereales para sobrevivir; la dieta diaria era cada vez más difícil de conseguir al ser empujado hacia los terrenos mesetarios donde escaseaban los árboles frutales… Empezó por masticar los granos pero no lograba saciar su apetito; le gustaba su sabor pero su estómago no estaba hecho para digerir los cereales crudos. Como ya se dijo más arriba, se calcula que hace al menos unos nueve mil años a. C. —cuando se convirtió definitivamente en sedentario— empezaría su cultivo racional de los cereales. Se cree saber que la panificación de la harina convertida en papilla o gacha tuvo lugar a orillas del río Ganges, en la India; aunque no faltan sesudos historiadores que consideran que fue a orillas de otro río, el Nilo, donde los humanos ofrecían a sus muertos, como viático, para alcanzar sin pena el Más Allá, unas galletas o panes hecho con harina de trigo. Esto está pintado junto a la escritura sagrada que eran los jeroglíficos y que describen en las paredes de las tumbas el modo de vida cotidiano que nos habla de la historia de ese pueblo tan hábil como inteligente; en esos lienzos murales podemos ver escenas de siega, molienda del grano, amasamiento y cochura (que solían hacer en tiestos o moldes de barro cocido puestos al fuego). Los egipcios llegarían a ser los que —a través de griegos y romanos— nos dejaron como herencia sus conocimientos y evolución tecnológica. De esos tres pueblos —y de los judíos— se ha conformado la civilización de Occidente, que muchos siglos después sigue siendo la más evolucionada de los humanos. Sus culturas se han extendido por todo lo largo y ancho del orbe. Es el pueblo hebreo quien ha plasmado en sus libros sagrados (la Torá y el Talmud) la manera de alimentarse de un modo sano y provechoso. Desde entonces, los judíos continúan considerando el pan sin levadura como el más puro y el pan leudado como “terefá” o sea impuro o inepto para las celebraciones litúrgicas o rituales, por estimar que la masa leudada es un principio de putrefacción. La Iglesia católica hizo lo propio con la oblea, la hostia santificada para la comunión de sus fieles y como viático para los moribundos. Y todo porque el Cristo dijo aquello de “Yo soy el pan de vida” en la Última Cena, que no es otra cosa que el Kiddúsh, ceremonia que hacen antes de la cena del sábado, al anochecer del viernes. De los judíos nos viene la costumbre —hoy casi perdida— de amar y respetar el pan como algo sagrado; el pan no se debe tirar ni pisotear.
Los griegos, tan asiduos visitantes de Egipto, se fueron aficionando al pan; hacia el siglo II a. C. se dice que los helenos consumían hasta setenta y dos tipos de pan diferentes. Homero llegó a llamarles “comedores de harina” y el historiador y geógrafo griego Hecateo de Mileto (s. VI a. C.) llama a los egipcios “comedores de pan”; algo parecido solían decir los anglosajones de los franceses veinticuatro siglos después. Los griegos solían consumir mucho pan de cebada, porque el trigo candeal resultaba muy caro para el magro peculio del pueblo… Heródoto, Padre de la Historia helena escribió: “Nosotros rechazamos los alimentos fermentados pero los egipcios deliberadamente fermentan la masa”. Sin embargo mucho más temprano que tarde adoptaron la costumbre de leudar la masa, lo que hace que el pan sea más esponjoso y de mejor digestión. Los griegos aprendieron con facilidad a fabricar hornos para la cocción del pan; sus panaderos alcanzaron gran notoriedad, incluso fama entre los pueblos ribereños del Mediterráneo. Al comienzo del primer milenio, ya se reunían las condiciones que permitieron a los griegos un gran refinamiento en la elaboración del pan. Podemos dividir las fases que lo permitieron:
Selección de los mejores granos de trigo, molienda o trituración y cernido o tamizado de la harina para separar el tegumento o cascarilla que lo envuelve y protege. Así obtenían la harina blanca o de flor.Fabricación del horno de leña para una mejor cochura uniforme. Se tantea qué árbol es el que da la leña idónea.La mezcla en la masa de frutos secos machacados, hierbas aromáticas, aceitunas, aceite, vino dulce, miel, etc. Las mezclas de ingredientes sitúan al pan en el lugar más elevado en la escala por su variedad y sabores (en nuestro tiempo son muy apreciadas, en Andalucía sobre todo, las rebanadas de pan rociadas con aceite de oliva virgen; y los catalanes han inventado su exquisito “pá amb tomaca, oli y pernil”).Los panaderos griegos competían para adquirir nombradía entre sus parroquianos. Y, con suerte, pasar a la historia gracias a los sabios que se interesaron en los valores que encierran los productos elaborados. Ateneo, filósofo griego del siglo III (d. C.), autor del Banquete de los sofistas dejó escrito que “los griegos de la época clásica tenían hasta setenta y dos especies de pan”.
Los romanos, que todo lo aprendieron de los griegos y de sus aficiones culinarias, llegaron a hacer grandes aficionados al pan a todos los habitantes, no solo del Lacio… Con el fin de evitar revueltas populares en época de escasas o malas cosechas de cereales y cuando el populacho amenazaba a sus gobernantes con revueltas y motines, los dirigentes aconsejados por el poeta satírico Juvenal (s. I d. C.) les hizo comprender lo que deseaba el vulgo, con la conocida frase: “panem et circenses” (pan y circo). En España —que tanto debemos a los latinos— se solía decir: “pan y toros”; según se cree, esta frase se debe al marino y literato gaditano José de Vargas Ponce (1760-1828), autor también de Proclama de un solterón. Quedó la frase para significar desdeñosamente el medio de contentar a la plebe y también para sintetizar sus aspiraciones.
En la antigua Roma, las panaderías pertenecían de facto al Estado que era quien aseguraba la harina a los panaderos y al pueblo; esto para el Emperador era un seguro de paz social. Se dice que Augusto prohibió a los magnates y senadores ir a Egipto, que era por entonces el granero de Roma. Una milicia aseguraba el cumplimiento de impedir que los pudientes se pudiesen abastecer de trigo directamente y —en caso de escasez— venderlo subiendo su precio. En estos casos el hombre codicioso y ruin abusaba miserablemente de su poder económico para enriquecerse más. No hemos de extrañarnos que durante mucho tiempo el pan se haya considerado como un arma política de indudable poder social. Hemos visto como en la Roma Imperial las autoridades calmaban los ánimos bélicos del pueblo hambriento; de ese modo se afianzaba el poder y se aseguraba un control sobre el pan y los ciudadanos. Se sabe que el Emperador Aureliano (s. III a. C.) estableció que los panaderos por cuenta ajena —a los obreros del obrador— cuando por necesidad perentoria iban al paro, los indemnizaran con harina o pan a ellos y a sus hijos si estos no podían trabajar.
Los estudiosos de la ciencia política estiman que los hombres no tienen ninguna necesidad de ser gobernados por jefes, sea cual fuere su forma de querer dirigirlos. El prestigioso antropólogo Marvin Harris en su libro Jefes, cabecillas, abusones, se pregunta “¿Puede existir la humanidad sin gobernantes ni gobernados?”. Los fundadores de la ciencia política creían que no. Harris agrega que Thomas Hobbes, tratadista político y filósofo inglés (1588-1679) dejó dicho: “Creo que existe una inclinación general en todo el género humano, un perpetuo y desazonador deseo de poder por el poder, que solo cesa con la muerte”. Este filósofo también dijo aquello de que el anhelo de los hombres es innato a su persona; es decir, que el varón (el macho) está marcado genéticamente por el deseo de dominar todo lo que está a su alcance y constituye la base de su egocentrismo, de su egoísmo y que esos defectos no desaparecen nunca de su subconsciente: La voluntad de poder. Debido a ello Hobbes cree que constituye una “guerra de todos contra todos, solitaria, pobre, sórdida, bestial y breve”.
Se hacía necesario que los gobernantes romanos —tan déspotas casi todos ellos— instituyeran la construcción de silos o pósitos municipales para almacenar granos de cereal y distribuirlos entre los panaderos y pasteleros —mediante un precio asequible— para que la población no amenazase con revueltas… Históricamente ha quedado demostrado que las hambrunas han sido la causa y el origen de revoluciones, de revueltas… A menudo ha sido el pan el alimento pacífico para prevenirlas.
Después de sobreponerse el pueblo cristiano del gran miedo del Año Mil, en el que habían anunciado los falsos profetas el fin del mundo en todo Occidente, sucedió algo insólito: una explosión demográfica hasta entonces desconocida. Todos los países meridionales europeos se dedicaron con avidez inusitada a roturar los campos; se hubo de poner cierto freno para evitar la tala de bosques y romper el equilibrio entre bosque y agricultura que hubiera sido nefasto a la armonía ecológica. Se procedió a la rotación de cultivos con el fin de no agotar la fertilidad de las tierras que se elaboraban profundamente con arados tirados por seis u ocho bueyes.
Entre las ruinas de Pompeya y Herculano (s. I d. C.) aún podemos ver un paño de pared que muestra un fresco en el que está un panadero, sentado a lo sastre moruno, vendiendo unas hogazas de panes artísticamente decoradas por él. Se cree saber que ejercía su oficio una vez que alcanzó la maestría. En época del emperador Trajano existe documentación escrita sobre un Colegio Oficial de Panaderos, que estaban exentos de impuestos y tenían unas reglas muy estrictas, entre ellas la que los hijos heredaban la profesión del padre. Desde muy antiguo se crearon las primeras ligas o agrupaciones de artesanos de diferentes oficios y profesiones que fueron obligados, por los poderes, a instalarse en calles bien determinadas; eso impediría su dispersión al tiempo que se los agrupaba para facilitar a la población el acceso a esos profesionales. Para poder ejercer un oficio determinado se inscribía a los muchachos en Hermandades, conocidas después como “Ghildes” donde aprendían la profesión. Esos jóvenes pasaban un examen sobre sus condiciones físicas y morales; debían ser serios, obedientes y con condiciones y habilidad para poder ejercer lo aprendido y además no divulgar los secretos del oficio a personas ajenas a ellos. Durante la Edad Media se crearon gremios especializados, entre los cuales figuraron los constructores de catedrales que eran los conocidos como “maçons” (talladores de piedra, albañiles, vidrieros, etc.), que en España se tradujo como “masones”. La Iglesia ha condenado a los masones porque enseñaban en secreto sus saberes. El aprendizaje de cualquier oficio requería un cierto número de años y los estudios se dividían entre aprendices, compañeros y maestros… quienes para graduarse debían ejecutar una “Obra Maestra” (todavía hoy en Francia existen hermandades laicas bajo en nombre de “Compagnons du Dévoir” —Compañeros del Deber— que facilitan trabajo a sus partidarios que lo necesiten. Estos constituyen una rama de la francmasonería operativa, aunque no se diga.
El hombre, en su afán de evitar duros esfuerzos en sus labores, siempre se afanó en inventar herramientas adecuadas que facilitasen la tarea con el menor esfuerzo. Así, a finales del siglo XVII se inventaron en Europa las primeras amasadoras mecánicas, que causaron cierto miedo en los panaderos pues temían que la máquina podría suplantar al obrero. Pero nada de eso sucedió porque aumentó el consumo del pan y se hizo necesario fabricar más y más rápidamente. En la segunda mitad del siglo XVIII, a causa del exagerado aumento del precio del pan (alimento básico del pueblo) se produjo en París una rebelión popular que acabó con la toma de la prisión de La Bastilla, de la que se liberaron muchos prisioneros. De eso modo se inició la Revolución Francesa en 1789. Según la Enciclopédie, en esa época había en París no menos de doscientas cincuenta panaderías… Con la Revolución se produjo una gran escasez de harina y, consecuentemente, disminuyó la elaboración de pan.. Pronto se difundió la nefasta respuesta que dio la ignara María Antonieta al saber que el pueblo no podía comer pan: “Que coman brioches”, dijo (nunca pudo imaginar que aquello le costaría la cabeza). El pueblo, los “San culottes” no fueron a Versalles para acabar con la familia real sino que fueron a buscar “al panadero, la panadera y al mozo de panadero” para que les dieran pan…