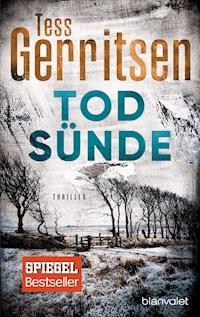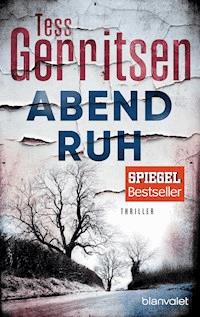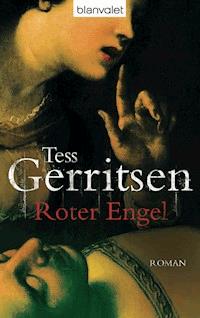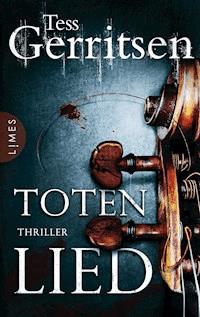Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rizzoli & Isles
- Sprache: Spanisch
Se acerca el Día del Juicio . . . Ni las gélidas temperaturas de un típico invierno de Nueva Inglaterra congelan el alma tanto como la sangrienta escena descubierta a la madrugada en la capilla de Nuestra Señora de la Divina Luz. Tras los muros protegidos del convento de clausura, ahora manchados de sangre, yacen dos monjas –una muerta, otra malherida- víctimas de un atacante salvaje. El brutal asesinato no parece tener motivos y es poco lo que las ancianas religiosas que habitan el convento pueden contribuir a la investigación policial. Pero la autopsia de la muerta, realizada por la médica forense Maura Isles, revela una inconcebible sorpresa: la hermana Camille de veinte años, la única novicia de la orden, dio a luz antes de ser asesinada. El perturbador caso da un vuelco inquietante cuando en un edificio abandonado aparece otra mujer asesinada, mutilada de modo tal que resulta imposible identificarla. Juntas, Isles y la detective de homicidios Jane Rizzoli descubren un antiguo horror que conecta estos dos asesinatos atroces. A medida que los secretos ocultos durante mucho tiempo salen a la luz, Maura Isles se ve succionada inexorablemente hacia el corazón de una investigación que cada vez la toca más de cerca, y hacia una sospecha sobre la identidad del asesino que le resulta demasiado devastadora como para considerar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Pecador
El Aprendiz
Título original: The Sinner
© 2003 Tess Gerritsen. Reservados todos los derechos.
© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción: Constanza Fantin Bellocq
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1185-6
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
–––
A mi madre, Ruby J.C. Tom, con amor.
Agradecimientos
Mi más cálido agradecimiento a las siguientes personas:
A Peter Mars y Bruce Blake, por sus conocimientos sobre el Departamento de Policía de Boston.
A la doctora Margaret Greenwald por permitirme una mirada dentro del mundo de la medicina forense.
A Gina Centrello, por su entusiasmo infatigable.
A Linda Marrow, la editora soñada de cualquier escritor.
A Selina Walker, por hacer milagros del otro lado del charco.
A Jane Berkey, Donald Cleary y el maravilloso equipo de la Jane Rotrosen Agency.
A Meg Ruley, mi agente literaria, mi defensora y guía. Nadie lo hace mejor.
Y a mi marido Jacob, que sigue siendo mi mejor amigo después de tantos años.
Prólogo
Andhra Pradesh
India
El conductor se negaba a seguir avanzando.
Dos kilómetros antes, justo después de que pasaron junto a la planta de químicos Octagon Chemicals, el asfalto había cedido el paso a un camino de tierra con pastizales altos. Ahora el conductor se quejaba de que la vegetación le rayaba el coche y de que tras las lluvias recientes, había sitios con barro donde podrían empantanarse los neumáticos. ¿Y dónde los dejaría eso? Encallados a 150 kilómetros de Hyderabad. Howard Redfield escuchó la larga letanía de objeciones y comprendió que era solo un pretexto para ocultar la verdadera razón por la que el conductor no deseaba seguir. Ningún hombre admite con facilidad que siente miedo.
Redfield no tenía opción: desde allí, tendría que continuar a pie.
Se inclinó hacia adelante para hablar al oído del conductor y pudo oler el sudor del hombre. Por el espejo retrovisor, de donde colgaban cuentas tintineantes, vio que los ojos oscuros del hombre lo miraban.
—¿Me esperará aquí, verdad? —preguntó Redfield—. Quédese aquí mismo, sobre el camino.
—¿Cuánto tiempo?
—Una hora, quizá. Lo que sea necesario.
—Le aseguro que no hay nada para ver. Ya no queda nadie allí.
—Solo espere aquí ¿de acuerdo? No se marche. Le pagaré doble cuando regresemos a la ciudad.
Redfield tomó su mochila y descendió del coche con aire acondicionado; inmediatamente se encontró nadando en un mar de humedad. No había usado mochila desde sus tiempos como estudiante universitario que vagaba por Europa con presupuesto muy limitado y se le antojaba que ahora, a los cincuenta y un años, arrojársela por sobre los hombros era querer hacerse el joven. Pero de ninguna manera iba a ir a ningún sitio en este baño de vapor que era la India sin la botella de agua purificada, el repelente de insectos, el protector solar y el medicamento para la diarrea. Y la cámara fotográfica; no podía no llevar la cámara.
Sudando en el calor de la tarde, miró el cielo y pensó: “Fantástico, se pone el sol y todos los mosquitos salen al atardecer. Aquí viene su cena, malditos.”
Echó a andar por el camino. Los pastizales ocultaban la senda y metió el pie en un pozo, en el que se hundió hasta los tobillos dentro del barro. Resultaba evidente que ningún vehículo había pasado por allí en meses y la Madre Naturaleza había avanzado rápidamente para recuperar su territorio. Jadeando y espantando mosquitos, se detuvo. Al mirar atrás, vio que el coche ya no se veía y eso lo inquietó. ¿Podía confiar en que el conductor lo esperara? El hombre se había mostrado reacio a llevarlo hasta allí y a medida que rebotaban sobre el camino cada vez más roto, el nerviosismo del conductor se había acrecentado. Por aquí hay mala gente, le había dicho, y han sucedido cosas terribles en la zona. Podían desaparecer los dos y ¿quién se molestaría en venir a buscarlos?
Redfield siguió avanzando.
El aire húmedo parecía cerrarse a su alrededor. Oía el ruido de la botella de agua zarandeándose en la mochila y estaba sediento, pero no se detuvo a beber. Con solo una hora más de luz, tenía que seguir avanzando. Los insectos zumbaban en la hierba y oía lo que creía era canto de pájaros en el toldo de árboles que lo rodeaba, pero no se parecía a ningún canto que hubiera oído antes. Todo en este país se sentía extraño y surrealista y Redfield avanzaba como en trance, con el sudor goteándole por el pecho. El ritmo de su respiración se aceleraba con cada paso. Deberían ser solamente tres kilómetros, según el mapa, pero le parecía que no terminaba nunca de caminar y ni siquiera una nueva aplicación de repelente desalentaba a los mosquitos. El zumbido le llenaba los oídos y su cara era una máscara de picaduras.
Pisó otro pozo y cayó de rodillas sobre la hierba alta. Escupió la hierba de la boca y se quedó allí, recuperando el aliento, tan descorazonado y exhausto que decidió que era momento de volver. De regresar en el avión a Cincinnati con la cola entre las piernas. La cobardía, al fin y al cabo, era mucho más segura. Y más cómoda.
Soltó un suspiro, apoyó la mano en el suelo para darse impulso y levantarse, pero se quedó inmóvil, contemplando la hierba. Algo brillaba allí entre los tallos verdes, algo metálico. Era solo un botón de hojalata sin valor, pero en ese momento, se le antojó como una señal. Un talismán. Lo guardó en el bolsillo, se puso de pie y siguió caminando.
Unos cien metros más adelante, el camino llevaba a un amplio claro, rodeado por árboles altos. Una única estructura se elevaba en un extremo, una construcción achaparrada de bloques de cemento con un techo de cinc oxidado. Las ramas crujían y la hierba se agitaba en el viento suave.
Su respiración de pronto le pareció demasiado ruidosa. Con el corazón al galope, se quitó la mochila de los hombros, la abrió y sacó la cámara fotográfica. “Documenta todo”, pensó. “Octagon tratará de hacerte pasar por mentiroso. Harán todo lo posible para desacreditarte, por lo que tienes que estar preparado para defenderte. Tienes que demostrar que estás diciendo la verdad”.
Avanzó dentro del claro, hacia un montículo de ramas ennegrecidas. Al presionar sobre las más pequeñas con el zapato, sintió en el aire el olor de madera quemada. Retrocedió, sintiendo que un escalofrío le subía por la espalda.
Eran los restos de una pira funeraria.
Con manos sudorosas, le quitó la tapa a la lente y comenzó a tomar fotografías. Con el ojo contra el visor, capturó imagen tras imagen. Los restos quemados de una choza. Una sandalia de niño, abandonada sobre la hierba. Un trozo colorido de tela desgarrado de un sari. Por donde miraba, veía la Muerte.
Giró hacia la derecha y un tapiz de vegetación verde pasó por delante del objetivo; cuando estaba por tomar una fotografía, su dedo se paralizó sobre el botón.
Una figura pasó velozmente por el extremo del encuadre.
Bajó la cámara y enderezó la espalda, con la vista fija en los árboles. No veía nada ahora, salvo el movimiento de las ramas.
Allí...¿Acaso había habido un movimiento en la periferia de su visión? Le pareció vislumbrar algo oscuro rebotando entre los árboles. ¿Un mono, tal vez?
Tenía que seguir tomando fotografías. La luz del día se apagaba rápidamente.
Pasó junto a un aljibe de piedra y cruzó hacia la construcción con techo de cinc; sus pantalones susurraban contra la hierba y él iba mirando hacia ambos lados mientras avanzaba. Los árboles parecían tener ojos, y lo vigilaban. Cuando se acercó a la construcción, vio que las paredes estaban chamuscadas por el fuego. Delante de la puerta había un montículo de cenizas y ramas ennegrecidas. Otra pira funeraria.
La rodeó por un costado y se asomó por la entrada.
Al principio, pudo ver muy poco en el interior sombrío. La luz del sol se iba apagando rápidamente y adentro estaba todavía más oscuro, una paleta de negros y grises. Se detuvo un instante, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Con creciente perplejidad, vio el brillo de agua fresca en un jarro de cerámica. Olió el aroma de especias. ¿Cómo era posible?
A sus espaldas, una ramita se quebró.
Giró en redondo.
Una figura solitaria estaba de pie en el claro. Todo alrededor, los árboles se habían inmovilizado y hasta los pájaros estaban en silencio. La figura avanzó hacia él con paso extraño, como espasmódico, hasta que se detuvo a unos pocos metros de distancia.
Redfield dejó caer la cámara al suelo. Retrocedió, horrorizado.
Era una mujer. Y no tenía cara.
UNO
La llamaban la Reina de los Muertos.
Aunque nadie se lo decía en la cara, la doctora Maura Isles a veces oía que murmuraban ese apodo tras ella mientras recorría el lúgubre triángulo de su trabajo formado por los tribunales, las escenas del crimen y la morgue. En algunas ocasiones detectaba una nota de sarcasmo oscuro: Já, já, allí, va, nuestra diosa gótica a recolectar nuevos súbditos. En otras, los susurros tenían un leve temblor de inquietud, como los murmullos de los devotos cuando un desconocido impío pasa entre ellos. Era la inquietud de aquellos que no podían comprender por qué elegía caminar en las huellas de la Muerte. ¿Acaso lo disfruta, se preguntan? ¿Acaso siente tanta atracción por el contacto con la carne fría, con el hedor de la descomposición que les ha dado la espalda a los vivos? Piensan que eso no puede ser normal y le dirigen miradas nerviosas, notando detalles que solo refuerzan sus creencias de que es una criatura extraña. La piel de marfil, el pelo negro con corte a lo Cleopatra. El lápiz labial rojo. ¿Quién más se presenta en una escena de muerte con lápiz labial? Más que nada, es su serenidad lo que los turba, la mirada distante y majestuosa con la que observa los horrores que ellos no pueden soportar. A diferencia de ellos, ella no aparta los ojos, sino que se inclina y observa, toca. Huele.
Y más tarde, bajo las luces penetrantes del laboratorio de autopsias, corta.
Era justamente lo que estaba haciendo ahora: deslizando el bisturí por sobre la piel helada, cortando a través de grasa subcutánea que brillaba con un aceitoso color amarillo. Un hombre al que le gustaban las hamburguesas con papas fritas, pensó, mientras utilizaba tijeras para cortar las costillas y levantar el escudo triangular del esternón del mismo modo en que se abre la puerta de un armario para dejar al descubierto los tesoros que guarda.
El corazón yacía acunado por el esponjoso lecho de pulmones. Durante cincuenta y nueve años, había bombeado sangre por el cuerpo del señor Samuel Knight. Había crecido con él, envejecido con él, transformándose, al igual que él, del magro músculo de la juventud a esta carne rodeada de grasa. Todas las bombas con el tiempo fallan, y eso había sucedido con la del señor Knight, mientras él estaba sentado en la habitación de hotel en Boston, con el televisor encendido y un vaso de whisky del mini bar sobre la mesa de noche a su lado.
No se detuvo a preguntarse cuáles habrían sido sus últimos pensamientos o si había sentido dolor o miedo. A pesar de que exploraba sus recesos más íntimos, a pesar de que le desollaba la piel y sostenía su corazón en las manos, el señor Samuel Knight seguía siendo un desconocido para ella, un desconocido mudo y sin exigencias que de buena voluntad le entregaba sus secretos. Los muertos son pacientes. No se quejan, no amenazan ni suplican.
Los muertos no te lastiman; solo los vivos lo hacen.
Trabajaba con serena eficiencia, extirpando las vísceras torácicas, colocando el corazón liberado sobre la tabla de corte. Afuera, la primera nevada de diciembre susurraba contra las ventanas y se deslizaba por los callejones. Pero aquí en el laboratorio, los únicos sonidos provenían del grifo abierto y de la ventilación.
Su asistente Yoshima se movía en silencio espectral, anticipándose a sus pedidos y haciéndose presente cada vez que lo necesitaba. Hacía solo un año que trabajaban juntos y sin embargo, ya funcionaban como un único organismo, unidos por la telepatía de dos mentes lógicas. Antes que pensara en pedirle que cambiara la dirección de la lámpara, ya lo había hecho y el foco brillaba sobre el corazón sangrante; Yoshima tenía un par de tijeras extendidas hacia ella y aguardaba a que las tomara.
Tanto la pared del ventrículo derecho, salpicada de manchas oscuras, como la cicatriz apical blanca narraban la triste historia de este corazón. Un infarto de miocardio con meses o tal vez años de antigüedad ya había destruido parcialmente la pared ventricular izquierda. Luego, en algún momento de las últimas veinticuatro horas, se había producido un nuevo infarto. Un coágulo había bloqueado la arteria coronaria derecha, estrangulando el flujo de sangre al músculo del ventrículo derecho.
Extirpó tejido para histología, sabiendo ya lo que vería por el microscopio. Coagulación y necrosis. La invasión de glóbulos blancos, moviéndose como un ejército defensor. Tal vez el señor Samuel Knight pensó que el malestar torácico que sentía era por indigestión. Un almuerzo demasiado abundante, no debería haber comido tanta cebolla. Tal vez una dosis de Pepto-Bismol lo haría sentir mejor. O quizás hubo otros signos ominosos que decidió ignorar: la opresión en el pecho, la dificultad para respirar. Seguramente no se le ocurrió que estaba teniendo un ataque cardíaco.
Ni que un día después, una arritmia le provocaría la muerte.
El corazón ahora estaba abierto y seccionado sobre la tabla. Contempló el torso, vacío de órganos. Y así termina tu viaje de negocios a Boston, pensó. Ninguna sorpresa, aquí. No hubo juego sucio, salvo el maltrato que le diste a tu propio cuerpo, señor Knight.
Sonó el intercomunicador.
—¿Doctora Isles? —Era Louise, su secretaria.
—¿Sí?
—La llama la detective Rizzoli por línea dos. ¿Puede tomar la llamada?
—Sí, atiendo.
Maura se quitó los guantes y cruzó la habitación hasta el teléfono que estaba en la pared. Yoshima, que había estado lavando instrumentos en el fregadero, cerró el grifo. Se volvió a mirarla con sus ojos silenciosos de tigre, sabiendo de antemano lo que significaba una llamada de Rizzoli.
Cuando Maura por fin colgó, vio la pregunta en los ojos de él.
—Esto comienza temprano, hoy —dijo. Acto seguido se quitó la bata y abandonó la morgue, para ir en busca de otro súbdito que ingresaba a su reino.
La nevada de la mañana se había convertido en una mezcla traicionera de nieve y hielo y no había máquinas quitanieves de la ciudad a la vista. Maura Isles conducía cautelosamente por Jamaica Riverway; los neumáticos siseaban en el aguanieve profunda, los limpiaparabrisas raspaban sobre el cristal escarchado. Era la primera tormenta invernal de la temporada y los conductores todavía no se habían adaptado a las condiciones. Ya había habido varias víctimas de coches que habían derrapado y se habían salido del camino y al pasar a un vehículo policial aparcado con las luces parpadeando, vio que el patrullero estaba junto al conductor del remolque, contemplando un automóvil que había caído en una zanja.
Las ruedas del Lexus comenzaron a resbalar hacia un costado y el paragolpes delantero viró en dirección al tránsito que venía en sentido contrario. Presa de pánico, pisó el freno y sintió que se accionaba el control automático de derrape. Logró que el coche volviera a su carril. A la mierda con esto, pensó, con el corazón al galope. Me vuelvo a California. Aminoró la velocidad a un avance tímido, haciendo caso omiso de los bocinazos y del tránsito que retrasaba. Sobrepasadme, imbéciles. He visto demasiados conductores como vosotros sobre la mesa de autopsias.”
La calle la llevó a Jamaica Plain, un vecindario del oeste de Boston con mansiones antiguas y elegantes, amplios jardines, parques serenos y senderos junto al río. En el verano, sería un frondoso refugio del ruido y del calor del Boston urbano, pero hoy, bajo un cielo sombrío, con el viento que barría los jardines secos, era un sitio desolado.
La dirección que buscaba parecía ser la más inhóspita de todas; el edificio estaba retirado detrás de un alto muro de piedra sobre el cual había trepado un enredo sofocante de hiedra. Una barricada para protegerse del mundo, pensó. Desde la calle, lo único que veía eran los picos góticos de un techo de pizarra y una ventana de altillo que parecía observarla como un ojo oscuro. Un patrullero policial aparcado cerca del portón le confirmó que había llegado a la dirección indicada. Solo unos pocos vehículos habían llegado hasta el momento: las tropas de choque que precedían al ejército numeroso de técnicos de la escena del crimen.
Aparcó del otro lado de la calle y se preparó para enfrentar la primera ráfaga de viento. Cuando descendió del coche, sintió que su zapato resbalaba y logró evitar una caída colgándose de la puerta del vehículo. Mientras recuperaba la posición, el agua helada del extremo empapado del abrigo, que se había mojado en el aguanieve, comenzó a gotearle por los tobillos. Durante unos segundos se quedó allí, azotada por la cellisca, pensando en lo rápido que había sucedido todo.
Miró al policía del otro lado de la calle, sentado dentro del patrullero y vio que la observaba; seguramente la había visto resbalarse. Con el orgullo herido, tomó su maletín del asiento del pasajero, cerró la puerta y avanzó con toda la dignidad que pudo por la calle resbaladiza.
—¿Se encuentra bien, doctora? —preguntó el policía por la ventanilla del coche, con genuina preocupación que no fue bien recibida.
—Estoy bien, sí.
—Tenga cuidado con esos zapatos. En el patio está todavía más resbaladizo.
—¿Dónde está la detective Rizzoli?
—Están en la capilla.
—¿Y dónde es eso?
—La verá enseguida. Es la puerta que tiene una gran cruz.
Avanzó hasta el portón de entrada, pero lo encontró cerrado. Una campana de hierro colgaba del muro. Tiró de la cuerda y el tañido medieval se fue apagando en el susurro de la nevisca. Justo debajo de la campana había una placa de bronce, cuya inscripción estaba parcialmente oculta por unas ramas marrones de hiedra.
Abadía Graystones
Hermanas de Nuestra Señora de la Divina Luz
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Rogad, por lo tanto, para que Dios envíe trabajadores
A la cosecha.”
Del otro lado del portón, apareció una mujer envuelta en negro, tan silenciosamente que Maura dio un respingo cuando vio su cara por entre los barrotes. Era una cara anciana, con arrugas profundas, que parecía desmoronarse sobre sí misma, pero los ojos se veían despiertos y vivaces como los de un pájaro. La monja no habló, la interrogó solamente con la mirada.
—Soy la doctora Isles de la Oficina de Medicina Forense —dijo Maura—. La policía me llamó para que viniera.
El portón se abrió con un chirrido.
Maura ingresó en el patio.
—Busco a la detective Rizzoli. Me informan que está en la capilla.
La religiosa señaló hacia el otro lado del patio. Luego giró y se alejó lentamente hacia la puerta más cercana, abandonando a Maura para que llegara por sus propios medios a la capilla.
Los copos de nieve bailaban y revoloteaban entre agujas de cellisca, como mariposas blancas entre sus torpes primas de pies pesados. El camino más directo era cruzar el patio, pero las piedras estaban resbaladizas de hielo y los zapatos de Maura, de suela lisa, ya habían demostrado no estar a la altura de la superficie. Se refugió, en cambio, bajo el angosto pasadizo cubierto que daba la vuelta al perímetro de patio. Si bien no le nevaba encima, no estaba protegida del viento, que se le metía dentro del abrigo. Impactada por el frío, recordó una vez más lo cruel que podía ser diciembre en Boston. Durante la mayor parte de su vida, había vivido en San Francisco, donde un atisbo de copos de nieve era una delicia poco frecuente, no un tormento, como estas zarzas filosas que le golpeaban la cara. Se acercó aún más al edificio y se apretó el abrigo alrededor del cuerpo, mientras pasaba junto a ventanales oscuros. Desde el otro lado del portón se oía el susurro del tránsito sobre Jamaica Riverway. Pero aquí, dentro de estas paredes, sólo había silencio. Salvo por la anciana monja que la había dejado entrar, el sitio parecía abandonado.
Por ese motivo, se asustó cuando vio tres caras mirándola desde una de las ventanas. Las religiosas conformaban un cuadro vivo silencioso, como fantasmas de ropaje oscuro detrás del vidrio, observando cómo la intrusa se adentraba en su santuario. Sus miradas se movían al mismo tiempo, siguiendo el recorrido de ella.
La entrada de la capilla estaba rodeada por cinta amarilla de escena del crimen que se había embolsado en la puerta y colgaba con una costra de hielo. Maura la levantó, pasó por debajo y abrió la puerta.
El flash de una cámara le estalló en los ojos y la paralizó; la puerta ce cerró a sus espaldas mientras Maura parpadeaba para alejar el destello que le había atacado las retinas. Cuando se le aclaró la visión, vio filas de asientos de madera, paredes blancas y en la parte delantera de la capilla, un enorme crucifijo que colgaba sobre el altar. Era un espacio frío y austero, cuya penumbra se veía acentuada por las ventanas con vidrios de colores que dejaban pasar solamente unas manchas opacas de luz.
—Deténgase allí. Tenga cuidado dónde pisa —le indicó el fotógrafo.
Maura bajó la vista hacia el piso de piedra y vio sangre. Y huellas: una mezcla desordenada de huellas, junto con residuos médicos. Tapas de jeringas y envoltorios rotos. Los restos de los paramédicos de la ambulancia. Pero ningún cadáver.
Trazó un círculo más amplio con la mirada, absorbiendo el trozo de tela blanca pisoteada que estaba en el pasillo, las salpicaduras de rojo sobre los bancos. Podía ver el vapor de su aliento en ese ambiente gélido; sintió todavía más frío cuando leyó las manchas de sangre, vio las salpicaduras sucesivas en las filas de bancos y comprendió lo que había sucedido allí.
El fotógrafo comenzó a sacar fotos otra vez, cada una de ellas un ataque visual sobre los ojos de Maura.
—Hola, doc. —En la parte delantera de la capilla, una mata de pelo oscuro apareció a la vista cuando la detective Jane Rizzoli se puso de pie y la saludó con la mano. —La víctima está aquí.
—¿Y esta sangre aquí, junto a la puerta?
—Es de la otra víctima, la hermana Ursula. Los muchachos de la ambulancia la llevaron al St. Francis. Hay más sangre por el pasillo central y unas huellas que estamos tratando de preservar, por lo que será mejor que des la vuelta por la izquierda. Mantente junto a la pared.
Maura se detuvo para colocarse los cubrezapatos desechables y luego avanzó por el extremo de la capilla, pegada a la pared. No fue hasta que pasó junto a la primera fila de bancos que vio el cuerpo de la monja, tendido boca arriba, la tela del hábito como un charco negro que se mezclaba con un lago rojo más grande. Tenía las dos manos ya protegidas con bolsas para preservar las pruebas. La juventud de la víctima tomó a Maura por sorpresa. Tanto la monja que la había dejado entrar como las que había visto en la ventana habían sido ancianas. Esta mujer era mucho más joven. Su rostro era etéreo y los ojos celestes estaban congelados en una expresión de serenidad sobrecogedora. La cabeza descubierta mostraba el pelo rapado a apenas dos centímetros de largo. Cada uno de los terribles golpes había quedado registrado en el cuero cabelludo desgarrado y en el cráneo deformado.
—Su nombre es Camille Maginnes. La hermana Camille. Oriunda de Hyannisport —dijo Rizzoli, en tono calmo y pragmático. —La primera novicia que han tenido en quince años. Planeaba tomar los votos definitivos en mayo. —Hizo una pausa y añadió: —Tenía solo veinte años. —Su indignación quebró la fachada de tranquilidad.
—¡Tan joven!
—Sí. Parece que el tipo la molió a palos.
Maura se colocó guantes y se agachó para estudiar la destrucción. El instrumento de muerte había dejado laceraciones lineales dentadas en el cuero cabelludo. Por la piel desgarrada asomaban fragmentos de hueso y un grumo de masa encefálica Si bien la piel de la cara estaba casi intacta, tenía un color violáceo oscuro.
—Murió boca abajo. ¿Quién la tendió de espaldas?
—Las hermanas que la encontraron —respondió Rizzoli—. Buscaban un pulso.
—¿A qué hora encontraron a las víctimas?
—Alrededor de las ocho de esta mañana. —Rizzoli se miró el reloj. —Hace casi dos horas.
—¿Sabes qué sucedió? ¿Qué te han dicho las hermanas?
—Me ha costado sacarles información útil. Solamente quedan catorce monjas y están en estado de shock. Aquí creen estar a salvo. Protegidas por Dios. Y viene un lunático y se les mete adentro.
—¿Hay indicios de que haya forzado la entrada?
—No, pero no sería demasiado difícil entrar en el predio. Crece hiedra por todos los muros: se podría trepar sin demasiado esfuerzo. Y también hay un portón trasero que lleva a un terreno donde tienen sus huertos. Un delincuente podría entrar por allí también.
—¿Huellas?
—Algunas aquí dentro. Pero afuera ya han quedado sepultadas bajo la nieve.
—Entonces no sabemos si entró por la fuerza. Podría haber sido admitido por el portón principal.
—Es una orden de clausura, doc. Nadie entra por el portón, salvo el cura párroco, cuando viene a celebrar misa y confesar. Y también hay una mujer que trabaja en la rectoría. Le permiten traer su hijita cuando no consigue dejarla en una guardería. Pero nada más. Nadie más entra sin la aprobación de la abadesa. Y las hermanas se quedan adentro. Solamente salen para ir al médico y por urgencias familiares.
—¿Con quiénes has hablado hasta el momento?
—Con la abadesa, la madre Mary Clement. Y con las dos monjas que encontraron a las víctimas.
—¿Qué te han dicho?
Rizzoli negó con la cabeza.
—No vieron nada, no oyeron nada. No creo que las otras puedan decirnos demasiado, tampoco.
—¿Por qué?
—¿Has visto lo ancianas que son?
—Eso no significa que no estén cuerdas.
—Una de ellas está inhabilitada por un accidente cerebrovascular y otras dos padecen el mal de Alzheimer. La mayoría de ellas duermen en habitaciones que no dan al patio, así que no habrían visto nada.
Al principio, Maura solo se puso en cuclillas junto al cuerpo de Camille, sin tocarlo. Le dio a la víctima un último momento de dignidad. “Ya nada te puede lastimar,” pensó. Luego comenzó a palpar el cuero cabelludo y sintió el crujido de fragmentos óseos sueltos debajo de la piel.
—Golpes múltiples. Todos dieron en la coronilla o la parte posterior del cráneo.
—¿Y los hematomas faciales? ¿Eso es lividez?
—Sí. Lividez fija.
—O sea que los golpes vinieron desde detrás. Y desde arriba.
—El atacante era más alto, probablemente.
—O ella estaba de rodillas. Y él de pie.
Maura se detuvo, las manos sobre la piel fría, impactada por la imagen desoladora de esta joven monja, de rodillas delante de su atacante, recibiendo una lluvia de golpes sobre la cabeza inclinada.
—¿Qué clase de hijo de puta va por la vida apaleando monjas? —exclamó Rizzoli— ¿Qué mierda le pasa a este mundo?
Maura frunció el rostro ante la elección de palabras de Rizzoli. Aunque no recordaba la última vez que había estado dentro de una iglesia, y había dejado de creer hacía años, escuchar ese vocabulario en un lugar sacro la inquietaba. La fuerza del adoctrinamiento infantil. Ella, para quien los santos y los milagros eran ahora meras fantasías, jamás podría utilizar términos soeces en plena vista de un crucifijo.
Pero Rizzoli estaba demasiado enfadada como para que le importara qué palabras le salían a borbotones de la boca, ni siquiera en este lugar sagrado. Tenía el pelo más desordenado que de costumbre; una melena negra rebelde que brillaba con nevisca derretida. Los huesos de su cara se recortaban afilados debajo de su piel pálida. En la penumbra de la capilla sus ojos eran carbones refulgentes, encendidos de ira. La ira de los justos había sido siempre el combustible de Jane Rizzoli, la esencia de lo que la llevaba a cazar monstruos. Hoy, no obstante, parecía arder como fiebre dentro de ella y su rostro se veía más enjuto, como si el fuego la estuviera consumiendo desde adentro.
Maura no deseaba alimentar esas llamas. Mantuvo la voz serena y el tono objetivo. Una científica que trataba con hechos, no con emociones.
Tomó el brazo de Camille y movió la articulación del codo.
—Está flácida. No hay rigor mortis.
—¿Menos de cinco, seis horas, entonces?
—Hace mucho frío, aquí.
Rizzoli dejó escapar un bufido, lo que produjo un vaho de vapor en el aire gélido.
—Ni me lo digas.
—La temperatura está apenas por encima de los cero grados, diría. Eso retrasaría el rigor mortis.
—¿Cuánto tiempo?
—Casi indefinidamente.
—¿Y la cara? ¿Esos hematomas fijos?
—La lividez post mortem podría haberse producido en media hora. No nos ayuda demasiado para establecer el momento de la muerte.
Maura abrió el maletín y sacó el termómetro químico para medir la temperatura ambiental. Observó las numerosas capas de ropa de la víctima y decidió no tomar la temperatura rectal al cadáver hasta que hubiera sido transportado a la morgue. La capilla estaba mal iluminada; no era un sitio en el que podría descartar correctamente un ataque sexual antes de insertar el termómetro. Quitarle la ropa también podría estropear pruebas. De modo que optó por sacar jeringas del maletín para tomar muestras de humor vítreo para medir los niveles post mortem de potasio. Le permitiría hacer una estimación de la hora de la muerte.
—Cuéntame de la otra víctima —dijo Maura mientras pinchaba el ojo izquierdo y lentamente extraía humor vítreo con la jeringa.
Rizzoli emitió un gruñido asqueado ante el procedimiento y apartó la mirada.
—La que encontraron junto al a puerta era la hermana Ursula Rowland, de sesenta y ocho años. Debe de ser un hueso duro de roer. Dicen que movía los brazos mientras la cargaban dentro de la ambulancia. Frost y yo llegamos justo cuando se la estaban llevando.
—¿Estaba malherida?
—No la vi. El último informe que recibimos del Hospital St. Francis es que está en el quirófano. Fracturas múltiples de cráneo y sangrado dentro del cerebro.
—Igual que esta víctima.
—Sí. Igual que Camille. —La voz de Rizzoli volvió a cargarse de furia.
Maura se puso de pie, tiritando. Tenía los pantalones mojados con agua helada del extremo del abrigo y sentía los tobillos enyesados en hielo. Por teléfono le habían informado que la escena del crimen era bajo techo, por lo que no había bajado bufanda ni guantes de lana del coche. Esta capilla sin calefacción estaba casi a la misma temperatura que el patio nevado de afuera. Hundió las manos en los bolsillos del abrigo y se preguntó cómo Rizzoli, que tampoco tenía guantes ni bufanda, podía pasar tanto tiempo en este sitio helado. La detective parecía poseer su propia fuente de calor, la fiebre de su indignación, y aunque tenía los labios algo azulados, no parecía apurada por buscar refugio en algún sitio más cálido.
—¿Por qué hace tanto frío aquí? —se quejó Maura—. No imagino cómo querrían venir a misa aquí.
—Es que no vienen. Esta parte del edificio nunca se utiliza en invierno; es demasiado costoso calentarla. Además, son tan pocas las que siguen viviendo aquí. Para la misa, utilizan una pequeña capilla junto a la rectoría.
Maura pensó en las tres monjas que había visto del otro lado de la ventana, todas ancianas. Esas hermanas eran llamas que se iban apagando una por una.
—Si esta capilla no se utiliza —dijo— ¿qué estaban haciendo aquí las víctimas?
Rizzoli suspiró, liberando otro vaho de vapor, como un dragón.
—Nadie lo sabe. La abadesa dice que la última vez que vio a Ursula y Camille fue durante las oraciones de anoche, a eso de las nueve. Cuando no aparecieron para la oración matutina, las hermanas fueron a buscarlas. No esperaban encontrarlas aquí.
—Todos estos golpes a la cabeza...Parecería ser furia pura.
—Pero mírale la cara. —dijo Rizzoli, señalando a Camille—. No le golpeó la cara. Le cuidó la cara. Eso lo hace parecer mucho menos personal. Como si no estuviera atacándola a ella específicamente, sino a lo que ella es. A lo que representa.
—¿Autoridad? —aventuró Maura—. ¿Poder?
—Qué curioso. Yo hubiera dicho algo más parecido a fe, esperanza, caridad.
—Bueno, es que fui a una secundaria católica.
—¿Tú? —Rizzoli soltó un bufido. —Nunca lo hubiera dicho.
Maura inspiró una bocanada de aire helado y levantó la mirada hacia la cruz, recordando sus años en la Academia de los Santos Inocentes. Y los tormentos especiales ideados por la hermana Magdalena, que enseñaba Historia. El tormento no había sido físico sino emocional, dispensado por una mujer que era rápida para reconocer qué chicas tenían –en su opinión– un exceso poco deseable de confianza en sí mismas. A los catorce años, los mejores amigos de Maura no habían sido personas, sino libros. Aprendía y terminaba muy rápido con el trabajo de clases y se enorgullecía de ello. Eso era lo que había provocado la ira de la hermana Magdalena. Por el bien de Maura, esa vanidad impía debía ser aplastada hasta convertirse en humildad. La hermana Magdalena se abocó a la tarea con despiadado placer. Ridiculizaba a Maura en clase, escribía comentarios crueles en los márgenes de sus trabajos inmaculados y suspiraba ruidosamente cada vez que Maura levantaba la mano para hacer una pregunta. Al final, logró reducir a Maura a un silencio derrotado.
—Solían intimidarme, las monjas —dijo Maura.
—No creía que algo pudiera darte miedo, Doc.
—Muchas cosas me dan miedo.
Rizzoli rió.
—Menos los cadáveres ¿verdad?
—En este mundo hay cosas mucho más aterradoras que cadáveres.
Dejaron el cuerpo de Camille tendido sobre su cama de piedra helada y caminaron junto a la pared hacia el suelo ensangrentado donde había sido encontrada Ursula, todavía con vida. El fotógrafo había terminado su trabajo y se había marchado; Maura y Rizzoli eran las únicas que quedaban en la capilla, dos mujeres solas, cuyas voces rebotaban contra las paredes desnudas. Maura siempre había considerado las capillas como santuarios universales, donde hasta el espíritu de los no creyentes podía ser reconfortado. Pero no encontraba ningún consuelo en este sitio sombrío, por donde la Muerte había pasado, despreciando los símbolos sagrados.
—Encontraron a la hermana Ursula justo aquí —dijo Rizzoli—. Estaba tendida con la cabeza hacia el altar y los pies hacia la puerta.
Como postrándose ante el crucifijo.
—Este tipo es un puto animal —dijo Rizzoli, y las palabras brotaron filosas como astillas de hielo. —Con eso estamos lidiando. Con un demente. O con un cretino drogado que buscaba algo para robar.
—No tenemos certeza de que sea un hombre.
Rizzoli señaló el cuerpo de la hermana Camille.
—¿Crees que una mujer hizo eso?
—Una mujer puede blandir un martillo. Aplastar un cráneo.
—Encontramos una huella. Allí, a mitad camino por la nave central. Me pareció que era una talla 45 de hombre.
—¿De alguien de la ambulancia?
—No, se ven las huellas de los paramédicos aquí, cerca de la puerta. La del pasillo es distinta. Aquella es de él.
El viento soplaba con fuerza; las ventanas golpeaban y la puerta crujía como si unas manos invisibles estuvieran tirando, desesperadas por entrar. Los labios de Rizzoli se habían puesto azules y estaba pálida como un cadáver, pero no mostraba intención de buscar un sitio más cálido. Así era Rizzoli, demasiado obstinada como para ser la primera en rendirse. En admitir que había llegado a su límite.
Maura bajó la mirada a las piedras del suelo donde la hermana Ursula había estado tendida y no pudo no concordar con Rizzoli en cuanto a que este ataque era un acto de demencia. Lo que se veía aquí, en las manchas de sangre, era locura. En los golpes atestados al cráneo de la hermana Camille. Locura o perversidad malvada.
Una corriente helada le subía por la espalda. Se enderezó, tiritando y fijó la mirada en el crucifijo.
—Me estoy congelando —dijo—. ¿Podemos ir a calentarnos a algún sitio? ¿A tomar una taza de café?
—¿Has terminado, aquí?
—He visto lo que necesito ver. La autopsia nos dirá el resto.
DOS
Salieron de la capilla, pasando por encima de la cinta policial que a esta altura ya se había caído de la puerta y estaba recubierta de hielo. Mientras caminaban por el pasillo cubierto, con los ojos entornados contra los remolinos de copos de nieve, el viento les hacía flamear los abrigos y les azotaba la cara. Cuando entraron en un vestíbulo en penumbras, Maura sintió un leve susurro de calor contra la cara entumecida. Había olor a huevos, pintura vieja y la humedad de un sistema de calefacción añejo que quemaba polvo.
El tintineo de vajilla las hizo avanzar por un pasillo sombrío hasta un cuarto bañado en luz fluorescente, detalle desconcertantemente moderno. Penetrante y poco sentadora, la luz pegaba sobre las caras profundamente arrugadas de las monjas sentadas alrededor de una vieja mesa de rectoría. Eran trece, un número de mala suerte. Su atención estaba fija sobre cuadrados de tela floreada de colores brillantes y moños de seda y bandejas de lavanda y pétalos de rosa secos. La hora de las artesanías, pensó Maura, viendo cómo manos artríticas recogían hierbas y ataban cintas alrededor de las bolsitas. Una de las monjas estaba en una silla de ruedas, inclinada hacia un costado, con la mano izquierda cerrada como garra sobre el apoyabrazos y la cara desdibujada como una máscara parcialmente derretida. Las crueles postrimerías de un derrame cerebral. Sin embargo, fue la primera en notar la presencia de las dos intrusas y emitió un gemido. Las otras hermanas levantaron la mirada y se volvieron hacia Maura y Rizzoli.
Al contemplar esas caras marchitas, Maura se sorprendió ante la fragilidad que veía en ellas. No eran las severas imágenes de autoridad que recordaba de su adolescencia, sino miradas de perplejidad que buscaban en ella las respuestas a esta tragedia. Su nuevo estatus le incomodaba, del mismo modo en que se siente incómodo un hijo adulto cuando se da cuenta por primera vez que él y sus padres han intercambiado los roles.
—¿Alguien podría decirme dónde está el detective Frost? —preguntó Rizzoli.
La respuesta provino de una mujer de aspecto agobiado que acababa de entrar desde la cocina adyacente, trayendo una bandeja de tacitas y platos de café limpios. Vestía un gastado delantal azul manchado de grasa y un pequeño anillo con brillante resplandecía en su mano izquierda, entre las burbujas de detergente. No es una monja, pensó Maura, sino la empleada de la rectoría que atiende a esta comunidad de ancianas débiles.
—Está hablando con la abadesa —dijo la mujer. Inclinó la cabeza hacia la puerta y un mechón de pelo castaño se le soltó y se le curvó sobre el entrecejo arrugado. —Su despacho está al fondo del pasillo.
Rizzoli asintió.
—Sé cómo ir.
Abandonaron la luz penetrante de esa sala y siguieron por el pasillo. Maura sintió una corriente de aire, un susurro de aire frío, como si un fantasma acabara de pasar junto a ella. No creía en la vida después de la muerte, pero cuando caminaba en las huellas de los que habían muerto a veces se preguntaba si no habrían dejado un rastro, un desplazamiento de energía que podían sentir aquellos que los seguían.
Rizzoli golpeó a la puerta de la abadesa y una voz trémula dijo:
—Pase.
Cuando entraron en el despacho, Maura sintió el aroma de café, delicioso como perfume. Vio paredes revestidas de madera oscura y un crucifijo sencillo montado en la pared por encima de un escritorio de roble. Detrás de ese escritorio estaba sentada una monja encorvada cuyos ojos eran piscinas azules enormes, agrandados por los lentes. Se la veía tan anciana como sus débiles hermanas sentadas alrededor de la mesa en el otro salón, y los lentes parecían tan pesados como para hacerla caer de cara sobre el escritorio. Pero los ojos que miraban desde detrás de los gruesos cristales eran despiertos y brillaban de inteligencia.
El compañero de Rizzoli, Barry Frost, de inmediato dejó la taza de café y se puso de pie con caballerosidad. Frost era el equivalente del hermano menor de todos, el único policía de la unidad de homicidios que podía entrar en una sala de interrogatorio y hacerle creer a un sospechoso que él era su mejor amigo. También era el único policía de la unidad al que nunca parecía molestarle trabajar con la mercurial Rizzoli, que ahora mismo miraba la taza de café con furia, sin duda registrando el hecho de que mientras ella había estado tiritando en la capilla, su compañero estaba sentado cómodamente en esta sala calefaccionada.
—Reverenda madre —dijo Frost—, ella es la doctora Isles, de la Oficina de Medicina Forense. Doctora, le presento a la madre Mary Clement.
Maura tomó la mano de la abadesa. Era nudosa, con piel como papel seco sobre los huesos. Al estrecharla, vio que un puño color beige asomaba por debajo de la manga negra. Así era cómo las religiosas toleraban un edificio tan frío. Debajo del abrigo de lana, la abadesa llevaba ropa interior larga.
Los distorsionados ojos azules la observaban desde detrás de los gruesos lentes.
—¿La oficina de Medicina Forense? ¿Es médica, entonces?
—Sí. Patóloga.
—¿Estudia las causas de las muertes?
—Así es.
—La abadesa hizo una pausa, como pensando en la siguiente pregunta.
—¿Ya ha estado dentro de la capilla? ¿Ha visto...?
Maura asintió. Deseaba impedir la pregunta que sabía que vendría, pero era incapaz de mostrarse descortés con una monja. Aun a los cuarenta años, seguía poniéndose nerviosa al ver un hábito negro.
—¿Ella...? —La voz de Mary Clement bajó a un susurro. —¿La hermana Camille sufrió mucho?
—Lamentablemente no tengo respuestas todavía. Hasta que no termine la... el examen. —Autopsia era lo que quería decir, pero la palabra parecía demasiado fría, demasiado clínica para los oídos protegidos de Mary Clement. Tampoco quería revelar la terrible verdad: que en realidad, tenía una idea bastante acertada de lo que le había sucedido a Camille. Alguien la había enfrentado en la capilla. Alguien la había perseguido cuando huía aterrada por el pasillo central y le había arrancado el velo blanco de novicia. A medida que los golpes le desgarraban el cuero cabelludo, la sangre había salpicado los bancos, pero ella había seguido avanzando hasta caer, finalmente de rodillas, derrotada a sus pies. Ni siquiera entonces, el atacante se detuvo. Aun en ese momento siguió blandiendo el arma, aplastándole el cráneo como un huevo.
Esquivando la mirada de Mary Clement, Maura posó los ojos sobre la cruz de madera en la pared detrás del escritorio, pero ese símbolo imponente le resultaba igualmente difícil de enfrentar.
Rizzoli interrumpió.
—No hemos visto sus dormitorios todavía. —Como siempre, era pura eficiencia y se enfocaba solamente en lo que había que hacer a continuación.
Mary Clement parpadeó para frenar las lágrimas.
—Sí. Estaba por llevar al detective Frost arriba, a sus aposentos.
Rizzoli asintió.
—Cuando usted disponga.
La abadesa los guió por una escalera iluminada solamente por la luz de día que se filtraba por una ventana con vidrios coloridos. En días soleados, el sol habría pintado las paredes con una rica paleta de colores, pero en esa mañana invernal, las paredes eran grises y oscuras.
—Las habitaciones de arriba están casi todas vacías, ahora. Con el paso de los años, hemos tenido que mudar a las hermanas abajo, una por una —explicó Mary Clement, mientras subía lentamente, aferrándose a la barandilla como para impulsarse, paso a paso. Maura temía que cayera hacia atrás, por lo que se mantuvo tras ella, tensando los músculos cada vez que la abadesa detenía su avance inestable. —A la hermana Jacinta le está molestando una rodilla, así que se mudará abajo, también. Y ahora la hermana Helen se agita cuando sube. Somos tan pocas las que quedamos...
—Es un edificio grande para mantener —comentó Maura.
—Y viejo. —La religiosa se detuvo para recuperar el aliento y agregó, con una risa triste: —Viejo, como nosotras. Y tan caro de mantener. Pensábamos que tal vez tendríamos que vender, pero Dios encontró una forma de que pudiéramos seguir aquí.
—¿Cómo fue?
—El año pasado se acercó un donante. Ahora hemos comenzado con las renovaciones. Las tejas del techo son nuevas y ahora tenemos aislación en el ático. El próximo paso es cambiar la caldera. —Miró hacia atrás, a Maura. —Créase o no, el edificio está mucho más calentito que hace un año.
La abadesa inspiró hondo y retomó la subida por la escalera; las cuentas del rosario se entrechocaban. —Antes éramos cuarenta y cinco. Cuando llegué a Graystones, todas estas habitaciones estaban ocupadas. En ambas alas. Pero ahora somos una comunidad de ancianas.
—¿Cuándo llegó aquí, reverenda madre? —preguntó Maura.
—Ingresé como postulante a los dieciocho años. Tenía un pretendiente que deseaba casarse conmigo. Temo que herí profundamente su orgullo cuando lo rechacé y elegí a Dios. —Se detuvo en el escalón y miró hacia atrás. Por primera vez, Maura notó el bulto de un audífono debajo del griñón. —Seguro que no puede imaginarlo, ¿no doctora Isles? ¿Qué en algún momento yo haya sido tan joven?
No, Maura no podía imaginarlo. No podía imaginar a Mary Clement como ninguna otra cosa que no fuera la reliquia temblorosa que era ahora. Mucho menos como una mujer atractiva, solicitada por hombres.
Llegaron a la cima de la escalinata; un largo pasillo se extendía delante de ellas. Estaba más templado aquí, casi agradable, ya que los cielos rasos bajos atrapaban el calor. Las vigas parecían tener al menos un siglo de antigüedad. La abadesa se dirigió a la segunda puerta y vaciló, con la mano sobre el pomo. Finalmente lo giró y la puerta se abrió, iluminándole la cara con una luz gris.
—Este es el dormitorio de la hermana Ursula —dijo en voz baja.
La habitación era casi demasiado pequeña para que pudieran entrar todos al mismo tiempo. Frost y Rizzoli ingresaron, pero Maura permaneció en la puerta; paseó la mirada por los estantes con libros y las macetas con violetas africanas. La ventana con parteluz y el cielo raso bajo le daban al cuarto un aspecto medieval. Parecía la buhardilla de una persona estudiosa, amoblada con una cama sencilla, una cómoda, un escritorio y una silla.
—La cama está hecha —dijo Rizzoli, observando la sábana prolijamente metida bajo el colchón.
—La encontramos así esta mañana —dijo Mary Clement.
—¿Anoche no se acostó?
—Es más probable que se haya levantado temprano. Es su costumbre.
—¿A qué hora?
—Por lo general se levanta antes de las Alabanzas.
—¿Alabanzas? —preguntó Frost.
—Nuestras oraciones matutinas, a las siete. El verano pasado, siempre salía temprano al jardín. Le encanta trabajar en el jardín.
—¿Y en invierno? —preguntó Rizzoli—. ¿Qué hace tan temprano por la mañana?
—En cualquier estación, siempre hay trabajo para hacer, para aquellas de nosotros que todavía podemos trabajar. Pero son muchas las hermanas que ya están débiles. Este año, tuvimos que contratar a la señora Otis para que nos ayude a cocinar. Aun con su ayuda, nos resulta difícil mantenernos al día con las tareas.
Rizzoli abrió la puerta del armario. Adentro había una colección austera de prendas negras y marrones. Nada de color ni ningún accesorio. Era el guardarropa de una mujer para la cual el trabajo del Señor era de máxima importancia, para la que el diseño de la ropa estaba solamente a Su servicio.
—¿Estas son las únicas prendas que tiene? ¿Lo que veo aquí en el guardarropa? —preguntó Rizzoli.
—Hacemos voto de pobreza cuando nos unimos a la orden.
—¿Eso significa que renunciáis a todo lo que poseéis?
Mary Clement respondió con la sonrisa paciente que uno le dirige a un niño que acaba de hacer una pregunta absurda.
—No es una privación tan grande, detective. Guardamos nuestros libros, algunos objetos personales. Como puede ver, a la hermana Ursula le gustan las violetas africanas. Pero sí, dejamos casi todo cuando venimos aquí. Esta es una orden contemplativa y no nos interesan las distracciones del mundo exterior.
—Disculpe, reverenda madre —dijo Frost—, no soy católico, así que no sé qué significa la palabra. ¿Qué es una orden contemplativa?
Su pregunta fue en voz baja y respetuosa y Mary Clement le dedicó una sonrisa más cálida que a Rizzoli.
—Contemplar es llevar una vida de reflexión. Una vida de oración, devoción privada y meditación. Por ese motivo nos retiramos detrás de los muros. Y no recibimos visitas. El aislamiento nos resulta reconfortante.
—¿Qué sucede si alguien rompe las reglas? —quiso saber Rizzoli—. ¿La ponéis de patitas en la calle?
Maura vio que Frost hacía una mueca al oír las palabras de su compañera.
—Nuestras reglas son voluntarias —respondió Mary Clement—. Las cumplimos porque deseamos hacerlo.
—Pero cada tanto tiene que haber una religiosa que se despierta una mañana y dice: “Me apetece ir a la playa”.
—No sucede.
—Tiene que suceder. Son seres humanos.
—No sucede.
—¿Nadie rompe las reglas? ¿Nadie salta el muro?
—No tenemos necesidad de salir de la abadía. La señora Otis nos compra las provisiones. El padre Brophy atiende nuestras necesidades espirituales.
—¿Y qué me dice de cartas? ¿Llamadas telefónicas? Hasta en las prisiones de máxima seguridad se puede hacer una llamada cada tanto.
Frost sacudía la cabeza con expresión afligida.
—Tenemos teléfono aquí, para urgencias —dijo Mary Clement.
—¿Y cualquiera lo puede utilizar?
—¿Por qué querrían hacerlo?
—¿Y la correspondencia? ¿Podéis recibir cartas?
—Algunas de nosotras elegimos no recibir cartas.
—¿Y si deseáis enviar una carta?
—¿A quién?
—¿Es importante, acaso?
La expresión de Mary Clement se había congelado en una sonrisa tensa que parecía decir “Dios, dame paciencia”.
—Solo puedo repetir lo que he dicho, detective. No somos prisioneras. Elegimos vivir así. Aquellas que no están de acuerdo con estas reglas pueden irse.
—¿Y qué podrían hacer en el mundo exterior?
—Usted parece creer que no tenemos conocimiento de ese mundo. Pero algunas de las hermanas han servido en escuelas u hospitales.
—Tenía entendido que ser de clausura significaba que no podíais salir del convento.
—En ocasiones, Dios nos llama para realizar tareas afuera de los muros. Hace unos años, la hermana Ursula sintió Su llamado para servir en el extranjero y se le otorgó la exclaustración: el permiso de vivir afuera manteniendo sus votos.
—Pero regresó.
—El año pasado.
—¿No le agradó, la vida en el mundo?
—Su misión en la India no fue fácil. Y hubo violencia.... Un ataque terrorista a su pueblo. Fue entonces cuando regresó. Aquí pudo volver a sentirse segura.
—¿No tenía familia con quienes volver?
—Su pariente más cercano era un hermano que murió hace dos años. Ahora somos su familia y Graystones es su hogar. Cuando se siente cansada del mundo y necesita consuelo, detective —preguntó la abadesa con suavidad— ¿no vuelve usted a casa?
La pregunta pareció inquietar a Rizzoli. Posó la mirada en la pared de la que colgaba el crucifijo. Inmediatamente, volvió a apartarla.
—¿Reverenda madre?
La mujer del delantal azul manchado de grasa estaba en el pasillo, observándolos con mirada chata, carente de curiosidad. Unos mechones más de pelo castaño se le habían soltado de la coleta y le colgaban alrededor de la cara angulosa.
—El padre Brophy dice que viene hacia aquí para hablar con los reporteros. Pero son tantos los que están llamando que la hermana Isabel acaba de descolgar el teléfono. No sabe qué decirles.
—Enseguida voy, señora Otis. —La abadesa se volvió hacia Rizzoli. —Como puede ver, estamos abrumadas. Por favor, tomaos el tiempo que necesitáis aquí. Estaré abajo.
—Antes de que se marche —dijo Rizzoli—, ¿cuál es la habitación de la hermana Camille?
—Es la cuarta puerta.
—¿Y no está cerrada con llave?
—No hay llaves en estas puertas —dijo Mary Clement—. Nunca las hubo.
* * *
El olor a lejía y limpiador Murphy’s Oil fue lo primero que registró Maura cuando entró en el dormitorio de la hermana Camille. Al igual que el de la hermana Ursula, el cuarto tenía una ventana con parteluz que miraba al patio y el mismo cielo raso bajo con vigas de madera. Pero mientras que la habitación de Ursula había dado la impresión de ser un sitio vivido, la de Camille estaba tan limpia e higienizada que se asemejaba a un ambiente esterilizado. Las paredes blancas estaban desnudas salvo por un crucifijo de madera que colgaba frente a la cama. Era lo primero que habría visto Camille al despertar cada mañana, un símbolo del foco de su existencia. Esta era la recámara de una penitente.
Maura bajó la mirada al suelo y vio zonas donde un feroz fregado había gastado el pulido, dejando la madera más clara. Imaginó a la frágil y joven Camille de rodillas, con lana de acero en la mano, tratando de eliminar... ¿qué cosa? ¿Un siglo de manchas? ¿Todos los rastros de las mujeres que habían vivido allí antes que ella?
—Madre mía —dijo Rizzoli—. Si la limpieza va de la mano de la divinidad, esta mujer era una santa.
Maura cruzó al escritorio junto a la ventana, sobre el que había un libro abierto. Santa Brígida de Irlanda: Una biografía. Imaginó a Camille leyendo sentada ante este escritorio inmaculado, con la luz de la ventana sobre sus delicadas facciones. Se preguntó si en los días cálidos, Camille se quitaría alguna vez el velo blanco de novicia y se sentaría con la cabeza desnuda, permitiendo que la brisa que entraba por la ventana abierta soplara sobre su cabello rubio rapado.
—Hay sangre, aquí —anunció Frost.
Maura se volvió y vio que estaba de pie junto a la cama, contemplando las sábanas arrugadas.
Rizzoli apartó las mantas, dejando a la vista manchas de un rojo brillante sobre la sábana bajera.
—Sangre menstrual —dijo Maura y vio que Frost se sonrojaba y desviaba la mirada. Aun los hombres casados eran remilgados cuando se trataba de detalles íntimos de las funciones corporales femeninas.
El tañido de la campana hizo que Maura mirara por la ventana. Vio salir a una monja del edificio para abrir el portón. Cuatro personas enfundadas en capas impermeables amarillas ingresaron en el patio.
—Han llegado los técnicos de la escena del crimen —anunció.
—Bajaré a recibirlos —dijo Frost y se marchó de la habitación.
Seguía cayendo nieve helada, que tintineaba contra el cristal y una capa de escarcha distorsionaba la visión del patio. Maura tuvo un acuoso atisbo de Frost cuando salió a recibir a los técnicos. Invasores nuevos, profanando la santidad de la abadía. Y del otro lado del muro, otros también esperaban para invadir. Vio que una camioneta de un canal de televisión pasaba lentamente junto al portón, sin duda filmando todo. ¿Cómo llegaban tan rápido? ¿Acaso el hedor de la muerte era tan poderoso?
Se volvió hacia Rizzoli.
—Eres católica, Jane ¿verdad?
Rizzoli bufó mientras revisaba el guardarropa de Camille.
—¿Yo? No terminé ni el catecismo.
—¿Cuándo dejaste de creer?
—Más o menos al mismo tiempo en que dejé de creer en Santa Claus. Ni siquiera llegué a confirmarme, lo que hasta el día de hoy le sigue molestando a mi papá. Por Dios, qué guardarropas aburrido. “Veamos, ¿qué me pongo hoy, el hábito marrón o el negro?” ¿Por qué a una chica cuerda se le ocurriría querer ser monja?
—No todas las monjas llevan hábitos. Eso cambió tras el Concilio Vaticano Segundo.
—Sí, pero eso de la castidad no ha cambiado. Imagina pasar el resto de tu vida sin sexo.
—Pues no lo sé —dijo Maura—, podría ser un alivio dejar de pensar en los hombres.
—No estoy segura de que sea posible. —Cerró la puerta del armario y paseó la mirada por la habitación, buscando... ¿qué? ¿La clave de la personalidad de Camille, se preguntó Maura? ¿La explicación de por qué su vida había terminado tan joven y de manera tan brutal? Pero no había indicios a la vista. Era una habitación desprovista de todo rastro de su ocupante. Esa, tal vez, era la pista más reveladora sobre la personalidad de Camille. Una joven que fregaba todo el tiempo. Para limpiar la suciedad. Y el pecado.