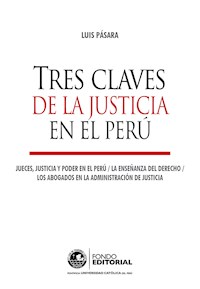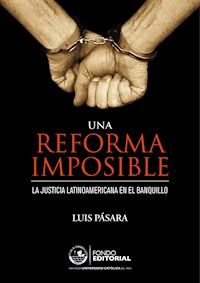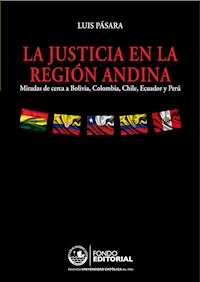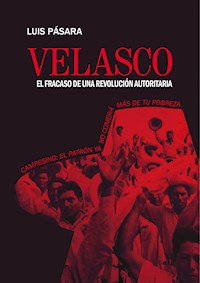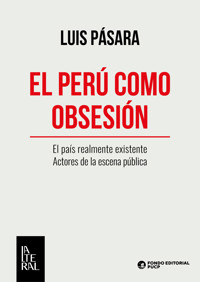
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En notas escritas como periodismo de opinión y publicadas a lo largo de más de cuarenta años, el autor traza, sin amargura pero con cierta tristeza, el itinerario seguido por el país en el curso de una degradación progresiva pero continua en la que posibilidades y oportunidades se desperdician, la corrupción invade una sociedad que progresivamente se descompone y sus actores políticos se pervierten en persecución de intereses particulares. El libro propone de este modo un examen que busca descifrar las claves del Perú actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Pásara(Lima, 1944) se doctoró en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerció la docencia entre 1967 y 1976; fundó en Lima el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CEDYS), del que fue director e investigador durante diez años. Sus comentarios políticos fueron publicados en Expreso (1970-1973), Marka (1975-1980), Amauta (1978), El Observador (1981-1984), El Caballo Rojo (1982), Debate (1983-1994), Caretas (1983-1995) y Perú 21 (2003-2008). Sus libros de análisis político incluyen: La izquierda en la escena pública (Lima: CEDYS, Fundación Ebert, 1989), Paz, ilusión y cambio en Guatemala (Ciudad de Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2003) y la coautoría de Democracia, sociedad y gobierno en el Perú (Lima: CEDYS, 1988) y Cipriani como actor político (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2014). También de su autoría, el Fondo Editorial ha publicado ¿Qué país es este? Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos (2016), La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: de una generación a otra (2017), Velasco. El fracaso de una revolución autoritaria (2019) y La «nueva izquierda» peruana en su década perdida. De la ilusión a la agonía (2022). Actualmente mantiene un blog en lamula.pe
LUIS PÁSARA
EL PERÚ COMO OBSESIÓN
El país realmente existente / Actores de la escena pública
COLECCIÓN LATERAL
El Perú como obsesiónEl país realmente existente / Actores de la escena pública© Luis Pásara, 2024
Colección Lateral
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2024Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
Diseño de la colección: Alexandra Nicole Goñe Lupescu ([email protected]) y logo: Hellen Fernanda López Collins ([email protected])
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: julio de 2024
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Las opiniones vertidas en este libro son de entera responsabilidad de su autor.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2024-07210e-ISBN: 978-612-317-973-1
A Javier de Belaunde e Isabel de Cárdenas,amigos ciertos desde hace medio siglo.
Índice
A modo de introducción
I. EL PAÍS REALMENTE EXISTENTE
Viejos males que reproducimos
El desgarro social
Un país fuera de la ley
«Normal nomás»
Traslúcidos en las tragedias
País de oportunidades perdidas
Salidas que se han ido cerrando
En una larga pendiente
Lo que es posible y lo que no lo es
Como náufragos a la deriva
Dificultades endémicas y fracasos reiterados
Del desaliento a la decisión de irse
II. ACTORES EN LA ESCENA PÚBLICA
Velasco
Belaunde, segunda edición
Alan García
El fujimorismo
La exigua oferta de la derecha
Las izquierdas desperdiciadas
Uso y abuso del poder en el país
La frustración con nuestra democracia
Asomados al abismo
Quizá decir que quiero a mi país no sea exacto.
Abomino de él con frecuencia y,
cientos de veces, desde joven, me he hecho la promesa
de vivir lejos del Perú y no escribir sobre él
y olvidarme de sus extravíos.
Pero la verdad es que lo he tenido siempre presente
y que ha sido para mí, afincado en él o expatriado,
un motivo constante de mortificación.
No puedo librarme de él.
Mario Vargas Llosa, El pez en el agua
A modo de introducción
I
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz,
de haber nacido en esta hermosa tierra del sol,
donde el indómito inca prefiriendo morir,
legó a mi raza la gran herencia de su valor.
Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas,
¡es mi Perú!,
fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas,
¡es mi Perú!
Así es mi raza noble y humilde por tradición,
pero es rebelde cuando coactan su libertad,
entonces uniendo alma, mente y corazón,
rompe cadenas cuando la muerte vea llegar.
Mi Perú, vals de Manuel Raygada
Crecí alimentado por imágenes de un país que, como el vals del epígrafe, hablaban de un país que, poco a poco y trabajosamente, descubrí que no era el realmente existente. Esas imágenes engañosas o incluso falsas aparecían tanto en las ceremonias oficiales de cada año como en los libros de texto que contaban a alumnos desprevenidos una historia poblada por héroes derrotados —incluyendo a aquellos que optaron por suicidarse en vez de enfrentar al adversario— a lo largo de batallas como resultado de las cuales el territorio nacional se fue contrayendo.
La búsqueda del país real me resultó laboriosa, debido a que en ella hube de atravesar esa suerte de escenografía construida para formar «buenos peruanos» que estuviesen orgullosos de su patria. Décadas después he caído en la cuenta de que mi búsqueda ha tenido algo de obsesiva y aún ahora tengo que considerarla inconclusa.
Me he preguntado por qué esta necesidad de escribir regularmente, especialmente sobre el país —incluso habiendo dejado de vivir en él— y a la que alude el título de este volumen. Quizá se deba a aquello que Alfonso Grados Bertorini, entonces embajador en Buenos Aires, llamó mi «vocación pública». No obstante, me convence más algo que solo había intuido borrosamente hasta que leí en las Prosas apátridas de Ribeyro que «escribir es una forma de conocimiento». Tomé entonces conciencia de que escribo para entender yo mismo una realidad determinada, urgido por comunicar a otros mis hallazgos.
¿Pero por qué la obsesión con esa realidad llamada Perú? Quizá sea porque, a diferencia de otros, este país nos deja una marca de la que resulta difícil desprenderse. Bien lo ha apuntado Mario Vargas Llosa en el texto citado como epígrafe. Pero debo reconocer que, cuarenta años después de haber decidido no vivir en el Perú, carezco de una respuesta enteramente satisfactoria.
En cualquier caso, a lo largo de ese proceso sentí la necesidad de comunicar sus resultados parciales y fragmentarios. Eso explica la producción de textos que este volumen recoge y que, publicados a lo largo de más de cuarenta años, ahora pretenden dirigirse a las generaciones siguientes.
II
Las líneas que siguen, escritas y publicadas en octubre de 1993, son un meaculpa indispensable que la generación a la que pertenezco debió entonar si hubiese querido, cuanto menos, pasar la posta responsablemente a quienes nos han seguido.
De cara a las siguientes generaciones
Admitir el fracaso requiere coraje. Es el que nos falta a las gentes de mi generación —que en esto es igual a las anteriores— para reconocer nuestra inexcusable pequeñez en el desempeño de la responsabilidad frente a este país.
Hemos fracasado. Y el estado del país es la mejor prueba de ello.
La élite ha fallado como sector dirigente. Los empresarios, absorbidos por la obsesión de obtener pronto las mayores ganancias, no entendieron a tiempo que una rentabilidad duradera tenía como prerrequisito la construcción de un país en serio. Cuando en la miseria resultante crecieron la subversión y la delincuencia, solo atinaron a buscar cómo salir de acá, poniendo su dinero a buen recaudo.
Los políticos profesionales pensaron que el juego de turnarse en el poder podía prolongarse indefinidamente, aunque se desentendieran de las urgencias del país y las demandas de sus electores. Unos a otros se echaron las culpas, a la espera de beneficiarse con el fracaso del adversario, hasta que Belmont y Fujimori les notificaron que la ronda había llegado a su fin.
Los intelectuales nos consideramos dueños de la capacidad para interpretar el país y la ejercimos a nuestro antojo, el que, por lo general, consistió en adoptar la ideología que más nos apeteció —primero de izquierdas, recientemente neoconservadora— y, desde cuyos postulados, derivamos arbitraria y arrogantemente propuestas a las que pretendimos revestir de autoridad científica.
En todos los sectores, incluidos el religioso y el militar, quienes llegaron a ser dirigentes —gracias a gozar de la condición de tuertos en un país de ciegos— equivocaron penosamente su rol. Al acceder a las mayores responsabilidades, confundieron casi siempre sus intereses personales con los objetivos colectivos.
Las dirigencias se perdieron en menudas disputas de poder, enseñaron intolerancia y arruinaron periódicamente la posibilidad de construir instituciones. Dejaron al país sin liderazgo.
Conducidos por caudillos de mente estrecha —más atentos a sí mismos que a la tarea por delante— los peruanos no hemos acertado con el camino para superar males profundamente arraigados en la nación. Más aún, el país se encuentra hoy en una condición peor que aquella hallada por nosotros al llegar a la adultez.
Las generaciones jóvenes empiezan a hacerse cargo ahora del país. Con seguridad, no les resulta fácil la tarea.
En la dificultad intervienen varias razones. La primera es una que nosotros también enfrentamos: no hallar en la generación precedente una ruta a seguir o, cuanto menos, suficientes ejemplos meritorios a imitar.
Una segunda razón de dificultades consiste en que, a diferencia de hace veinticinco años, los lugares de responsabilidad están ahora ocupados; encontrar un espacio propio se ha hecho difícil. Nuestra generación, en cambio, avanzó con relativa rapidez, sobre la base de una economía en expansión en los años sesenta y setenta. Premunidos de títulos profesionales, hasta entonces relativamente escasos, se nos abrió sitio con una facilidad desconocida en estos días.
Tenemos con esas generaciones un deber que, de ser cumplido, podría redimir en algo nuestra responsabilidad fallida. Ellos y el país merecen que les expliquemos nuestra experiencia de fracaso.
La tarea nos proporcionará cierto alivio. Porque acaso para nosotros mismos no estén muy claros los porqués del fracaso generacional. Analizar esa mezcla de ilusión, soberbia y falta de responsabilidad, que probablemente está en la raíz del asunto, es condición para explicarlo a otros, pero también es un buen camino para sentirnos mejor con nosotros mismos.
Unos tendrán que confesar la monumental ligereza presente en el fijar su rumbo hacia Miami. Otros deberán admitir que identificaron en los hechos la política con su propia ambición. Y varios tendremos que decir que nos faltó algo de originalidad y mucho de modestia. Todos habremos de reconocer que carecimos de grandeza para servir y nos sobró una pretenciosa suficiencia: creímos saber cómo.
Si el diálogo con las generaciones siguientes pudiera ser establecido habremos vencido un mal que padecimos de jóvenes, cuando hubimos de sufrir la arrogante pretensión de quienes pensaban que los años daban mérito bastante. E incapaces de mirarse críticamente, nos dejaron una gravosa herencia.
Si ese diálogo se estableciera ahora fructíferamente, las generaciones jóvenes tendrían a mano la ocasión de aprender del error de los mayores. Aunque el ser humano a menudo no tiene la sabiduría para aprender del error ajeno, es probable que las dificultades generadas por el estado del país conduzcan a algunos a optar por esta vía. Y si así fuere, habremos sido finalmente de alguna utilidad.
III
Una mañana de abril de 1961 entré al local del diario La Prensa, a punto de cumplir 17 años y con unas cuartillas escritas en la vieja máquina de escribir de mi padre. Pedí hablar con el jefe de la página editorial y unos minutos después me recibió Enrique Chirinos Soto, a quien expliqué que había escrito un artículo sobre un triste espectáculo al que había asistido en el aeropuerto el domingo anterior: el recibimiento al general Manuel A. Odría, vuelto al país como candidato presidencial. Como he referido en otra ocasión, Chirinos no mostró extrañeza alguna y leyó el texto corrigiéndolo, sobre todo para cambiar el orden de las frases y los párrafos. Tiempo después me enteraría de que esa es la tarea de un editor.
Terminó y me lo pasó preguntándome qué me parecía así. No había modificado una sola idea, pese a que alguna correspondía al atrevimiento propio de esa edad. Le dije que lo encontraba mejorado y él me dijo: «Se publicará esta semana». Mi sorpresa no acabó allí, sino que se multiplicó cuando Chirinos añadió no solo que le gustaría recibir nuevas colaboraciones —que precisó que serían pagadas— sino que me invitaba a las reuniones de redacción del suplemento dominical 7 Días del Perú y el Mundo, que tenían lugar los días lunes a mediodía. Allí fui semanalmente, a aprender mucho de aquello a lo que eché mano después.
No cabía en mí cuando salí del viejo edificio de la calle Baquíjano, en el jirón de la Unión. No dije nada en mi casa, donde se leía diariamente El Comercio, diario del cual La Prensa era competidor y adversario político. Pero cada mañana bajaba al puesto de periódicos para mirar la página editorial donde debía publicarse mi texto. Finalmente, un día lo encontré. Feliz, compré el diario y volví a mi casa para, orgulloso, mostrárselo a mis padres en espera de una felicitación por mi logro. Fue todo lo contrario: les había agriado el día porque, según precisó mi madre, «me estaba señalando». Desconcertado, apenas pude entender que ellos vislumbraban en la manifestación de una posición política un riesgo amenazante para su hijo. No les faltaba razón del todo: debido a haber seguido corriendo ese riesgo, años después estuve a punto de ser deportado.
IV
Desde aquella agridulce iniciación han transcurrido más de seis décadas, en la mayor parte de las cuales seguí escribiendo en el ejercicio de lo que se ha venido a llamar periodismo de opinión. He sido columnista en una diversidad de medios peruanos y en algunos de fuera del país. Si miro ese trabajo a lo largo del tiempo, encuentro tres momentos principales: uno es el de mis columnas en Caretas (1983-1995); otro es el de Perú 21 (2003-2008) y el tercero lleva ya algunos años en La Mula, donde escribo un blog. Además, he publicado también en Expreso (1970-1973), Marka (1975-1980), El Observador (1981-1984), El Caballo Rojo (1982), Debate (1983-1994) y la Revista IDEELE. A lo largo de todas estas experiencias (casi) no me tropecé con responsables que pretendieran observar mis textos. Hubo un par de excepciones y un sabotaje que he preferido casi olvidar. Encontré particular acogida de parte de Enrique Zileri, Luis Jaime Cisneros y Augusto Álvarez Rodrich.
Confieso que no tengo atenuante para haber escrito tanto sobre el Perú a lo largo de mi vida. Poniendo de lado mi producción académica, en este volumen reúno aquellos artículos publicados en medios que, según me parece, han resistido mejor el paso del tiempo y pueden aportar algo en el presente. No he podido evitar la tentación de introducir en ellos algunas modificaciones menores —cambiar determinados títulos, suprimir alusiones demasiado circunstanciales, perfeccionar la redacción— en el afán de mejorarlos. Asimismo, se han agrupado bajo un solo título textos referidos al mismo tema, que fueron publicados en diferentes oportunidades. En cada caso se indica mes y año de la publicación original, con el fin de situar el escrito en su momento.
El lector observará que casi todos los textos recogidos están fechados de 1980 en adelante. Para producir ese resultado no hubo un criterio adoptado desde el inicio y, en consecuencia, también yo me he preguntado por el porqué. Probablemente esto corresponda a que, según creo advertir ahora, por esos años alcancé cierta madurez en las reflexiones que podía compartir con los lectores. Ojalá no haya andado muy descaminado al respecto.
Al releer aquellos textos para hacer esta selección, he encontrado que la línea principal de ellos reposa, a lo largo de las últimas cuatro décadas, sobre el señalamiento de los progresivos signos de deterioro de la vida cotidiana en el país. En ella, la aparición de rasgos de anomia y una progresiva degradación en las conductas llamaron mi atención. Muchas de las notas que publiqué pretendían advertir acerca de esta espiral descendente, que se ha hecho más visible con el paso del tiempo. La ola delictiva que padece el Perú de estos días corresponde a una etapa avanzada de ese proceso.
Decidí dividir el conjunto en dos partes. La primera se refiere a aquello que he creído ver en la sociedad peruana, a menudo lejos de las percepciones vigentes; esto es, razonamientos —más que opiniones— a contracorriente del sentido común imperante. La segunda está enfocada en la escena pública con el objetivo de diseccionar actores y comportamientos que, a mi modo de ver, generalmente han hecho mucho daño al país, al poner de lado la tarea de corregir sus males para centrarse, sobre todo, en la obtención de beneficios personales o de grupo.
V
El lector acucioso notará algunos vacíos en la selección de textos que contiene el volumen. El más grave, a mi modo de ver, corresponde a la carencia de una visión abarcadora de la compleja heterogeneidad de la sociedad peruana. En verdad, este carácter del país se ha ido haciendo más difícil de aprehender en la medida en la que la diversificación ha sido creciente. En mi caso, probablemente concurren los contornos de mi formación profesional con la distancia dada por el hecho de residir fuera, a los efectos de haber producido apenas algo así como fotografías solo fragmentarias de esa realidad que son las aquí ofrecidas.
Si el balance de la lectura de estos textos a algunos les confirma la idea de que, desde un enfoque pesimista, atiendo a ver aquello que de negativo tiene el Perú, me adelanto a admitir que soy culpable. Probablemente esa tendencia personal obedezca a una sensación todavía subsistente, pese a los años transcurridos, de haber sido engañado acerca de aquello que es el país. En un medio excesivamente complaciente con su realidad, reclamo el mérito de haber ido dejando señalamientos a lo largo del tiempo acerca del proceso degenerativo de la sociedad peruana y sus élites, cuyos resultados hoy están a la vista, más allá de optimismo o pesimismo. Quizá no sea muy difícil concordar con esos señalamientos ahora, cuando las encuestas revelan que el deseo de irse del país registra niveles sin precedentes, mientras se multiplica la cifra de quienes efectivamente lo dejan. Pienso que este libro puede alcanzar algunos elementos de comprensión acerca de los porqués de esa situación a la que hemos llegado.
En la producción del volumen conté, como desde hace mucho, con consejos y observaciones de Nena Delpino. La transcripción de los textos que en razón de su antigüedad no estaban archivados en la memoria de la computadora, estuvo a cargo de Carolina Vásquez.
Marzo de 2024
I. EL PAÍS REALMENTE EXISTENTE
Ay, Perú, patria tristísima.
Manuel Scorza, Las imprecaciones
Viejos males que reproducimos
1. Uchuraccay, en un país primitivo1
Nos escandalizamos de que en el mundo se nos imagine como un país de salvajes. Recién, ante lo sucedido, nos sobreviene una suerte de pudor hipócrita. Como si nunca hubiésemos sabido de la existencia de «ese otro Perú», y no fuéramos responsables, cuando menos, de una premeditaba y sistemática ignorancia respecto a su atraso y su miseria.
Hemos presenciado la impotencia manifiesta de César Hildebrandt —reconocido como el mejor entrevistador del país—, ante un posible testigo de la masacre, que… solo hablaba quechua. Hemos aprendido que aun hablando quechua —al cual nuestros constituyentes le negaron el rango de idioma oficial— debe usarse el vocablo castellano «periodista», porque en la lengua y la cultura aborígenes no existe una noción equivalente: difícil entorno para ejercer la libertad de información.
Hemos tenido que aceptar, de pésima gana, que son peruanos quienes ejecutaron a estos ocho periodistas, indefensos hombres de paz, y que además escogieron un modo bárbaro para hacerlo. Y hemos comprobado que el hecho nos horroriza y nos repugna a nosotros, que somos ante la ley tan peruanos como los autores de la masacre.
Claro que internacionalmente la noticia es importante. Cualquier lucha armada hace noticia. Pero, pese al horror conocido en Nicaragua, Guatemala o El Salvador, allí la violencia ha sido o es ejercida solo por los bandos que combaten. Nuestra violencia desde abajo habla de algo distinto —y, sin duda, más importante— que la sola lucha armada.
En el caso peruano, el fenómeno de la subversión se sitúa en un ambiente social atrasado y primitivo. Excepcional ocasión para que nuestros viejos racismos rompan la censura y —como postulara el conquistador español a modo de coartada para su forzada imposición— le echen ahora la culpa al «indio», salvaje, bruto, vicioso; en definitiva, intrínsecamente malo. ¡Como si la violencia de una sociedad primitiva no asomara también, cotidianamente, en las relaciones humanas de nuestra «civilizada» Lima!
Es otra la lección a extraer. Y es dura porque nos toca a todos; no solo, ni principalmente, a los «indios». Debemos reconocer sin disimulos que aquello que ahora nos horroriza es también el Perú. Premisa difícil de aceptar para los sectores de este país que han tenido acceso a la mejor educación, una buena parte de los cuales se esfuerzan reaccionariamente por pensar en inglés o en alistarse para el ansiado viajecito a Europa. Gentes estas que —deseándose habitantes de un anexo de Occidente— han desarrollado un infundado, ajeno y también racista prejuicio por los pueblos africanos y asiáticos, a los cuales en verdad aventajamos en poco o nada.
La amarga lección también resulta difícil de asimilar para una izquierda cuyos rígidos esquemas conceptuales y políticos podrían ser trastocados si ella fuera capaz de examinar abiertamente al país real que asoma en la trágica anécdota. Es la mano del pueblo —no la del Estado represivo— la que lapidó a los periodistas, varios de ellos hombres de izquierda. De allí que para ciertos militantes resulte indispensable apelar a un mecanismo de defensa, consistente en imputar todo a una «conspiración», diseñada policialmente para culminar en emboscada. Aunque carezca por completo de suficientes fundamentos convincentes, esta versión es tranquilizadora: no hay nada que revisar; el país es el mismo que rezan los textos universitarios; no hay por qué replantear lo que se ha venido diciendo y haciendo. La división entre «buenos» y «malos» es la misma de siempre. Lo más que puede admitirse es que el pueblo fue víctima de un engaño. Y lo mejor que puede hacerse, claro está, es sacar de los muertos el máximo provecho partidario.
A solo una semana de conocerse la tragedia, las cartas ya se han jugado —desde la derecha y desde la izquierda— para que no saquemos en limpio lo esencial. Por desagradable o incómoda que nos resulte, la magistral lección del caso consiste en que eso es el Perú; y lo es debido a que durante más de cuatro siglos hemos sido incapaces de resolver satisfactoriamente el brutal encuentro de dos culturas. Desde la violencia inicial, desatada en Cajamarca contra Atahualpa, el resultado nacional ha sido permanentemente la imposición de los unos sobre los otros: una subordinación que siempre ha sido étnica, incluso desde antes de convertirse en económica y política. Una dominación que, prescindiendo del acuerdo y el consenso, ha usado la ley solo como invocación hueca para disfrazar la fuerza. Un orden que, oprimiendo a muchos —manteniéndolos a su pesar en niveles infrahumanos— ha gestado las bases de una violencia mayor.
No menos espantoso que el asesinato colectivo de los periodistas es la utilización militar de la violencia que nuestros campesinos andinos pueden ejercer. También eso es el Perú y es noticia porque nos delata igualmente como un país primitivo. Debido a esto es que —aparte del teniente gobernador de Uchuraccay y quienes judicialmente sean hallados culpables— hay responsabilidades políticas mayores. Que llegan al más alto nivel e incluyen, por igual, a dirigentes políticos y jefes militares.
La peculiar combinación peruana de lucha armada y sociedad primitiva nos asegura un horror del cual estamos conociendo los inicios. Nunca la oportunidad ha sido más propicia para aquella sentencia de Manuel Scorza, que asegura que no se puede ser feliz en el Perú.
2. Nuestra versión del palo ensebado2
He escuchado que Haya de la Torre contaba en sus coloquios que lo que más le sorprendió de su primera visita a Alemania fue la forma en la que se jugaba al palo ensebado. Allá, cuando alguien se lanzaba a competir, el público lo alentaba constantemente para que subiera y alcanzara el éxito. En el Perú, en cambio, Haya había visto exactamente lo contrario: quien se aferraba al madero era víctima de todo tipo de burlas, gritos de desaliento y hasta jalones de pantalón, que cesaban solo cuando el pobre atrevido caía a tierra, de vuelta al nivel de los demás. Esto es, el nivel de la incapacidad y la consiguiente impotencia que nos caracterizan.
La tesis que está presente en la anécdota del palo ensebado puede ser ilustrada con historias que todos conocemos. Quién no ha presenciado la representación de nuestra versión del palo ensebado en su colegio, en la oficina o en el partido. Quién no podría contar cómo vio frustrarse, una y otra vez, gente que intentaba hacer algo serio. Quién no podría dar su testimonio acerca de un caso pequeño o grande, en el cual los poderosos pasmaron una buena iniciativa, formulada por alguien que se había propuesto «hacer país».
Pero no se trata de casos individuales o de ejemplos excepcionales. Por el contrario, estamos ante un método mediante el cual se perpetúa sistemáticamente la mediocridad y se extirpa permanentemente la opinión distinta a la oficial.
Ciertamente, las formas de sanción son diversas. Hay el rumor que empieza por sugerir que el disidente abriga un propósito oscuro: «algo se trae». Esa es la más simple de las formas utilizadas para descalificar personalmente al presunto adversario; a tal efecto, un recurso preferido en el país ha consistido tradicionalmente en asegurar que el adversario es homosexual.
La otra vía, directa y expeditiva, se limita a eliminar al adversario, real o potencial, moviendo el resorte de decisión necesario. El resorte funciona, casi siempre, sobre la base de otro mecanismo típicamente nacional: el clientelismo. Ese gran depósito de favores intercambiables permite que algún poderoso pida la eliminación de quien le estorba. Él sabrá recompensar la atención que se le preste. Y en este país —de una precariedad y una inseguridad social más que evidentes— quién perdería la oportunidad de congraciarse con aquel que, desde arriba, formula el pedido.
Se equivoca quien piense que este siniestro recurso del poder está restringido a aquellos a quienes usualmente llamamos poderosos. En otras palabras, no solo quienes controlan grandes recursos económicos o quienes ejercen los más altos cargos se rodean exclusivamente de quienes no pueden ensombrecerlos. En cualquier nivel institucional o jerárquico se repite aquel mecanismo, que también se vale de la envidia y la maledicencia para contribuir a la conservación de quien está un escalón más arriba.
En la vasta red del poder —de pequeños y grandes poderes— que penetra toda nuestra sociedad, está vigente el principio por el cual el hombre o la mujer competentes, dedicados y con voz autónoma, son considerados indeseables. Ocurre en las centrales sindicales y en los partidos políticos de todo el espectro. Se da en las universidades y los centros de investigación. Compromete la mentada eficiencia de la empresa privada. Y, por cierto, prospera en la burocracia estatal.
Puede que la explicación se halle en la escasez de recursos de una sociedad miserable. Puede que la causa esté en la «herencia colonial» que configuró un dominio oligárquico que ha sobrevivido a la oligarquía. Pero lo que importa es que nuestra actitud ante el palo ensebado es uno de los males que, en círculo vicioso, reproducen inacabablemente lo que somos.
3. ¿Ni chola ni negra3
Las reglas estuvieron claras este año. No se puede aspirar a ser Miss Perú si se tiene color modesto. Las feministas deberían tomar nota de cuál es el nivel real y concreto de nuestra injusticia: estamos todavía en la violenta discriminación racial que implantó entre nosotros la colonia.
A una candidata negra se le negó la inscripción. Aunque luego, astutamente, la empresa logró que cambiara su versión, mediando seguramente en ello miles de razones entregadas a la candidata frustrada. A otra candidata, que sí pasó la inscripción, se le pidió que se laciara el pelo para camuflar su raza.
Nos puede parecer indignante, pero no es sorprendente. Somos un país racista. Donde los dominantes se consideran —discutiblemente— blancos, y sienten que en el color está la razón —o, cuando menos, la señal distintiva— de su dominio. Y donde los sectores populares usan las denominaciones de «serrano», «cholo», «indio», «chino» o japonés» como expresiones despectivas y, a veces, como prefijo de un insulto.
Ciertamente, lo disimulamos. Porque somos, también, un país de disimulos. Donde lo que importa no es tanto que algo malo ocurra sino, sobre todo, que se note. Entonces, en cualquier texto escolar se habla de racismo como algo que en otros países se practica. Y, claro, nos escandalizamos de que en épocas recientes se linchara a los negros en Estados Unidos, pero en estos días más de uno habrá creído encontrar razones sanas para enviar allá, al concurso mundial de belleza, a una «blanquita».
Los poderosos de hoy tienen menos de españoles que de agringados. Hechos a imagen y semejanza del país del norte, para ellos resulta imposible imaginar una Miss Perú negra o zamba. ¡Qué les dirían sus socios de Miami!
Enviar desde el Perú a una jovencita que nos represente está sujeto a ciertos criterios. No se espera que pongamos en el avión a una peruana casi gringa, porque algo de «típica» debe tener. Pero no es cosa de tomárselo en modo extremista. Una belleza india o una hermosa negra, definitivamente, están más allá de lo previsto.
País sin conciencia de su ser oscuro y mestizo. Que no ha resuelto la vieja tensión entre españoles dominantes e indios dominados, que otorgara a las diferencias sociales y económicas un sello étnico: el color de la piel.
Hemos intentado disimularlo. Me asombró escuchar en la universidad a don José Agustín de la Puente y Candamo, cuando buscaba explicar la independencia nacional como fruto maduro del mestizaje. Un plato de cocina como el «sancochado» era una de sus pruebas más tangibles. Solo después caí en la cuenta de que el profesor aristocrático intentaba refutar a Mariátegui sin nombrarlo y sin rozar siquiera la argumentación de este, cuando denunció el carácter formal y criollo de una separación de España que fue casi nada para indios y negros.
Los organizadores del concurso de belleza son herederos de esa tradición dominante. Discriminadora y disimuladora. Por ello no hubo negras como candidatas verdaderas en el concurso, pero al mismo tiempo se logró —a todo costo— que la candidata vetada retirara sus testimonios acerca del veto. Y en la hora undécima se incorporó a una morena como aparente candidata, a fin de acallar el escándalo en una sociedad que empieza a rechazar el racismo.
Algo ha cambiado, pues. Veinte años atrás, no se hubiera armado un alboroto con este asunto. Probablemente, a una negra no se le hubiera ocurrido siquiera acercarse a preguntar por la posibilidad de ser inscrita. De haberlo hecho, y luego de ser rechazada, no hubiese acudido a un diario para denunciarlo. Aun así, nadie hubiera publicado el caso. Y de haber aparecido en una página interior, a una columna, muy poca gente lo hubiese comentado.
Sectores oprimidos —es decir, colores, proscritos— han empezado a reclamar su parte en este país. Este es un proceso largo, cuya última y más sostenida etapa empezó en los años sesenta. De alguna manera, a ese proceso corresponde la ‘andinización’ de Lima, que ha contribuido a hacer de la capital una ciudad desordenada y sucia y, por ello, más nacional. Puede gustarnos o no, pero es nuestro auténtico «sabor nacional».
Si este proceso sigue —y en realidad resulta imposible detenerlo— acaso un negro se atreva pronto a postular a la escuela de oficiales de alguna de las Fuerzas Armadas. Y quizá, en un día más lejano, pensemos en traer del Cusco o de Puno —pero no de Washington o Nueva York— a los miembros de un nuevo gabinete ministerial.
4. Interrogatorios de la discriminación4
La escena podía tener lugar en el país o en el extranjero. Un peruano encontraba a otro a quien no conocía. Escuchaba el apellido que el segundo declaraba, digamos Martínez. El primero pensaba un momento —como si estuviera hurgando en el disco duro de la memoria— y reaccionaba: «Ud. debe ser pariente de los Martínez que vivían en La Punta», fórmula que admitía la variante de «¿Y qué es Ud. del doctor Martínez de los Heros?». Si el recién conocido había generado una presunción más bien contraria a un linaje identificable, la pregunta se limitaba a un simple: «¿De qué rama de los Martínez?», que admitía la alternativa brusca de «Martínez ¿qué?».
Siendo joven, al ser presentado a los padres de mis amigos universitarios, fui sometido al cuestionario una y otra vez, que —luego de asegurarse de que mi apellido era de origen europeo— usualmente examinaba el parentesco con un primo de mi padre que, como abogado, había dirigido un prestigiado colegio público y acabado su vida profesional en el Banco Central de Reserva. Este antecedente bastaba para superar satisfactoriamente el examen.
En estos casos se trataba de ubicarnos como hoja de algún árbol genealógico presentable, según el criterio de nuestro interlocutor. Y, con una pregunta y otra, el viejo limeño no se detenía hasta no haberse asegurado de que, debidamente situados, mediante su indagación, en alguna de las «familias decentes» de la ciudad, merecíamos interés y trato deferentes. Solo en este caso nos prestaba atención y pasaría a preguntarnos por trabajos, dedicaciones, opiniones y gustos. En caso contrario, nos pasaba por alto, según una práctica propia de una sociedad marcada inherentemente por la desigualdad.
En este uso había una pervivencia aristocrática que permeó los viejos sectores medios. Así, un «clasemediero» como yo, que en verdad no pertenecía a un linaje aristocrático, podía aferrarse al parentesco con algún profesional distinguido o con determinado personaje público. Con ello estaba salvado. Pasaba el examen para ser admitido como interlocutor válido.
Era un recurso oligárquico, encaminado a determinar quién podía ser incluido, pero fundamentalmente destinado a excluir al resto. Es decir, los más. Que si se apellidaban Mamani, no requerían ser examinados para saber que integraban la canalla. Pero que si tenían un apellido criollo debían ser cribados por un cuestionamiento riguroso, destinado a trazar la clara línea divisoria entre quienes somos iguales y quienes no.
Viviendo fuera del país desde hace mucho, he notado que las nuevas generaciones mantienen el sistema de identificación y registro, aunque han cambiado el cuestionario. Dos preguntas básicas integran ahora el interrogatorio.
La primera es: «¿En qué colegio estudiaste?». Si el interrogado declara haber cursado estudios en un colegio estatal, como en los juegos de mesa, sale de carrera. Si estudió en un colegio privado, habrá que ver cuál y, según la respuesta, determinar el nivel social de origen —que, al fin y al cabo, es lo que se persigue establecer de manera fehaciente—, dado que la pregunta no tiene ningún interés educacional.
Los colegios particulares parecen hallarse claramente estratificados —de acuerdo al monto de las pensiones, me imagino—, de modo que cada quien sabe lo que significa haber estudiado en el Villa María o en Nuestra Señora del Pilar, para las mujeres, en el Markham o en La Salle, para los hombres. Claro está, los colegios no gozan de permanencia en la categoría, sino que, igual que las personas, suben o bajan socialmente. De modo que la categorización de mis años mozos no es la válida hoy.
Si hasta este punto el examen ha sido superado satisfactoriamente a gusto del interrogador, y el preguntado es un profesional, puede llegar una pregunta adicional: «¿Y estudiaste en la Católica?». Para muchos, una respuesta afirmativa resulta suficiente para poner el sello de aceptación al recién conocido: pertenece a «la gente como uno».
La segunda entrada es utilizada por personas menos cultivadas o, con mayor frecuencia, cuando se está en el extranjero: «¿En qué barrio vivías?». O con algo más de sutileza: «¿Adónde pasaba tu familia las vacaciones?». Hablando del presente, lo ideal es tener casa en una playa del sur. Pero la simplicidad metodológica de la pregunta se puede echar a perder si el interrogado conoce la clave y miente al responder, reemplazando una humilde Breña por un ambiguo Miraflores o un prestigioso San Isidro.
Sin embargo, entre «la gente como ellos» no siempre resulta obvio el significado de autoidentificarse socialmente. Hace muchos años, esperando en el consulado de Estados Unidos en Lima el visado que debían darme, a mí y mis hijos, para pasar un semestre en Washington como investigador visitante, escuché el interrogatorio que aplicaba el funcionario a cargo. Conociendo la brutal estratificación urbana de la ciudad, preguntaba en un castellano brusco e imperfecto por el distrito de residencia. Bastaba responder «Surquillo» o «San Juan de Miraflores» para que el pasaporte le fuera arrojado al solicitante sin siquiera darle una explicación acerca de la visa denegada.
La limeña necesidad de identificar la clase social de pertenencia permanece vigente. Algo de esto también había —no sé si aún lo hay— en las ciudades del interior que se consideraban señoriales: Arequipa, Trujillo, Cusco... Quizá, tanto en Lima como en provincias, la orientación de las indagaciones se ha ido desplazando desde el interés por el linaje a la inquietud por la fortuna. Esto es, la ubicación perseguida es hoy probablemente menos social y más económica, mejor identificable por la ropa o el automóvil.
A pesar de que las preguntas que prevalecen ahora son otras, el fin es el mismo: saber ante quién se halla uno, en qué peldaño de la estratificación ubicarlo. Porque, pese a lo que hayan dicho al respecto todas nuestras constituciones, los peruanos nos reconocemos como desiguales. De allí la urgencia de saber, acerca de quién tenemos al frente, cuán igual o desigual a nosotros es. Ni la democracia ni lo que algunos científicos sociales llaman «nueva ciudadanía» han podido desterrar las arraigadas prácticas que se encaminan a establecerlo.
5. Las diferentes varas para ser medidos5
Cada día tenemos nuevas pruebas de que en el Perú no todos somos iguales ante la ley. Lo leemos en los diarios. El domingo pasado, por ejemplo, se publicó que «según fuentes policiales» el año pasado se decomisó solo el 0,39 % de la producción ilegal de pasta básica de cocaína. ¿Cómo hacen los industriales de la droga para que más del 99% de su producción «no sea habida» policialmente? No se necesita malicia alguna para imaginar la respuesta. Por lo demás, las recientes revelaciones acerca de algunos personajes del régimen militar parecen sugerir que existe una vía oficial de protección al narcotráfico. Lo que, ciertamente, no sorprende a nadie.
Como tampoco sorprendió que Eastern Airlines se valiera de una presión oficial del gobierno de los Estados Unidos para obtener —con un formal gesto diplomático previo a la presión— exactamente las granjerías que pretendía. Nos hubiera sorprendido que el gobierno, en defensa de las aerolíneas nacionales, desatendiera las exigencias de la línea norteamericana.
La revista ½ de Cambio acaba de notar cuál es el costo del crédito comercial para el consumidor. Proyectando los intereses que cobran las principales cadenas de ventas a plazos, se encuentra que la mayoría de ellas cobran entre 300 y 500% de interés anual. ¡Y una llega al 1473%! Los editores se preguntan: «¿a partir de qué nivel es usura?». Y nosotros podríamos añadir: ¿dónde está nuestro celoso Ministerio Público?
Porque estamos acostumbrados a que se nos mida con distintas varas es que nadie cree en la usual «investigación exhaustiva» que nos es prometida cada vez que se destapa un escándalo en el cual parece estar implicado algún poderoso. Intuimos que nada ocurrirá, por más que se asegure que el trabajo indagatorio «irá hasta las últimas consecuencias», o se repita que se identificará y sancionará a los culpables, «caiga quien caiga».
Por ejemplo, ¿alguien confía en que la investigación del Ministerio Público del precio de las medicinas hallará algún culpable? Como los intereses implicados están muy bien situados, no se encontrará responsabilidad. O peor aún: igual que en el narcotráfico o en «la lucha contra el acaparamiento», se terminará sancionando a algún infeliz, eslabón minúsculo de la cadena. Su mínima importancia le costará no poder ponerse a salvo.
Uno de los observadores más agudos del país, el periodista inglés Nicholas Asheshov, escribió hace algún tiempo: «en otros países también es importante a quién conoce uno y a quién no se conoce, pero en el Perú es lo único que cuenta». Por esta razón, en nuestro país jamás esperaríamos que al presidente le ocurriera algo como lo que tuvo que pasar Richard Nixon hasta verse obligado a renunciar. Y no solo el presidente está a cubierto; también su yerno, y acaso tampoco tenga de qué preocuparse, por ejemplo, un amigo de su cuñado.
Las distintas varas para medir profundizan las dramáticas diferencias sociales y económicas que caracterizan a nuestro país. En efecto, estamos ante un terrible círculo vicioso, mediante el cual quien más tiene siempre está en aptitud de contar con mejor acceso a todo y gozar de impunidad. Y viceversa: quien tuvo la desdicha de nacer en los tramos inferiores de la pirámide social, permanentemente encontrará las puertas cerradas y tendrá que aprender que a él sí le está reservado «todo el peso de la ley».
Pasar de un régimen militar a uno civil no ha cambiado mucho este panorama. La diferencia es que ahora lo crucial no es conocer a un general —lo que, de todos modos, nunca está demás— sino a un parlamentario de la mayoría.
Es por esta razón que, pese a las elecciones, nuestra sociedad es profundamente antidemocrática. Entre nosotros, los mecanismos de discriminación están hondamente arraigados. Y eso significa, concretamente, que el acceso a todo está muy estrictamente delimitado, según quiénes seamos socialmente hablando. Esta posición social se hereda y de ese modo se perpetúan la miseria y la opresión de la mayoría.
El lector podrá preguntarse a estas alturas, para qué escribir acerca de esto si es un fenómeno bien sabido por todo peruano adulto que —con dolor o sin él, según sea su nivel social— ha tenido que aprender que aquí estas son las verdaderas reglas del juego de la sobrevivencia. Es que, por más contundentes que sean los datos que se nos ofrecen a esta realidad, no tenemos por qué resignarnos a ella. Al mismo tiempo, la necesidad y la urgencia de continuar impugnando esa realidad es también un eficaz mecanismo de defensa para no resignarnos. Porque el día que nos resignáramos, tendríamos lástima no del país injusto, sino de nosotros mismos.
6. Violencia en la intimidad6
La señora «bien vestida» muestra la espalda llena de hematomas al médico de guardia en el Hospital de Emergencia de Miraflores. A la misma hora, en el Hospital del Rímac, al niño que tiene el ojo morado le es enyesado el brazo izquierdo. Sin saberlo, ambos pacientes tienen en común el ser víctimas de un mal que atraviesa las clases sociales: la violencia familiar.
La mayor parte de quienes son agredidos dentro de su propio hogar no recurren a atención médica ni presentan denuncia alguna. Incluso quienes tienen que ir a un hospital frecuentemente inventan alguna circunstancia fortuita para explicar el origen de la herida. Resulta difícil confesar que uno ha sido agredido por un miembro de su propia familia.
Ocurre que la familia nuestra es un medio altamente conflictivo y, con frecuencia, esos conflictos se expresan violentamente. Una investigación realizada hace dos años por el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CEDYS) tomó una muestra de casos vistos por 167 juzgados de paz no letrados en todo el país. De los tres mil conflictos analizados, casi un 45% correspondía a litigios familiares, la mayor parte de los cuales se habían producido entre marido y mujer. En una porción significativa de estos pleitos, alguno de los implicados —casi siempre el marido o el padre— había recurrido a golpear al otro.
Es esta una sociedad donde tanto el respeto de los derechos como el cumplimiento de los deberes están groseramente supeditados a la fuerza de la cual se disponga para hacerlos valer. La ley del más fuerte —exaltada incluso en algún comercial de televisión— también se impone en la familia. Lo grave está en que este ámbito íntimo otorga una mayor impunidad a quien ejerce autoridad de esta forma.
Mujeres y menores son las primeras víctimas de la impunidad con la cual golpea el marido-padre a quienes la ley presume bajo su paternalista protección y cuidado. En esto les asiste razón indudable a las feministas locales, que recientemente han iniciado una campaña contra la violencia machista.
Es claro que esta violencia está vinculada a la que se extiende en toda la sociedad. Es curioso, sin embargo, que cuando hablamos de esa violencia, nos refiramos normalmente solo a los cotidianos asaltos, la agresividad en las relaciones cotidianas (notoria en el tránsito), la brutalidad policial que recurre sistemáticamente a la tortura, el terrorismo que se pretende imponer como método de acción política, o la morbosidad con la que diarios, revistas, cine y televisión nos ofrecen la violencia. Pero no miramos de puertas para dentro. O fingimos no oír a los vecinos cuando atormentan a sus hijos. O disimulamos los angustiados gritos de la mujer que es atacada por su marido, sin tener escapatoria.
Todos aparentamos escandalizarnos con la violencia que captura más y más nuestra vida diaria. Pero escogemos verla solo en la calle. Se nos ha transmitido una imagen del hogar como lugar seguro, «dulce remanso de paz y tranquilidad». Lejos de esa poesía barata —que en estos días se renueva con ocasión de Navidad—, los hogares reales son teatro de una violencia terrible. Que es terrible porque el agredido no tiene amparo frente a ella.
Revistiendo diferentes formas —incluso la agresión sexual— la violencia familiar cuenta con una ancha impunidad. Que se basa, sobre todo, en la resistencia de las víctimas a mostrarla. Y en la complicidad de quienes la encubren en nombre «del valor sagrado de la familia».
Vivimos un orden social violento. Que cada día lo es más, en la medida que en él supervivencia y ascenso social son crecientemente difíciles. Ese orden social se expresa en la familia y se vale de ella para reproducirse. El hijo que sufre la violencia del padre y atestigua la que se ejerce sobre su madre, tenderá a repetir el ciclo. En la familia violenta se gestan futuras familias violentas.
El atroz círculo vicioso de la violencia familiar acaso la hace más difícil de tratar que a la prevaleciente en otras áreas sociales. Pero la toma de conciencia que nos han propuesto los movimientos feministas es un paso hacia el logro de una vida familiar más saludable de la que esta sociedad autoriza. Por eso mismo, porque la violencia familiar existente es parte de una vasta red de poder vigente en la sociedad, denunciarla tiene también un propósito sanamente subversivo.
***
Dados el incremento de delitos como el robo y el asalto y la importancia de la guerra interna, es la violencia que acompaña estos hechos la que viene a la mente cuando se habla de una violentización incesante en la sociedad peruana. Se deja así de lado otras violencias que, por más cercanas y cotidianas, probablemente sean más atroces.
La violencia familiar parece haber crecido de manera espectacular. Puede que ahora se hagan públicos, más que antes, los maltratos del marido a la mujer y de los padres a los hijos, las violaciones incestuosas y las agresiones contra las empleadas domésticas. Pero la frecuencia y la brutalidad de estos hechos nos estremecen a diario desde los medios de comunicación que, por su parte, exacerban morbosamente los detalles, en acatamiento del actual estilo de nuestro periodismo.
Mujeres y niños son víctimas repetidas de tales abusos. Unas y otros resultan claramente más desprotegidos ante estas otras violencias, que no tienen relación directa con aquellas violencias más evidentes que vive el país, aunque probablemente se estén agravando a través de la descomposición social en curso.
No hay estadísticas confiables. Una de las particularidades terribles de estas otras violencias es que, por darse en el ámbito familiar o por comprometer el pudor personal, desembocan en denuncias formales en una proporción pequeña.
Niñas violadas por padres o padrastros. Chicos salvajemente golpeados por madres o padres. Mujeres atrozmente castigadas por su pareja. En estos casos, ir a la policía o al juez supone un costo personal complejo y mayor que en otro tipo de delitos. Y el delincuente, que lo sabe, cuenta con la resultante impunidad.
Tratándose de violaciones, las estadísticas disponibles —aunque incompletas, debido a que la mayor parte de estos delitos no son denunciados— sugieren algunas tendencias escalofriantes. La incidencia de las violaciones es mayor cuanto menor es la edad de la víctima. El mayor número de violaciones de menores son cometidas por gentes cercanas a ellos. Y la mayoría de las madres adolescentes llegaron a esta condición en calidad de víctimas de violación o incesto.
Respecto a la violación, la actitud represiva del Estado es tibia y, a menudo, complaciente. El procedimiento parte de ignorar el trauma que significa ser agredido en la intimidad sexual. Y somete a la víctima, como múltiples testimonios sostienen, a un proceso psicológicamente tan agresor como la violación misma.
No hay un tratamiento especializado, a cargo de la policía femenina, para mujeres violadas. El paso por los médicos legistas es una humillación intolerable. Y el examen de las decisiones judiciales en esta materia revela que los jueces —bajo la presión de sus propios prejuicios y de la argumentación, a veces aberrante, de la defensa del procesado— con alguna frecuencia se inclinan por absolver. El aparato estatal viene a sumarse así, como cómplice, al delito, procurándole el componente clave de la ausencia de sanción.
La guerra interna ha venido a sumar nuevos escenarios para el ejercicio de la violencia sexual. Los testimonios de muchas mujeres coinciden en que el vejamen físico de parte de policías y soldados se ha hecho rutina en detenciones e interrogatorios, en los que la mujer es también torturada sexualmente.
Pero esa degeneración instituida no hubiese sido posible de no existir, aún antes de estallar la guerra interna, una vergonzosa aceptación social de la agresión en contra de quien tiene menos capacidad de defenderse. Y, por cierto, mujeres y niños están usualmente por debajo del hombre, según una jerarquía basada en la sola razón de la fuerza. En ella se sustentan agresiones verbales y físicas contra la mujer —para no mencionar el renglón del acoso sexual de parte de quien puede ejercerlo—, que en esta sociedad decidimos aceptar como «normales».
Las leyes pueden y deben ser mejoradas, por ejemplo, para introducir sanciones más duras contra este tipo de delitos. Los procedimientos requieren cambios sustanciales que los hagan más adecuados frente a esta problemática gravísima. Pero nada será, en definitiva, muy efectivo a menos que tales modificaciones vengan acompañadas de un cambio cultural profundo.
Ese cambio consiste en la introducción del respeto por los demás. Valor que en la sociedad peruana de hoy aparece desconocido. Y que, como vemos, escasea no solo entre extraños sino también en el entorno familiar, en el cual la entronización de la violencia impune está legando a las generaciones venideras una herida muy difícil de cicatrizar.
7. Los niños, víctimas precoces7
Nos encanta declarar una enorme preocupación por los niños. Desde candidatas a Miss Perú hasta candidatos presidenciales, pasando por jugadores de fútbol, en el Perú todos profesan aparentemente un cariño incontenible por la niñez. Y cada gobierno establece el año o el quinquenio de la infancia. La verdad es bastante distinta: los niños en el Perú la pasan bastante mal.
Tomemos el caso de los niños que trabajan. Que nadie puede determinar cuántos son; pero, ciertamente, son decenas o centenas de miles. A sus obligaciones escolares ellos añaden el trabajo. Que puede darse en una ocupación familiar, la cual no tiene remuneración alguna; o puede tratarse de un trabajo fuera de la casa, que usualmente es pésimamente pagado. Como, según la ley, el trabajo del niño está prohibido, el niño que tiene que trabajar no encuentra ninguna protección y no percibe ningún beneficio legal.
Pero, al fin y al cabo, no todo niño es un obrerito en su hogar, lava carros o vende periódicos. Lo que sí abarca a casi todos los niños es la violencia. Esa enorme violencia que está surgiendo por todas partes en el Perú —que era tierra de pacíficas gentes según una leyenda rosa— y que encuentra a sus víctimas más indefensas entre los niños.
El niño padece la violencia en su barrio, donde es brutalmente iniciado en la gran regla del juego: agredir para sobrevivir. El niño es tratado con violencia en la escuela, ese lugar donde debe concurrir obligatoriamente para ser estafado: once años de primaria y secundaria que no le servirán, estrictamente, para nada. Y, finalmente, el niño sufre violencia en su propia casa.
La casa es el peor ámbito de la violencia contra el niño. Porque allí es donde está más indefenso, en manos de aquellos que —se supone— debieran protegerlo. Basta hablar con los jueces para sorprenderse de la frecuencia con la cual niñas de corta edad son violadas por sus padres, padrastros, tíos o primos. Y cualquier médico puede asombrarnos con el número de niños golpeados severamente en su casa que un hospital recibe cada día. Solo los casos más brutales salen en la televisión y los diarios. Y la mayoría de abusos jamás son denunciados. Porque entre nosotros, como sabemos, la violencia se impone con mayor eficacia que la justicia.
Podría pensarse que este cuadro es el de la niñez pobre del país. Y no es cierto. Porque si bien el trabajo infantil sí es un indicador de pobreza, la violencia que se ejerce contra los niños es un fenómeno que atraviesa toda la pirámide social. Acaso se explique porque la frustración y el resentimiento no son privativos de los padres de niños de estratos sociales bajos. Pero el hecho es que los niños de todo nivel social sufren violencia.
En los últimos años se ha extendido una refinada forma de violencia que practican los sectores altos y medios de nuestra sociedad contra sus hijos: la prueba de aptitud para ingresar al primer grado de primaria. Una traumática forma de violencia que, como todas las que propinan los padres a sus hijos, se la administran «por su propio bien».
Un informe de Fernando Ampuero en Caretas 817 denunció el trauma de un niño de cinco años que pasa, desconcertado, por exámenes, tests y entrevistas destinados a medir abiertamente su aptitud para ser admitido en un colegio «de prestigio». Luego de leerlo, he conversado con varios padres y madres que refieren las graves tensiones familiares en torno a estas pruebas a las cuales, sin embargo, aceptan someter a sus hijos.
Imagínese la frustración de un niño de esa edad que «no pasó» la prueba. Que, a esa edad, es descartado por un sistema de precoz competencia, cuidadosamente montado con la complicidad de psicólogos profesionales. Poco importa que se disimule el trauma hablando de evaluación y no examen. Si todos hemos conocido casos de muchachos marcados de por vida al fracasar en su intento de ingresar a la universidad, la huella sobre un niño rechazado a los cinco años debe ser terrible.
Al infligir esta violencia sobre sus hijos, algunos padres acaso también procuren descargar su resentimiento y su frustración. Porque la feroz competencia por lograr que un hijo ingrese a un colegio «de prestigio» es mayor entre los padres que entre los hijos. Solo que estos son quienes arriesgan sus frágiles personalidades en formación para que sus padres se sientan satisfechos con «el mejor colegio».
Incluso, sin mencionar los centros de «readaptación social» y los orfelinatos, tratamos muy mal a los niños de este país. Quizá el mal trato no fuera tan chocante si no nos llenáramos la boca llamándolos «el futuro de la patria». Un futuro que, como en otros terrenos, estamos preparando de la peor manera posible.
8. Una herencia muy pesada8
En uno de sus coloquios, hace muchos años, escuché a Haya de la Torre decir que el subdesarrollo de América Latina, comparado con el desarrollo norteamericano, se explicaría por la diferencia entre los respectivos colonizadores. A su juicio, de haber llegado a Cajamarca una expedición alentada por la ética protestante del trabajo, nuestro destino hubiera sido similar al de Estados Unidos de hoy. Nuestro signo de subdesarrollo se habría definido en cuanto desembarcaron aquí gentes de un lado de la civilización bastante más proclive al ocio y los placeres que sus equivalentes anglosajones.
Acabo de leer un libro que, sin proponérselo expresamente, provee los argumentos necesarios para descartar la tesis de Haya. Es El mundo hispano peruano: 1532-1560, de James Lockhart, un joven historiador norteamericano que ha reconstruido, de un modo admirable, los años inmediatamente posteriores al arribo de los españoles, cuando se produce el encuentro entre las dos culturas y empieza a surgir un nuevo producto social.
Acerca de este producto, el autor adelanta en la introducción una conclusión que, a esas alturas de la lectura, parece audaz: «En 1542 existía un Perú hispánico que aún sería reconocible cien, doscientos o cuatrocientos años después». Los capítulos van convenciendo al lector progresivamente. Y lo hacen al dibujar algo así como las biografías colectivas de los grupos sociales más importantes de ese embrionario mundo colonial: encomenderos, mayordomos, nobles, profesionales, mercaderes, artesanos, españoles, negros e indígenas inmigrantes y nativos, desfilan en este enorme fresco histórico, pulcramente documentado y escrito de manera atrayente.
En efecto, en los comportamientos sociales de esos personajes que Lockhart ha recreado, es posible reconocer rasgos esenciales del Perú de hoy. Tomemos al sector social dominante. Su modo de hacer dinero no guarda relación con el esfuerzo productivo. Se trata de alcanzar —por favor real— una encomienda y explotarla, explotando el trabajo de los indios en ella comprendidos. La riqueza se puede hacer pronto, sin inversión de trabajo ni de laboriosidad. Quien cosecha no tiene que haber sembrado.
Uno de los objetivos inmediatos del disponer de dinero es poder gastarlo: albergando numerosos huéspedes parasitarios en casa del encomendero, por ejemplo. Y quien no derrocha está pensando no en invertir en estas tierras sino en largarse de vuelta a España, a disfrutar lo acumulado. Esa tendencia a la ostentación fatua y aquella frágil pertenencia a este suelo aún habitan entre nosotros.
Sería totalmente inexacto pensar que la herencia ha sido recibida solo por los de arriba. Tomemos el racismo, que ya en los primeros años coloniales enfrenta a negros e indios, marcándose según el color diferentes escalones de la jerarquía social. O tomemos criterios que permanecen válidos hoy, sin distinguir clases: la antigüedad, por ejemplo, que se pretende por encima de cualquier otro mérito a la hora de marcar precedencias, y parece tener su origen en las preeminencias reconocidas a quienes acompañaron a Pizarro. Para no hablar de algo tan obvio como la distancia entre ley y realidad que hace del derecho nuestro algo tan poco útil, viciosamente expresado en aquello de «la ley se acata pero no se cumple».
¿Cómo desmiente este cuadro social la tesis de Haya? El elemento determinante para que la sociedad que se estableció desde 1532 fuera así y no de otro modo, no parece estar en las ideas morales de los recién llegados. Sobre todo, fue el encontrarse con una civilización importante lo que llevó a los españoles a valerse de ciertos mecanismos útiles a los efectos de controlar a esa inmensa población organizada. Era la encomienda —y no la granja conquistada al desierto— el modo más eficaz de hacer dinero. Era preciso utilizar la mano de obra masivamente disponible —y no liquidar a indómitos pieles rojas— para vaciar las minas. Y si esa población era el mejor recurso a la mano, había que marcar las distancias sociales con ella, estigmatizando al indio como el grado más despreciable de la escala social. Si aquí hubiesen llegado los ingleses, es probable que la resultante social no hubiera sido demasiado distinta.
Cuatrocientos años después, en efecto, el Perú no era diferente en lo esencial. Independencia mediante, la distancia entre el encomendero y el hacendado resultaba apenas perceptible en 1932. En las siguientes cinco décadas fracasaron diversos intentos de quebrar esa herencia colonial. Al cabo, de ese fracaso se nutre la violencia que hoy recorre el Perú. Es como si, de pronto, nos hubieran pasado coactivamente la factura por todo lo que nuestros antecesores consumieron.
1 El 26 de enero de 1983, en Uchuraccay, Ayacucho, ocho periodistas, un guía y un comunero fueron asesinados por la comunidad, que los confundió con terroristas (N. del E.). Publicado en El Observador, febrero de 1983.
2 El Caballo Rojo, setiembre de 1982
3 El Observador, julio de 1983.
4 Perú 21, octubre de 2004.
5 El Observador, agosto de 1982.
6 Textos publicados en El Observador, diciembre de 1981, y en Caretas, junio de 1993.
7 Caretas, noviembre de 1984.
8 Caretas, noviembre de 1984.