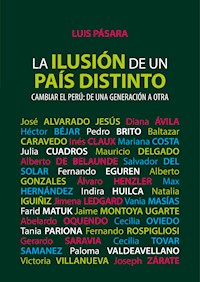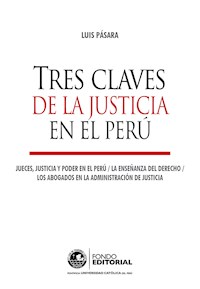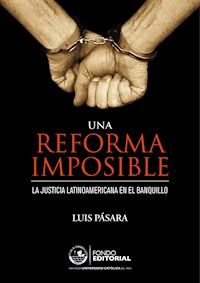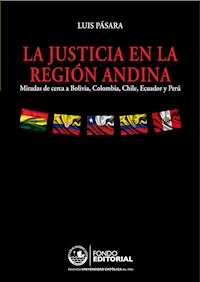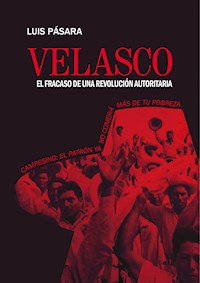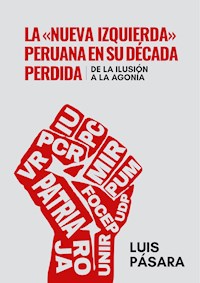
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Los partidos y grupos que constituyeron en el Perú la llamada «nueva izquierda» obtuvieron el respaldo de entre un cuarto y un tercio del electorado a partir de 1978 y a lo largo de una década. En 1990 pasaron a ser en la escena política un actor secundario, cuyos reclamos públicos y disputas internas reciben desde entonces poca atención ciudadana. ¿Cómo se explica el auge de una izquierda que en las elecciones generales de 1985 pareció acercarse al poder y luego colapsó súbitamente dejando poca huella perdurable hasta su empequeñecimiento en los comicios de 2021? Este libro alcanza respuestas a esa interrogante mediante un seguimiento meticuloso del proceso y sus actores que, lejos de cualquier simplifi cación, permite una comprensión de un sector de las izquierdas en el Perú.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Pásara (Lima, 1944) se doctoró en derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerció la docencia entre 1967 y 1976; fundó en Lima el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CEDYS), del que fue director e investigador durante diez años. Sus comentarios políticos fueron publicados en Expreso (1970-1973), Marka (1975-1980), Amauta (1978), El Observador (1981-1984), El Caballo Rojo (1982), Debate (1983-1994), Caretas (1983-1995) y Perú 21 (2003-2008). Sus libros de análisis político incluyen: La izquierda en la escena pública (Lima: CEDYS, Fundación Ebert, 1989), Paz, ilusión y cambio en Guatemala (Ciudad de Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2003) y la coautoría de Democracia, sociedad y gobierno en el Perú (Lima: CEDYS, 1988) y de Cipriani como actor político (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2014). También de su autoría, el Fondo Editorial ha publicado: ¿Qué país es este? Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos (2016), La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: de una generación a otra (2017) y Velasco. El fracaso de una revolución autoritaria (2019). Actualmente mantiene un blog en lamula.pe
Luis Pásara
LA «NUEVA IZQUIERDA» PERUANA EN SU DÉCADA PERDIDA
De la ilusión a la agonía
La «nueva izquierda» peruana en su década perdidaDe la ilusión a la agonía© Luis Pásara, 2022
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2022Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: mayo de 2022
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022-04170e-ISBN: 978-612-317-748-5
Para Nena, cuarenta y dos años después
Índice
Presentación
I. La tentación radical
El boom de las izquierdas
Terreno fértil para el marxismo
El factor católico liberacionista
Sin modelo ni estrategia, el declive
Cuando Sendero Luminoso fue el principal actor
II. La izquierda legal frente a la subversión
La subversión contextualizada
Crítica a la subversión
Críticas a la lucha antisubversiva
Propuestas
La violencia en la estrategia revolucionaria
Ambigüedades, discrepancias y autocríticas
Conclusiones
III. La «nueva izquierda» en relación con la democracia
Una relación paradójica con los actores sociales
Exigir siempre algo más de lo que es posible
Cuando la izquierda se decidió a competir electoralmente
Las prácticas en el parlamento y en los municipios
En busca de un balance
IV. Vivir la «nueva izquierda»
La opción por la izquierda: cuándo y por qué
La experiencia en la militancia
Del malestar y la frustración a la distancia crítica
Entre la unidad y la fragmentación: de ARI a Izquierda Unida
Un proyecto débil, algunas aflicciones y cierto aprendizaje
Bibliografía
Presentación
Es materia de este libro la llamada «nueva izquierda» peruana, que nació, vivió su adolescencia y sin haber madurado envejeció en menos de diez años. La denominación ha sido utilizada para diferenciar a los grupos políticos surgidos en la década de 1960 de los partidos ubicados en posiciones de izquierda durante las décadas anteriores, en los que puede incluirse al APRA original, al Partido Comunista Peruano alineado internacionalmente con la Unión Soviética y, posteriormente, al Movimiento Social Progresista y a sectores de la Democracia Cristiana y de Acción Popular. Así identificada la protagonista de este libro, en adelante será denominada indistintamente «izquierda» o «nueva izquierda».
Esta izquierda, como presencia política significativa, es en el Perú un producto residual —y, desde luego, completamente involuntario— del gobierno militar que entre 1968 y 1980 intentó, primero, cambiar drásticamente el país y, luego, dar marcha atrás en el proyecto. Al abrigo de las expectativas creadas por ese proceso, en definitiva frustradas, los grupos de izquierda crecieron y pasaron del recinto universitario a las organizaciones sindicales y populares. A partir de las elecciones para una Asamblea Constituyente, en 1978, los partidos y frentes de izquierda convocaron a una parte importante del electorado durante una década. En las elecciones generales de 1990, esa izquierda pasó a ser un actor irrelevante en la escena política. Su naufragio dejó flotando algunos restos que, sin haber asimilado las lecciones del fracaso, han continuado enfrentándose espasmódicamente por un poder que a estas alturas se les ha tornado ilusorio.
Explicar el súbito auge y el pronto colapso de la nueva izquierda es el propósito central de este libro. En su inicio es preciso hacer una confesión de parte. Luego de años de búsqueda insatisfactoria, aguijoneada por mi rechazo a una tradición política nacional que me producía vergüenza, mi primera simpatía política estuvo ligada al velasquismo, pero duró poco. Desde 1969 me había interesado en la izquierda; aunque se intentó cooptarme, nunca milité en uno de sus grupos, probablemente en razón de mi personalidad. Me instalé entonces en una suerte de izquierda intelectual, hasta que llegó mi segunda pérdida de inocencia.
La primera había sido la inocencia de los jóvenes que crecimos entre perfiles sumamente nítidos del bien y el mal. Aparte de Dios, en este valle de lágrimas encarnaban el bien una serie de símbolos entre los que estaban la libertad y la sociedad privilegiadamente libre, Estados Unidos. El mal era el pecado, según me enseñaron los curas del colegio, y el aprismo y el comunismo, según me inculcó calladamente mi padre, fiel lector de El Comercio. Con el tiempo, esas certezas se fueron desvaneciendo y, en lo que se refiere a las de naturaleza política, la revolución cubana fue ocasión de que se me revelara tanto el rostro interno de pobreza y discriminación racial en Estados Unidos como el peso agobiante del imperialismo sobre el mundo. Al tiempo de releer la historia reciente, sentí vergüenza por mi candor infantil, que me llevó a emocionarme con la muerte de John Kennedy, que había dado el visto bueno para la invasión de Bahía de Cochinos. Aprendí que había que estar alerta a las acciones de la CIA.
Sin darme cuenta, estaba adquiriendo una segunda inocencia, de la cual tomó más años desprenderme. Sustituí en mi imaginación unos «buenos» por otros, entre los cuales estuvieron los guerrilleros que se inmolaron por la revolución en varios países latinoamericanos. Si bien la Unión Soviética nunca me entusiasmó, llegué a creer que en las sociedades de Europa Oriental había más justicia que en las occidentales. A partir de una visita de un mes, en 1974 China me fascinó debido a la forma de organizar la vida social, en la cual el logro individual requería el logro colectivo. En aquellos años setenta no me enteré de los muchos horrores que estaban detrás de ese escenario y después se conocieron. Todavía en 1978 tomé parte activa en la redacción del proyecto constitucional de la Unidad Democrática Popular.
No puedo ubicar claramente cuándo se empezó a desgarrar el velo de esa segunda inocencia y a desdibujarse la esperanza que había acunado. Quizá fue al conocer lo ocurrido en la URSS durante los años de Stalin, la invasión soviética a Checoslovaquia, la ocupación de Afganistán y las atrocidades del régimen polpotiano en Camboya. O acaso ocurrió más tarde, cuando constaté directamente entre los dirigentes de «la nueva izquierda» nuestra que el estalinismo no era asunto del pasado, sino que era una pesadilla actuante en cada partido marxista-leninista. Esto es, que en las izquierdas se daban tanto la conducción autoritaria como las prácticas antidemocráticas, reproduciéndose así los viejos vicios y las tradicionales corruptelas de los sectores dominantes del país. Deduje entonces que, en caso de llegar al poder estos actores, el orden de la sociedad no cambiaría tan profundamente como yo había decidido creer.
Vine entonces a entender que el bien y el mal son categorías válidas pero que no corresponden a posiciones políticas, y que las diferencias entre derechas e izquierdas no son esencialmente morales. Que, al fin y al cabo, esta misma sociedad que me generaba rechazo era la que había producido su propia izquierda. Hasta ahora me sonrojo por haberme tomado tanto tiempo para arribar a esta constatación.
Debo consignar un atenuante: al tiempo que compartí las preocupaciones y denuncias levantadas desde la izquierda, siempre me resultaron inaceptables, de una parte, la desatención de los temas distintos al poder y las relaciones capital-trabajo, y de otra, el culto a los textos del marxismo-leninismo, la práctica del «centralismo democrático» y la sumisión al jefe del partido o la fracción. Luego de ver de cerca esa dinámica, con ocasión de mi paso por el semanario Marka, mi decepción se consumó con la ruptura del frente izquierdista Alianza Revolucionaria de Izquierda-ARI, en 1980, que me convenció del peso de las ambiciones personales, en los hechos mucho mayor que el asignado a ideas y programas.
Desde entonces no me considero en la izquierda, pero tampoco en la derecha. Hablo, pues, desde un terreno que es solo el de mis propias convicciones, acaso más morales que políticas. Mantengo inalterado mi interés por los asuntos económicos y sociales que las izquierdas levantan, pero padezco un agudo escepticismo acerca de la posibilidad de que sean encarados exitosamente por ellas.
Las reflexiones que este libro elabora tienen, pues, un sesgo personal —conforme se trasluce en varios pasajes—, que es el de la decepción acerca de la izquierda política. En el caso peruano esa decepción resulta especialmente justificada porque las izquierdas dejaron pasar una oportunidad excepcional y despilfarraron en unos años un capital político relativamente importante. A su progresiva irrelevancia contribuyeron dos grupos subversivos cuyos intentos, en definitiva, desacreditaron duraderamente la posibilidad de éxito político para quien enarbolase banderas de izquierda y entonces fuese apodado como «terruco». Después del colapso sufrido en 1990, los grupos de izquierda se orientaron, algo aturdidos, a entregarse al líder ocasional —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo u Ollanta Humala—, a quien imaginaron como adversario de la derecha y el neoliberalismo, y, como ha apuntado Alberto Vergara, este propósito les ha hecho cambiar de lealtades en cada circunstancia electoral.
En esa trayectoria, las izquierdas produjeron dos hipos electorales; el primero llevó en 2010 a Susana Villarán a la alcaldía de Lima con el 38,4% de los votos emitidos y el segundo confió al Frente Amplio en 2016 veinte escaños de los 130 en disputa en el Congreso, mientras su candidata presidencial, Verónika Mendoza, obtenía 15,35% de los votos emitidos. Que en el año siguiente la bancada de izquierda se dividiera recordó, a quien se hubiera ilusionado con la cosecha de votos, que resulta más que difícil alterar las prácticas conducentes al declive de la izquierda. Como ha anotado Alberto Adrianzén (2017), «tras una participación que despertó expectativas en las elecciones de 2016, hemos vuelto ‘a la normalidad’, es decir a su fragmentación y a una incapacidad, que por momentos aparece como endémica, de conducir los destinos del país y de representar al pueblo peruano» (p. 39). Albergada en las listas de Unión por el Perú en 1995, en las de Perú Posible en 2001 o en las del Partido Nacionalista de Ollanta Humala en 2011, firmemente transmutada en antifujimorismo durante los últimos 25 años, la nueva izquierda es en la escena un simple actor de reparto que tuvo y desperdició la oportunidad de ser mucho más de lo que ha sido.
En las elecciones de 2021 los restos del naufragio se congregaron en torno a la candidatura de Verónika Mendoza. El resultado electoral confirmó la decadencia de esa nueva izquierda —y, si no anuncian el final de su permanencia en la escena política, sellan su irrelevancia—, al haber obtenido su candidata apenas 6,43% de los votos emitidos en la primera vuelta electoral; esto es, menos de la mitad de los que cosechó cinco años antes. En reemplazo de esa izquierda en declinación ha surgido una izquierda iliberal que, representada por Pedro Castillo, en esos mismos comicios obtuvo dos veces y media más votos (15,6%) que la candidata de la envejecida nueva izquierda. Castillo se impuso en la segunda vuelta, convirtiéndose en el primer presidente elegido como representante de «los de abajo», en doscientos años de república.
Aunque Pedro Castillo reclama cierta distancia con el partido que lo postuló como candidato presidencial, el programa de Perú Libre y los gestos de su líder, Vladimir Cerrón, son los de una izquierda más bien reaccionaria. De allí que sostenga que tanto el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de los herederos de la dinastía de los Castro en Cuba son regímenes democráticos; manifieste su xenofobia contra el millón de venezolanos que han buscado refugio en el país y su homofobia al pronunciarse en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo; proponga como modelo la «justicia rondera» que reparte chicotazos sin juicio; y sea contraria tanto al aborto como a que la perspectiva igualitaria de géneros se introduzca en las políticas públicas. Probablemente su acogida en el electorado —que otorgó a Castillo el primer lugar tanto en abril como en junio de 2021— se explique, cuando menos en parte, por la sintonía de tal enfoque con el conservadurismo autoritario de buena parte de la ciudadanía peruana que, hay que recordarlo, a lo largo del último medio siglo proporcionó cierto apoyo —minoritario pero no despreciable— a Sendero Luminoso en la década de 1980, escogió a Alberto Fujimori en 1990 y respaldó su autogolpe en 1992, y eligió a Ollanta Humala en 2011, creyendo ver en él al militar de mano dura que pondría orden en el país. El otro factor de peso en la preferencia mayoritaria por Castillo está en él mismo, un maestro rural, provinciano de la sierra, con el cual una buena parte de los peruanos puede identificarse.
Sin embargo, en ningún caso el éxito del candidato de izquierda triunfante en 2021 tiene eslabones de enlace con la nueva izquierda que en la década de 1980 alcanzó logros pero, en definitiva, fracasó. Esa otra izquierda —que en las elecciones de 2021 llevó planteamientos muy distintos a los de Castillo y volvió a ser derrotada— se acercó a este en la segunda vuelta, desde su capacidad de proveerle capacidades técnicas que el candidato triunfante requería para gobernar el país. Antes de cumplirse el primer año de gobierno puede anticiparse que, una vez más, la nueva izquierda ha hecho una apuesta equivocada.
Hay mucho de experiencia propia en este texto. No creo que pueda llamarse dolorosa a esa experiencia, pero sí ha sido aleccionadora. Lo que fue de veras doloroso —y lo sigue siendo— es contemplar cómo las ilusiones de transformación de esta sociedad que vivimos en mi generación han acabado disolviéndose en las más pobres y chatas desembocaduras políticas: los varios partidos de la izquierda marxista. En esas izquierdas el esquematismo libresco —cuando no panfletario—, su desvinculación de la realidad, su distancia con las expectativas concretas del pueblo y sus inaplazables luchas intestinas han sido las principales razones que explican tanto su auge, deslumbrante pero históricamente pasajero, como su impresionante fracaso, según desarrolla este libro.
En la preparación del volumen se ha tomado como base ideas originalmente expuestas en algunos textos que fueron publicados principalmente en diversos medios peruanos. Esas ideas han sido contrastadas con las reflexiones de los autores que han trabajado el tema en los últimos años y enriquecidas con los testimonios de protagonistas en la izquierda que han sido tomados principalmente de entrevistas recogidas en Adrianzén (2011) y Pásara (2017).
Organizado el contenido temáticamente, se presenta en cuatro partes. La primera es una ubicación de la nueva izquierda peruana que se interesa por sus principales rasgos. La segunda consiste en un análisis del posicionamiento de la izquierda legal frente a la subversión, que abarca tanto el discurso formal de sus diversos grupos durante la década de 1980, como los testimonios brindados posteriormente por sus dirigentes y actores. La tercera discute si esa izquierda contribuyó o no a renovar el régimen democrático en el país. Finalmente, la última parte presenta la experiencia de militar en la izquierda en las voces de un conjunto de sus protagonistas. De este modo se busca que el lector se asome a la década en la que las izquierdas ganaron importancia en el país y se acerque a las claves de su colapso.
Cabe reconocer los varios apoyos encontrados en la preparación de este libro. En la búsqueda bibliográfica recibí aportes de José Luis Rénique y Guillermo Rochabrún. Como lectores críticos de los primeros borradores conté con la generosidad de José Alvarado, Fernando Eguren y Martín Tanaka. En las transcripciones tuve el eficiente trabajo de Carolina Vásquez. Nena Delpino, además de proponerme abordar el tema de este libro, leyó con minuciosa paciencia los originales y me ayudó a mejorarlos.
Luis Pásara
I. La tentación radical
Cuando era niño, un taxista —que entonces se denominaba «chofer de plaza»— me impresionó con la opinión que, en diálogo con mi padre sobre la situación política del momento, descerrajó de modo concluyente: «Habría que afusilarlos a todos, señor». Muchos años después, un jurista distinguido y respetable me confesó que, como en la escena de Zabriskie Point —la película de Antonioni que ambos habíamos visto—, en ocasiones imaginaba una voladura gigantesca del Palacio de Justicia de Lima como un paso previo a la transformación del sistema judicial. La imagen prefiguraba la demolición institucional que Abimael Guzmán capitaneó muchos años después.
En la imaginación o en la realidad, en el país y en América Latina surge una y otra vez ese tipo de respuesta, que viene del hartazgo acumulado durante mucho tiempo y se vislumbra como la única esperanza: barrer con todo y empezar de nuevo. Son «las ganas de hacer que el mundo estalle», para usar la expresión de Alonso Cueto1. Tratándose del Perú, la tentación radical fue encarnada nítidamente por Sendero Luminoso, pero este movimiento subversivo tuvo diversos antecedentes.
José Luis Rénique ha identificado el fenómeno, lo investiga y ha adelantado algunas publicaciones sobre él (2003; 2004; 2015). Particularmente en Incendiar la pradera…, el lector vislumbra una línea de continuidad que va de Manuel González Prada a Abimael Guzmán. El radicalismo peruano surge de la combinación de «la derrota ante Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) que suscitó una crisis profunda de la ‘patria criolla’» y el rumbo tomado a continuación por élites dirigentes que se situaron «de espaldas a la sierra, a la cultura andina» (2003, p. 21). González Prada es el pensador radical que, a caballo entre el siglo XIX y el XX, ejerció y ejerce todavía una influencia importante en el país. Sus frases lapidarias pasan de generación en generación, y leídas en cualquier momento adquieren una sorprendente vigencia.
La tentación radical visitó a Mariátegui y lo acompañó hasta el final, aunque su herencia oficial fuera un Partido Comunista dócil a Moscú y sus necesidades internacionales. Pero la tentación radical también vivió en el APRA, como tendencia que, hasta la escisión del APRA Rebelde, explotó esporádicamente en rebeliones que no lo fueron solo contra el orden establecido sino también contra la dirección del partido, que finalmente claudicó ante los representantes de ese orden. Los fusilamientos de Chan Chan en respuesta a la revolución de Trujillo en 1932 y el ajusticiamiento de los marineros como sanción al motín del 3 de octubre de 1948 fueron las respuestas del orden establecido ante la insurgencia radical aprista.
La siguiente etapa del radicalismo se desenvolvió a comienzos de la década de 1960 y ofreció varias vías. En el terreno legal se desenvolvieron personajes como Alfonso Benavides Correa, que reclamaba la nacionalización del petróleo, y Héctor Cornejo Chávez, el líder democristiano que en un mitin en la Plaza San Martín levantaba un dedo acusador hacia el exclusivo Club Nacional para denunciar a las míticas «cuarenta familias» de la oligarquía. El también diputado Carlos Malpica publicó en 1965 Los dueños del Perú, que alimentó el radicalismo de varias generaciones.
Otras dos vías se desenvolvieron al margen de la ley. Una fue la del foco guerrillero, patrocinado desde La Habana, idealizado por la nueva trova cubana y la poesía contestataria en toda América Latina, y «teorizado» en ¿Revolución en la revolución?, un divulgado trabajo de Regis Debray (1967), para quien bastaba que un puñado de gentes decididas y armadas se fueran a las montañas para que los campesinos, primero, y luego los pobladores de las ciudades se movilizaran masivamente y en muy corto plazo acabaran con las dictaduras y falsas democracias que apantallaban el dominio de las oligarquías locales. El foco fue encendido efímeramente por grupos que fueron aniquilados por las fuerzas armadas en Brasil, Argentina, Uruguay y Perú. La otra vía, liderada por el trotskista Hugo Blanco, organizó sindicatos campesinos que en Cusco dieron comienzo al derribo del orden latifundista.
Como explica Gustavo Espinoza, «La Revolución Cubana apareció perfilando un movimiento victorioso, pero al mismo tiempo renovador, renovador en juventud pero también en ideas, pensamientos y procedimientos. Allí influyó mucho en esos segmentos juveniles, donde pudo ganar fácilmente simpatías y adhesiones» (Adrianzén, 2011, pp. 293-294). Rolando Breña acentúa en ese marco el peso del foquismo: «En la juventud de esa época se respiraba un aire insurreccionista [sic] por la influencia del triunfo de la revolución cubana, es por eso que se quisieron trasladar las tesis guevaristas» (p. 259).
La Revolución cubana inflamó la imaginación de muchos —tanto ex militantes del Partido Comunista o del Partido Aprista, como independientes— en dirección a la «toma del cielo por asalto» para construir una sociedad distinta, de la que se desterrara el hambre y en la que salud y educación estuvieran al alcance de todos, que fueron los rasgos de Cuba que encandilaron a quienes en América Latina soñaban con un cambio. Después se vino a conocer la otra cara de la luna: la dependencia de la Unión Soviética y la adopción de un modelo político autoritario con férreo control sobre la población, sin competencia política —como en todos los países del bloque soviético— y, por supuesto, sin oposición tolerada.
Pero eso aún no era visible a comienzos de los años sesenta y la revolución cubana pudo sembrar ilusión también en el Perú. De allí surgieron las varias guerrillas de esa década. Entre los tentados estuvieron jóvenes poetas como Javier Heraud y políticos desengañados del juego tradicional, como Luis de la Puente. Creyeron que esa opción radical no solo era indispensable sino, además, posible. Y pagaron ese ensueño con su vida.
No obstante, la ilusión de tomar el cielo por asalto y la imagen épica del guerrillero permanecieron en la izquierda revolucionaria y acaso nublaron su análisis de la realidad concreta, de circunstancias y posibilidades. El precio de comprometerse personalmente con la ilusión fue el que pagaron tantos —nadie podrá saber con exactitud cuántos— militantes de Sendero Luminoso y el MRTA, durante los años ochenta. En particular, la ira radical se expresó en la furia destructora de Sendero que, desde una crítica frontal al foquismo de inspiración cubana, pretendía arrasar literalmente hasta los cimientos toda traza de presencia estatal bajo la consigna de «Barrer lo viejo para que nazca lo nuevo».
En la historia nacional puede reconocerse, pues, una tendencia que reaparece cíclicamente y cree necesario «tirar del mantel». Una y otra vez, la tentación radical ha sido derrotada bárbaramente, pero años después vuelve a surgir.
La tentación radical puede expresarse de muchas formas. Y lo hace porque se encuentra domiciliada en el Perú. Un pariente me sorprendió, a fines de 2005, en Lima. Siendo un hombre de negocios, se ha caracterizado en su vida por ser una persona lúcidamente conservadora. De allí mi estupor cuando me confesó que iría de buenas ganas a votar entonces, para hacerlo por Ollanta Humala. Quedé de una pieza y le pedí que se explicara. Me dijo entonces que le entusiasmaba que Humala hablara de fusilar gente, aunque él mismo pudiera ser uno de los fusilados. Quería así expresar, en el voto, la indignación que nace de una decepción profundamente arraigada en muchos peruanos.
¿Decepción de qué? Fácilmente podría responderse: «de los políticos». Probablemente el asunto tenga raíces bastante más hondas, en la constatación de ese enorme espacio entre el país que pudo ser y el que realmente fue. Que la guerra con Chile esté presente en el Perú de hoy, de maneras tanto explícitas como implícitas, es un signo que apunta a un eslabón clave de esa larga frustración nacional que el recurso al radicalismo busca resolver.
Ese radicalismo fue exacerbado a lo largo de la historia por el mantenimiento de un orden social de escandalosa injusticia, en términos de pobreza y de discriminación. Un orden que gobernaba indolentemente tanto la hacienda o la mina como el Estado. Que hacía gala, con desfachatez, de su disponibilidad al capital y al gobierno estadounidenses. Que, amparado por policía y fuerzas armadas, dormía tranquilo, pese a encontrarse rodeado de una pobreza muy extendida, a la cual se consideraba como un hecho natural frente al cual poco cabía hacer salvo resignarse, como a la voluntad de Dios, según aleccionaban curas y monjas a los futuros herederos del poder. Que, en fin, justificaba en argumentos racistas el disfrute de los menos y la opresión de los más: indios, cholos y negros a quienes se trataba con desprecio.
A fines de los años sesenta, un intento importante de alterar ese orden fue el que encabezó Velasco Alvarado; un radicalismo que aunque se basaba en el poder de las armas usó un mínimo de violencia. Para sorpresa general, en 1968 los militares tomaron las banderas de cambio radical que el APRA había arriado para pactar con Odría y que Fernando Belaunde había decidido olvidar, perdido entre sus maquetas. También ese intento fracasó y se mantuvo así en el país esa infinita capacidad de generar «historias sublevantes», para usar la expresión de Julio Ramón Ribeyro, que alimentan nuevos radicalismos.
Se echó mano a la imaginación cuando se fantaseaba con que el cambio era posible si mediara un baño de sangre depurador. Ciertamente, esa no era una propuesta política sino, más bien, un brutal recurso alegórico para llamar a una refundación sobre la base de la aniquilación de lo existente. En ese sentido, los fusilamientos son una metáfora que solo Abimael Guzmán decidió entender literalmente hasta consumar una bárbara equivocación. Cuántas veces se ha repetido en voz baja aquel lamento: «Si Sendero no hubiera matado a gente inocente…», que no recusa a la subversión sino que le reprocha un despliegue inmoderado y absurdo de violencia. Y, sin duda, pese a sus atrocidades, el intento logró reclutar a miles de peruanos —cuando menos transitoriamente— para colaborar en la refundación de la nación según un esquema polpotiano de perfil apocalíptico2.
Desde diversos grupos de la izquierda de los años setenta, hubo muchos que se limitaron a predicar la violencia sin llevarla a cabo. Pero, al identificarse revolución y violencia, quizá se nutrió esa capa básica de radicalismo que, luego de que las reformas neoliberales no resolvieran algunos de los problemas profundos del país —como la desigualdad o la discriminación—, parece reverdecer de cuando en cuando, incluso en circunstancias en que las organizaciones de la izquierda han perdido vigencia.
El boom de las izquierdas
El país venía de la breve experiencia de la guerrilla de Heraud en 1962 y luego, la de De la Puente y Béjar en 1965, pero en los cafés universitarios la ilusión guevarista del foco guerrillero distaba mucho de ser cuestionada3. A partir de 1968, el gobierno militar encabezado por el general Velasco impuso un conjunto de transformaciones radicales —incluida una drástica reforma agraria—, que eran precisamente aquellas que los grupos civiles opositores del viejo orden no habían podido llevar a cabo. La respuesta a ese desafío reformista del gobierno militar es la nueva izquierda que es materia de este libro.
Los diversos grupos que integraban la izquierda, salvo el Partido Comunista Peruano, se habían criado en las universidades, en una suerte de invernadero radicalizado en ausencia de liderazgo intelectual de los sectores dirigentes del país (Gálvez, 2012; p. 19). La universidad fue el lugar de encuentro de los estudiantes con el marxismo-leninismo que se dictaba en cursos que formaban parte de los planes de estudios de diversas profesiones y con los partidos de la nueva izquierda (Trelles, 2019, pp. 175, 182). Pero el capítulo de la historia nacional abierto en 1968 permitió a esos jóvenes salir a encontrarse con el país.
Búsqueda y encuentro son referidos por José, un estudiante sanmarquino radicalizado que decidió establecerse en Villa El Salvador para entablar relación con sus pobladores: «…iba a las asambleas del grupo, de la manzana, del grupo, iba subiendo… iba a imbuirme de los recuerdos que tenían, a tratar de tener su mismo lenguaje, de mimetizarme mejor dicho ¿no? para que me puedan escuchar, y luego habían [obras comunales] todos los fines de semana… [De esta forma] adquirí mi derecho a hablar, a ser escuchado»4 (Trelles, 2019, p. 199).
Al comenzar el gobierno militar las izquierdas contaban con cierto número de cuadros en la universidad y algunos sectores sindicales, como el de bancarios. Los varios grupos —enfrascados y enfrentados en una discusión de resonancia teológica acerca del «carácter del gobierno militar»—, según Rochabrún (2007), «trataron de impedir que las clases populares quedasen atraídas por la retórica de los generales» y «buscaron demostrar que tales políticas eran reaccionarias o eran un engaño, o no eran lo suficientemente revolucionarias. En cualquier caso, los mayores esfuerzos de la izquierda consistieron en tratar de diferenciarse del Gobierno Militar». No obstante, precisa el autor, «la izquierda y el reformismo militar transitaban por rutas que en gran medida se superponían, y sus enfrentamientos se explican más por la competencia política que por diferencias ideológicas» (pp. 385, 386). Las dificultades así planteadas a la identidad de esa izquierda también han sido señaladas por Gloria Helfer: «Velasco le quita una parte del discurso a la izquierda y luego Sendero Luminoso le quita otra» (Adrianzén, 2011, p. 351).
El reconocimiento de Ricardo Letts es explícito: «El velasquismo fue democratizador. A pesar de ser en términos estrictos de la democracia burguesa una dictadura militar, fue también una expansión de la democracia: sindical, campesina, de las organizaciones populares diversas y, al final, ya con Morales Bermúdez, del voto analfabeto» (Adrianzén, 2011, p. 374). Coincide Alfredo Filomeno: «el gobierno de Velasco contribuye a la izquierda con el fortalecimiento de nuevos sujetos sociales: los pobladores, los campesinos organizados, los comuneros industriales, las comunidades industriales» (Adrianzén, 2011, p. 319).
En gran parte, la constitución, expansión e importancia de la Nueva Izquierda se explica por el velasquismo; este crea procesos y fortalece actores que darían solidez a la izquierda peruana.
Osmar Gonzales
En ese paisaje, zarandeado por las reformas del gobierno militar, los minipartidos marxistas tuvieron la intuición de aquello que —en una canción que ha dejado de ser escuchada— Chabuca Granda llamó «patria en barbecho»: una sociedad en rápida transformación. Y a ella lanzaron sus cuadros políticos, para sembrar el desencanto respecto a las expectativas generadas por las reformas velasquistas y cosechar políticamente de él. Es decir que «en gran parte, la constitución, expansión e importancia de la Nueva Izquierda se explica por el velasquismo; este crea procesos y fortalece actores que darían solidez a la izquierda peruana» (Gonzales, 2011, p. 26).
Alberto Flores Galindo reconoció en 1984 que «Velasco resulta, en efecto, imprescindible para entender a la izquierda», pero puso el acento en que la izquierda pudo encontrarse «con las masas en la lucha contra el régimen militar» (Flores Galindo, 2007, VI, p. 76). Ese encuentro se produjo en la discrepancia entre el discurso velasquista y su práctica, en el espacio surgido entre los objetivos declarados por los militares y la insuficiencia de sus logros. Pero, además de que las reformas del velasquismo pusieron en cuestión el orden oligárquico, apuntó Flores Galindo, esos cambios «levantaron el tabú acerca de temas como el socialismo, la planificación y el acceso a la literatura marxista» (Caretas, 26 de setiembre de 1988).
La izquierda vino a tomar la posta de la promesa de una sociedad distinta, que Velasco anunció pero no pudo llevar a término5. En esa tarea, «La fe en la revolución fue un elemento cohesionador de los partidos de la nueva izquierda» (Gonzales, 1994, p. 153). En la labor preparatoria de la revolución, el trabajo fue variado, intenso y de alto rendimiento. Las disputas por los escenarios universitarios pasaron a ser secundarias. Los militantes casi abandonaron el proselitismo en la universidad, para ir al sindicato y a la barriada. Algunos profesionales se mudaron a urbanizaciones populares. A caballo entre la noción leninista de partido y la concepción cristiana de su accionar como levadura de la humanidad, estas vanguardias buscaban así hacerse fermento en la tierra popular.
Las izquierdas promovieron y acompañaron reivindicaciones y demandas organizadas desde comienzos de la década del setenta. Donde había un problema por resolver llegaba un activista que, al tiempo que buscaba concientizar a los afectados respecto a las causas últimas del conflicto, proponía alguna vía concreta para encarar su resolución. Estas incursiones partidarias se tecnificaron luego, cuando profesionales de esta misma orientación política llegaron mediante los centros e institutos de promoción a sindicatos, cooperativas agrarias y organizaciones barriales para conducir las demandas sociales hacia el encuadramiento político. Tributarios de su extracción de clase media, los pequeños partidos marxistas no se desarrollaron institucional y orgánicamente propiamente como partidos, pero se hicieron socialmente presentes, ganaron influencia y afincaron lealtades tanto en los medios populares como en los sectores más educados. Acerca del clima existente en los años setenta, Jorge Basadre observó que la izquierda estaba ganando terreno en el periodismo, en el ámbito docente universitario y en otros sectores, incluyendo el teatro, así como en las nuevas generaciones, hasta el punto de que «hoy está de moda simular que se pertenece a sus huestes» (Marka, 6 de noviembre de 1975). La reflexión y la discusión políticas estaban en manos de las izquierdas.
Pero los posicionamientos eran alcanzados —y perdidos— en un enfrentamiento que en buena medida se daba entre los diferentes grupos izquierdistas: «las luchas más enconadas se producían entre los propios partidos de izquierda por el control de los movimientos sindicales y sociales», según una «relación instrumental que establecían los partidos con los sindicatos y otras organizaciones sociales, imponiéndoles el rol de voceros indirectos de organizaciones semiclandestinas» (Diez Canseco, 2011, p. 117). Eran combates internos en la izquierda, librados mientras permanentemente se proclamaba el objetivo de «acumular fuerzas» que las propias prácticas impedían alcanzar.
Tales luchas estaban enmarcadas por la creencia en que la revolución era no solo inevitable sino inminente. Una militante de la nueva izquierda escribió acerca de sus primeras experiencias en el partido: «Me informan sobre los resultados de una encuesta que hace algunas semanas se hizo entre los militantes y simpatizantes. La pregunta central es cuándo creen que comenzará la revolución en el Perú. Los más pesimistas hablan de dos años. Muchos creen que será en algunos meses» (Martínez, 1997, p. 113). Ese era el clima en el que en los años setenta la izquierda vivía pendiente de la inmediata configuración de una «situación revolucionaria».
No obstante, con una mirada crítica, Guillermo Rochabrún observa que
El Gobierno Militar agotó el pensamiento de la izquierda peruana, puesto que ambos se movían dentro de los marcos del mismo paradigma: desarrollo del país a través del modelo de las sociedades industriales y sus fuerzas productivas. Los marxistas emplearon otro lenguaje, agregaban el papel del proletariado y el campesinado, aunque igualaban el socialismo con el control estatal de la economía. Pero su afinidad con el Gobierno Militar lo revelan no solamente sus esfuerzos por distinguirse de él, sino que cuando las reformas empezaron a ser frenadas o desmanteladas, la izquierda no pudo hacer sino defenderlas, siguiendo y canalizando las movilizaciones populares (Rochabrún, 2007, p. 386).
En efecto, así fue como en 1982, cuando el gobierno de Fernando Belaunde hizo cambios legales para apuntillar la institución de la comunidad industrial diseñada por el velasquismo con el fin de armonizar intereses de empresarios y trabajadores, la izquierda —que durante años denunció la «trampa» de la conciliación de clases— optó por defender a la comunidad industrial. Con el paso del tiempo, diversos líderes de izquierda vinieron a reconocer en el gobierno de Velasco «el mejor gobierno del Perú». En palabras de Hugo Blanco, dirigente izquierdista que ha llegado a formular una suerte de arrepentimiento: «Creo que fuimos demasiado duros con el gobierno de Velasco […] nosotros [los trotskistas] también fuimos sectarios, pero levemente, no comparábamos a Velasco con el fascismo» (Adrianzén, 2011, pp. 249, 251). Desde otra tienda política, Olmedo Auris vino a reconocer que «la presencia de Velasco Alvarado, a muchos años de aquel Gobierno, ha sido positiva […] Sin embargo, eso no fue entendido […] hemos sido sumamente sectarios y prejuiciosos al pensar que los cambios que necesita el país tiene que hacerlos tu partido» (p. 216).
Con el gobierno militar no llegó, pues, la revolución, pero sí el trabajo de agitación que, realizado por las izquierdas en la década de los años setenta, fue de siembra. «En 1978, con el ocaso de la dictadura militar, el encuentro entre la izquierda y las masas parecía natural: resultado de una labor sindical que, aunque sectaria, había sido tenaz y constante» (Flores Galindo, 2007, VI, p. 30). Ese año, la convocatoria a una asamblea constituyente llevó a esa izquierda al juego político institucional en pos de un lugar en aquello que Abimael Guzmán despreciaba como el «establo parlamentario», expresión que se prestó de Lenin.
El tiempo de cosecha empezó, pues, para la izquierda en las elecciones para la Asamblea Constituyente, a través de los votos de una cuarta parte del electorado. Dada la reciente instauración del voto preferencial, aparecieron como líderes Hugo Blanco Galdós (FOCEP) que recibió 286 285 votos preferenciales; Leonidas Rodríguez Figueroa (PSR) con 169 872; Jorge del Prado Chávez (PCP) con 150 980; y Víctor Cuadros Paredes (UDP) con 35 245 (La Prensa, 16 de julio de 1978). Estos cuatro grupos sumaron 1 125 286 votos por las izquierdas, de un total de 4 172 962 votos emitidos.
Letts recuerda que «En la Asamblea Constituyente, solo Malpica, Ledesma y algún otro tenían experiencia previa en estos espacios de la democracia de nuestra usanza» (Adrianzén, 2011, p. 378). Pero no se consideró que esto fuera una limitación, porque entonces la nueva izquierda se sintió depositaria de una voluntad revolucionaria que, más bien, era una inmensa rabia social acumulada históricamente y precipitada por el gobierno de Morales Bermúdez, gobierno que, como muchos de los que ha sufrido el país, ejecutó políticas que no tenían entre sus objetivos el de combatir los arraigados males padecidos por las mayorías. La rabia adquirió empuje ante el sentimiento de impotencia popular para enmendar esa conducción impuesta a golpe de toque de queda. Esa rabia de corte coyuntural se sumó a esa otra «rabia acumulada por injusticias seculares, negativa radical a hacerse cómplice de determinadas formas de organizar el poder y distribuir la riqueza» (Gálvez, 2012, p. 66). De esa rabia acopiada habría de beneficiarse, algunos años después, la subversión6.
Durante las elecciones siguientes a la de 1978, los frutos cosechados por la izquierda llegaron a sumar casi un tercio de la ciudadanía y el principal beneficiario fue Alfonso Barrantes, elegido alcalde de Lima en 1983. Al tiempo que el elector daba a los partidos izquierdistas —reunidos en el frente Izquierda Unida (IU) desde los comicios municipales de 1980— la oportunidad de demostrar su compromiso con la construcción de un país distinto, la izquierda interpretó que el pueblo peruano caminaba hacia la opción socialista.
IU había nacido el 12 de setiembre de 1980, integrada por ocho organizaciones de izquierda: Partido Comunista Peruano, Partido Comunista del Perú-Patria Roja, Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), Movimiento de Izquierda Revolucionaria-UDP, Partido Comunista Revolucionario-Clase Obrera, Partido Socialista Revolucionario, Vanguardia Revolucionaria-Proletario Comunista y Vanguardia Revolucionaria-UDP. En las elecciones generales de 1985 Alfonso Barrantes ocupó el segundo lugar de las preferencias mientras quince senadores de izquierda se situaron entre los sesenta escaños del Senado y en la Cámara de Diputados, donde en el conjunto de 180 miembros hallaron lugar otros 48 representantes de izquierda.
Terreno fértil para el marxismo
Tiene sentido preguntarse por qué «El desarrollo de la izquierda peruana […] ha estado marcado por un horizonte específico: el marxismo-leninismo» (Adrianzén, 2011, p. 46). O, planteado de otro modo, por qué en la década de los años ochenta, cuando la influencia del marxismo en el mundo había entrado en declive, se desarrollaba una izquierda legal que, si bien dividida en partidos y grupúsculos de corte leninista, logró capturar entre un cuarto y un tercio del electorado. Y esto mientras los grupos subversivos —sobre todo, Sendero Luminoso— ponían en jaque a un Estado débil que no atinaba a dar otra respuesta que la de matanzas indiscriminadas que probablemente alimentaban la subversión.
Sin lugar a dudas, Carlos Marx fue un hombre genial, sin cuyos aportes no sería posible entender el mundo contemporáneo. Logró, tal como se lo propuso explícitamente, poner de cabeza la interpretación que hasta ese momento la humanidad tenía de su propia marcha. Aunque él sostuvo en varias ocasiones «yo mismo no soy marxista», como rechazo a que su pensamiento se convirtiera en ideología, durante el siglo siguiente al de Marx una parte importante del planeta había construido sociedades en su nombre que, sin duda, no hubieran satisfecho a quien se proclamaba como inspirador de ellas. Quizá no tuvo los discípulos que hubiera querido.
En cualquier caso, el marxismo desarrolló una gran capacidad de atracción. «El marxismo es una ideología esencialmente subversiva (‘Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo’, reza la Tesis XI sobre Feuerbach). Esta vocación hizo del marxismo la expresión de esperanzas y rebeldías populares durante siglo y medio» (Gálvez, 2012, p. 65). Como indica Sanders, citando a Reinhold Niebuhr: «Al ofrecer una interpretación ‘científica’ de la sociedad, [el marxismo] fortifica e intensifica la utopía en su tendencia a colocar a la gente y a los sistemas sociales en las categorías de bueno y malo. Las complejas estructuras de clases sociales, grupos de interés y poderes en competencia en los países latinoamericanos […] son reducidos a la dicotomía de oprimidos y opresores» (Sanders, 1973, p. 170).
No obstante, cuando eclosionaron las izquierdas peruanas, la influencia del marxismo había entrado en proceso de decadencia entre las élites. Y en el norte desarrollado por el capitalismo —para el cual Marx predijo un futuro socialista— no había presencia de Marx sino en el mundo de las ideas, ninguna en la política. Bien es verdad que el panorama era algo distinto en el tercer mundo —sobre el cual Marx casi no escribió, salvo sus reflexiones acerca de lo que denominó el modo de producción asiático y sus despectivos comentarios sobre Simón Bolívar—, donde las categorías marxistas tenían cierta vigencia mediante versiones vulgares de su pensamiento, que completaban folletos de Lenin y Mao. Los católicos radicales que habían leído a Marx estaban arrinconados en la Iglesia ante una ofensiva de los sectores conservadores y el ideólogo de los católicos de izquierda en el Perú, Gustavo Gutiérrez, había sido confinado al silencio. La canción protesta estaba ya de capa caída. Pero en el ámbito social, y especialmente, en el político, la influencia del marxismo mantenía vigencia.
Explicar esta aparente paradoja exige mirar a lo ocurrido en el mundo con la prédica revolucionaria. Contrariamente a lo que predijo Marx, su revolución no tuvo lugar en ningún país capitalista avanzado. No lo eran la Unión Soviética ni China, para referirnos a los casos más importantes. Y aquellos países europeos donde se impuso un régimen inspirado en el marxismo, al terminar la Segunda Guerra Mundial ni eran avanzados ni ocurrió en ellos una revolución. Pero Cuba, Vietnam y Etiopía —para citar casos en tres continentes— han sido revoluciones en las cuales una élite inspirada en el pensamiento marxista se ha montado sobre viejas reivindicaciones nacionales de tipo anticolonial o antiimperialista. Esto, si miramos a los casos exitosos y no a aquellos —como Brasil o Argentina— donde un marxismo también venido de fuera no pasó del nivel de un sector de élite que llegó hasta la lucha armada, sin entroncarse jamás con reivindicaciones o demandas verdaderamente populares.
El caso peruano fue un terreno abonado, debido a múltiples factores. Aquí una prédica marxista no solo encontró atraso, sino un saldo histórico de cuentas pendientes que no encontraban forma de ser cobradas. Sobre tal fondo histórico, entre fines de la década de 1960 y fines de la década de 1970, en el país terminó de derrumbarse el orden tradicional que venía arrastrando una crisis desde la década de 1940. Culminó entonces un proceso que, mediante migración y educación, amplió de golpe expectativas que inmediatamente después se cerraron para una enorme parte de la población; las posibilidades de acceder al progreso volvieron a alejarse a partir de 1975. A esta contradicción social responden, con matices propios e importantes, tanto los partidos agrupados en IU como el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso.
El éxito del marxismo vuelto ideología revolucionaria no corresponde, pues, de manera simple a la pobreza. Hay países donde se vive en niveles de pobreza peores que los peruanos y, sin embargo, no hay prédica marxista exitosa, ni menos subversión. En América Latina, Haití y el nordeste brasileño son ejemplos clásicos al respecto. Tampoco se trata de un «producto natural», gestado según una fórmula objetiva, la cual nos indicaría que, dados tales y cuales requisitos, la difusión exitosa del marxismo está asegurada. Es algo más complejo.
En el Perú había, y todavía hay, un auditorio social importante para una propuesta radical que: 1) se dirija a los excluidos, a quienes «no tienen nada que perder», como decía una canción guevarista de los años sesenta; 2) interprete de modo simplificado —como lo hacen tanto las sectas religiosas como el marxismo-leninismo— las causas de la situación, mediante un esquema sin claroscuros: el bien está de este lado (en el que estoy yo) y el mal en todos los adversarios; 3) programe barrer el orden existente; no solo este Estado que todos padecemos, sino también la jerarquía social que, bien o mal, defiende; 4) reclame empezar ahora mismo la consiguiente demolición y, para ello, tenga un lugar listo para cada uno de quienes se sientan convocados. En esto último, la propuesta senderista fue atractiva debido a un sentido inmediato y eficaz de la acción, capaz de satisfacer el sueño del cartucho de dinamita propio, expresión de la «cólera postergada» que señaló Flores Galindo.
La gente del sector informal marcaba profunda distancia frente al violentismo por más que emocionalmente se sintieran reivindicados, porque socialmente la gente sentía que estos ‘compañeros’ estaban luchando contra el Estado abusivo, excluyente, explotador.
Guillermo Nolasco
El auditorio disponible pudo ser explorado de dos formas. Una fue la atención a encuestas varias que —no obstante las limitaciones propias de un instrumento de ese tipo para medir asunto tan sensible— indicaban entre un diez y un quince por ciento de encuestados que, de un modo u otro, veían la subversión de los años ochenta con buenos ojos. En proyección sobre la población que entonces tenía el país, se trataba de más de un millón de personas mayores de 15 años. En otra porción poblacional se presentaron sentimientos contradictorios. Guillermo Nolasco atestigua que «la gente del sector informal marcaba profunda distancia frente al violentismo por más que emocionalmente se sintieran reivindicados, porque socialmente la gente sentía que estos ‘compañeros’ estaban luchando contra el Estado abusivo, excluyente, explotador» (Adrianzén, 2011, p. 444).
La otra forma estaba en el diagnóstico de la sociedad peruana misma, encaminado a señalar lo que ella tiene de potencial explosivo. Apretadamente, puede sintetizarse así: un orden económico en el cual la mayoría de la población solo tiene un lugar en actividades de baja productividad que proporcionan muy bajos ingresos; un orden social en el cual el racismo continúa intentando legitimar desigualdades y jerarquías; un orden político a través del cual, en los hechos, no resulta posible cambiar los otros dos órdenes. La resultante fue resumida por Guzmán: «la rebelión se justifica», montando un discurso marxista sobre nuevos y antiguos —pero en todo caso profundos— resentimientos y frustraciones.
En ese paisaje se instaló la izquierda radical desde la década de 1960 y trajo una renovación a la escena política. No obstante, «cuando este movimiento renovador intentó ser pensamiento político, se pasmó. Fue prisionero de la ideología» (Adrianzén, 2011, p. 52). Alberto Gálvez lo ha expresado claramente: «Cuando miro aquel tiempo, constato lo poco que conocía el Perú, su historia y su cultura. Sin embargo, lo peor es que aprehender su singularidad no me parecía particularmente significativo, pues al fin y al cabo lo que guiaba ‘el proceso inmanente de la historia’ era la lucha de clases» (Gálvez, 2009, p. 59). En palabras de Rosa Mavila:
Yo no había leído sobre historia social ni realidad política peruana en esos tiempos, yo me nutro de realidad nacional posteriormente, pero en esa época dominábamos los debates de Lenin con Trotski, los que se producían en la China de Mao y el maoísmo, los de Rosa Luxemburgo con otros teóricos de la Internacional, es decir nuestra formación ideológica fue de cara a los procesos socialistas, marxistas leninistas o maoístas; no estábamos pensando en peruanizar el Perú, el acercamiento a Mariátegui es posterior, e incluso, yo siento que ese acercamiento fue dogmático (Adrianzén, 2011, p. 400).
En ese embelesamiento ideológico, la izquierda quedó envuelta por «las imágenes de otras revoluciones, particularmente de la china y de la cubana» (Adrianzén, 2011, p. 52). Por esa vía se puso de manifiesto que «el marxismo tras la muerte de Stalin, la ruptura chino-soviética y la revolución cubana, era una hidra de muchas cabezas» (Gálvez, 2012, p. 17). La hipoteca del «internacionalismo proletario», dividido según los varios focos del movimiento comunista en el mundo, fue una pesada carga en varios de los principales partidos, singularmente en el Partido Comunista Peruano, en las varias ramas del Partido Comunista del Perú y en las diferentes expresiones del trotskismo local7. Mientras los miles de votantes de izquierda en el Perú, en nombre de los cuales hablaban los partidos, eran ajenos tanto a las diferencias entre Moscú y Pekín, como a los enfrentamientos entre ingleses y franceses en la internacional trotskista, varios de las «corresponsalías» locales de esos centros de emisión dependían de sus dictados de «línea correcta». Lo lamentó, con sinceridad pero muchos años después, Rolando Breña, dirigente del PC del P-Patria Roja, partido afín a Pekín: «Los problemas internacionales tuvieron, diría yo, demasiada participación, de tal manera que nosotros analizábamos el país de acuerdo a las interpretaciones del partido o del país que tomamos como modelo» (p. 258).
La transferencia ideológica esterilizó, en los países dependientes, el proceso de producción social de las ideas. Las izquierdas locales, contrariamente a lo que buscaba Mariátegui, dejaron de pensar la realidad nacional, «se prestaron» conceptos e interpretaciones generadas para China, Albania o Cuba y se enfrascaron en interminables debates, no sobre los problemas del país sino en torno a las posiciones de los otros grupos de izquierda, a los cuales situaban como sus más peligrosos competidores. Dejaron así de aspirar a un pensamiento original acerca de la propia sociedad y optaron por el seguidismo, admitiendo de la realidad concreta solo aquellas evidencias que parecían asimilarla a situaciones similares, ya enfrentadas, analizadas y resueltas por alguno de los clásicos marxistas o en experiencias muy distintas a la nacional.
El internacionalismo así enviciado fue posible por la falta de profundidad en la penetración popular de las izquierdas. En particular, su «inserción en el mundo andino fue más bien precaria; ningún dirigente hablaba quechua […]. Los lazos con las poblaciones andinas fueron débiles» (Gálvez, 2009, p. 62). Un mejor enraizamiento en la problemática nacional concreta hubiera opuesto cierta resistencia a ese girar al compás de nociones y conflictos socialistas de fuera. Pero, al mismo tiempo, ese descentramiento les impidió insertarse mejor en lo nacional: todas esas cuestiones y discusiones que atomizaron y enfrentaron a los grupos de izquierda locales eran incomprensibles para el pueblo peruano de carne y hueso.
Paralelamente, el marxismo que los grupos de izquierda profesaron, como si de una confesión religiosa se tratara, resultó esclerotizado en textos plagados de citas de Marx, Lenin y Mao. Sendero Luminoso llevó esta tendencia hasta el extremo, pero la mayoría de grupos se inscribieron en ella, convencidos por un marxismo simplificado —que a menudo no llegaba a leer a Marx sino que se satisfacía con la difundida versión de manual ofrecida por Marta Harnecker— de que estaban situados «del lado de la historia». Según admitiera un líder de Izquierda Unida, en ese frente varios partidos «mantenían visiones del país y de las clases y fuerzas sociales desfasadas de la realidad. Y sustituían con el dogmatismo el análisis concreto de la realidad concreta» (Diez Canseco, 2011, p. 159).
Olmedo Auris, dirigente del PC del P-Patria Roja, ilustra este fenómeno a propósito de la posición adoptada por sectores de la izquierda frente al gobierno militar: «En líneas generales primó el dogmatismo alejado de la realidad o las lecturas empíricas, y mecánicamente se quiso trasladar a nuestro país las experiencias de la revolución bolchevique o la china. Eso te revela el tipo de izquierda que éramos, dogmáticos, sectarios, excluyentes, prejuiciosos, etcétera» (Adrianzén, 2011, p. 216). Concluye Alberto Gálvez: «A nuestra generación el marxismo le llegó en recetarios ideológicos preestablecidos […] Era desde la ideología que asumíamos una postura frente a la realidad y había que mutilar o acomodar aquellos elementos que no encajaban en nuestras ideas»; de allí que pertenecer a la izquierda era «una militancia partidaria que esterilizaba el pensamiento» (Gálvez, 2012, p. 24).
La tesis marxista que sostuvo la inevitabilidad histórica del socialismo, en particular, resultó muy dañina. Asumir que mecánica e inevitablemente la sociedad se encamina a ese destino, convirtiendo la tesis en una creencia de sabor religioso, hizo descuidar la preocupación por estrategia y táctica. Si el socialismo nos espera a los pueblos de todos modos —tal como los cristianos confían en el advenimiento del reino de los cielos—, no importa mucho lo que hagamos ahora ni el camino que tomemos; ni siquiera los errores en que incurran los militantes, «pobres pecadores». Esa confianza ingenua e infundada propicia, y absuelve, cualquier estropicio que el partido ocasione. Tal izquierda no percibe suficientemente que de lo que haga ahora depende ese futuro socialista al que aspira. Y no parece dispuesta a aprender que las oportunidades que no se sabe usar, se pierden.
Respaldarse en el marxismo otorgó a los líderes de izquierda una seguridad inatacable. En palabras de Olmedo Auris: