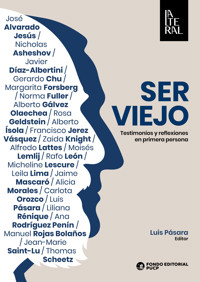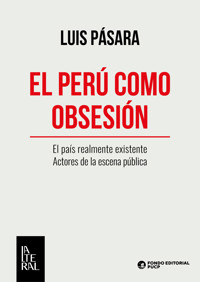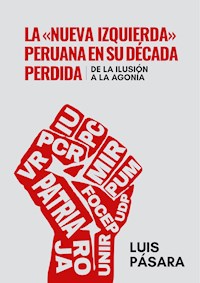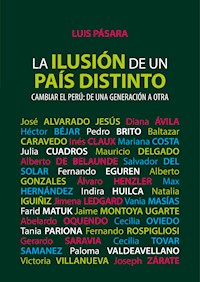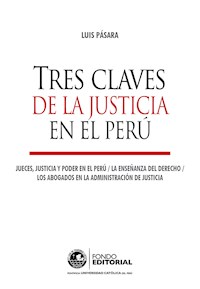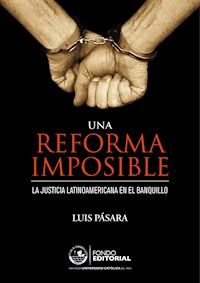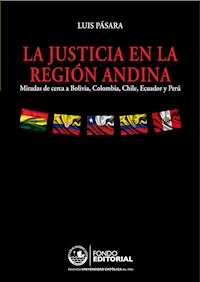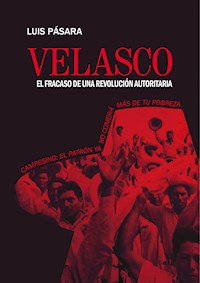13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Luis Pásara es un reconocido abogado peruano que emigró en los años ochenta, pero que desde entonces vuelve al Perú periódicamente y siempre está al día con lo que sucede en él. Según Pásara este ir y venir no es suficiente para tener un buen conocimiento sobre el país, pero sí alcanza para formarse imágenes que seguramente padecen de desaciertos y errores. Por ello, decidió llevar a cabo la tarea de (re)conocer al Perú conversando con veinticinco personalidades de distinto perfil profesional sobre asuntos cruciales del país desde sus respectivas trayectorias y experiencias. A pesar de que son veinticinco voces participantes, este libro es muy personal para Pásara, pues son suyos los temas, las dudas y cuestionamientos en torno a los cuales giran los diálogos. Este libro es un trabajo de cronista, pues Pásara recopila y evalúa cuidadosamente estas conversaciones con el propósito de cotejar sus prejuicios sobre el país con la realidad que busca en la palabra de cada uno de sus interlocutores. Es una búsqueda de respuestas a temas como la discriminación, el terrorismo, los sectores emergentes, el machismo, el arte y la cultura, el Estado endeble y el necesario, los logros y fracasos de las últimas décadas. Las personalidades con las que nuestro cronista conversa son personas de empresa como Óscar Espinosa Bedoya, Felipe Ortiz de Zevallos, Rosario Bazán y Juan Carlos Verme; figuras de trayectoria pública como Carolina Trivelli y Pilar Mazzeti; artistas como Gerardo Chávez y Ramiro Llona; estudiosos como José Luis Rénique, Mario Montalbetti y Alberto Vergara; gente con experiencia política como Jorge Nieto y Alberto Gálvez Olaechea; personas con trayectoria en construcción institucional como Fabiola León-Velarde, Ricardo Luna y Fernando Palomino; entre otros.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luis Pásara (Lima, 1944) se doctoró en derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerció la docencia entre 1967 y 1976; fundó en Lima el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CEDYS), del que fue director e investigador durante diez años. Como sociólogo del derecho su carrera académica pasó por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México, D.F., el Woodrow Wilson International Center for Scholars (Washington, D.C.), el Helen Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Salamanca. Con este volumen vuelve en profundidad al género periodístico de opinión y debate que ejerció en televisión (Contacto Directo, Quipu y Documento) y en medios escritos: La Prensa (1961-1962), Expreso (1962-1963 y 1970-1973), Marka (1975-1976), El Observador (1981-1984), Caretas (1983-1995) y Perú 21 (2003-2008).
Luis Pásara
¿Qué país es este?
Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos
¿Qué país es este? Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos© Luis Pásara, 2016
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) [email protected]
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: julio de 2017
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
ISBN: 978-612-317-280-0
A la memoria de Jorge Basadre y a la de César Arróspide de la Flor, esperanzados ambos en que el Perú era no solo problema sino también posibilidad.
Quién es quién
José CarlosAgüero Solórzano (Lima, 1975) es escritor e historiador. Trabaja sobre memoria histórica y participó en el proceso de investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Su libro Los rendidos. Sobre el don de perdonar (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2015) ha alcanzado una importante repercusión. El autor integra el Taller de Estudios de Memoria y trabaja actualmente en un proyecto sobre subjetividades y posconflicto en el Instituto de Estudios Peruanos.
JeanineAnderson (Kansas, 1942) es antropóloga, Ph.D. por la Universidad de Cornell. Vive en el Perú desde 1970. Ha sido activista en el movimiento feminista, consultora de entidades del gobierno peruano y organismos de cooperación, funcionaria de la Fundación Ford, profesora universitaria e investigadora independiente. Entre sus temas de investigación se hallan los sistemas de género, el orden generacional, la pobreza y la desigualdad, la organización de los cuidados, la salud y la política social.
WilfredoArdito Vega (Lima, 1965) es abogado, master en derecho internacional de los derechos humanos por la Universidad de Essex y doctor en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de su labor como profesor universitario y consultor en asuntos de derechos humanos, es un conocido activista sobre los temas de racismo y discriminación. Es autor de diversos trabajos sobre identidad indígena, discriminación y acceso a la justicia en el Perú. Ha publicado las novelas El nuevo mundo de Almudena (Lima: Altazor, 2008); El cocinero clandestino (Lima: Altazor, 2013) y Los dorados años veinte (Lima: Banco Central de Reserva del Perú, 2015).
RosarioBazán (Celendín, 1961) es ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Trujillo y se graduó como MBA en administración de negocios en la Universidad de Rochester y en INCAE, Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 1994 es gerente general de DANPER. Ha sido miembro del consejo consultivo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú. En 2012 fue elegida presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, cargo para el fue reelegida en 2014. Es vicepresidenta de la Federación de Cámaras de Comercio del Norte del Perú y directora para la CONFIEP. En 2015 fue la primera ganadora del premio Líderes Empresariales del Cambio y recibió el Premio IPAE Acción Empresarial.
Javierde Belaunde López de Romaña (Arequipa, 1947) es abogado y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde es profesor principal del Departamento de Derecho. Presidió la Federación de Estudiantes de dicha universidad y se incorporó a la docencia en 1971. Como abogado es un reconocido experto en derecho civil, procesal civil, procesal constitucional, negociación y arbitrajes. Fue miembro de la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) y ha sido juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha participado en diversas comisiones que formularon propuestas de reforma constitucional y legislativas destinadas a impulsar la reforma del sistema de justicia. Autor de diversas publicaciones en materia de derecho civil, derecho constitucional y reforma judicial, es miembro de número de la Academia Peruana de Derecho.
Jo-MarieBurt (Connecticut, 1964) es profesora de ciencia política y estudios latinoamericanos en la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Ha publicado diversos trabajos sobre violencia política, derechos humanos y justicia transicional en América Latina. Es autora de Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2009 y 2011). Fue investigadora para la Comisión de la Verdad y Reconciliación y ha sido profesora visitante Fulbright y profesora Alberto Flores Galindo en la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2006 y 2010, respectivamente. Actualmente dirige proyectos de investigación sobre los juicios por casos graves de violaciones a los derechos humanos en el Perú y Guatemala.
GerardoChávez López (Trujillo, 1937) realizó sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lima. Ha participado en numerosas exposiciones personales y colectivas en diversos países. Entre otras distinciones, en 2006 recibió la Orden del Sol en el grado de Gran Oficial, en 2008 el gobierno de Francia le otorgó la medalla de la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de Francia, y en 2009 el Congreso del Perú le concedió la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz. Reside alternadamente en Europa y el Perú.
ÓscarEspinosaBedoya (Lima, 1939) es ingeniero civil, con títulos de posgrado en ingeniería, economía y administración, obtenidos en el Perú, Estados Unidos e Italia. Desempeñó desde 1962 diferentes funciones en el sector público y ocupó posiciones directivas en CORPUNO, COFIDE, el Banco Central de Reserva e INTERBANC. Fue director ejecutivo en el Banco Mundial. En 1980 ingresó a Ferreyros (hoy Ferreycorp), donde fue director, gerente general y se desempeña como presidente ejecutivo. Ha participado, y actualmente participa, en diversos directorios de empresas, gremios y entidades educativas.
AlbertoGálvez Olaechea (Lima, 1953) hizo estudios superiores en la Universidad Nacional Agraria y en la Universidad Nacional de San Marcos, que dejó inconclusos cuando se dedicó al activismo en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En los años ochenta se integró al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Fue encarcelado en 1987, fugó tres años después y volvió a ser detenido un año más tarde. Salió en libertad el 30 de mayo del 2015 tras cumplir una condena de 24 años por su participación en la subversión. Ha publicado dos libros de ensayos (Desde el país de las sombras. Escrito en la prisión, Lima: Sur, 2009 y Con la palabra desarmada. Ensayos sobre el (pos) conflicto, Lima: Fauno, 2015) y uno de relatos (Puro cuento, Lima: Fauno, 2012). Laboralmente, está dedicado a tareas de traducción.
MoisésLemlij (Lima, 1938) es doctor en medicina y psicoanalista, dirige el Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos (SIDEA) y es consultor de la maestría en Estudios Teóricos en Psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual es fundador. Ha sido vicepresidente y tesorero de la Asociación Psicoanalítica Internacional, presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y profesor visitante del Elliot School of International Affairs de la George Washington University y del Guy’s Medical School de la Universidad de Londres. Ha recibido el Premio Internacional de Psicoanálisis Mary S. Sigourney y la Distinción por Méritos Excepcionales al Servicio de la Salud y la Orden Médica, del Colegio Médico del Perú. Es autor de Notas y variaciones sobre temas freudianos (Lima: SIDEA, 2ª edic., 2011) y de Cara a cara. Entrevistas profanas (Lima: SIDEA, vol. I, 2011; vol. II, 2012), entre otras publicaciones.
FabiolaLeón Velarde (Lima, 1956) es doctora en Ciencias, área de Fisiología, por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Su área de investigación es la fisiología de adaptación a la altura, tema sobre el cual ha publicado extensamente. Desde 2008 es rectora de la UPCH. Es miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Educación (CNE), del Centro de Planeamiento Estratégico Peruano (CEPLAN) y del comité científico del Instituto de Investigación y Desarrollo (IRD) de Francia. Ha recibido distinciones como la de Caballero de la Legión de Honor de Francia, el Premio APEC-Perú a la Mujer Innovadora y la Orden al Mérito de la Mujer 2012.
CarmenLora (Lima, 1944) combinó en su formación la pedagogía y la psicología. Es magíster en Estudios Teóricos de Psicoanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo profesional se ha orientado a la infancia y a las organizaciones de mujeres. Laboró en la Mesa Nacional de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (2002-2010) y como asesora de la alcaldesa de Lima Metropolitana en materia de género e infancia (2011-2013). En el Centro de Estudios y Publicaciones, con el que está vinculada desde 1971, preside actualmente el directorio y dirige la revista Páginas, que desarrolla un enfoque interdisciplinar de diálogo entre una perspectiva teológica, las ciencias sociales y humanas, la filosofía y el arte. Es profesora de la Maestría de Estudios de Género de la Escuela de Posgrado de la PUCP.
RicardoLuna (Lima, 1940) es internacionalista y diplomático de carrera. Se graduó en la Academia Diplomática y en relaciones internacionales por las universidades de Princeton y Columbia. En la Cancillería peruana ha desempeñado diversos cargos, incluidos los de jefe de Gabinete del canciller Carlos García Bedoya y jefe del Comité de Asesores del canciller José de la Puente. Se ha desempeñado como embajador del Perú ante Naciones Unidas (1989-1992), Estados Unidos (1992-1999) y Reino Unido (2006-2010). Ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, Columbia, Brown y Tufts, y en el Instituto de Estudios Políticos de París, además de la docencia en la Academia Diplomática del Perú. Es international fellow de la Universidad de Harvard. En julio de 2016 fue designado ministro de Relaciones Exteriores.
RamiroLlona (Lima, 1947) estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería y artes plásticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha vivido un largo periodo en Nueva York, donde cursó estudios en el Instituto Pratt. En 1986 su trabajo fue reconocido internacionalmente a través de la muestra antológica del Museo de Arte Moderno de Bogotá. En 1998, la retrospectiva de su obra en el Museo de Arte de Lima reunió una muestra representativa de sus primeros 25 años de labor artística. En 2010, El Comercio dedicó a su obra un tomo en la serie Maestros de la Pintura Peruana. En 2013 expuso la muestra fotográfica Barranco a pie en el Museo de Arte Contemporáneo. Su trabajo ha sido exhibido en más de sesenta muestras individuales en diferentes ciudades de América y Europa.
PilarMazzetti (Lima, 1956) se graduó como médico cirujana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también obtuvo un doctorado en Neurociencias. Su especialidad es la neurogenética, que estudió en París, área en la que ha publicado diversos trabajos. Se graduó como máster en educación en la Universidad San Martín de Porres. Ha realizado estudios en gerencia hospitalaria y servicios de la salud. En 2004 fue nombrada ministra de Salud y en 2006, ministra del Interior, como la única mujer que ha ocupado ese cargo. Es jefa del Servicio de Neurogenética en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.
MarioMontalbetti (Lima, 1953) es profesor principal de Lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito nueve libros de poemas: Perro Negro (1978), Fin Desierto (1995 y 1997), Llantos Elíseos (2002), Cinco segundos de horizonte (2005), El lenguaje es un revólver para dos (2008), Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano (2008), Apolo cupisnique (2012), Vietnam (2014) y Simio meditando (2016). Su poesía reunida ha aparecido bajo el título de Lejos de mí decirles (Ciudad de México: Aldus, 2013 y Cáceres: Ediciones Liliputienses, 2014). También ha publicado Lacan arquitectura (con J. Stillemans, Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2009); Cajas, un estudio sobre lenguaje y sentido (Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2012) y la colección de ensayos Cualquier hombre es una isla (Lima: Fondo de Cultura Económica, 2014).
JorgeNieto (Lima, 1951) es sociólogo, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se doctoró en Ciencias Sociales por la FLACSO – México. En UNESCO dirigió la Unidad para la cultura democrática y la gobernabilidad. Se desempeñó en México como consultor en asuntos de gobernabilidad. Integra el Foro Mundial de la Sociedad Civil y es miembro del comité editorial de LID Publishing. En julio de 2016 fue designado ministro de Cultura.
FelipeOrtiz de Zevallos (Lima, 1947) se graduó como ingeniero industrial por la UNI, como master en Gestión y Análisis de Sistemas por la Universidad de Rochester, Nueva York, y del Programa OPM de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Ha sido consejero, empresario, académico, periodista y diplomático. Fundó APOYO en 1977 y preside su directorio. Fue embajador del Perú en Estados Unidos (2006-2009) y es profesor principal de la Universidad del Pacífico, donde fue rector (2004-2006). Autor de diversos libros, es miembro del directorio de empresas y de organizaciones sin fines de lucro. Es presidente de la Asociación Civil Transparencia (2014-2016) y, desde 2016, consejero presidencial ad-honorem.
FernandoPalomino Milla (Lima, 1958) es bachiller en Ciencias Navales, magister en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y master en Seguridad Hemisférica por la Universidad del Salvador, así como graduado del Colegio Interamericano de Defensa en Washington DC. Ha sido director general de Economía del Ministerio de Defensa y miembro del gabinete de asesores del ministro, agregado de Defensa en Francia, Bélgica y Países Bajos, director de la Caja de Pensiones Militar Policial y director del SIMA-PERU. Es especialista en política de defensa, planificación y presupuesto y proyectos de inversión. Contralmirante en retiro, se desempeña como profesor en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), la Academia de Guerra Naval y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
JoséLuis Rénique (Lima, 1952) estudió historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde 1991 es profesor en Lehman College y en The Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entre sus publicaciones figuran: Los sueños de la sierra. Cusco en el siglo XX (Lima: CEPES, 1991); La voluntad encarcelada. Las «luminosas trincheras de combate» de Sendero Luminoso del Perú (Lima: IEP, 2003); La batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes Peruanos (Lima: IEP, 2004); Imaginar la nación: viajes en busca del «verdadero Perú», 1881-1932 (Lima: IEP, 2015) e Incendiar la pradera. Un ensayo sobre la revolución en el Perú (Lima: La Siniestra Ensayos, 2015).
CarolinaTrivelli (Lima, 1968) es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y magister en Economía Agraria por The Pennsylvania State University. Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2011-2013) y ha liderado el proyecto de dinero electrónico de la Asociación de Bancos del Perú (2014-2016). Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), preside el Consejo de Administración de Fundación Backus y es miembro del directorio de Colegios peruanos–Innova Schools, de The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) y del Global Innovation Fund (GIF). Asimismo, es miembro de la Comisión consultiva para la estimación de la pobreza del INEI y del Consejo Fiscal del Perú.
RicardoUceda (Chiclayo, 1953) ejerce el periodismo desde 1974. Ha sido editor y director de diversas publicaciones. Dirigió el semanario Sí y la Unidad de Investigación del diario El Comercio. Ha liderado importantes investigaciones periodísticas peruanas, incluidas la que descubrió el Grupo Colina, que cometió los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, y la que reveló la falsificación de más un millón de firmas para la segunda reelección de Alberto Fujimori. Ha publicado Muerte en el Pentagonito (Planeta, Bogotá, 2004), un trabajo de investigación sobre crímenes militares y subversivos. Ha recibido el Premio Libertad de Prensa (Comité de Proyección de Periodistas, Nueva York, 1993), el premio María Moors Cabot (Universidad de Columbia, 2000) y una distinción especial del International Press Institute (IPI, 2000). Desde el año 2001 dirige el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.
RoxanaVásquez Sotelo (Lima, 1957) se graduó como abogada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como feminista, tiene más de treinta años de trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ha participado en la creación, organización y dirección de entidades nacionales e internacionales que contribuyen a fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres. Ha diseñado, coordinado y participado en la realización de investigaciones de nivel nacional y para la región latinoamericana sobre violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. En este campo, es autora de investigaciones, ensayos y artículos. Actualmente realiza estudios y presta asesoría especializada en análisis de género y derechos humanos.
AlbertoVergara (Lima, 1974) es politólogo, doctorado por la Universidad de Montreal. Ha sido investigador posdoctoral y lecturer en política latinoamericana en la Universidad de Harvard y profesor invitado en Sciences po París. Ha publicado: Ni amnésicos ni irracionales: las elecciones de 2006 en perspectiva histórica (Lima: Solar, 2007), La iniciación de la política (coeditado con Carlos Meléndez, Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2010), Ciudadanos sin república (Lima: Planeta, 2013) y La danza hostil: poderes sub-nacionales y Estado central en Bolivia y Perú, 1952-2012 (Lima: IEP, 2015). Sus artículos han aparecido en Latin American Reasearch Review y Journal of Democracy, entre otros medios.
Juan CarlosVerme (Lima, 1964) es empresario e inversionista, coleccionista de arte contemporáneo y participante activo de proyectos educativos y culturales en Perú y otros países latinoamericanos. Desde 2005 preside el Patronato del Museo de Arte de Lima (MALI); ha sido director, tesorero y vicepresidente de la Asociación Cultural Filarmonía. Es miembro del trustees commitee de Tate Americas Foundation. En noviembre de 2012 fue designado vicepresidente de la Fundación Museo Reina Sofía de Madrid.
Contrapunto. Del b. lat. [cantus] contrapunctus. 1. m. Concordancia armoniosa de voces contrapuestas. 2. m. Arte de combinar, según ciertas reglas, dos o más melodías diferentes. 3. m. Contraste entre dos cosas simultáneas.Diccionario de la Real Academia Española
Por qué y cómo
Creo que a cierta edad uno se puede permitir la admisión en voz alta de que se está cargado de interrogantes y perplejidades. En palabras usuales, se tiene más preguntas que respuestas. Ser peruano conduce a que muchas de esas cuestiones tengan que ver específicamente con el país. En mi caso concurre un agravante: haber acumulado más de tres décadas de vida fuera de él. Este factor conduce a quedar situado frente al país con una mirada algo contradictoria. De una parte, ser peruano y haber vivido en su país hasta pasados los 40 años otorga cierto conocimiento de historia, territorio e idiosincrasias del Perú. De otra parte, vivir fuera —aunque se visite periódicamente el país— produce involuntariamente cierta distancia interior respecto de una realidad cuya evolución dificulta de manera creciente su comprensión, que por lo demás nunca fue del todo acabada. El alejamiento genera desconocimiento pero no es el propio de un extranjero; finalmente, al lado del conocimiento de ciertas claves o códigos del ser peruano hay vacíos e imprecisiones.
Estoy fuera del Perú pero leo sobre él y lo visito con relativa frecuencia. Eso no es suficiente para tener un buen conocimiento sobre el país pero sí alcanza para formarse imágenes que seguramente padecen de desaciertos y errores, acaso están afectadas por prejuicios o simplificaciones y en todo caso son muy incompletas. De allí la necesidad de confrontarlas con las de otros, que guardan —o tienen mejor derecho a creer que albergan— imágenes más precisas y quizá más confiables. Con los años se puede aprender que siempre hay más de una visión de las cosas y que muchas veces la que nos dan otros es mejor que la propia.
Desde esas circunstancias —que son personales pero cuyos resultados son transferibles también a quienes residen en el Perú— surge la necesidad de preguntarse Qué país es este y la admisión de la propia insuficiencia aconseja echar mano al recurso de buscar respuestas con otros. Este libro expone un capítulo de esa búsqueda que, en este esfuerzo del «cronista» en el que decidí convertirme, ha intentado ser amplia y relativamente sistemática. Amplia por la diversidad de los consultados y sistemática porque el temario de las conversaciones fue organizado de modo que cubriera lo que a mi modo de ver son asuntos cruciales del país.
La imagen del Perú que más me impresionó en la escuela fue una sucesión de mapas que, desde los incas hasta mitad del siglo XX, mostraban un país que se contraía físicamente conforme se desenvolvía su historia. Mis padres me transmitieron detalles vívidos de la tragedia —que a su vez recibieron ellos de los suyos— que fue la guerra con Chile. A esa imagen de un país vencido, en la adolescencia añadí, con la lectura de Ciro Alegría, el dato de que el abuso reinaba en un territorio para mí todavía desconocido. En suma, construí para mi propio uso el perfil de un país injusto y en derrota. Los triunfos eventuales de la selección de fútbol y luego de la de vóley apenas alimentaron, en mí como en muchos, entusiasmos e ilusiones poco duraderos.
A lo largo de mi vida el país cambió para mal y en la década de 1980 decidí dejar de vivir en él. En los últimos quince años el Perú creció en términos económicos, redujo la pobreza y pasó de ser mirado internacionalmente con lástima a ser un país con perspectivas de interés. Sin embargo, en cada visita detecté —o creí detectar— evidencias de que ciertos rasgos profundos, atingentes a la injusticia y la derrota, permanecían e incluso se habían agravado. La desigualdad no se atenuó sino que el crecimiento económico sostenido la hizo más hiriente. La discriminación no desapareció con reformas y leyes, aunque quizá no siguiera girando solo en torno al color de la piel. El fracaso del Estado como agente de los intereses generales se hizo patente mientras lo público devino sinónimo de inútil y lo privado se convertía en garantía del acceso a servicios básicos, como la educación y la salud, disponibles solamente para quienes pudieran pagarlos.
Este libro es el resultado de la confrontación de esas impresiones —acaso superficiales, tendenciosas o simplemente equivocadas— con otros. Por eso es que, pese a mis preguntas a los interlocutores, este no es un libro de entrevistas. He buscado respuestas, sí, pero desde mi propia representación de los temas que me interesó abordar. Si bien no hay un propósito de enfrentamiento, sí hay la voluntad de cotejo que lleva al contrapunto. Estas conversaciones son parte de una búsqueda.
¿Con quién conversar? Como criterio inicial, decidí prescindir de aquellas celebridades —incluso algunos amigos personales— cuyas reflexiones e interpretaciones son suficientemente conocidas debido a que aparecen con frecuencia en los medios, sea en entrevistas o en columnas de opinión. Con este criterio descarté «conversar» con figuras como Julio Cotler, Max Hernández, Mario Vargas Llosa, Gonzalo Portocarrero, Richard Webb, Jorge Bruce, Augusto Álvarez Rodrich, César Hildebrandt y Gastón Acurio.
Busqué incorporar a personas de diversas trayectorias y experiencias; no solo intelectuales y tampoco exclusivamente residentes en el país. Así pude llegar, entre los 25 finalmente reclutados, a personas de empresa como Óscar Espinosa Bedoya, Felipe Ortiz de Zevallos, Rosario Bazán y Juan Carlos Verme; a figuras de trayectoria pública como Carolina Trivelli y Pilar Mazzeti; a artistas como Gerardo Chávez y Ramiro Llona; a estudiosos como José Luis Rénique, Mario Montalbetti y Alberto Vergara; a gentes con experiencia política como Jorge Nieto y Alberto Gálvez Olaechea; a personas con trayectoria en construcción institucional como Fabiola León-Velarde, Ricardo Luna y Fernando Palomino; a profesionales respetados como Javier de Belaunde, Moisés Lemlij y Ricardo Uceda; a testigos que nacieron fuera pero se han identificado con el país como Jeanine Anderson y Jo-Marie Burt; y a activistas comprometidos como Carmen Lora, Wilfredo Ardito, Roxana Vásquez y José Carlos Agüero. Pese a la búsqueda de pluralidad al confeccionar el listado, algunos sesgos son evidentes en el resultado; uno de ellos es el de la edad, que da más presencia a los mayores; otro es el peso que cobran quienes nacieron en Lima.
Para situar algunas pocas referencias circunstanciales que aparecen en los diálogos, conviene notar que las conversaciones mismas se realizaron entre abril y mayo de 2016. Siendo un año electoral —pero no solo por eso—, prescindí de políticos en actividad. No obstante, un par de meses después de haber llevado el grueso de las conversaciones en Lima, dos de los interlocutores fueron nombrados ministros de Estado.
Una vez conformada la lista, preparé una agenda individual para cada «conversador», a partir de mis propios intereses, centrados en los cambios y las continuidades del país. Para cada interlocutor formulé preguntas específicas según su trayectoria y experiencia pero con varios de ellos abordé asuntos similares, aunque desde diferentes ángulos: la discriminación, los sectores emergentes, el Estado endeble y el necesario, logros y fracasos de las últimas décadas.
La agenda personal fue remitida días antes de la conversación acordada, con el fin de que el interpelado pensara anticipadamente los temas. Cada diálogo se grabó usualmente en una sola sesión. Tres «conversadores» habían preparado un texto escrito al que se remitieron en determinados momentos del diálogo y una «conversadora» remitió, luego de la entrevista, una versión mejor argumentada de una de sus respuestas. Luego de transcritos y editados, los textos resultantes fueron revisados por cada «conversador», dándole la oportunidad de precisar, corregir o añadir aquello que le pareciera necesario. El único requisito fue que al hacerlo no se alterara el estilo oral de la conversación.
El libro recoge los productos resultantes del ejercicio. Al final de las conversaciones, que han sido dispuestas en orden alfabético, se incluye un examen de los resultados, esto es, el balance del aprendizaje realizado por mí mediante los diálogos y los contrapuntos: imágenes corregidas o precisadas, según corresponda, que pueden ser de utilidad al lector.
Además de los «conversadores» muchas personas colaboraron de diversas maneras para hacer posible este libro. Entre ellos merecen especial mención los apoyos recibidos de Isabel de Cárdenas y Javier de Belaunde, Zoila Boggio y José Alvarado, Alfredo Villavicencio, Patricia Arévalo, Annie Ordóñez, Fernando Eguren y Carolina Vásquez. Por supuesto, quien ha sido mi asesora principal a lo largo de la mayor parte de mi vida, Nena Delpino, compartió conmigo desde la idea inicial y la alentó, sugirió nombres, propuso contenidos y revisó textos durante la preparación del volumen.
Luis Pásara
José Carlos Agüero: «No asumimos que somos un país de posguerra»
Alberto Gálvez Olaechea ha dicho en uno de sus trabajos que «Sendero no tuvo interés en despertar simpatías, buscaba administrar el miedo a través de desmoralizar por la potencia y la dinámica de su acción»1; Gonzalo Portocarrero había escrito, en términos más generales, algo parecido: «A propósito de la historia peruana abundan episodios en los que el ejercicio de la violencia es un fin en sí mismo»2. Él no hace una referencia explícita a Sendero, pero parecería que de eso se trata. ¿Crees que esas caracterizaciones distinguen las acciones de Sendero?
Las dos son explicaciones muy estereotipadas de Sendero. A Beto Gálvez lo conozco y le tengo aprecio. Su opinión requiere de una explicación más compleja, porque diferenciarse de Sendero es un esfuerzo de larga duración del MRTA. En el fondo desprecian a Sendero; es un desprecio intelectual muy profundo que alimenta ese esfuerzo de diferenciación que siempre hicieron. Creo que les sirve para ubicarse mejor en el escenario actual y creo que tiene sentido; por eso lo entiendo. Dicen: «Nosotros no somos Sendero, Sendero es el mal, las masacres en las comunidades, nosotros no, somos el Che Guevara, nosotros deberíamos estar negociando como en Colombia, deberíamos formar parte de los Acuerdos de paz como el M-19 o como las FARC». Lo entiendo más a Beto en ese sentido, pero el límite de su análisis está en que sigue siendo un análisis político y profundiza menos en lo ético. Esa es la debilidad. No quiero ser injusto con él, porque hace un esfuerzo muy importante de revisión de su actitud y de su posición. Aunque discrepo de muchas de las cosas que dice, lo importante es que hoy haya el espacio libre para que podamos hablar todos sin temor y que ahí podamos discrepar. Pero primero hay que construir el espacio, primero hay que hablar.
Uno de los temas clave que él articula en su discurso de reconciliación es: «Hemos sido derrotados y como derrotados merecemos también ocupar un lugar. Nuestra visión de los vencidos merece un espacio. Y como vencidos también merecemos un espacio político». Mi crítica es que esa sigue siendo una reflexión política. ¿A mí qué me importa si eres un derrotado? No me importa tu derrota ahora, me es indiferente. Lo siento por Beto, pero pienso que escribir desde la derrota es un límite profundo en su reflexión. La pregunta desde la ética es por el significado de nuestros actos: ¿Y si hubieras ganado, en qué estaríamos hoy? ¿Si hubiera ganado Sendero Luminoso estaríamos reclamando amnistía, derechos fundamentales, memoria histórica completa? Estaríamos muertos todos. Porque el significado de su propuesta era profundamente reaccionario, no era revolucionario. Sustituía al yo por ideas y eso instrumentalizaba a la gente.
Sobre lo otro, no es un tema de Gonzalo Portocarrero; se trata de toda una generación que nos aportó los grandes relatos sobre nuestro país y nuestra violencia. Hay mucho trabajo posterior que los matiza, en diversas monografías. Lo que puede romper ese paradigma con fuerza es ingresar desde la experiencia, en lugar de entrar desde arriba, desde las grandes narrativas. Ahí te das cuenta, por ejemplo, de que Sendero son muchos: Sendero no es Abimael Guzmán, el Comité Central y el Buró Político. Creo que hasta ahí puede llegar su explicación e inclusive en ese nivel se puede matizar la construcción de Sendero como un objeto terrorífico, un objeto diabólico. He conocido a los senderistas de carne y hueso —sé que no es comparable a una investigación, pero es parte del conocimiento—, he conocido a tantos a lo largo de mi vida, desde que abrí los ojos. Los he visto vivir, crecer, morir, ser apresados, salir, los sigo viendo. Por ello, por lo menos sospecho de ese tipo de generalizaciones tan cerradas. Acaso podría decir exactamente lo contrario; podría decir: creo que más bien eran un montón de gente que amaba demasiado. Seguramente también estaría diciendo algo profundamente excesivo, pero tampoco estaría del todo equivocado. Los senderistas que conocí amaban un montón, se desvivían por los demás. Gente así, peruanos así ¿no ameritan de nosotros un poquito más de atención, un esfuerzo mejor de comprensión? Creo que sí, y no solo merecen un brochazo que solo se quede en la descalificación. Seguro que se han ganado la descalificación, pero esa descalificación no debería impedir un intento de comprensión que permita entender mejor lo que vivimos.
Son asuntos distintos que se confunden en el debate; pero creo eso se hace de manera premeditada. Cuando das una explicación, la gente entiende que estás justificando y esto es fatal para el conocimiento y para las actitudes que se pueda tener a partir de eso.
¿Qué necesidad tenía un chico que murió en Lurigancho, de hacer «la revolución»? Era un muchacho que debía tener 24 o 25 años, un tipo buena gente, amable, terriblemente motivado para ayudar al resto. Había salido del colegio Mariátegui, en El Agustino, que estaba muy politizado. Muchos de su promoción estaban en Sendero o estaban alrededor y estamos hablando de decenas de personas. Él era muy amigo de la familia y se quedaba mucho a dormir en nuestra casa. De él solo tengo recuerdos positivos y de ninguna manera lo podría describir como una mala persona. Sé que estuvo metido en acciones armadas y moralmente no comparto su punto de vista pero no es tan simple describirlo. Recuerdo cuando llegó un día, pobre, herido a la casa; herido de bala. Yo nunca había visto a nadie herido de bala, era todo un acontecimiento.
¿Qué edad tenías?
Once, diez quizás. Pero la verdad es que nosotros crecimos muy aceleradamente. Mi madre lo estaba atendiendo y otros compañeros fueron a buscar a alguno de los médicos que siempre colaboraban. Todo el tiempo, mientras estuvo ahí —pálido lo recuerdo, sentado y pálido— nos contaba chistes: lo que quería era que no nos asustáramos. Porque era como nuestro tío y era un tipo tan bueno. No tengo otra forma de decirlo. Él quería que estuviéramos tranquilos. No funcionaba porque su palidez era muy anormal, fea, pero lo intentaba. Después se lo llevaron y acabó en Lurigancho. Fui a visitarlo ahí y él contaba siempre que la pasaba muy bien, nos contaba anécdotas. Era un tipo extraordinario en muchos sentidos; en otros sentidos sería una mierda.
Como todos nosotros.
Quizá peor, porque la guerra es peor que todo.
La cuestión de las causas de Sendero Luminoso no ha recibido mucha atención de los peruanos. ¿Qué incidió más en quienes optaron por la lucha armada: la discriminación, el racismo, la desigualdad de la sociedad peruana o todo eso junto?
Las razones para que una persona opte por la lucha armada son difíciles de aprehender. Los científicos sociales que se han acercado a trabajar el tema lo han hecho desde un nivel macro, que sin duda ayuda. Nelson Manrique anota cinco crisis que confluyen al mismo tiempo y que explican por qué se produce la violencia. Carlos Iván Degregori sugiere que la lucha armada es un salto o una fuga hacia adelante; esa es la hipótesis que la Comisión de la Verdad hizo suya. Carlos Iván lo resume como la modernidad trunca que genera perspectivas insatisfechas: un gran embalse de emociones, expectativas, proyectos personales y desarrollos partidarios va generando una gran radicalización. Creo que ambos tienen razón; en general, son buenas explicaciones si se ve el tema en términos macro. Pero cuando lo ves en micro, en personas, las explicaciones no encajan.
Ayer hubo un evento en el Lugar de la Memoria acerca de los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM. Al final, después de conversar con varias personas, me quedé conversando con una, a la cual conozco vagamente porque tomó contacto conmigo a partir de mi libro3, como han hecho decenas de personas; era familiar de alguien que murió siendo parte de Sendero Luminoso. En estos casos siempre me pongo en disposición para escuchar. Estuvimos conversando un par de horas y me enteré de su historia. No hubo necesidad de preguntarle nada; me explicó por qué había entrado a Sendero Luminoso.
¿La gente que ha estado en Sendero —haya estado o no presa— habla? ¿Tienen necesidad de hablar?
Hablan con quien quieren. Tienen necesidad de hablar. Son personas evidentemente diferentes, pero en muchos aspectos son como cualquier otro, necesitan hablar, creo que con quien sienten que tienen algún código que compartir, que va a entender algo de lo que están diciendo…
¿Una sintonía posible?
Más bien, no un rechazo inmediato; alguien que va a captar alguna parte de su código. A mí me han buscado muchísimo para contarme sus historias. Muchas de ellas se parecen; otras, no. Pero esta tenía cosas peculiares; por eso la comento. Me decía: «Yo no sé muy bien ni por qué entré, porque yo no soy marxista-leninista-maoísta, como era mi pareja». Su pareja también había entrado a Sendero Luminoso. «Yo solo sentía, sentía que había una terrible injusticia, desigualdad y me molestaba tanto, me dolía, yo estaba altamente sensibilizada a esos temas».
Su pareja no lograba ingresar a Sendero Luminoso porque no le tenían confianza debido a que era considerado muy pequeñoburgués y, de hecho, la pasó mal dentro de Sendero una vez que entró. Entonces, él no entraba pero a ella la aceptaron. Sendero se acercaba, iba buscando a la gente que era más sensible. Ella era activa en las organizaciones sociales de una zona de Lima; le propusieron integrar un comité y aceptó como un acto emocional, de «hay que luchar para cambiar esto». Pero no tenía el aparato ideológico. A partir de que ella ingresó, aceptaron a su pareja.
Cómo explicar lo de esta señora. Se nos escapa. Ella misma me decía: «Yo sigo vinculada a la organización —o sea al MOVADEF—, pero discrepo en un montón de cosas», y mencionó las cosas sobre las cuales discrepa. Le pregunté por qué no la botaban, porque MOVADEF bota a la gente. Cuando la discrepancia es muy fuerte, simplemente la separan.
No hay pluralismo interno en MOVADEF…
No hay pluralismo, hasta cierto punto. Le decía «¿Por qué no te botan?», porque ella votó por Verónika Mendoza y el frente del cual forma parte MOVADEF hizo campaña activa por el voto nulo o blanco «contra el sistema». Ella se peleó y habló en su comité, salió al frente y dijo que iba a votar por Mendoza porque peor era nada, que lo demás eran tonterías. La explicación que me dio fue: «Ellos me dicen que no me botan porque, aunque discrepe, no reniego completamente de la organización».
Luego me habló de su hija: «No sé qué le ha pasado, se ha vuelto una reaccionaria, creo, antes ella iba a las actividades, yo la llevaba a las actividades —de los familiares de senderistas—. Mi hija antes iba y ahora ya no va. Me dice: “Mamá, para qué vas tú a esas cosas, sigues en lo mismo, vives en el pasado, nos generas problemas”; y yo no puedo dejar de ir porque siento que todavía tiene sentido. ¿Sabes qué? todo estaba mal, fue una tontería cómo se endiosó a ese Guzmán, estuvieron mal los métodos». Y me señaló todo lo que ella pensaba que estuvo mal.
¿Y qué estuvo bien?
Para ella estaba bien la idea, había que cambiar las cosas. Me decía: «No sabes cómo era, tú no te acuerdas porque eras niño —yo sí me acuerdo pero dejo que hable—; era insufrible, si a mí, para criar a mi hija, que tenía mi negocio, que tengo con qué defenderme y hasta ahora me defiendo, me costó tanto darle educación, no me imagino a una familia más pobre, realmente sin recursos, sin un negocio, criando un montón de hijos». Y siguió así, usando solo el sentido común, no era una elaboración discursiva ideológica. Pero lo que me estaba diciendo era «que la revolución se justifica». Me lo estaba diciendo de una manera sencilla: «Creo que teníamos razón, pero nos equivocamos en casi todo; sigo pensando que tenemos razón en el fondo, por eso es que no reniego de la organización, discrepo de un montón de cosas». Fíjate el orden. Y esa es solo una persona.
Dijiste que mucha gente acude a ti para hablar, para que los escuches, y dijiste: «Hay muchos que se parecen y otros, no». De esos que se parecen, ¿puedes trazar una especie de retrato?, ¿cómo son?
Sí, hay varios. Se podría establecer una especie de tipología. Hay los que se han desvinculado por completo y hacen una revisión crítica, a lo Gálvez Olaechea pero menos elaborado intelectualmente. Básicamente la idea es: «Fue un error que correspondió a un momento». Es difícil desprenderse de la historia de uno mismo y hay una justificación en «éramos una generación que luchábamos por la justicia». Una fuerte idea del igualitarismo formó parte de esa generación. En provincias era fuerte y se sentía como búsqueda de igualdad. Pero los de este primer sector ahora sienten que desperdiciaron su vida, pospusieron las cuestiones familiares y ahora tienen que ponerse al día y les cuesta muchísimo porque siempre llevan el estigma. Han perdido muchas oportunidades de empleo, cosas de la vida cotidiana que la hacen insufrible; y la vida familiar les ha costado mucho, los lazos entre las generaciones se han quebrado.
Un segundo sector es el de gente que hasta cierto punto se ha desvinculado pero de alguna manera sigue cercana emocionalmente. Son los que sacaban por ejemplo la revista El viejo topo, aburrida de leer, pero que indicaba una sensibilidad.
Están vinculados emocionalmente pero no orgánicamente.
Así es. Es más, hay una actitud más cínica e irónica. No es como la del primer grupo, que están dolidos por su vida perdida y tienen una fuerte crítica hacia lo que sienten que fue un error. Estos otros están vinculados ahí, están presentes, conocen las discrepancias, de algún modo están metidos en el mundo de Sendero, que es un mundo bien enrevesado. Pero no están en MOVADEF y, en el fondo, los menosprecian intelectualmente. Tienen su propia revista y nunca van a regresar a ninguna opción armada, pero no creen que se hayan equivocado tanto. Creen que siempre tuvieron razón. Para resumirlo quizá parafraseándolos: «Las decisiones que se tomaron en la guerra llevaron a la derrota y ahora hay que gestionar la situación de derrota, pero el lado contrario no tenía razón». Es una crítica que no es moral sino política.
¿La crítica política desprecia a MOVADEF porque no está gestionando bien la derrota?
Sí. Es una crítica bien compleja, clasista. Este grupo es más instruido. Creo que menosprecian por muchos motivos a la gente de MOVADEF, porque es gente de origen más humilde. En MOVADEF, aunque hay jóvenes universitarios, los viejos no son tan instruidos, salvo los líderes, que son abogados. Y los menosprecian porque no se han logrado desprender de lo que sí les da un poco de vergüenza, que es el pensamiento Gonzalo. Entre el primer grupo —los que reniegan de su pasado— y los segundos hay en común la idea de que el pensamiento Gonzalo es una alucinada: «Estábamos mal, qué mal podíamos haber llegado a estar». MOVADEF mantiene su vinculación con el pensamiento Gonzalo, pero a los otros sectores les parece ridículo sostener algo así después de haber visto al ser humano concreto negociando el pacto con Montesinos, el llamado «acuerdo de paz», las cosas que salen, el juicio, verlo humanamente lo ha desmitificado para un montón de gente de Sendero. Pero MOVADEF es impermeable, por lo menos hay una parte de MOVADEF…
¿Estás hablando de un tercer grupo?
Es que también he conversado con gente de MOVADEF. Algunas son amistades viejas, salieron de la cárcel, luego nos hemos vuelto a ver y no han cambiado mucho. Esa es la gente a la que yo siento con más pena porque no se ha movido mucho de su lugar de hace veinte o treinta años. Los otros se han movido de una u otra manera. Y estos están haciendo política: MOVADEF es hacer política.
Hacer política es recuperar al «presidente Gonzalo» en democracia…
Tienen una agenda muy concreta de cinco puntos, en democracia. Pero si no es lo mismo, es bien parecido a lo de antes: un uso bien táctico de la democracia.
Fue la bandera con la cual buena parte de la izquierda entró a las elecciones de la Constituyente ¿no? Y, en ese momento, el uso táctico no le pareció mal a ningún sector.
Es cierto, pero en el caso de Sendero eso es bien cínico. Lo de la izquierda fue el mismo argumento, pero era un proceso de evolución, de aprendizaje; una parte de la izquierda fue adquiriendo algunos ideales liberales.
En la izquierda el argumento era una excusa en algunos casos. En realidad, no creían tanto en ese carácter táctico de participar en las elecciones, pero era lo que había que decir en vista de que venían de haber levantado el fusil, aunque fuera de juguete. De los tres grupos, ¿el tercero es el más difícil? Imagino que son los que deben tener menos interés en hablar porque se mantienen en lo suyo.
Sí, se mantienen en lo suyo, aunque mi libro los fastidió y me buscaron para conversar. Me invitaron varias veces para conversar colectivamente, pero nunca se ha dado, creo que porque no están seguros de cómo manejar la situación. Cada dos o tres sábados pasan y dicen «Tenemos discrepancias fraternas, tenemos que hablar». Es difícil conversar con la gente de MOVADEF.
Los rendidos, pese al éxito que ha alcanzado, para ellos —como para otra gente, creo— debe ser difícil de agarrar, porque cómo discutir políticamente tu libro. Tú dices que estos terceros están en una posición más política, pero ¿cómo discutir políticamente tu libro?
No es fácil, pero son hábiles. A la gente de Sendero o ex Sendero que leyó el libro con la que he conversado, el libro les ha servido como una excusa para encontrar a alguien con quién describirse a sí mismos, hablar de sí mismos, reflexionar sobre sí mismos, ubicar su identidad, hacer que su biografía misma fluya. Creo que eso es importante para la gente, porque si no todo está chueco, mal contado, lleno de silencios, errores. Tu vida no puede ser enteramente un error. No creo que nadie pueda vivir así.
Ni puedes poner veinte años de tu vida, ni diez, entre paréntesis.
Así es. Les ha servido. Y hablar creo que les es útil. Los de MOVADEF lo han recibido de diferente manera y me han ido diciendo cosas como que soy un traidor, a nivel político soy traidor, pequeñoburgués.
¿Traidor por qué, si tú no participaste de Sendero?
Pero soy de la familia; para ellos es algo así, es una comunidad.
¿La familia cuenta tanto?
Sí, cuenta.
Eso me hace acordar al APRA.
Sí, es una familia ideológica y sentimental. Además, «hijo de mártir», no es poca cosa. Hijo de un asesinado en El Frontón, que es una de las efemérides más importantes de Sendero, es el día de la heroicidad que se sigue celebrando cada 19 de junio. Todos los años me invitan y nunca voy. Para mí no tiene sentido ir. Muchos hijos han adscrito, en su momento adscribieron y luego han continuado vinculados, de alguna manera, a través de las asociaciones de familiares, que no necesariamente es igual a decir MOVADEF.
Eso es algo difícil de explicar, MOVADEF no es algo monolítico, son varias organizaciones y tienen sus matices. Hay organizaciones de familiares, de políticos, de jóvenes, de base, de barrio y ahora hay un frente que unifica a gente que no es exclusivamente de Sendero, sino extremistas, tipo etnocaceristas. Es toda una chanfaina.
Estamos hablando de mucha gente, ¿no es cierto?
Sí, Sendero eran miles. Esa es una de las cosas que más me llama la atención en los estudios de ciencias sociales: no se toma en cuenta que Sendero fue algo de magnitud grande. Se ha llamado mucho la atención sobre la precariedad de las columnas senderistas en la sierra, y en efecto, eran pequeñas y precarias a nivel de armas, recursos, alimentación. Y en la zona urbana también, yo lo viví: había una gran precariedad, que no es lo mismo a ser un grupo reducido ni de poca importancia ni poca magnitud. Creo que había una precariedad masiva. Las bases de apoyo eran amplísimas. En las comunidades había enormes bases de apoyo a Sendero Luminoso; no eran militantes porque había un escalafón y en él no todos eran militantes. En la zona urbana tampoco todos eran militantes; mis papás eran militantes pero la gente a su alrededor estaba vinculada en diferente grado. Desde lo que se llamaban la masa, la base, las redes de apoyo —donde estaban el médico o el abogado— eran decenas por cada militante. En conjunto, eran miles de personas.
¿Ahora MOVADEF está trabajando eso?
Claro. Son un montón de gente. En provincias y en Lima son un montón de gente.
Quedé impresionado porque MOVADEF registró el 1% del padrón electoral y había organizado comités con al menos cincuenta afiliados cada uno, en más de sesenta provincias. No solamente son bolsones; es una red nacional. Tú decías que hay varios componentes distintos ahí.
El MOVADEF tiene tendencias; hay gente que es más dura, que es durísima, como si la hubieras trasplantado de 1978, de esa famosa escuela de cuadros, al día de hoy. Es como Elena Iparraguirre trasplantada al presente. Con esa gente es casi imposible conversar, porque lo que te dan es un discurso prefabricado, no es una conversación. Pero no son todos, es la cúpula.
¿La cúpula es más vieja que las bases? ¿Las bases son fundamentalmente jóvenes?
Sí, la cúpula es más vieja. El conjunto es variado, muchísimos son excarcelados, ya no son jóvenes y otros son los familiares, también muchísimos. Además, los que antes eran cercanos —los simpatizantes, las bases, los grupos de apoyo—, que como te digo eran redes enormes, siguen estando vinculados; no tienen por qué no estarlo, puesto que su vida no se ha transformado tanto.
Más aún cuando Sendero ya no está en guerra.
Claro, no es que corran riesgo y siguen sintiendo que cumplen un rol dentro de la vida pública. Eso no es poca cosa. Sentir que significas algo para la vida política del país es algo gratificante. Creo que tienen más motivos para pertenecer que para no pertenecer.
No eres politólogo, pero te voy a pedir un juicio de olfato. ¿Le ves futuro político a eso?
Depende. ¿Te refieres a si tiene posibilidades internas de sostenerse y crecer? Sí. Lo que pasa es que el contexto, para su crecimiento, no es el mejor para ellos: hay mucho en contra, desde un punto de vista jurídico hasta uno social.
Tienen un problema como el que ha enfrentado Keiko hoy en día: el anti.
MOVADEF tiene mucho anti. Pero tiene un crecimiento subterráneo que no es despreciable. Hace dos años hice un largo trabajo de campo en Ayacucho, junto a varios colegas, con estudiantes de colegio entre los que indagamos cómo se les enseña la época del conflicto armado interno: no se enseña4. Entrevistamos en profundidad a chicos de quinto grado de secundaria y los mejores de ellos, los chicos más sensibles, sobre todo de zonas de provincia, tenían la capacidad de rescatar la parte buena de Sendero Luminoso. Era un poco frustrante escucharlos y tienes que escucharlos porque estás investigando; ese no es el momento de discutir. Para resumir su punto de vista: «Sendero Luminoso fue un error, pero un error en el método; sus motivaciones estaban bien porque míranos, mira cómo vivían antes y míranos ahora». El tema de la falta de oportunidades es muy fuerte, lo sienten, y es frustrante, lo sigue siendo. Y este sentimiento igualitarista ahí salió intensamente; es tan vivo porque seguramente se transmite familiarmente.
«Una gran consecuencia de la posguerra: la red de relaciones sociales se quiebra».
Tengo edad suficiente para haber conocido un Perú en el cual no existía —o existía en algunos sectores, relativamente limitados— esa necesidad de ser iguales, esa exigencia de «Yo tengo el derecho, porque soy peruano, de ser igual que los demás». Había mucha resignación, una aceptación de las diferencias estamentales, digamos así, por las cuales si tú habías nacido en un determinado sector, ahí te ibas a morir. Quizá estoy exagerando un poco pero las cosas iban en esa dirección. La sumisión, la aceptación del señor o el notable, eran casi naturalizadas. ¿Has rastreado cuál es el crack de eso, en qué momento ocurre, qué factores concurrieron? ¿Has podido asomarte a eso? ¿Dónde comienza ese sentimiento, esa necesidad de ser iguales?
Sí, conversando y leyendo, creo que tiene que ver mucho con la época de Velasco. No es solo el gobierno sino lo que pasa alrededor, la toma de tierras y todos los procesos que hay, de organización en el campo y de organización creciente en Lima, que se producen al mismo tiempo que un ansia de educación. Empieza a haber cada vez un mayor sentido de «soy ciudadano» o en todo caso «tendría que serlo». Como decía Jaime Urrutia hace veinticinco años: «Tienen sed de ciudadanía». Recuerdo a unos comuneros de Huancavelica, y ¡lo que nos contaban los comuneros! Es el momento fundador y el motivo de orgullo de los sobrevivientes de hoy: la organización campesina de entonces, los líderes que tuvieron, la federación que lograron generar. Todas esas cosas marcan un cambio; es otro tipo de personas que empiezan a verse a sí mismos de otra manera: «Nos faltan cosas, tenemos que organizarnos», y se organizan. Los comuneros nos contaban cómo habían recuperado la hacienda, cómo se habían organizado, cómo habían votado, cómo lo habían hecho sin violencia, cómo no habían matado a nadie y lo tenían muy presente. Cómo habían resistido, inicialmente, a Sendero Luminoso porque estaban organizados, pero luego fue imposible resistir acciones armadas. Ellos transmiten a las generaciones siguientes un patrimonio de «nosotros hicimos cosas».
Y esas cosas se pueden hacer.
Se pueden hacer. «Tenemos una herencia que transmitir, una herencia significativa, de lucha, una herencia ciudadana». Lo que Sendero destruye son esas organizaciones en nacimiento, no solo en Huancavelica, sino en Apurímac, en Ayacucho y en Lima. Lo que yo veía en El Agustino cuando era niño era un montón de organizaciones que Sendero por cooptación acaba por diluir y luego el liberalismo desaparece. Esa es una gran consecuencia de la posguerra: la red de relaciones sociales se quiebra.
En este trabajo de campo con estudiantes de colegio me resultó evidente que algunos estaban a un tris de ser MOVADEF, en cualquier momento. Como era tan evidente les pregunté si sabían lo que era MOVADEF. Varios sí sabían, otros no y tuve que explicarles qué era. Les dije que MOVADEF es Sendero Luminoso. Habíamos tenido un taller antes y sabían lo que era Sendero Luminoso a nivel nacional porque desde su experiencia saben bien lo que era a nivel local porque les ha pasado a ellos, a sus familias. Dicen: «Ah sí, a mi tío lo mataron, a mi abuelo lo desaparecieron». ¿Cómo no van a saber esto de la violencia? Claro, la educación no les transmite un discurso que les permita engarzar sus historias familiares en la narrativa nacional.
Les pregunté: «Ustedes… tan igualitaristas que son ustedes, ¿se meterían con MOVADEF?». Me dio mucha pena que me dijeran que sí, que votarían por MOVADEF. A uno de ellos, que era el mejor de todos, con un alma de artista, le pregunté: «¿Tú votarías por MOVADEF?». Respondió que sí, «¿Pero no militarías?». Todos los demás me habían dicho que no militarían, pero podrían votar. Me dijo: «Yo, sí». Le dije: «Pero tú has visto todo lo que han hecho?» «Sí, pero mejoraría esas cosas, todas esas cosas malas que se hicieron, de todo eso que le echan la culpa a Gonzalo». Abimael Guzmán ayuda en algunas de esas memorias familiares a purificar la historia de Sendero Luminoso.
¿Qué quiere decir eso?
Lo malo se personifica en él. Para estos chicos era él quien con su ceguera, con su personalismo, con sus decisiones brutales torció lo que era una lucha justa. «Es Abimael que ni conocía nuestra realidad». Esas cosas sirven en ese sentido. Dicen: «Todo eso lo limpiaríamos y buscaríamos la igualdad».
He leído que hay maestros que muestran poca confianza frente al Estado y resaltan que las condiciones que generaron la violencia siguen presentes y, por tanto, temen volver a pasar por un proceso semejante. ¿Esto te parece un juicio aventurado de estos maestros o crees que está dentro de lo verosímil?
Me parece que esa actitud responde más a las biografías personales que a una adecuada evaluación del contexto. Los profesores tienen muchos temores para trabajar el tema y sus temores son muy diversos. En un principio hay una inseguridad total acerca de qué tienen que hablar.
Y, luego, a quiénes están hablando.
A quiénes les estás hablando, qué lealtades estás traicionando, quién te está escuchando. La inseguridad es total. Mira estas elecciones de 2016 llenas de acusaciones de terrorismo por cualquier cosa. Eso, trasládalo a un infierno chico.
¿Pero no existe una norma que prohíbe ejercer el magisterio a quien ha sido condenado por terrorismo?
No hay ninguna norma que lo prohíba. Creo que hay proyectos de ley; va a suceder. Sí hay una norma específica para maestros sobre apología al terrorismo. Conozco a varios que son profesores, de infantes además, en Lima. Hay profesores que no son de Sendero, pero su discurso es tan clasista que, en efecto, siguen leyendo la realidad como la leían hace treinta años. Para algunos de ellos el caldo de cultivo sigue presente, la exclusión es demasiado agraviante, la discriminación es profunda, la falta de presencia del Estado… ¡no ha cambiado nada! Creo que este diagnóstico es equivocado, por completo. Pero al margen de que su diagnóstico esté equivocado, lo sienten así y son profesores que tienen mucha relevancia en sus lugares. Además de tener mejor discurso, los profesores clasistas logran articular a los demás a su alrededor y siguen teniendo peso en el sindicato. No creo que generen nada extremista pero siguen generando un sentido común clasista, lo siguen transmitiendo. Y eso creo que hay que chambearlo, lo que pasa es que nadie lo chambea. En ese colegio el profesor prácticamente acaparaba el uso de la palabra y, sistemáticamente, dejaba en claro puntos, hitos de interpretación de la historia y del presente.
«El Perú está lleno de torturados pero nadie se da cuenta».
¿Usando la estructura pedagógica de una clase?
Y los demás absorben eso. Por eso pensábamos que los profesores necesitan, antes de enseñar la época de violencia política, un espacio previo para conversar entre ellos, intercambiar y procesar sus experiencias, para luego enfrentarse a la instrucción pública y discernir mejor. Es una buena idea que en Lima funcionó de manera excelente. Es increíble la manera en que se sueltan y cuentan las cosas más íntimas. Basta con que le hagas así a una persona, para que empiece a hablar y decir cosas tan terribles. En los talleres dijeron: «A mí me han torturado». El Perú está lleno de torturados pero nadie se da cuenta. Son esas las cosas de las que no nos damos cuenta, porque no asumimos que somos un país de posguerra. Sus colegas nunca habían escuchado eso y todos tenían una historia de posguerra. Sentí que al acabar el taller estaban más listos para enfrentar la currícula; fundamentalmente, para sacar lecciones en clave democrática.
En Ayacucho no fue así; lo que tuvimos fue una batalla. Porque los profesores clasistas dan batalla, tienen una interpretación de las cosas que no es de Sendero pero se parece en su matriz ideológica. Ahí lo que tienes que hacer es derrotarlos en el taller, tienes que ganarles, es más complejo. No puedes perder la batalla en ese taller, lo cual implica una cantidad de inversión en recursos imposible para el Estado. Los profesores tienen muchísima preparación, una idea de la historia muy completa, una autoridad ganada, un discurso bien elaborado, una personalidad con mucho liderazgo y mucha agresividad. Para ganarles hubo que desmontar sus argumentos, dar ejemplos concretos, no para convencer a ese profesor sino para que el auditorio escuche la otra versión.
El discurso «políticamente correcto» sobre la Comisión de la Verdad —no el de sus adversarios políticos— sostiene que la Comisión hizo un buen trabajo y un gran informe. ¿Crees que el informe, en términos generales, ha servido?
Creo que una de sus debilidades está en su impacto macro. Pero es una falla de origen: no responde a un proceso de transición, como el chileno. Eso lo estudia muy bien Steve J. Stern en un libro reciente. Puedo resumir el argumento en un par de líneas: en Chile, la transición democrática tiene como uno de sus argumentos más importantes la agenda de derechos humanos, que se vuelve un caballito de batalla. Pero no es artificial, es real; el movimiento social incorpora esta agenda y el tema de memoria se convierte en un tema relevante. Cuando la transición triunfa, el tema sigue siendo relevante y sigue siendo sostenido por los actores que habían llevado a cabo la transición. En el Perú no ocurrió nada parecido. La Comisión de la Verdad, en realidad, es casi un obsequio de la transición. Y la transición casi es un obsequio de un acomodo de fuerzas. La Comisión de la Verdad es más un esfuerzo intelectual.
Acomodo de fuerzas en el cual los militares juegan un papel.
Por ausencia. Dejan hacer, desaparecen del escenario. En la transición, en la mesa de la OEA, los militares se repliegan, porque no hay cara para presentar en ese momento, después de la huida de Fujimori y cómo queda evidenciado que Montesinos había comprado a toda la cúpula militar que estaba vinculada al narcotráfico. Los militares se repliegan. Esa es nuestra transición. La Comisión de la Verdad es uno de los puntos negociados ahí; sale y es sostenida por la cooperación internacional. Pero no tiene ningún anclaje; tan no tiene ningún anclaje que, cuando sale el informe, Toledo —el presidente que le dio impulso— lo recibe a medias, y Paniagua incluso reniega. El informe de la Comisión de la Verdad tiene mucho de gran producto intelectual; es, en realidad, el canto del cisne y la opus magna de la izquierda, de lo mejor de la izquierda.
Eso es lo que dicen sus adversarios.