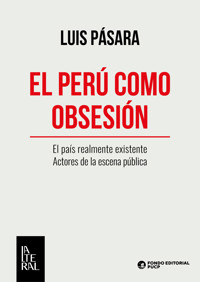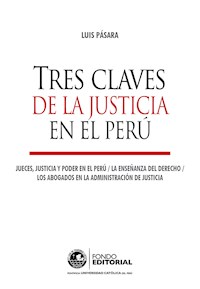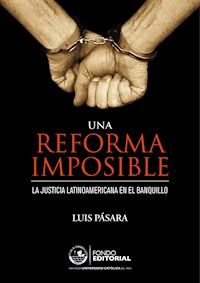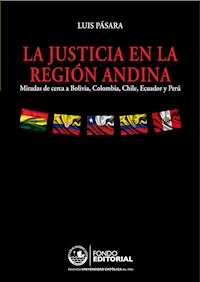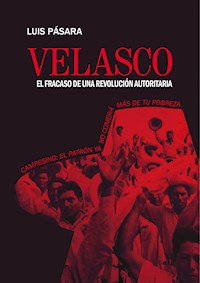Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Los años de la vejez son de decadencia o, por el contrario, de sabiduría? ¿En estos tiempos de cambios vertiginosos, tienen los viejos algo que decir? Desde la vejez responden a estas y otras interrogantes 25 personalidades que comparten experiencias y reflexiones íntimas que resultan de utilidad para prepararse a recorrer el camino de ser viejo o vieja.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Pásara (Lima, 1944) se doctoró en derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus trabajos se han desarrollado en una línea académica, en la que como sociólogo del derecho ha producido numerosas publicaciones, y en una línea periodística, en la que se ha desempeñado como columnista en diversos medios y ha preparado varios volúmenes en los que ha reunido testimonios y opiniones de personalidades destacadas, que han sido publicados por el Fondo Editorial: ¿Qué país es este? Contrapuntos en torno al Perú y los peruanos (2016), La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: de una generación a otra (2017) y ¿Por qué no vivir en el Perú? Respuestas a la interrogante en 1981, 1988 y 2021-22 (2023).
Luis Pásara Editor
SER VIEJO
Testimonios y reflexiones en primera persona
COLECCIÓN LATERAL
Ser viejoTestimonios y reflexiones en primera personaLuis Pásara, editor
Colección Lateral
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2025Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
Diseño de la colección: Alexandra Nicole Goñe Lupescu ([email protected]) Logo: Hellen Fernanda López Collins ([email protected])
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: junio de 2025
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Las opiniones vertidas en este libro son de entera responsabilidad de su autor.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-04849e-ISBN: 978-612-335-046-8
A la memoria de mis viejos,Luis, Angélica y Humberto.
El arte de la vejez
es arreglárselas para acabar como los grandes ríos,
serena, sabiamente, en un estuario que se dilata
y donde las aguas dulces empiezan a sentir la sal,
y las saladas un poco de dulzura.
Y cuando te das cuenta ya no eres río sino océano.
José Luis Sampedro
Índice
Introducción
José Alvarado Jesús
Nicholas Asheshov
Gerardo Chu
Javier Díaz-Albertini
Margarita Forsberg
Norma Fuller Osores
Alberto Gálvez
Rosa N. Geldstein
Alberto Ísola
Francisco Jerez
Zaida Knight
Alfredo E. Lattes
Moisés Lemlij
Rafo León
Micheline Lescure
Leila Lima
Jaime Mascaró
Alicia Morales
Carlota Orozco
Luis Pásara
Liliana Rénique
Ana Rodríguez Penín
Manuel Rojas Bolaños
Jean-Marie Saint-Lu
Thomas Scheetz
Quién es quién
Introducción
Mi padre acostumbraba repetir «La vejez es muy triste». Murió algo prematuramente, sin darme oportunidad para preguntarle a qué se refería precisamente, esto es, por qué asociaba la vejez con una condición lastimera. Quizá se refiriese a la condición económica de muchos de aquellos que conoció y vio sobrevivir en la estrechez, recurriendo a la ayuda de otros —aquello que él deploraba como la necesidad de «estirar la mano»—. Acaso aludiera a los problemas de salud que acompañan al envejecimiento y que en tiempos de mi padre encontraban menos remedio que hoy, sumiendo así al viejo en una sobrevivencia teñida de sufrimiento.
Es probable que el haber escuchado las expresiones de mi padre en torno a la vejez me sembrara una inquietud que no he despejado del todo al llegar yo mismo a esta etapa. Una de las dificultades para afrontarla corresponde a la inadvertencia acerca de lo que significa y conlleva. A diferencia de lo que ocurre con la adolescencia —respecto a la cual es lugar común considerarla como una fase difícil que requiere un complejo esfuerzo de adaptación—, nadie nos advierte de que la vejez supone dejar atrás buena parte de lo que ha sido nuestra vida —tareas, intereses, preocupaciones— para adecuarse a condiciones muy distintas. Por el contrario, se la presenta frecuentemente como una etapa plácida que la publicidad incluso pinta como dedicada al disfrute.
Vivir la vejez implica el descubrimiento, no siempre grato, de que se trata de algo muy diferente, que conlleva pérdida de capacidades pero que también puede situarnos mejor que en otros momentos de la vida para realizar determinados propósitos. Esto tiene que ser descubierto por los viejos; por cada uno y siempre en una búsqueda muy personal. Para esa búsqueda este libro provee algunas pistas provenientes de las experiencias de un grupo variado de personas.
I
La organización de un libro para el cual se convoca a cierto número de participantes es un proceso de aprendizaje; por lo menos esa ha sido mi experiencia en los varios libros de este tipo que he trabajado desde hace unos años. En la interacción con los invitados aparecen elementos que no estaban en conocimiento inicial de quien hizo la invitación. En este caso, acaso el factor más importante que surgió proviniera del significado del término «vejez» que, socialmente cargado de resonancias negativas, es probable que influyera en las respuestas obtenidas; para comenzar, en la negativa cortés a participar de parte de algunos de quienes fueron invitados. Y, de parte de quienes sí respondieron, en las diversas formas de resistencia a admitir el ser viejo o vieja.
Las respuestas recibidas durante la preparación del volumen dicen, pues, algo acerca del tema mismo del libro. También la falta de respuesta, dado que el silencio no puede ser interpretado, nos deja una interrogante importante. Entre las respuestas, un tipo fue la de aquellos/as que, habiendo pasado los setenta años, dijeron no haber pensado en el tema y hallarse muy atareados como para dedicar tiempo al asunto; si lo primero resulta difícil de creer, lo segundo tiene un inconfundible sabor a excusa para escurrir el bulto. En fin, es probable que estas respuestas correspondan a un hecho social clave: no todos los viejos aceptamos la condición de la vejez.
Es que, años atrás, el término «viejo» estuvo reservado para la persona que quedaba fuera del camino, quizá no tanto por las limitaciones propias de la edad sino porque la percepción social consideraba al «viejo» como aquel que quedaba al margen de la vida normal y, apartado, esperaba el fin de sus días. En la actualidad, la situación de los mayores ha cambiado, en buena medida debido a que los avances médicos han venido a combatir achaques y dolencias, sin lograr su eliminación pero aliviándolos hasta el punto de hacerlos llevaderos. Muchos somos los viejos que nos hemos mantenido activos, en ocasiones porque no se encuentra una forma más tranquila para sobrevivir y a veces de una manera algo forzada que busca permanecer a la par de gentes de menos edad. De diversas maneras, seguimos haciendo una vida, si no equivalente a la de quienes se encuentran en la plenitud de su vida, cuando menos lejana al retraimiento. Este importante cambio se respalda en el hecho de que los viejos somos cada vez más, tanto en los países llamados desarrollados como en aquellos que no lo son. No obstante, en la percepción de algunos, o quizá de muchos, «vejez» y «viejo» conservan una connotación propia de la minusvalía.
De allí probablemente provenga la negativa a aceptarse como viejo. Una invitada que ha pasado los setenta respondió, como fundamento de su rechazo a participar en este proyecto: «No me siento vieja», como si la autopercepción la librara de entrar en esta categoría, como si ser viejo o no serlo fuera una opción y no una condición objetiva. Me pregunto si aquellos que «no se sienten» viejos rehúsan servirse del descuento que en España se otorga a los mayores de 65 años en los ferrocarriles, o rechazan ir a la cola de atención preferencial que en las oficinas bancarias peruanas se ofrece con el símbolo de un anciano encorvado sobre su bastón, o no aceptan la facilidad que en las colas de los cines mexicanos está a disposición de los mayores mientras los demás adultos esperan.
En suma, que personas llegadas a una edad en la que aparecen limitaciones de varios tipos rechacen «ser viejos» puede ser explicado desde dos vertientes. La primera es no aceptar que uno sea colocado en un casillero que sigue en la vecindad de lo inservible. La segunda es la renuencia a reconocer, ante uno mismo, que se ha iniciado naturalmente una declinación en funciones y en capacidades, propia de esa etapa de la vida que, desde siempre, se conoce como la vejez.
Siempre me ha sorprendido ver personas que no admiten hallarse en el ocaso de la vida y, por el contrario, hablan de planes y proyectos que corresponderían bien a lo que podían haber emprendido algunas décadas atrás. Algo de eso aparece en algunos testimonios aquí incluidos, en los que amigos o personas a cuya vida diaria me he asomado prescinden por completo de los males que los aquejan, que son, en algunos casos, de cierta importancia. Sus reflexiones desde la vejez no incorporan esa situación que condiciona estrechamente su vejez.
Pero este proyecto no pretendió ser una investigación. Ni los convocados —mayores de 65 años, salvo una excepción— lo fueron con los criterios de una muestra representativa del universo de adultos mayores. Por lo mismo, los sectores sociales pobres o cercanos a la pobreza no están representados en el conjunto. Los listados fueron incluidos a partir de una cierta relación, de amistad o de conocimiento, con quien cursaba la invitación. A ellos se incorporó a personas, destacadas en su campo, que me fueron sugeridas.
Se buscó como participante a quien pudiera ofrecer desde sus propias vivencias —y con el auxilio de un conjunto de preguntas provocadoras, que explican las referencias a Simone de Beauvoir en varias respuestas— una reflexión de cierto interés, sobre todo con miras a ser transmitida a otros, dado que, al fin y al cabo —y salvo algún percance—, todos estamos destinados a ser viejos. Y porque, así como no se nos enseñó a ser jóvenes adultos, tampoco se nos preparó para vivir la vejez. Acaso el resultado sea útil en esta dirección.
II
Este libro es pues, producto de una indagación entre viejos y viejas a quienes se pidió compartir con el lector su mirada acerca de sí mismos y de otros temas propios de su condición. En el volumen se intercala entre los testimonios algunos fragmentos literarios y las letras de algunas canciones en los que aparece el tema de la eufemísticamente llamada «tercera edad», que así intenta presentarse desde más de un ángulo.
¿Qué nos dicen los testimonios recabados? Sin ánimo de llegar a conclusiones, que corren a cargo del lector, puede ser de interés puntualizar algunos de los señalamientos elaborados por los participantes. Uno, muy llamativo, es que —a diferencia de aquella imagen que inspira los versos de Felipe Pinglo— el viejo toma consciencia de serlo a partir de gestos, que pueden ser de deferencia o de maltrato, provenientes de los otros. Achaques y enfermedades no parecen ser suficientes para «sentirse viejo»; quienes no lo son han de enrostrarlo a quien lo es. Y entonces sí, en tanto se me ve como viejo, he de ser viejo.
Varios de los testimonios se refieren a la relación con los jóvenes que, si no es de conflicto, cuando menos es de distancia y de una comunicación insuficiente. Se denuncia que las generaciones actuales no parecen creer que tienen algo que aprender de nosotros y se alude, quizá debido a una falsa reconstrucción de la memoria, a que en el pasado no fue así, que antes se escuchaba a los mayores de un modo que hoy no existe. En suma, se alega, ahora se vive más pero con menor (o ningún) reconocimiento. El punto es controvertible pero abre el debate acerca de cuánto ha cambiado socialmente el ser viejo; algunos sostienen que mucho pero otros se apoyan en textos literarios para mostrar que poco ha cambiado. En cualquier caso, la vejez es una realidad objetiva, no una simple construcción social cambiantemente apoyada en prejuicios.
Varios textos abordan el vacío que se enfrenta en la vejez, al haberse librado de las tareas que, consideradas a menudo como una obligación pesada, paradójicamente deja sin qué hacer a la gente mayor, aunque esta situación parece vivirse más entre hombres que entre mujeres. La condición resultante es agravada por la soledad. Y de allí que, como apunta un participante, la depresión pueda ser una derivación. Sin seguir ese recorrido, algunos participantes parecen contestar el desafío, rechazando la resignación a la decadencia y reivindicando el sentimiento de libertad como respuesta.
Finalmente, desde el reconocimiento de la proximidad de la muerte —de que los viejos ¡somos sobrevivientes!—, otro apunte de interés es la voluntad de vivir solo mientras se tenga facultades; incluso algunos textos reclaman la eutanasia como un derecho a ser ejercido cuando se carezca de ellas.
III
De los veinticinco testimonios reunidos, algo menos de la mitad (doce) corresponden a nacidos en el Perú, seis provienen de oriundos de otros países latinoamericanos y suman siete los de origen europeo o estadounidense. Al abrir la muestra a países diversos se ha intentado evitar el riesgo de convocar a gentes cuyo entorno nacional determine de alguna manera las respuestas.
El volumen está organizado, simplemente, según el orden alfabético en el que se ha listado a los participantes, cuyo perfil se incluye en un apéndice («Quién es quién») elaborado a partir del aporte de los propios autores. A más de editor también contribuyo con un texto que acaso se haya extendido demasiado, hasta rozar peligrosamente el perfil de un adelanto de Memorias, que muestra mis no pocas cavilaciones en torno al tema.
A mitad de camino surgió la idea de intercalar entre las respuestas recabadas algunos textos —de diversa naturaleza, literarios y artísticos— que mostraran el tratamiento social dado al asunto. Al efecto se ha recurrido tanto a reproducir fragmentos de ese texto fundador de nuestra lengua que produjo Jorge Manrique en el siglo XV, con ocasión de la muerte de su padre, como a un doloroso vals peruano de Felipe Pinglo o un triste bolero de Daniel Santos. Escogí trozos de una entrevista de Mario Campos a Martín Adán y algunas de las Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeyro. Fernando Ampuero me ofreció uno de sus cuentos, del que extraje los párrafos incluidos en este volumen. Giovanna Pollarolo accedió a compartir la primicia de un texto aún no publicado. La generosidad de Alonso Cueto me abrió su reciente volumen Los años. Diario personal para que pudiera escoger los fragmentos que son reproducidos y Luis Peirano puso a disposición una exposición sobre el rey Lear, él también un viejo.
En la idea misma del volumen Roxana Vásquez fue clave, al proponérmela y alentarme a llevarla a cabo. Úrsula Rénique sugirió varios nombres a ser incluidos. Nena Delpino, como se ha hecho usual en todos los libros que he trabajado en mi propia vejez, aconsejó y sugirió, en una importante medida, durante la organización y preparación del volumen. Finalmente, el aporte de los participantes es lo que le da valor y la trascendencia que pueda alcanzar. Gracias a todos porque sin ellos este libro no hubiera sido posible.
Luis Pásara
Recuerde el alma dormida,
abive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte,
tan callando
[…]
No se engañe nadie, no,
pensando que a de durar
[…]
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en el mar
que es el morir:
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir
[…]
Dezidme: la hermosura
la gentil frescura y tez
de la cara,
la color y la blancura,
cuando viene la vejez,
¿cuál se para?
Las mañas y ligereza
y la fuerca corporal
de juventud,
todo se torna graveza
cuando llega al arraval
de senetud.
[…]
Estas sus viejas estorias
que con su braço pintó
en juventud,
con otras nuevas vitorias,
agora las renovó
en senetud;
por su grand abilidad,
por méritos y ancianía
bien gastada,
alcançó la dignidad
[…]
Coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte del
maestre de Santiago don Rodrigo Manrique, su padre
(fragmentos)
José Alvarado Jesús
«¿Me gustaría vivir más años? […].Si puedo vivir lúcido, activo y en paz, con mi esposa, podría ser […] pero de ningún modo estaría satisfecho […] si tuviera que recargar la vida de los que más quiero»
I
La vida humana, como todas las formas de vida, aún sigue siendo un enigma insondable. A pesar de su cercanía y tangibilidad, la vida resulta lejana y elusiva, en el conocimiento y la comprensión de su origen y destino final.
Si esto es así, la vejez, que es la última estación en el camino de la vida que culmina en la muerte, no es un tema aparte de la muerte. Todo lo contrario, la vejez está profundamente asociada a la muerte.
Existen, casi en competencia, un sinnúmero de religiones, ideologías, leyendas, escritos esotéricos antiguos, creencias diversas, etcétera, orientadas a llenar ese vacío cognitivo, para llegar a comprender ese gran enigma que es la vida, para atenuar el impacto que nos produce el no saber, a ciencia cierta, de dónde venimos y a dónde vamos.
No soy agnóstico, adhiero a una fe que me da respuestas y, aunque suscite en mí sinsabores el comportamiento de sus fieles activos, creo que la muerte es un tránsito de esta vida a otra de naturaleza distinta en la que las preguntas serán respondidas.
No obstante, me entusiasman los esfuerzos de la humanidad por desentrañar al máximo estas preguntas sin respuestas. Pienso, sí, pero también «siento», que no es posible imaginar las maravillas del universo —las de nuestro propio cuerpo viviente y, sobre todo, del sistema nervioso y el cerebro— como surgidas por generación espontánea, por casualidad, por asociación azarosa de partículas. En esta creencia, frente a lo admirable de la vida, vivo y entiendo mi vejez.
Desde este contexto interior puedo admitir que, habiendo vivido intensamente, de prisa y muy comprometido con todo lo que hacía —quizá por ello, pero también por la situación estresante del clima social y político del país que todo lo diluye «en vivo y en directo»— creo que demoré demasiado en percibir los primeros síntomas de mi vejez.
Sin embargo, como todo se normaliza en la vida de las sociedades humanas, la vida que camina hacia la muerte inescapable también se ha normalizado sin remedio. Pero los pocos que tienen la sensibilidad muy activa y no aceptan este oscuro origen de nuestra existencia y la fatalidad ignorada de su destino, sufren, piensan y repiensan la fatalidad de no saber nada hasta su muerte. En cambio, la mayoría de personas escuchan lo que aquellos consideran una fatalidad pero, como transitan por la vida más distendidos, pareciera que no sufren a la vista de los muchos testimonios que circulan sobre «la vida después de la muerte».
Todos, sin excepción, tanto agnósticos como creyentes o ateos, aquellos que consideramos a la muerte como una esperanza y otros una fatídica meta, simplemente desaparecemos sin llevarnos nada y terminamos en cenizas o en polvo. Este hecho es una realidad innegable. Que es peor aún para aquellos que viven sin tenerla en su agenda de vida y todo lo resumen en tener poder y ganar dinero, cuando realmente y finalmente nada nos llevaremos.
II
Puestos en la realidad, sabemos que la esperanza de vida de la humanidad se acerca a los 80 años, con lo cual, cada vez más, habrá más viejos y la vejez se convertirá en un asunto de salud pública, epidemia sin vacuna posible, pero si con destino seguro ad portas.
En mi caso, debo confesar que caminando siempre de prisa y trabajando continuamente, sin pausa, sumado a mi distracción congénita, recién a los 75 años comencé a percibir mi proceso de envejecimiento, gracias al cambio de mirada que percibí en las pupilas de mis contertulios.
«UNA SUTIL SENSACIÓN DE SER CADA VEZ MÁS “MIRADO” Y CONSIDERADO VIEJO POR “LOS OTROS”; Y EN EL TRATO QUE ESOS OTROS ME DISPENSABAN. DE ALLÍ QUE DIGA QUE, EN ALGÚN SENTIDO, MI VEJEZ EMPECÉ A NOTARLA EN LA MIRADA DE LOS OTROS»
Recuerdo que fue entre los 70 y 75 años más precisamente, que comencé a percibir los primeros síntomas de la vejez. No tuvieron que ver con la disminución de mi vitalidad, física, intelectual, anímica o espiritual, tampoco estuvieron ligados a un «cansancio» ni a una reflexión personal sobre mi edad, sino a una sutil sensación de ser cada vez más «mirado»y considerado viejo por «los otros»; y en el trato que esos otros me dispensaban. De allí que diga que, en algún sentido, mi vejez empecé a notarla en la mirada de los otros.
Como «los otros» son muchos, debo precisar que esa percepción comencé a sentirla sobre todo con los jóvenes. Más aún, con los jóvenes que habían llegado muy rápido a posiciones de poder. Sin esta experiencia, acaso hubiera seguido caminado hasta que las señales corporales me hubieran indicado, inequívocamente, los achaques propios y visibles de la vejez, es decir el cansancio, el desgano, los olvidos de hechos recientes, pero también los recuerdos de los pasados remotos, cada vez más cargados de nostalgia.
Comparto algunas experiencias ilustrativas:
•Entre mi camioneta estacionada y el muro del edificio donde vivo existe una vereda y un jardín de ocho metros de profundidad; de manera que desde el muro hasta la pista hay alrededor de diez metros. En el timón, un viejo que aún se ignoraba como tal, que esperaba a su hijo.
Inesperadamente para todos —sobre todo para el viejo que se ignoraba tal—, de repente, en un segundo, se juntaron los ojos del viejo mirando a su hijo que se acercaba sin el paquete que iban a llevar, la preocupación por ese hecho, el motor que se encendía y la sorpresa por ello, y la camioneta que arrancaba a velocidad y se estrellaba contra el muro. Ese día decidí dejar de manejar.
•Como buen viejo que no maneja y tiene que cuidar sus escasos recursos para que alcancen hasta el último día, suelo utilizar los servicios de transporte público. El bus que tomé estaba como yo, viejo y con toda seguridad ignorante de su situación porque era evidente que ya no debía circular; en esos momentos todos los asientos estaban ocupados y algunos pasajeros, de pie. De pronto una señora joven, evidentemente en cinta, se pone de pie y me cede su asiento. Yo no sabía cómo reaccionar; felizmente mi lado rebelde a asumir a plenitud mi condición puso en mis labios: «El bebé primero», y así salvé mi amor propio, claro que solo por el momento. La resaca fue definitiva.
•Acudí a una notaría para tramitar la compraventa de un automóvil; la señorita que me atendió me pidió mis papeles, se los entregué, los revisó y me dijo: «Falta el documento de salud mental para poder realizar el trámite». Me sentí ofendido, pero no podía eximirme de saber que ahora en el Perú ese es un requisito para los viejos. La vejez como una forma de locura.
•Necesitaba urgentemente hacer gestiones en el banco. La señorita de la ventanilla me solicitó colocar mi dedo índice derecho sobre un pequeño dispositivo para comprobar la autenticidad de mi huella digital. El aparato —de poca sensibilidad, quiero pensar— no reconoció mi huella. Aprendí ese día que a los viejos se nos desgasta hasta las huellas.
•Cuando cumplía con mis visitas médicas, era mi hijo quien se encargaba de hacer todos los trámites; hasta ahí todo bien. Sin embargo, cuando había que hablar con el médico, de manera sutil mi hijo era quien se dirigía a él; francote y directo el médico, se dirigía a mi hijo, no a mí. Yo tenía que imponerme para que hablase conmigo, el tercero excluido.
Últimamente, le pido a mi hijo que se entienda con el médico, que él hable por mí. Señal inequívoca de que la vejez avanza y no da tregua. El viejo se ha actualizado.
•Vamos al cine con unos amigos pocos años menores que nosotros, ellos pagan primero y, cuando nos acercamos a la ventanilla para pagar, la boletera nos dice: «Ustedes pagan otra tarifa», que ciertamente es menor, pero por la oportunidad y la manera de hacérnoslo saber hubiera preferido pagar la tarifa completa. El orgullo no está ausente.
•En medio de un tráfico infernal, se suscitan muchas discusiones entre los choferes; los términos utilizados van subiendo de tono y llegan a los insultos; en el fragor, uno de ellos, el más joven, lanza un «Cállate viejo», que cierra la discusión de manera lapidaria, definitiva, incontestable, no solo para el agredido verbalmente sino para todos los viejos que contemplábamos la escena. El viejo sustituyó a la madre en el terreno de las ofensas.
•En la ventanilla para el pago de impuestos en un aeropuerto, entrego a la cajera un billete de S/ 50 que acababa de recibir del banco; la cajera examina el billete y me dice que el billete es falso; le respondo que no al tiempo que ella toma un perforador para invalidar el billete, le pido que no lo haga, que para terminar con el asunto le daré otro billete; su réplica es contundente: «Es falso y estoy obligada a invalidarlo». Como no estaba dispuesto a aceptar un capricho, una arbitrariedad, en un descuido de la cajera tomé mi billete y me fui a buscar otra instancia donde encontrar más sensatez. La reacción de la señorita fue contundente: «Además de estafador, viejo». El cúmulo de insultos concentrado.
•Concluyo: la vejez ha pasado de ser la designación de una etapa de la vida —la última— a ser el epíteto más recóndito, reservado para las ocasiones en las que hay que lidiar con los viejos. La degradación de los viejos.
•Reunión familiar: abuelos, hijos y nietos. Al comienzo, todos juntos conversando animadamente; de pronto, se imponen las voces de los más jóvenes y sus temas, los viejos terminamos en otra sala conversando nuestras vejeces. El apartheid etario.
III
Mi vejez percibida, que ya dura casi diez años, ha tenido todos los ingredientes corporales propios de ella y, quizá algunos más que no recuerdo —no pasar por alto que soy un viejo y por tanto me olvido—. Pero lo que no me olvido es mi vejez en su condición moral, psicológica y anímica. Esto es para mí lo más importante; son los compañeros de los que estoy siempre atento, de los que no me olvido nunca, porque me habitan, porque siguen permeando mi vida y acompañándome muy de cerca, porque, si no, corro el riesgo de caerme de la floja cuerda sobre la que transitamos en esta vida.
Así, vivo tranquilo, sin motivo alguno de desasosiego, lo que es impagable porque me ofrece paz, que debería ser la condición de vida de todos los viejos. Lo mismo vale para los desencuentros: si alguna disputa he tenido, la enfrenté en su momento y la archivé en la dimensión del olvido. El antídoto contra esos desencuentros es simplemente el silencio y el olvido, que son gratis. A mí nadie me ha escuchado hablar mal de nadie.
Vivo mi vejez sin ningún pesar significativo por lo que no hice o no culminé. Para mí, son cosas de la vida, sin importancia. Estoy seguro de que todos cargamos bultos en nuestra mochila, yo también… pero no pesan y, sobre todo, no me generan ni amargura ni mal humor.
Quizá lo más pesado de mi mochila sea haber prolongado la convivencia en algunos ambientes tóxicos y haberlo aceptado.
Si bien vivo en paz conmigo mismo y con los míos, no dejo de mantener el espíritu crítico, que siempre me acompañó. De ningún modo siento que una cosa sea contradictoria con la otra.
¿Me gustaría vivir más años? ¿Prolongar mi vejez? No necesariamente. Si puedo vivir lúcido, activo y en paz, con mi esposa, podría ser, lo aceptaría gustosamente, pero de ningún modo estaría satisfecho si esas condiciones no se dieran, si tuviera que recargar la vida de los que más quiero.
Nicholas Asheshov
«La banderola en la sala de entrada del Banco Mundial en Washington [anuncia]: “Nuestro sueño es un mundo sin pobreza”. Un sueño, por supuesto»
I
El otro día, luego de toda una vida en de América Latina, la «siesta» —emblema visible de la cultura latina— se transformó en realidad para mí. Acaso es un premio a mi largo tiempo de servicios. Ayudará a llevarme no tan lejos, hasta reunirme con la nada intemporal de la que emergí hace más de ocho décadas.
Mi oficina es un mirador de vidrio que recibe el sol de la tarde y que, ofreciendo vistas de montañas boscosas, invita con insistencia al descanso. Sobre el lustroso tablado de madera blanda están el perro y el gato de la familia; uno ronca y el otro ronronea. Imaginando esto, los párpados del lector pueden caer como los míos.
En uno de los lados hay una pared de adobe, de sesenta centímetros de espesor, sobre la que se apoyan las pinturas de la familia, columnas de libros y un reloj decimonónico que hace tictac y repica durante la noche y el día andinos.
El otro lado es abierto, todo de paneles de vidrio, y da a un bosque de cedros altos, nogales y plantas y árboles subtropicales. Detrás, hacia el norte, se alzan picos nevados y glaciares de la cordillera Urubamba con 6,000 metros de altura. Al otro lado, a unos 80 metros, fluye el río Vilcanota entre los árboles. Ochenta kilómetros río abajo, las aguas se precipitan a través del desfiladero de Machu Picchu en su camino hacia el Amazonas, aún distante. Bandadas de loros, picaflores, halcones, búhos, aves migratorias de los ríos, variedades comunes de aves —con nombres como saltador de pico dorado, picogrueso dorsinegro, tangara montana (amarillo y negro), jilguero encapuchado (azul seboso)— ofrecen imágenes y sonidos desde la primera luz hasta el ocaso y aún en la noche clara y fría, a 3000 metros de altura.
Allí estoy, dormitando, enroscado sobre una silla de madera del tipo de oficina. De vez en cuando, el ordenador portátil lanza un espasmo.
A la distancia, la vida parece consistir en una lenta secuencia de aceptación de nuevos elementos de sentido común. Con seguridad, alentado por mi mujer — «¿por qué no te echas un momento, querido?»— en el otoño de la vida he hecho mía la siesta, tan contraria a aquello que es inglés.
II
Llegué hace seis décadas, al puerto de Talara, después de un viaje trasatlántico de tres semanas en un pequeño buque-tanque, El Lobo. Había salido del puerto de Cardiff al día siguiente de haber concluido mi estada en la universidad.
Una o dos semanas más tarde, en una tienda general de Ayabaca —un pueblo de intercambio mercantil en las profundidades de la sierra, inmediatamente al sur de la frontera con Ecuador— decidí darme el lujo de beber una botella de cerveza, luego de una noche de viaje llena de sacudones en la parte de atrás de un camión.
En esos días, se vendía la cerveza en botellas de medio litro, para machos. La tienda no tenía un abridor de botellas. Un residente local, silencioso, de mediana edad, estaba apoyado en el mostrador de madera. Dijo: «gringuito», indicándome que le alcanzara la botella. Sonrió y se puso el pico de la botella en la boca. Sin esfuerzo, sacó la tapa con los dientes. Fluyó la espuma y él escupió la tapa sobre el aserrín del suelo.
A mis 21 años, nunca había sabido de esta solución a un problema que, por lo demás, no sabía que existía. No sabía siquiera si el recurso era permitido o físicamente posible. Desde entonces, lo he visto hacer, en uno u otro momento, en una barca de madera en el Ucayali o en algún distante patio andino. Como cualquier otro sudamericano, para esa tarea hube de aprender a usar el reverso de un cuchillo, un machete o el parachoques de un Toyota de alguna otra persona. En cualquier caso, en esa primera ocasión, el que un extraño sacara la tapa con los dientes me produjo una fuerte impresión que se ha mantenido conmigo, como puede verse, durante más de medio siglo. Hasta entonces, mi vida había estado limitada por normas inglesas.
La manera apropiada de hacer las cosas es la única manera. Ahora me doy cuenta, mirando hacia atrás, que una nueva vida no inglesa, de camaradería espontánea, me abría oportunidades más allá de la rígida autosatisfacción. El lema de nuestra universidad era «Teme a Dios, honra al Rey». No había en ello mucha flexibilidad.
Con la apertura de la botella mediante una mandíbula apretada, que me abrió los ojos, dejé o empecé a dejar atrás, algunas certezas de la ética inglesa. Estaba a un mundo de distancia de los dentistas de la calle Wimple y sus vasos bien enjuagados, o de lugares tales como Lydeard St Lawrence, West Bagborough, o Cambridge.
En esa época, los hijos escribían cartas a su mamá. No le conté el incidente de la apertura de la botella. Mi mamá, que era médica, podría haber entrado en pánico y enviado un boleto de regreso en el barco de correo de la Pacific Steam Navigation Company (PSNC). Mis dientes débiles y risueños de la posguerra no hubieran resistido siquiera los envases descartables, de solo un cuarto de litro, de hoy en día. Ocasionalmente todavía tomo un trago directamente de la botella, aun en restaurantes, limpiando el pico de la botella con la palma de la mano y recordando, una u otra vez, a mi maestro.
III
Días más tarde, en Frías, un pueblo sin caminos, la escena era el almacén, cuyo dueño era un joven nisei. Era un lugar para encuentros, con algunas sillas y mesas. «¿Ajedrez?», dijo el dueño, «¿ajedrez?». Yo acababa de egresar de una de las universidades más antiguas del mundo y había recibido clases de algunas de las mejores mentes académicas del momento. Y había estado en el equipo de ajedrez de la universidad y disfrutaba de ese gran juego, aunque nunca había sido capaz de prever más de dos jugadas, mucho menos que lo que mi oponente usualmente tenía en mente.
Nos sentamos y en menos de cinco minutos tuve que rendir mi rey, aceptando la derrota en, digamos, nueve o diez movidas. Eso no es una derrota, es una fuga desordenada. Mi oponente era de una categoría de maestro más allá de lo que yo podía comprender. Aquí estaba yo, en el más allá tropical y había sido masacrado. Siguió una segunda partida, rodeados por un grupo de gente de ese pueblo, algunos de ellos con conocimiento del juego. Acaso llegué a una docena o quizá quince movidas. Con el ajedrez no hay disfraz, no hay dónde esconderse. Puedo recordar el rostro japonés de calma y buen humor, plenamente agradable. Espero haber tenido la gracia de pagar unas cuantas cervezas, precio ínfimo por aquello que fue más que una mera lección.
Como sucedió con la apertura de la botella, fue un episodio educativo. A lo largo de los años muchas veces he sido puesto en mi lugar, derribado bien merecidamente de un escalón. En este caso, fue un privilegio sin dolor. Me hubiera encantado tener un registro de las partidas, con anotaciones, para mostrar a mis hijos y nietos, incrédulos, cómo papapa, recién desembarcado, había caído, sin misericordia y con toda razón, frente a un samurái.
Cada quien puede sacar sus propias lecciones. Giran en torno de cuándo hay que salir disparado y cómo darse cuenta de hacia dónde.
IV
Nuestra familia han sido londinenses del clan de los prósperos Forsyte. Menciono a los Forsyte por John Galsworthy, el de la Saga de los Forsyte, que ganó luego el premio Nobel de literatura; era amigo cercano de Joseph Conrad desde la época en la que Conrad era capitán de velero ligero en el extremo oriente. Luego de dejar la navegación, Conrad fue reconocido rápidamente como uno de los grandes escritores de prosa en inglés. Su Nostromo (1904) sigue siendo un rico filón de la literatura inglesa. En una «Nota del autor», Conrad describió en 1917 el origen de Nostromo. Antes de escribirla, decía, atravesó por un periodo en el que sintió que no quedaba nada sobre lo que él pudiera escribir. Entonces, la idea inicial le había surgido cuando era un joven marinero en el Golfo de México. La nota describe «una visión crepuscular de un país que llegaría a ser la provincia de Sulaco, con su sierra alta de claroscuros y su campo brumoso como mudos testigos de eventos que surgen de las pasiones de hombres miopes para el bien y el mal».
Por más de medio siglo, Nostromo fue la única descripción fiel y legible, en cualquier idioma, de América Latina. Tiene sus episodios largos, como sucede con las buenas películas antiguas. Dicho esto, tiene la carga de acción de los libros que más se venden: disparos, grandes sumas de dinero, revoluciones separatistas, criminales viles, políticos, idealistas, italianos fieros, ingleses fríos y autocomplacientes, estadounidenses ricos y muy de derechas, doncellas de ojos grandes, burdeles, distinguidos patriarcas, bribones y momentos de tortura. Además, una remota y rica mina de plata que parece no tener fondo. El enemigo, el enemigo de todos, el hosco y retorcido gusano en la crema, es el gobierno y los súcubos que se aferran a él, inconmensurablemente rapaces, peores aún que quienquiera que esté en el poder en la capital distante.
El mensaje de Nostromo, aunque no el único, es que todo iría tanto mejor de no ser por el gobierno. Los pobres estarían mejor. Sin embargo, el gobierno, los funcionarios venenosamente corruptos y deliberadamente incompetentes, permanecen como las hormigas en un frasco de miel abierto en la cocina. Es un libro de los grandes. Al voltear la última página del libro, el lector murmurará: «nada ha cambiado».
Tomaría tres cuartos de siglo que apareciera una continuación. Cuando llegó, fue un terremoto de grado diez en la escala de Richter, con temblores de réplica que aún remecen. Conrad, que no elogiaba con facilidad, hubiera estado encantado, profundamente impresionado, intrigado y quizá, como el resto de nosotros, abrumado. Él mismo había emergido de las desgarradoras convulsiones políticas de la Europa oriental siglo XIX. Le hubiera llamado la atención, aunque acaso no le hubiera sorprendido, la súbita y amable disposición, la audacia, la libertad informal de los muy laboriosos titanes latinos liderados, como todo el mundo se enteró de pronto, por Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Isabel Allende.
Ellos mantuvieron bajo control un sentimiento de profunda indignación, acompañado de una atractiva corriente de sentido del humor, un sentimiento humano de latinos. Conrad se refiere a ello como «hospitalidad». Era y es divertido leerlos. La tía Julia o Pantaleón, de Vargas Llosa, son joyas del sentido del humor del siglo XX.
García Márquez ambientó sus dos libros más leídos —Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera— en la misma época de cambio de siglo que Nostromo, como lo hizo Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo. El éxito de Allende vino primero con La casa de los espíritus, en el Chile de la década de 1970, de Pinochet y su propio tío Salvador; recibió un espaldarazo muy merecido con una excelente película basada en el libro. La Casa… también se lee como el final moderno del siglo XIX. Pinochet es un caudillo frío con subordinados severos, como lo es, por supuesto, el caudillo de El otoño del patriarca de García Márquez.
En la misma época que Conrad escribía, Marcel Proust decía «la memoria es la única realidad». Es esto lo que guía tanto la descripción de Conrad como las descripciones de los latinos sobre sus mundos.
V
El mensaje persistente es «nada ha cambiado»; continúa con que nada puede cambiar, nada debe cambiar. Nadie, en el fondo de su corazón, quiere cambios aun cuando ven horrores tristes como Nicaragua, Venezuela, Honduras, Guatemala y los fracasos inherentes de Argentina y Cuba.
Cuba es, como siempre ha sido, un suburbio separatista de Miami, no muy distinta de Juliaca o La Paz. Yo agregaría que el escenario político se ha configurado con éxito durante los últimos 200 años para asegurar que no haya cambio. Los sistemas judiciales son más que arcaicos; son reliquias de la Iberia medieval que no funcionan. Eso no sucede por accidente.
Nadie tiene el menor interés en la versión del progreso capitalista del Norte Global que, como escribió Max Weber hace un siglo, es cosa de protestantes. Aquí sienten que «desarrollo sustentable» es, como «libre mercado», un oxímoron gringo creado para confundir a extranjeros desprevenidos. Algunos pueden haber visto la banderola en la sala de entrada del Banco Mundial en Washington: «Nuestro sueño es un mundo sin pobreza». Un sueño, por supuesto.
VI
Mirando hoy, cualquier día, la administración de Lima es —por consenso general y con encogida de hombros— reconocida como patética; peor aún son las administraciones provinciales. Pero no están, sin embargo, ni siquiera entre las primeras, o las últimas si se quiere, de la lista de siniestras configuraciones políticas existentes al sur del Río Grande —o de Detroit, dirán otros—.
«LAS REGIONES DE LA AMAZONÍA, QUE HACE MEDIO SIGLO YO SOLÍA DISFRUTAR COMO UN PARAÍSO NO GOBERNADO, AHORA ESTÁN ACOSADAS POR DERRAMES DE PETRÓLEO CAUSADOS POR BURÓCRATAS, BANDAS DE TRAFICANTES DE COCAÍNA PROTEGIDAS POR LA POLICÍA, LA TALA RAPAZ DE MADERA Y LA VENENOSA MINERÍA DE ORO».
En Lima, tres expresidentes, cada uno de ellos elegido democráticamente, están encerrados con sentencias vagas, que parecen de por vida, en un tosco edificio de celdas en un distrito en el confín de la capital que era conocido por su prevalencia de la malaria. Uno de los tres, que empezó como un lustrabotas para luego obtener un doctorado de Stanford, se robó 30 millones de dólares; esto es, la suma que se le encontró a Pinochet en su cuenta del Riggs National Bank, en Washington. Otro, que tiene mi edad, cerró el Congreso. El tercero hace poco intentó cerrar el Congreso, que tiene 95% de desaprobación en las encuestas. El pobre muchacho, un maestro de primaria, provinciano y poco ilustrado, fue arrestado a medio día en un embotellamiento de tránsito camino al asilo, que lo esperaba en la embajada mexicana. Ni siquiera sabía orientarse en Lima. Sus arreglos turbios eran provincianos y de poca monta. En diversos casos, banqueros adinerados y propietarios de periódicos, además de magnates de la construcción, se han ofrecido como testigos del Estado con la esperanza de ser demasiado ricos para ir a la cárcel. Sus elaborados acuerdos de soborno emergen, sin editar, de Nostromo. Inversionistas internacionales han sido desplumados así de cientos de millones.
La mitad de la costa norte peruana está bajo el agua por causa de El Niño, sitiada por langostas y la fiebre del dengue. Ambos son indicadores de la torpeza del gobierno y de ministros y alcaldes podridos. Las regiones de la Amazonía, que hace medio siglo yo solía disfrutar como un paraíso no gobernado, ahora están acosadas por derrames de petróleo causados por burócratas, bandas de traficantes de cocaína protegidas por la policía, la tala rapaz de madera y la venenosa minería de oro.
Como he anotado, sin embargo, muchos países en América Latina están bastante peor. De todos modos, cuando se mira a otros lugares del mundo es que uno se alarma, o debiera alarmarse. América Latina, con una coherencia digna de elogio, ha evitado algunos de los peores absurdos de Estados Unidos y Europa. África y el Medio Oriente, pasando por Afganistán y Birmania, no han sido tan reflexivos o tan afortunados. Buena parte del mundo ha colapsado entre guerras que no debieron iniciarse y la hambruna. Europa, desde Rusia hasta el este del río Elba, está en guerra por tercera vez en un centenar de años. Por tercera vez, sin embargo, América Latina ha tenido el unánime buen sentido de no involucrarse.
Por segunda vez en 2023, París y otros lugares de Francia se han convertido en zonas inflamadas por disturbios antigubernamentales. Cruzando el Canal de la Mancha, el estado de bienestar inglés ha colapsado, especialmente en materia de salud y educación. Un primer ministro anterior ha sido expulsado del Parlamento por ser escandalosamente mentiroso; los cargos incluyen la acusación de vender escaños en la Cámara de los Lores, a sus cómplices. Decenas de miles de refugiados está siendo arreados a campamentos ilegales y miserables, situados en aeropuertos en desuso. Se espera que sean confinados en el mar, en barcos distantes de la costa. Los demás serán trasladados a Ruanda, nación que destaca por el genocidio y la corrupción.
Cualquiera que crea que las cosas mejoran, que el Norte Global se está tomando en serio el abrumador desafío del clima, debe mirar el presupuesto y los planes nucleares del Pentágono. China está respondiendo con la construcción de 1500 horrores nucleares, demostrando que sí, Beijing comparte la estupidez de Washington.
VII
The basic laws of human stupidity de Carlo Cipolla (1922-2002) se refiere a la Amazonía. Es un largo ensayo de un italiano, economista del medioevo, que enseñó en Berkeley. Cipolla propone que los estúpidos son, por mucho, la gente más peligrosa con la que se puede interactuar.
Un estúpido —cojudo se dice en el Perú— es alguien que, invariablemente, te arrastrará hacia abajo porque su estupidez es tanta que no le preocupa el daño que se hace a sí mismo. El profesor Cipolla sostiene que los cojudos son una proporción fija de cualquier grupo y de todos ellos; es una característica genética semejante al grupo de sangre o el pelo rojo. Hay la misma proporción de cojudos entre ganadores de premios Nobel, dice Cipolla, que la existente entre cazadores de cabezas polinesios. En Lima, hay la misma proporción de cojudos en el Club Nacional que la que se cuenta entre el personal de la Municipalidad.
El siguiente tipo es el de los conchudos. Un conchudo es menos dañino que un cojudo: el dinero que te roba un conchudo por lo menos se mantiene en la economía, simplemente cambia de bolsillos. La estadística de la ley básica No 3 de Cipolla dice que, si los directores y la alta gerencia de los bancos de Lima se comparan con, digamos, los miembros del congreso elegidos, cada grupo tiene el mismo número de conchudos. Esto merece pensarse recordando, sin embargo, que los cojudos son categoría aparte.
VIII
Luego de tres años en la sierra y en la selva, regresé a Londres en 1963, para trabajar en la calle Fleet, esto es, en la prensa inglesa. Para llegar a casa tenía que cruzar el continente por tierra hasta Río de Janeiro y tomar el avión de BOAC, a fin de pasar la Navidad con mi mamá. Puerto Maldonado era el extremo oriente del Perú, sin camino a Brasil o a ninguna otra parte. Avancé de Iberia e Iñapari a través de las plantaciones de caucho, caminé y viajé en canoa en la frontera tripartita de Bolivia, Perú y Brasil. Supe que estaba en Brasil cuando, desde una casa con techo de paja y sobre pilotes, se escuchaba una samba a todo volumen. Me ayudaron a atar mi hamaca a las vigas.
Tomé una canoa la mañana siguiente, sobre el río Acre, hasta llegar a Brasiléia, un pueblo frente a Cobija, puesto de avanzada boliviano al otro lado del río. En la noche fui, como todo el mundo, al circo itinerante. La ágil estrella del espectáculo era una boliviana de 16 años, según me dijo, la artista del trapecio. Todos la aclamaban y aplaudían. En un momento dado, el director del espectáculo, un brasileño alegre, me señaló: «¡Hola gringuito! Ven y muéstranos lo que puedes hacer». Más aclamaciones. La chica boliviana vino en su uniforme ligero y me jaló al ruedo en medio de aplausos. El director me dijo en voz baja que les siguiera la cuerda. Tenía un balde de agua y le indicó a los niños que no me lo dijeran, al tiempo que se me acercó sigilosamente por detrás. Los niños gritaron: «¡Mire detrás suyo!». Di la vuelta lentamente e hice una señal a la audiencia, como quien dice ¡no hay de qué preocuparse! Finalmente, el balde se vació sobre mí. Al final del espectáculo, el director me dijo: «¡Oiga, joven señor! ¡Lo hizo usted muy bien, excelente, un talento increíble! Quiero que se incorpore usted al circo. Vamos río abajo y estaremos en Manaus en Navidad. Con todos los gastos pagados».
Les agradecí y les dije que lo pensaría con el mayor interés. Todavía pienso en esto, sesenta años después, como la mejor oferta de empleo que he tenido.
A las tres de la mañana, en la oscuridad de la tibia madrugada amazónica llegué a la orilla del río con mi hamaca y mi mochila. Tomé la primera canoa y me deslicé río abajo
En la Amazonía, cuando huelas peligro, date la vuelta, no pienses, no mires hacia atrás.
Ayer tarde me he mirado en el espejo,
pues sentía por mi faz curiosidad,
y el espejo al retratar mi cuerpo entero
me ha mostrado dolorosa realidad.
Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente,
mis pupilas tienen un débil mirar
y mis labios temblorosos y arrugados
saboreando están los besos
que ayer dieron y hoy no dan.
Tuve amores y mujeres a porfía,
fui mimado y halagado con afán,
mas aquella juventud que yo tenía
fue muy loca y no la pude remediar.
Con los años huyeron mis privilegios
uno a uno mis idilios vi fugar,
y hoy tan solo de este apogeo me queda
bucles, retratos, pañuelos,
cartas de amor y nada más.
El espejo en que me vi hoy es mi amigo
porque mudo me ha mostrado la verdad,
hoy comprendo el secreto de mi olvido
y conozco el porqué de mi orfandad.
¡Pobre viejo! dirán todos al mirarme,
¡Pobre viejo! el eco repetirá
y este viejo enseñando una sonrisa
y una mueca de desprecio con orgullo ofreceré.
Felipe Pinglo, El espejo de mi vida, vals
Gerardo Chu
«Podemos afirmar que nacemos envejeciendo y que vivimos envejeciendo hasta la muerte. […] la vejez es la etapa de la vida en la que los síntomas del envejecimiento se hacen más evidentes porque somos más vulnerables al ambiente»
Agradezco la invitación para escribir sobre este tema, tan sentido por nosotros los «viejos», respetados por algunos y discriminados por otros.
I
Mi condición de médico me obliga a referirme, a modo de introducción al tema, a algunos conceptos relacionados con el envejecimiento humano.
La vejez es la etapa última del envejecimiento que, en verdad, se desarrolla desde el nacimiento. Es un proceso continuo e irreversible que involucra a todas las dimensiones del ser humano e implica una pérdida de capacidad de adaptación al medio ambiente, así como el consecuente aumento de mortalidad y morbilidad, sobre todo debido a las enfermedades asociadas al envejecimiento, como las enfermedades crónicas: diabetes, hipertensión arterial, artrosis, cáncer, etcétera. Podemos afirmar que nacemos envejeciendo y que vivimos envejeciendo hasta la muerte. Entonces, la vejez es la etapa de la vida en la que los síntomas del envejecimiento se hacen más evidentes porque somos más vulnerables al ambiente.
Los cambios en el proceso de envejecimiento son particulares para cada individuo y dependen de las enfermedades padecidas, el sufrimiento acumulado, los estilos de vida y los factores de riesgo y ambientales a los que ha estado sometida la persona, según el trabajo desempeñado o el ambiente en el que ha vivido.
En cada individuo existe una edad cronológica, que corresponde a sus años de vida, y una edad biológica, determinada por el grado de deterioro de los órganos. Pero también hay una edad psicológica y social, que concierne a la capacidad de relacionarse y adaptarse en el entorno social.
Hay varias nociones relacionadas con la vejez. La ancianidad es la etapa que va desde los 60 años hasta el final de la vida, en la que se observa una disminución física y mental, al tiempo que usualmente el individuo se refugia en su pasado. El concepto de tercera edad incluye, además del factor biológico, un importante componente sociológico y económico que incide en las posibilidades de vida, y uno psicológico, en razón de los cambios cognitivos y emocionales. Se denomina longevidad a una larga vida en años con buena salud y una vida independiente. Finalmente, como un concepto con contenido negativo está «la discapacidad», definida como el efecto de una deficiencia biológica definitiva sobre la capacidad de realizar actividades de la vida diaria básicas, como caminar o alimentarse, y que determina el grado de dependencia de una persona.
Entonces, la vejez llega a edades diferentes, dependiendo de factores como la situación socio-económica, los estilos de vida, las satisfacciones personales y los entornos sociales y culturales que influyen de forma directa en el proceso de envejecer1.
Un dato importante sobre la situación de los adultos mayores en el Perú: a partir de los sesenta años, más del 80% de los varones reportó en 2021 una enfermedad crónica (artritis, hipertensión, enfermedad cardiovascular o respiratoria, diabetes) y el 41% indicó alguna incapacidad (problemas de movilidad, dificultad para ver, de comprensión, comunicación y para escuchar). No obstante, 55,4% de las personas mayores de 60 años era parte de la población económicamente activa (PEA) en 20202.
II
Mis años vividos han sido una acumulación de experiencias en mi vida social y política, y en mi trayectoria laboral como profesional en el Perú. Han sido experiencias caracterizadas, en general, por mi compromiso emocional e intelectual con mi país. Considero que el balance es positivo, a pesar del contexto de crisis social y política permanente en el que me he desenvuelto desde que regresé al Perú al terminar mis estudios de medicina en Burdeos, hace ya más de cincuenta años.
Puedo definirme como parte de la generación del 68, año en el que se desarrollaron movilizaciones populares en diversas partes del mundo, que expresaban el rechazo al sistema político, social y cultural imperante. En el centro de ellas, el «Mayo del 68» francés.
Volví al Perú el día que derrocaron a Salvador Allende en 1973 y cuando el gobierno militar reformista del general Juan Velasco Alvarado empezaba la crisis que desembocó en su desplazamiento por el golpe de Estado del general Morales Bermúdez, en el contexto de un movimiento popular en ascenso. El resultado fue la Asamblea Constituyente de 1978, un periodo en el que se veía una prometedora perspectiva de cambio social en el Perú. En ese marco se forjaron mis relaciones y amistades más sólidas, que se mantienen hasta estos días.
Con la década de los ochenta, vino el cambio en negativo: la división de la izquierda y la insurgencia del Partido Comunista-Sendero Luminoso, seguida por la del MRTA. La derrota de estos movimientos abrió un periodo político de repliegue. En mi caso, en mi condición de neumólogo del Hospital Almenara del Seguro Social, en este periodo desarrollé como profesional y construí amistades y relaciones dentro del esfuerzo para mejorar el sistema de atención de salud en la seguridad social.
Con el compromiso que siempre puse, mi desempeño como profesional construyó una carrera fructífera, en la que avancé de médico residente, a médico auxiliar, médico asistente, médico jefe del Servicio de neumología y salud ocupacional. Posteriormente fui designado como Gerente de atención hospitalaria y, durante los últimos diez años, fui Gerente de recursos médicos estratégicos a nivel nacional, antes de retirarme en 2012.
Esta trayectoria fue fértil tanto en términos de mis relaciones personales como en logros durante mi larga gestión como médico y funcionario en EsSalud, que aparentemente ha dejado huellas. Diez años después de retirarme del Seguro Social recibí de manos del presidente ejecutivo de EsSalud un reconocimiento «como pionero de la investigación tecnológica en EsSalud». Tengo que decir que, a mi edad y a pesar del carácter anecdótico, esta distinción me produjo un sentimiento de satisfacción personal.
Claro que no todo es color de rosa. Mi falta de previsión hizo que, a los 70 años, edad de retiro obligatorio, me encontrase, después de 36 años de trabajo como profesional médico, con una pensión de jubilación de S/ 850 ( US$ 210 en ese momento) y sin suficientes ingresos por consultas privadas; esto último es normal porque, para los colegas más jóvenes que requieren consultar un especialista, a esa edad ya no somos una referencia; y lo mismo ocurre cuando se abandona la atención directa de pacientes, ya sea en un hospital o una clínica privada.
III
Retirarse de una institución pública donde se ha pasado 36 años de vida es una situación que nos enfrenta, de un día para otro, a la amarga realidad de ser expelido del sistema productivo y pasar a formar parte de la población considerada como «no rentable». Situación que apareja una reducción notable del ingreso —en mi caso, a un octavo del sueldo que percibía—, merced a un sistema público previsional cuyos fondos desaparecen al vaivén de las crisis inflacionarias. La consecuencia es que se deja a la gran mayoría de la población jubilada sin protección suficiente para garantizar una calidad de vida mínimamente adecuada para la vejez, es decir, del último tramo de su existencia.
Felizmente, como neumólogo en un país minero como el Perú, contaba con la experiencia de haber tratado pacientes que eran trabajadores mineros y haber asesorado a sindicatos en el tema de la silicosis, enfermedad provocada por el polvo producido en la perforación de la roca mineral, particularmente en los socavones mineros. Esa experiencia me ha permitido adoptar una nueva dirección en mi actividad profesional y desempeñarme como experto en enfermedades pulmonares ocupacionales; realizo evaluaciones médicas de trabajadores que solicitan cobertura al seguro obligatorio por contingencias de su salud y formulo pericias médicas para aseguradoras o para el Poder Judicial. También hago calificaciones médicas de invalidez en los casos de trabajadores con secuelas permanentes, a fin de que las aseguradoras calculen las indemnizaciones o rentas vitalicias en caso de enfermedad pulmonar de origen profesional.
Así, en vísperas de cumplir mis ocho décadas de vida, encuentro que he podido superar satisfactoriamente un momento de crisis de mi economía personal y de readaptación en mi actividad laboral, lo que me ha dado tranquilidad para encarar con cierta seguridad este tramo de mi vida. Nada de eso hubiera sido posible sin los conocimientos y habilidades acumulados en mi trayectoria de vida como profesional o simplemente como individuo en el Perú.
La pandemia del covid-19 ha modificado mi forma de trabajo, que ahora es predominantemente virtual, ya que las imágenes radiográficas, tomografías o de resonancia magnética —que son determinantes en el diagnóstico de patologías pulmonares— se obtienen accediendo a diferentes plataformas web y se examinan con algunas aplicaciones especiales de uso médico. Esta readaptación laboral me ha resultado relativamente fácil porque, a lo largo de mi vida profesional, pude aprender el manejo de programas informáticos.